|
Los
Grandes
Dinosaurios
Depredadores.
Fragmento del articulo publicado
originalmente: Magnussen Saffer, Mariano. (2009). Los
Grandes Dinosaurios Depredadores.
Paleo. Año 7 numero 34: 11 - 13.
marianomagnussen@yahoo.com.ar
A
pesar de haberse encontrado menos de una docena de ejemplares
fósiles, el
Tyrannosaurus
es uno de los dinosaurios más conocidos. En
1908, el paleontólogo norteamericano Barnum Brown -que había
realizado el primer descubrimiento de este animal, seis años antes
logró las mejores piezas rescatadas hasta ahora. Sin embargo,
apenas dos o tres esqueletos completos se conservan en el mundo.
Con 5 metros de altura, este poderoso carnicero fue quizá el mayor
de los animales carnívoros que hayan pisado la tierra.
No optante, en Argentina se dio a conocer al Giganotosaurus
en 1996, y recientemente (2008) el
Tyrannotitan,
dos nuevos gigantes y depredadores carnívoros del Cretácico que
superan en tamaño y fuerza al Tyranosaurus.
 |
El
Giganotosaurus
fue hallado por el Señor Rubén Carolini en las areniscas del
Miembro Candeleros de la formación Rió Limay, que se exponen
en la zona de la represa de El Chocan, Provincia de Neuquén,
Republica Argentina. Gran parte del esqueleto fue hallado,
incluyendo el cráneo, el cual, mide 1,8 metros de largo, un
numero importante de distintas vértebras, la pelvis, el
miembro posterior incompleto y algunas piezas de la cintura
espectacular. El tamaño de su cráneo nos demuestra que es el
carnívoro mas grande del mundo, lo cual es, por cierto, un
merito notable para el registro y estudio de los Dinosaurios
de nuestro país y de América del sur. |
El fémur de
Giganotosaurus mide 1,4 metros de largo, y como su posición
era bípeda, o sea que caminaba erguido sobre sus patas traseras,
debió medir aproximadamente unos 9 metros de alto hasta la cabeza y
unos 16 hasta la cola. Los estudios realizados en 1995 concluyeron
que se trata de una especie endémica de América del sur, con
caracteres anatómicos propios. Aunque la talla y su rol ecológico
son comparables al del famoso Tyrannosaurus del
hemisferio norte, sus relaciones e historia filogenéticos son muy
distintas, considerándolo como convergencia adaptativa o evolución
paralela, aunque podrían haber compartido ancestros comunes, que
luego siguieron ramas evolutivas aisladas geográficamente. De este
modo Tyrannosaurus fue producto de una evolución de
Laurasia, y Giganotosaurus de una evolución permanente
en Gondwana. Vivió hace 95 millones de años.
 |
Por su lado
Tyrannotitan fue
presentado por el paleontólogo
Fernando Novas. Lo llamaron así porque era inmenso, llego a
medir unos 13 metros, carnívoro y caminó por el territorio
de la actual provincia de Chubut, Argentina. Eso fue 100
millones de años atrás, durante el Período Cretácico de la
Era Mesozoica. El Tyrannotitan
chubutensis
perteneció a la familia de los cárcarodontosaurios que sólo
se desarrollaron en el hemisferio sur. Junto con otras
especies, como los espinosaurios, los cárcarodontosaurios se
habían extinguido unos 95 millones de años atrás.
|
Sus signos distintivos eran sus dientes
afilados con pequeñísimas "montañitas" y unas ciertas prominencias
en su lomo que estaban rodeadas de grasa. El clima era muy cálido y
aún los casquetes polares no existían cuando
Tyrannotitan chubutensis
asustaba por la Patagonia.
Los paleontólogos conjeturan a partir de la forma y del ángulo de
inserción de sus huesos, por ejemplo el tipo de andar y la velocidad
que alcanzaban estos animales, muy veloces para su tamaño.
Lo que resulta evidente es que, a pesar de sus dimensiones, los
grandes depredadores tenían el cuerpo conformado en forma bastante
semejante al de los pequeños y ágiles dinosaurios cazadores. Esto se
explica por la coincidencia de vida, pues ambos eran predadores. Y
esto permite comprender también la velocidad que alcanzaban en la
persecución de su caza. En cierto modo, entre las velocidades
logradas por los grandes carnívoros como
Tyrannosauru, Giganotosauru
y
Tyrannotitan,
y los pequeños terópodos existía una relación comparable a la que
hoy puede establecerse entre un veloz leopardo y un perro salvaje.
 |
Lo que sin duda llama la atención en las reconstrucciones de
estos terópodos es lo pequeño del miembro anterior,
ridículamente chico con relación a la tremenda cabeza y a
las fuertes patas del monstruo.
Ello es indicio de que en estos grandes carniceros los
miembros ya estaban extraordinariamente especializados para
la caza, lo que también puede observarse en los poderosos
predadores que vivieron en los períodos Jurásico y
Cretácico. |
El Allosaurus, por ejemplo, que con 12 metros de largo
fue el más grande de los dinosaurios carnívoros que habitaron la
América del Norte. Aunque no siempre este animal era carnívoro: se
piensa que, al menos en el caso de Apatosaurus
(gigantesco saurópodo de 21 metros de largo), el Allosaurus
se alimentaba de su carroña, ya que se encontraron marcas de dientes
en un esqueleto del saurópodo. Y no parece probable que un
Apatosaurus vivo resultara fácil presa para un
Allosaurus.
El género Allosaurus, por otra parte, pudo ser
establecido ya en 1877, a partir de una serie de hallazgos
realizados en la América del Norte desde 1869, cuando apareció un
primer resto fósil en las montañas de Colorado. Estados Unidos.
Entre 1883 y 1884 pudo recuperarse un esqueleto casi completo, que
fue llamado Antrodemus en 1920. Más tarde se
estableció, sin embargo, que ese presunto nuevo género no era sino
el mismo Allosaurus.
 |
El Carnotaunis sastrei, encontrado en
los yacimientos de Cerro Cóndor, en el Chubut, por el
paleontólogo argentino José Bonaparte. es uno de los escasos
dinosaurios teropodos de los cuales llegaron hasta nosotros
detalles de su rugosa piel. Su fuerte y corta cabeza,
además, estaba protegida por cuernos poco comunes,
seguramente muy útiles para defender los ojos en los duros
combates. Esta especie se pudo establecer a partir de dos
ejemplares incompletos, de los que surge una talla de
aproximadamente 4 a 5 metros de largo por 2 y medio de alto
hasta la cabeza, elevada por la posición bípeda. El cráneo
debió medir unos 60 centímetros de largo. Los fuertes
dientes, cónicos, estaban curvados hacia atrás, seguramente
para arrancar la carne de la presa. |
Como en las aves corredoras actuales y en todos los dinosaurios
terópodos, las fuertes patas del Carnotaurus se
afirmaban sobre tres dedos.
Otro dinosaurio carnívoro hallado en la Argentina es el
Piatnitzkysaurus floresi, igualmente bípedo y de
brazo corto: también, un dinosaurio ya perfectamente especializado
para la caza. Es que, a pesar de su tamaño, los grandes dinosaurios
predadores demostraron estar entre los más feroces cazadores que
alguna vez galoparon el planeta. Los dinosaurios carnívoros de
América del Sur, tuvieron un desarrollo de formas independientes de
los otros grandes predadores que fueron encontrados en yacimientos
de América del Norte, de acuerdo a un fenómeno que se llama
convergencia Evolutiva o Adaptativa. Este fenómeno explica que
animales con conductas semejantes han evolucionado de manera
diferente que sus "pares".
El genero Carcharocles desde el Eoceno al
Pleistoceno y su cronología fosilifera.
Por Mariano Magnussen Saffer. Integrante de Grupo Paleo, Museo
Municipal Punta Hermengo de Miramar y Fundación Argentavis.
marianomagnussen@yahoo.com.ar
-
Magnussen Saffer,
Mariano (2014). El genero
Carcharocles desde el Eoceno al Pleistoceno y su cronología fosilífera. Paleo,
Revista Argentina de Paleontología. Boletín Paleontológico. Año XII. 101:
11-16.
Los
tiburones aparecen por primera vez en el registro fósil hace 455
millones de años. Sin embargo, no se vuelven comunes sino hasta
el Devónico, hace unos 400 millones de años.
Estudiar la
evolución de estos animales marinos no es fácil ya que al tener
esqueleto de cartílago, no se fosilizan en su totalidad.
Afortunadamente se han encontrado dentículos, dientes y
vértebras fosilizadas que nos permiten conocer los orígenes de
los tiburones.
El tiburón
mas antiguo es el
Antarctilmna
(que significa tiburón lamnoide de la antártica). Se ha
sugerido que este antiguo animal tiene unos 380 millones de años
y probablemente vivía en aguas dulces
Los
tiburones en sus formas
tempranas eran muy pequeños. Hay pruebas que sugieren que se parecía
más a los peces antes de
evolucionar a lo que son hoy. Muchos de ellos eran
similares a las anguilas. No tenían un cerebro tan grande como los
de hoy. Más de 2 / 3 del tamaño del cerebro de un
tiburón actual es para los sentidos, sobre todo su capacidad
para oler. Esta es una de las áreas donde los
tiburones se han visto notablemente capaces de
evolucionar y
convertirse en una especie más inteligente.
Sus dientes
también eran muy diferentes a los de hoy día. En lugar de tener gran
nitidez eran suaves. Sin embargo, estos primeros antepasados
definitivamente tenían las filas de dientes sustituibles como los
actuales. Esto podría indicar que los antepasados de los tiburones
se alimentaban de plantas y que algo ocurrió e hizo imposible la
vida vegetal por un tiempo, con el fin de sobrevivir, empezaron a
consumir otros seres vivos,
evolucionaron.
Probablemente no
nadaban tan adentro en el océano como lo hacen hoy. Esto se
evidencia por la forma y el tamaño de sus aletas. Es posible que
hayan tenido que evolucionar
de esta manera para desplazarse largas distancias en
busca de alimentos.
 |
Un tiburón
pierde un diente, éste cae y queda sobre el sedimento. El
diente puede desintegrarse (a) o enterrarse en el sedimento
(b); luego los procesos químicos ocurren; aquí puede que el
fósil se disuelva (c), pero también puede éste absorba los
minerales del sedimento o del agua en los espacios vacíos
del diente y así fosilizarse (d); éste proceso dura en total
miles de años. El diente adquiere diferentes colores
dependiendo de los minerales que absorbió. Si la roca es
erosionada, después de muchos años, es posible que
encontremos éste diente fósil.
Otodus
obliquus
es una especie extinta de elasmobranquio lamniforme de la
familia Otodontidae, de gran tamaño, que vivió durante el
Paleoceno y el Eoceno, hace entre 45 y 55 millones de años.
|
Otodus
obliquus
es, según muchos paleontólogos, el ancestro original del más grande
tiburón depredador que ha existido, Carcharodon megalodon.
Hay, sin embargo, otra escuela de pensamiento que sugiere que C.
megalodon fue en realidad descendiente de Carcharodon
orientalis (también conocido como Paleocarcharodon orientalis)
y este sería el predecesor de los modernos tiburones blancos
Carcharodon carcharias.
Aunque el
argumento de ambos puntos de vista es atractivo, la evidencia
muestra suficientes debilidades para justificar la precaución en la
clasificación de C. megalodon en el mismo género que el
tiburón blanco moderno (es decir, Carcharodon) y, por lo
tanto, ha sido reclasificado recientemente, para reflejar las
pruebas de montaje que Otodus obliquus probablemente fue el
antepasado de C. megalodon.
Nuestra
atención, sobre tiburones, se basa en el genero Carcharocles,
cuyos regiros fosilíferos ocupan las capas sedimentarias desde el
Eoceno al Pleistoceno, con formas simples y corpulentas a terribles
monstruos de varias toneladas, representado por cuatro especies
fundamentales.
Carcharocles
auriculatus.
Jordan,
1923.
Carcharocles auriculatus es una especie extinta de tiburón incluida en el género
Carcharocles, cercanamente relacionada con el mejor conocido
Carcharocles megalodon.
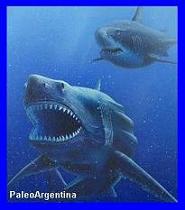 |
Como
ocurre con muchos tiburones extintos, esta especie es
conocida a partir de dientes fósiles y algunos centros de
vértebra. El esqueleto de los tiburones está compuesto de
cartílago y no de hueso, material que raramente se fosiliza.
La longitud
de los dientes de C.auriculatus es relativamente
grande - de 25 a 114 milímetros. Sin embargo, es menor que
la de C. megalodon y Carcharocles angustidens.
Muchos de
los dientes de C. auriculatus provienen de Carolina
del Sur, Estados Unidos. Sin embargo, se conocen hallazgos
adicionales de dientes del Eoceno en la meseta Khouribga, en
Marruecos. Carcharocles auriculatus es el miembro más
primitivo del género Carcharocles.
|
Carcharocles
angustidens. Agassiz, 1843
Carcharocles angustidens es una especie de tiburón megadentado extinto, que vivió
durante los períodos Oligoceno y Mioceno entre hace aproximadamente
35 a 22 millones de años. Se cree que este tiburón es un pariente
cercano del más conocido de los tiburones megadentados, C.
megalodon. Sin embargo, así como en el caso de C. megalodon,
la clasificación de esta especie es materia de debate.
 |
Los restos
de C. angustidens por lo general están en muy mal
estado de preservación. A la fecha, el espécimen mejor
preservado de esta especie ha sido excavado en Nueva
Zelanda, el cual abarca 165 dientes en asociación y cerca de
35 centros de vértebras asociados. Este espécimen data de
hace cerca de 26 millones de años. Los dientes de C.
angustidens son notables por sus coronas triangulares y
sus pequeñas cúspides laterales que están totalmente
aserradas. |
Los bordes
aserrados son muy afilados y muy pronunciados. C. angustidens
era una especie con una amplia distribución geográfica con fósiles
hallados en Norteamérica, Suramérica, Europa, África, Nueva Zelanda,
Japón, Australia, y Malta.
Igual que en
otros tiburones megadentados, los fósiles de C. angustidens
indican que era considerablemente mayor que el actual gran tiburón
blanco, Carcharodon carcharias. Se estima que el espécimen
bien preservado de Nueva Zelanda medía 9.3 metros de largo. Este
ejemplar tenía dientes que miden más de 9.87 centímetros en altura
diagonal, y centros de vértebras de cerca de 1.10 centímetros de
diámetro. Sin embargo, existen reportes de fósiles aún mayores de
C. angustidens.
Carcharocles
chubutensis.
Es una especie
extinta de tiburón megadentado que vivió durante los períodos
Oligoceno, Mioceno y Plioceno, entre hace 28 a 5 millones de años.
Este tiburón es considerado como unpariente cercano de otro tiburón
megadentado prehistórico, el famoso C. megalodon. Sin
embargo, como ocurre con C. megalodon, la clasificación de
esta especie está en discusión.
Esta especie es
conocida a partir de dientes fósiles y algunos centros de vértebra.
El esqueleto de los tiburones se compone de cartílago y no de hueso,
y el cartílago raramente logra fosilizarse. Por lo tanto, los
fósiles de C. chubutensis están generalmente mal preservados.
 |
Aunque
los dientes de C. chubutensis son morfológicamente
similares a los de C. megalodon, estos son
relativamente delgados con una corona curvada, y con la
presencia de talones laterales apenas aserrados. Los fósiles
de esta especie se han hallado en Norteamérica, Sudamérica,
Cuba, Puerto Rico, África, y Europa.
C.
chubutensis
era mayor que C. angustidens. Los dientes de C.
chubutensis se aproximaban a 130 milímetros de altura
perpendicular (longitud diagonal), la cual de acuerdo con el
método de estimación de tamaño propuesto por Gottfried at
al, in 1996, indica que el espécimen tendría una longitud de
12.2 metros. |
La investigación
paleontológica sugiere que esta especie puede haber cambiado sus
preferencias de hábitat a través del tiempo, o que pudo haber tenido
la suficiente flexiblilidad en su comportamiento para ocupar
distintos ambientes en distintas épocas.
C. chubutensis
era probablemente un superdepredador y cazaría generalmente peces,
tortugas marinas, cetáceos (por ejemplo, ballenas), y sirenios.
Carcharodon
megalodon.
Agassiz, 1843
es una especie
extinta de tiburón que vivió aproximadamente entre 28 y 1,5 millones
de años atrás, durante el Cenozoico (de finales del Oligoceno hasta
principios del Pleistoceno).
La asignación
taxonómica de C. megalodon se ha debatido por cerca de un
siglo, y aún se encuentra en disputa con dos interpretaciones
principales: como Carcharodon megalodon (bajo la familia
Lamnidae) o bien como Carcharocles megalodon (bajo la familia
Otodontidae).
C. megalodon
es considerado como uno de los mayores y más poderosos depredadores
en la historia de los vertebrados. Los estudios sugieren que C.
megalodon lucía en vida como una versión corpulenta del gran
tiburón blanco actual, Carcharodon carcharias, llegando a
alcanzar los 16 metros de longitud total. Los restos fósiles indican
que este tiburón gigante tuvo una distribución cosmopolita, con
áreas de cría en zonas costeras cálidas. C. megalodon
probablemente tuvo una influencia muy importante en la estructura de
las comunidades marinas de su época.
C. megalodon
es representado en el registro fósil principalmente por dientes y
centros de vértebras.
 |
Como en
los demás tiburones, el esqueleto de C. megalodon
estaba formado de cartílago más que de hueso; esto resulta
en una pobre preservación de los especímenes encontrados.
Sin embargo, los restos fósiles de C. megalodon
indican que tenía los centros vertebrales densamente
calcificados.
Entre
las especies existentes, se considera que el gran tiburón
blanco es la más análoga a C. megalodon. La carencia
de esqueletos fósiles bien preservados de C. megalodon
ha forzado a los científicos a basarse en la morfología del
gran tiburón blanco para inferir su aspecto y estimar su
tamaño. |
Debido a los restos
fragmentarios, estimar el tamaño de C. megalodon se ha
convertido en un reto. Sin embargo, la comunidad científica reconoce
que C. megalodon superaba en tamaño al tiburón ballena (Rhincodon
typus).
En 1973, un
ictiólogo de Hawaii, John E. Randall, presentó un método para
estimar la longitud total del gran tiburón blanco. El método
propuesto es representado en forma de un gráfico trazado, el cual
demuestra la relación entre la altura de la corona (la distancia
vertical de la hoja del diente desde la base de la parte de esmalte
del diente hasta su punta) del mayor de los dientes de la mandíbula
superior del gran tiburón blanco y su longitud total.
Estos dientes
produjeron una longitud total de cerca de 13 metros. En 1991, dos
expertos en tiburones, Richard Ellis y John E. McCosker, señalaron
un defecto en el método de Randall. De acuerdo a ellos, la altura de
la corona dental de los tiburones no necesariamente se incrementa en
proporción a la longitud total del animal.
|
 |
Esta
observación llevó a nuevas propuestas para dar con métodos
más exactos para determinar el tamaño del gran tiburón
blanco y especies similares.
En
1996 tres científicos – Michael D. Gottfried, Leonard J. V.
Compagno y S. Curtis Bowman – después de haber realizado una
minuciosa investigación y escrutinio de 73 especímenes del
gran tiburón blanco, propusieron una relación linear
conservadora entre la máxima altura del mayor de los dientes
superiores. El mayor diente de C. megalodon al
alcance de este equipo era un espécimen de segundo diente
anterior superior, cuya máxima altura era de 168 mm. Este
diente había sido descubierto por Compagno en 1993, y
produjo una longitud total estimada en 15.9 metros.
|
Sin embargo,
rumores de dientes mayores de C. megalodon persistían en esa
época. La máxima altura dental para este método se mide como una
línea vertical desde la punta de la corona dental a la parte baja de
los lóbulos de la raíz, paralelo al largo eje del diente. Dicho de
otra forma, la máxima altura del diente es la altura perpendicular.
En 2010, varios
investigadores de tiburones – Catalina Pimiento, Dana J. Ehret,
Bruce J. MacFadden y Gordon Hubbell — estimaron la longitud total de
C. megalodon sobre la base del método de Shimada, produjo una
longitud total de 16.8 metros.
El tema de la
extinción de C. megalodon está aún bajo investigación. Hace
cerca de 3.1 millones de años, ocurrió un importante evento
geológico — el cierre del paso marítimo de Centroamérica, el cual
causó cambios significativos ambientales y en las faunas alrededor
del mundo. Estos cambios probablemente fueron responsables de la
extinción de C. megalodon.
Bibliografía
Sugerida;
Agassiz, L.
1833-1844. Recherches sur les Poissons Fossiles, V. 1-5.
Imprimerie de Petitpierre, Neuchâtel, Suisse.
Bretton W. Kent (1994). Fossil Sharks of the Chesapeake Bay Region.
Egan Rees &
Boyer, Inc. 146 páginas.
Bruner, John (1997).
«The "Megatooth" shark, Carcharodon megalodon» Mundo Marino Revista
Internacional de Vida Marina.
Consultado el 22-01-2012.
Cione A.L., E.P. Tonni y J.O. San Cristóbal.
A
middle Pleistocene marine transgression in central-eastern
Argentina. Current Research in the Pleistocene 19: 16-18; 2002.
Lambert, Olivier; Giovanni Bianucci, Klaas Post, Christian de Muizon,
Rodolfo Salas-Gismondi, Mario Urbina and Jelle Reumer (1 de julio de
2010). «The giant bite of a new raptorial sperm whale from the
Miocene epoch of Peru». Nature (Peru) 466 (7302): pp. 105–108.
Gottfried M.D., Fordyce R.E (2001). «An Associated Specimen of
Carcharodon angustidens (Chondrichthyes, Lamnidae) from the Late
Oligocene of New Zealand, with comments on Carcharodon
Interrelationships». Journal of Vertebrate Paleontology 21 (4):
pp. 730–739.
Glikman, L.S., 1980.. Evolution of Cretaceous and Caenozoic Lamnoid
Sharks:3-247, pls.1-33. Moscow.
Jordan, D.S. & Hannibal, H., 1923. Fossil Sharks and Rays of the
Pacific Slope of North America. Bulletin of the Southern California
Academy of Sciences, 22:27-63, plates 1-9.
Marsili, Stefano; Giorgio Carnevale, Ermanno Danesea, Giovanni
Bianuccia, and Walter Landinia (March 2007).
«Early Miocene
vertebrates from Montagna della Maiella, Italy». Annales de
Paléontologie (Italy: Elsevier) 93 (1): pp. 27–66.
Rudwick, M. J. S.
(1987) [1976]. El significado de los fósiles. Episodios de la
Historia de la Paleontología. Ciencias de la Naturaleza. Madrid:
Hermann Blume. pp. 347.
Wroe, S.; Huber, D.
R. ; Lowry, M. ; McHenry, C. ; Moreno, K. ; Clausen, P. ; Ferrara,
T. L. ; Cunningham, E. ; Dean, M. N. ; Summers, A. P. (2008).
«Three-dimensional computer analysis of white shark jaw mechanics:
how hard can a great white bite?».
Journal of
Zoology 276
(4): pp. 336–342.
Un Recorrido por el Cenozoico de España.
Por el Biólogo Alfredo Castilla Wandosell. Fuente:
Asociación Cultural Paleontológica Murciana 2005.
Después de la gran debacle de finales del Mesozoico, las primeras
faunas de vertebrados terrestres
en el Paleoceno, estaban básicamente compuestas por mamíferos de
pequeña talla. Entre ellos los multituberculados, algunos
marsupiales, ungulados primitivos y algún que otro primate. También
aparece una amplia gama de mamíferos placentarios primitivos de
hábitos insectívoros. Todos ellos conformaban el núcleo a partir del
cual, en el Eoceno, se originaría la mayor parte de órdenes de
mamíferos que hoy conocemos.
Cuando se inicia este período, Europa estaba constituida por un
conjunto de islas aisladas de los continentes más próximos, que
dieron lugar al desarrollo de faunas endémicas en cada área. En lo
que a nosotros nos concierne, España era un trío de islas: una isla
formada por Castilla, Portugal, Galicia y Asturias, una isla al sur
entre la isla anterior y el norte de África: el macizo Bético-Rifeño
y una tercera isla formada por Cataluña, Baleares, Córcega y
Cerdeña. Entre estas islas estaba situado un pequeño mar interior:
la cuenca del Ebro.
|
 |
Durante la primera parte del Eoceno, algunas cuencas,
presentaban una flora de tipo tropical, parecidas a las que
actualmente se encuentran en la amazonia, con lianas y
abundante vegetación acuática. Los árboles parecían poblados
por una variada gama de pequeños mamíferos, como primates
del género
Adapis,
parecidos a los actuales lemures y roedores primitivos
semejantes a las actuales ardillas y cuyos hábitos debieron
de ser probablemente semejantes. |
En tierra se encontraban ya herbívoros de talla mediana e incluso
grande (Phenacodus),
grandes tapires (Lophiodon),
también primitivos depredadores (Proviverra),
del grupo de los creodontos, estos fueron de los primeros grupos de
mamíferos placentarios que desarrollaron hábitos carnívoros.
El clima cálido y
húmedo que predominó durante el Eoceno inferior-medio favoreció la
eclosión de una variada gama de formas vegetarianas de talla grande.
Entre ellas los representantes de los équidos, la familia que agrupa
a caballos y formas afines.
En el tránsito del Eoceno medio- superior, hace unos 40 millones de
años, se produjo la transición hacia un ambiente más árido, con una
clara estacionalidad y una vegetación más dura y abrasiva. Este
cambio climático está asociado a un neto descenso de las
temperaturas. Estos condicionantes favorecieron la proliferación de
formas como
Pachynolophus
y Propaleotherium,
mejor adaptadas a la ocupación de espacios más abiertos. Los
paleotéridos, mejor dotados para las nuevas condiciones ambientales
del Eoceno superior, dieron lugar en Europa a una extraordinaria
profusión de especies de todos los tamaños y tipos, destacó el
género
Paleotherium.
Dentro del orden de los creodontos, destacó en el Eoceno superior el
género
Hyaenodon.
Se trata de formas carnívoras, que durante el Eoceno superior y el
Oligoceno inferior ocuparon el nicho ecológico que hoy ocupan los
cánidos y las hienas. Tras el cambio faunístico que se operó en el
tránsito Eoceno-Oligoceno y durante el Oligoceno, los creodontos
fueron definitivamente desplazados por los carnívoros verdaderos.
Algunos creodontos, sin embargo, sobrevivieron a lo largo de todo el
Mioceno.
|
|
|
|
 |
A pesar de las fluctuaciones climáticas que ya se observan,
la selva oceánica se mantuvo sin grandes variaciones hasta
que empieza el siguiente período, denominado Oligoceno. En
ese momento, asistimos sobre los continentes a uno de esos
cambios ambientales que han puntuado la historia de la
Tierra. Así, la Antártida, se congela por primera vez desde
la era Primaria. |
|
|
|
Al acumularse importantes cantidades de agua sólida en el polo Sur,
se produjo un descenso general del nivel del mar (hasta 30 m), esto
provocó uno de los fenómenos de extinción a nivel mundial más
importantes de la historia animal. A este fenómeno se le denomina
TEE (Terminal Eocene Event), de manera que el archipiélago que fue
Europa durante el Eoceno quedó de nuevo conectado al continente
asiático. El ambiente se hizo mucho más seco y continental, con
fuertes contrastes estacionales. Las grandes extensiones de selva
húmeda dejaron paso a amplias praderas herbáceas. De esta forma, un
importante número de nuevos inmigrantes invadieron el área europea,
determinando la extinción de muchas de las formas que habían
predominado durante el Eoceno. A esto se le denominó la "ruptura
faunística de Stehlin".
Las primeras víctimas fueron los mamíferos adaptados al bosque, como
los primates del tipo (Adapis).
Por lo que hace a los paleotéridos del Eoceno, la mayor parte se
extinguieron y tan sólo algunas especies de talla pequeña o mediana
sobrevivieron todavía durante la parte inferior del Oligoceno. En su
lugar, llegan desde Asia, los primeros rinocerontes. Entre los
artiodáctilos también tienen lugar una importante renovación.
A principios del Mioceno, hace unos 20 millones de años, la placa
africana, compuesta por África y Arabia se encontraba completamente
aislada de Europa y Asia por un océano transversal denominado Tethys.
En consecuencia, las faunas terrestres de estas masas continentales
estaban constituidas por grupos autóctonos que habían evolucionado
independientemente durante millones de años. Pero durante el Mioceno
inferior, la placa tectónica africana colisionó con Asia a nivel del
Próximo Oriente, y ello permitió un importante intercambio
faunístico en ambos sentidos.
Algunos yacimientos de la península muestran la típica asociación de
inmigrantes africanos junto a formas persistentes del Oligoceno,
propia de estas faunas del Mioceno inferior. Así, entre los
elementos de origen africano se encuentran mastodontes, pangolines
...También encontramos a los denominados "perros oso", ciervos,
osos, suidos, bóvidos, rinocerontes acuáticos...
|
|
|
|
 |
El tránsito del Mioceno inferior al Mioceno medio, hace unos
15 millones de años, marcó un profundo cambio ambiental en
la península Ibérica. De un biotopo húmedo y boscoso, con
una alta diversidad de especies, se pasó a un biotopo mucho
más seco y abierto. Las floras de esta época, muestran una
alta proporción de plantas arbustivas de hoja pequeña (hasta
el 70 % principalmente mimosáceas). Ello indica que la
estación seca era mucho más prolongada que en épocas
anteriores. |
|
|
|
Los bosques, dominados por mimosas y acacias, se habrían reducido a
pequeños núcleos cerca de los cursos de agua. La fauna de mamíferos
estaba dominada por grandes herbívoros adaptados a una dieta basada
en arbustos. Al mismo tiempo, se produjo una drástica reducción de
la diversidad faunística, especialmente en lo que respecta a las
especies asociadas al bosque. El final del Mioceno medio y el inicio
del Mioceno superior, hace unos 12 millones de años, marca en la
península Ibérica el retorno al biotopo húmedo y boscoso que
caracterizara el Mioceno inferior. Prueba de ello son los numerosos
restos de castores que aparecen en algunos yacimientos de esta
época. Por entonces las copas de los árboles eran surcadas por
diversas especies de ardillas voladoras como las que actualmente
pueblan los bosques del sudeste asiático. Vamos también a
encontrarnos una gran profusión de ciervos de diverso tipo.
Seguíamos
encontrando mastodontes de gran tamaño, los suidos (parientes de los
actuales jabalíes) volvían a ser elementos dominantes en los bosques
de este período. Los rinocerontes acuáticos y de bosque vuelven a
ser dominantes, sustituyendo a las formas corredoras del tipo
Hispanotherium.
|
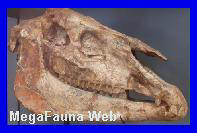 |
Hace unos 10 millones de años se produjo un nuevo descenso
del nivel del agua a nivel global. Los océanos descendieron
cerca de 100 metros, de manera que nuevos puentes
intercontinentales emergieron, permitiendo la migración y el
intercambio entre las faunas terrestres. Este fue el caso de
Hipparion,
pequeño caballo de tres dedos, que sustituyó a los caballos
venidos ya desde América (Anchitherium).
|
|
|
|
A partir de este momento, los restos de
Hipparion
se hacen tan frecuentes en los yacimientos europeos del Mioceno
superior y del Plioceno, que este género se ha convertido en un
fósil característico de estas edades. En su migración, las primeras
oleadas de hippariones arrastraron consigo a otros grandes mamíferos
de origen asiático que acompañaron a estos équidos en su viaje hacia
Europa, tal es el caso de los denominados "tigres diente de sable".
Junto a ellos, se encontraban también los primeros jiráfidos que
entraron en Europa. Hace unos 6 millones de años, se inicia la
desecación del mar Mediterráneo, este hecho, abrió nuevos puentes de
comunicación entre las faunas terrestres de Europa, África y Asia.
El mar Mediterráneo quedó reducido a unos pocos lagos salinos que
dieron lugar a las famosas "evaporitas". Para los aventureros,
comentar que este período de tiempo puede ser estudiado en Lorca,
donde podemos hallar una rica fauna piscícola propia de esta época.
En realidad, todo comenzó hace unos 7 millones de años en la zona
del estrecho de Gibraltar. En esta época, el estrecho como tal no
existía todavía. Un conjunto de arcos de islas, bordeadas por
arrecifes de coral, se extendían entre el norte de África y la
península Ibérica, en lo que hoy es el valle del Guadalquivir y la
costa de Alicante y Murcia. La progresiva deriva de placa africana
provocaba la aparición de relieves cada vez más abruptos en este
zona. Pero el hecho determinante fue otro. El continente antártico
se vio sometido a una primera fase de glaciación. Este hecho tuvo
como efecto inmediato un descenso generalizado del nivel de los
océanos. Y como consecuencia, el océano Atlántico dejó de estar
comunicado con el mar Mediterráneo. Cuando hace 6 millones de años
se cortó la comunicación con este océano, un rápido proceso de
desecación lo dejó convertido en una estepa cálida, moteada en sus
partes más profundas por grandes lagos salobres parecidos al actual
mar Muerto. Desde el fondo del mar desecado, relieves como las
Baleares o Córcega y Cerdeña aparecían como extraordinarias
cordilleras en medio de un desierto salino.
|
|
|
|
 |
Entre los nuevos inmigrantes africanos del Messiniense
también se encuentran los grandes mamíferos como los
hipopótamos, que hasta entonces eran elementos desconocidos
en el registro euroasiático. Pero sin duda, uno de los
elementos más sorprendentes que entran durante el
Messiniense en la península Ibérica es
Paracamelus,
un típico representante de la familia de los camellos. Este
género ha sido encontrado en diversos yacimientos del
Mioceno terminal del Levante ibérico, como Venta del Moro
(cerca de Valencia) y Librilla en Murcia.
|
El inicio del Plioceno comporta un importante cambio ambiental,
marcado por lo que se podría calificar de nuevo óptimo climático.
Las temperaturas medias anuales subieron de nuevo, situándose entre
3 y 10 ºC por encima de las actuales. Por última vez en su historia,
la Antártida se vio de nuevo libre de hielo, desarrollando una
vegetación de tipo templado-subtropical. Como consecuencia, el nivel
general de los océanos subió cerca de 60 metros, cubriendo muchas
áreas que hasta entonces habían estado por encima del nivel de las
aguas. Los antiguos golfos y cañones desarrollados por la regresión
del mar en el Messiniense, se vieron inundados ahora, formando
fiordos y estuarios.
Los yacimientos encontrados de este período muestran una composición
faunística que refleja las condiciones de óptimo climático referida.
Así, entre la fauna de grandes mamíferos reaparecen los tapires. Las
tortugas gigantes del género
Cheirogaster,
de más de dos metros, también hacen su aparición frecuentando las
marismas. Reaparecen los primates, representados por macacos. Entre
los carnívoros se opera una importante renovación. Así, aunque
persisten los grandes félidos, los elementos dominantes son ahora
los cánidos. Los osos, castores y las ardillas voladoras también
están representados.
|
 |
Entre los elementos del Mioceno superior
Hipparión
continúa siendo el herbívoro más abundante, aunque su
diversidad ha disminuido. También son frecuentes los
mastodontes del género
Anancus,
que a partir de este momento constituirán los proboscídeos
dominantes de las faunas del Plioceno. Entre los rumiantes,
persisten en la parte más baja del Plioceno los últimos
jiráfidos. Por el contrario, las formas de origen africano
que entraron durante el Messiniense en la península Ibérica,
como los hipopótamos o los camellos del género
Paracamelus,
no sobreviven al tránsito Mioceno-Plioceno. |
Hace unos 2'5 millones de años se produjo un nuevo enfriamiento a
nivel global, que determinó la aparición de un primer casquete de
hielo en el Ártico y no sólo en la Antártida, como hasta entonces
había ocurrido. Este cambio climático fue mucho más importante que
los anteriores, ya que con él se inició el ciclo de períodos
alternantes glaciar-interglaciar que ha caracterizado a nuestro
planeta desde entonces. En este momento se detecta en Eurasia una
importante regresión de las masas boscosas y la expansión de las
praderas de gramíneas. En África, el desierto del Sahara se
consolida como una barrera permanente, en tanto que el bosque
cerrado de áfrica oriental entra en regresión y se transforma en
amplias sabanas.
Aunque esta primera crisis climática no fue tan fuerte como las que
posteriormente se desarrollaron a lo largo del Cuaternario, sus
efectos se hicieron sentir sobre las faunas terrestres. Así, en el
tránsito al Plioceno superior se detecta la desaparición de aquellos
elementos de tipo subtropical que, como los jiráfidos o los tapires,
estaban todavía presentes en el Plioceno inferior. A su vez, nuevos
inmigrantes de origen oriental desplazaron a muchos de los elementos
que habían persistido a lo largo del Plioceno. Los primeros
elefantes verdaderos, precursores de los elefantes actuales y del
Mamut del Pleistoceno, substituyeron, tras un corto intervalo de
coexistencia, a Anancus y a los últimos mastodontes. Entre los
équidos, los últimos hippariones desaparecieron definitivamente del
registro europeo tras la llegada de los primeros caballos
verdaderos.
|
|
|
|
 |
La fauna de grandes herbívoros se vio asimismo enriquecida
por la entrada de otros nuevos elementos; por ejemplo,
aparece un nuevo tipo de gacela, aparecen los primeros
bóvidos de gran tamaño y porte pesado, los ciervos
experimentaron una importante diversificación. A este
respecto, decir que durante todo el Mioceno superior y hasta
el Plioceno inferior, los ciervos habían estado relegados a
unas pocas especies de talla pequeña y astas simples. Con la
crisis climática del Plioceno medio, el panorama cambia por
completo. |
|
|
|
Nuevos ciervos de mayor talla y astas complicadas entran en escena.
La dispersión de estos grandes herbívoros está sin duda relacionada
con la expansión de las praderas herbáceas hace 2,5 millones de
años. El cuadro de los rinocerontes también varió substancialmente a
partir del Plioceno superior, ya que en el Mioceno superior suponían
un grupo relativamente marginal, es en este momento cuando empiezan
a ser abundantes los representantes del género
Stephanorhinus.
Sus representantes más primitivos,
Stephanorhinus
etruscus,
eran formas muy parecidas a los actuales rinocerontes africanos. En
Caravaca y Cartagena se han encontrado restos de estos animales.
Este cambio climático afectó también a las faunas de carnívoros. En
particular, la representación de este grupo a partir del Plioceno
superior se caracterizará por la presencia de muchos de los géneros
que hoy encontramos en el Viejo Mundo. Así, junto a los primeros
linces, encontramos también elementos más exóticos como los
guepardos y formas precursoras de la hiena rayada de la India.
Asociaciones de este tipo son características de diversos
yacimientos del Plioceno superior ibérico. Ello comportó asimismo la
desaparición de otros carnívoros de origen miocénico que habían
sobrevivido hasta el Plioceno inferior. Curiosamente, esta
renovación no afectó a los felinos "dientes de sable" presentes en
Europa desde el Mioceno superior. Por el contrario, a partir del
Plioceno superior este grupo aumenta incluso su diversidad con
respecto a etapas anteriores.
Método Científico: Conocimientos básicos para la
realización de una publicación científica.
Fragmento de:
Por Mariano
Magnussen Saffer. Director del Grupo Paleo y Presidente de la
Asociación Amigos del Museo Punta Hermengo.
marianomagnussen@yahoo.com.ar
El método
científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer
relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los
fenómenos físicos y naturales del mundo y permitan obtener, con
estos conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Los científicos
emplean el método científico como una forma planificada de trabajar.
Sus logros son acumulativos y han llevado a la Humanidad al momento
cultural actual. Toda investigación científica se somete siempre a
una "prueba de la verdad" que consiste en que sus descubrimientos
pueden ser comprobados, mediante experimentación, por cualquier
persona y en cualquier lugar, y en que sus hipótesis son revisadas y
cambiadas si no se cumplen.
El método
científico (del griego: -meta = hacia, a lo largo- -odos = camino-;
y del latín scientia = conocimiento; camino hacia el conocimiento)
presenta diversas definiciones debido a la complejidad de una
exactitud en su conceptualización: "Conjunto de pasos fijados de
antemano por una disciplina con el fin de alcanzar conocimientos
válidos mediante instrumentos confiables", "secuencia estándar para
formular y responder a una pregunta", "pauta que permite a los
investigadores ir desde el punto A hasta el punto Z con la confianza
de obtener un conocimiento válido". Así el método es un conjunto de
pasos que trata de protegernos de la subjetividad en el
conocimiento.
La fuente de esta
necesidad de conocer y de saber surge de su curiosidad, elemento
fundamental en la personalidad del investigador que lo lleva a
cuestionar, a indagar y por ende a adquirir los conocimientos que le
permitan evolucionar y trascender. De hecho, el conocimiento que le
ha sido legado a la humanidad y por el cual se ha logrado el
desarrollo que se vive en la actualidad, tiene como base las
investigaciones y descubrimientos que se encuentran plasmados en la
historia de la humanidad
Por proceso o
"método científico" se entiende aquellas prácticas utilizadas y
ratificadas por la comunidad científica como válidas a la hora de
proceder con el fin de exponer y confirmar sus teorías. Las teorías
científicas, destinadas a explicar de alguna manera los fenómenos
que observamos, pueden apoyarse o no en experimentos que certifiquen
su validez. Sin embargo, hay que dejar claro que el mero uso de
metodologías experimentales, no es necesariamente sinónimo del uso
del método científico, o su realización al 100%.
Historia.
Frente a los
límites del azar o la casualidad que en pocas ocasiones nos dan
conocimiento, -ya sea conocimiento científico, del bien o, como
indica Aristóteles en la Ética a Nicómaco, del bien máximo
que es la felicidad-, Platón y el mismo Aristóteles advertían de la
necesidad de seguir un método con un conjunto de reglas o axiomas
que debían conducir al fin propuesto de antemano. Sócrates, Platón y
Aristóteles, entre otros grandes filófosos griegos propusieron los
primeros métodos de razonamiento filosófico, matemático, lógico y
técnico.
|
 |
Durante la
época medieval serán los filósofos, físicos, matemáticos,
astrónomos y médicos del mundo islámico quienes hagan suya,
desarrollen y difundan la herencia de la filosofía griega.
Se debe reconocer, entre otros, a figuras como Alhazen, Al-Biruni
y Avicena. También debemos mencionarse a quines
contribuyeron a la difusión de dichos conocimiento por
Europa; figuras como Roberto Grosseteste y Roger Bacon junto
con la imprescindible labor de Escuela de Traductores de
Toledo. Pero no será hasta la edad moderna cuando se
consolide una nueva Filosofía Natural. Descartes (1596-1650)
en su obra el Discurso del método define por primera vez
unas reglas del método para dirigir bien la razón y buscar
la verdad en las ciencias. |
Aún con
diferencias notables fueron muchos los que defendieron la necesidad
de un método que permitiera la investigación de la verdad.
Desde un punto
de vista empírico o científico tal y como ahora lo entendemos se
debe mencionar a precursores del método científico como Leonardo da
Vinci (1452-1519), Copérnico (1473-1543), Kepler (1571-1630) y
Galileo (1564-1642) quienes aplicaban, con mayor o menor conciencia
una reglas metódicas y sistemáticas para alcanzar la verdad. Galileo
Galilei contribuyó a reforzar la idea de separar el conocimiento
científico de la autoridad, la tradición y la fe.
Importancia.
El método se
encuentra entre la teoría y la realidad; gracias a él la
investigación científica puede realizarse y la ciencia continuar su
evolución y desarrollo. Por eso se dice que el método es importante,
es el camino que nos lleva hacia la verdad de las cosa. Generalmente
el hombre común considera ciencia al cúmulo de conocimientos, sin
embargo, hay que recordar que al conocimiento se le llama
“científico” sólo porque ha sido conocido por el método científico,
o por lo menos ha sido adquirido por medio del método científico o a
sido puesto a prueba por él.
“El
conocimiento científico sirve, de hecho es el único medio
disponible, para conocer el mundo real, es decir, es una de las
formas que tiene el hombre para otorgarle un significado con sentido
a la realidad.
“En el proceso
de producción del conocimiento basado en la ciencia, los
planteamientos y teorías deben ser formulados de una manera rigurosa
y explícita estableciendo sus bases con criterios objetivos”. “El
proceso de producción del conocimiento basado en la ciencia, no se
puede reducir a una colección de hechos, es por ello necesario
seleccionar los hechos y organizarlos de una manera sistemática”.
Es decir, que
debemos ser rigurosos en la formulación de los enunciados y muy
precisos en las metodologías que aplicaremos en el proceso de
nuestra investigación, o dicho de otra manera, que debemos ser
sistemáticos. Podemos entonces afirmar que hay conocimiento
científico, cuando a través del método científico, se ha logrado
acumular nuevos conocimientos, nuevas experiencias. Por lo tanto, la
ciencia avanza en la medida en que se logren plantear y resolver los
problemas, es decir, el progreso del conocimiento se da en la medida
en que se descubren y se resuelvan nuevas dificultades.
Puntos fundamentales para la
utilización del Método Científico en un trabajo de Investigación.
Título; El título es la primera
parte de un artículo. Debe ser corto, específico e informativo. En
lo posible debe brindarle al lector la debida información de su
contenido: Su naturaleza del estudio, organismo experimental, lugar
y período de tiempo del estudio y enfoque metodológico.
Autores; En general el orden de
los autores del trabajo esta en función de la participación (por ej.
dedicación, etc . ), Deben mencionar institución donde desarrollan
sus actividades o relación con el estudio, dirección postal o correo
electrónico para que otros investigadores puedan contactarse con los
autores.
Resumen, summary o abstract; Es
por lo general lo que se lee a continuación del título. Debe decirle
al lector de qué trata el artículo. Contiene un resumen de los
contenidos y conclusiones. Remarca cualquier información nueva e
indica la relevancia de la misma. Debe ser lo suficientemente
explicativo como para que la naturaleza, objetivos y logros del
trabaje puedan ser entendidos. Algunos consejos pueden ser útiles a
la hora de elaborar un resumen, como son: usar oraciones completas,
evitar el uso de jerga, no abreviar las palabras, omitir en la
medida las referencias y describir en forma resumida la metodología
utilizada. Recordar que un buen resumen puede motivar a un lector a
solicitar el trabajo a su autor. Muchas veces buenos trabajos quedan
sin leerse por que el resumen está mal elaborado y no da la
suficiente información.
Introducción; La introducción
esta compuesta por dos partes: una son los antecedentes y en la otra
el objetivo del trabajo. En los antecedentes se debe priorizar toda
aquella información de otros autores que luego van a ser discutida
en la Discusión, en general confrontándola con nuestros resultados.
El o los objetivos del trabajo deben ser bien explicitados y en
general deben ser ubicados al final de la introducción.
Materiales y Métodos; Esta es
una de las secciones más importantes de un trabajo científico. Uno
de postulados básicos de la actividad científica es que los
resultados obtenidos deben repetibles. Por lo tanto esta sección
debe ser lo suficientemente clara y detallada para que otro
investigador en cualquier lugar del mundo pueda repetir el trabajo.
Los puntos que conviene tener en cuenta al redactar materiales y
métodos son: los aparatos, instrumentos de origen comercial sólo
deben ser nombrados, los aparatos o instrumentos hechos a medida
deben ser descriptos en detalle y si alguno de los métodos usados ha
sido descripto previamente sólo se lo puede citar.
Resultados; Se utilizan
aquellos resultados que son pertinentes al trabajo. En general se
recomienda presentar los resultados en un formato narrativo que
utilice tablas y figuras que corroboren las afirmaciones realizadas.
Las tablas y figuras deben presentar títulos claros, informativos y
completos. Siempre se debe recordar que los resultados son del
trabajo realizado, por lo tanto en esta sección se debe evitar hacer
referencia a otros autores.
|

|
Discusión; Recordar que en la
discusión se deben discutir los resultados propios y
aquellos obtenidos por otros autores, en particular aquellos
ya mencionados en los antecedentes de la introducción. Una
buena discusión jerarquiza un trabajo, por lo que es_ aquí
donde el investigador conjetura y confronta sus propios
resultados con otros colegas y además puede plantear
hipótesis creativas sobre problemas aún no resueltos y
orientar la futura investigación en el tema.
Conclusiones; Son las
respuestas a los objetivos del trabajo, por lo tanto se debe
utilizar expresiones claras, concisas y contundentes.
|
Agradecimientos; Es una sección
que se acostumbra a incluir en los trabajos de investigación. ¿A
quién se agradece? En general a persona que ayudaron en el trabajo,
en la lectura crítica del trabajo, como así también a instituciones
que Financiaron total o parcialmente el mismo.
Bibliografía Citada; En general
aparecen en orden alfabético por el apellido del autor. El estilo en
las citas difiere de una publicación a otra, por lo cual el autor
debe informarse de las normas de publicación de la revista donde
desea publicar su artículo. Por lo general para una publicación
periódica el orden de presentación es: autor/es, - año o fecha de la
publicación - título del artículo - nombre de la publicación -
número del volumen v números de páginas.
Método 3 R; Evaluación de un
trabajo científico.
Habiendo estructurado el
trabajo en función de las pautas desarrolladas ahora corresponde
determinar si existe alguna metodología rápida, clara y eficiente
para poder juzgarlo y además tener una herramienta que nos permita
analizar si hemos ubicado cada ítem en el lugar correspondiente.
Apelamos a una estrategia que hemos denominado las 3 R, y que son:
la Relación, la Respuesta y el Respaldo.
La Relación entre Título del
trabajo y el/los Objetivo/s que nos hemos
propuesto. Por ejemplo: Título: "
Distribución geográfica y ecológica de Felis concolor
en la región pampeana". Objetivo: " El objetivo de este
trabajo es cuantificar la presencia del genero y especie en cuestión
en distintos ambientes, tanto naturales como artificiales y su
relación con el medio”.
Respuesta de los Objetivos en
la/s Conclusión/es. Es recomendable que en el
trabajo figuren explícitamente las Conclusiones a las
que se llegaron, esto facilita la lectura y evaluación del mismo.
En muchas publicaciones figura Discusión y Conclusión juntos, pero
es preferible que estén separados porque la Discusión,
desde un punto de vista metodológico y epistemológico
crucial y quizás lo más importante de un trabajo de investigación y
junfarla con las conclusiones no es
recomendable.
Respaldo de la/s Conclusión/es
en los Resultados. En las ciencias naturales
(física, química y biología y afines) es fundamental el trabajo
empírico y experimental, por lo tanto esta R es crucial a la hora de
evaluar Metodológica y epistemológicamente un manuscrito. La
credibilidad de la ciencia empírica está en el apoyo brindado por la
realidad y aunque esto tenga claras implicancias empiristas (como
corriente filosófica) no nos queda más remedio que a los hechos para
justificar nuestros resultados.
Bibliografía
Sugerida:
Bunge, M. 1977. " ¿ Qué es la
ciencia ? ". pp. 9-36. " ¿ Cual es el método de la ciencia ? ". pp.
39-68. En: La ciencia: su método y su filosofía. Ediciones SIGLO
XX
FÍA.
Bunge, M. 1981. " ¿ Qué es y a
qué puede aplicarse el Método Científico ? ". En: Epistemología, pp.
28-45. Editorial ARIEL.
Chalmers, A. 1990. " El
inductivismo: la ciencia como conocimiento derivado de los hechos de
la experiencia ". En: ¿ Qué es esa cosa llamada ciencia ?. pp.
11-25. SIGLO
XXI Editores S.A.
Curtis, H.; Barnes, N. 1993. "
La naturaleza de la ciencia ". En: Biología, pp. 39-44. Ed. Med.
PANAMERICANA.
Dieterich, Heinz.
“La nueva guía para la investigación científica”. Ed. Planeta
Mexicana, S.A. de C.V., México,1996.
Kforoosh, Norma.
“Metodología de la investigación”. Noriega editores, Barcelona,
1998.
Eco, Humberto.
“Cómo se hace una tesis”. Ed. Gedisa, España, 1994.
Mardones, José M.
“Filosofía de las ciencias humanas y sociales. Materiales para una
fundamentación científica”. Ed. Prometeo, México,1999.
Origen de los continentes
y océanos.
|
Fragmento de: El origen de
los continentes y océanos. De Alfred Wegener. |
|
Traducción de Francisco
Anguita Virella y Juan Carlos Herguera García. |
La comparación de las estructuras
geológicas a uno y otro lado del Atlántico proporciona pruebas
rigurosas a nuestra teoría de que este océano representa una
descomunal fractura ensanchada cuyos bordes estuvieron en el pasado
en contacto directo o muy próximos. Esto es lógico, pues se podía
esperar que muchos pliegues y otras estructuras formadas antes de la
ruptura se continuasen a uno y otro lado, y realmente sus extremos
deben extenderse en ambos márgenes del océano, de forma que en la
reconstrucción parecerían prolongaciones directas. Como esta
reconstrucción viene forzada por el bien marcado trazado de las
lineaciones y no deja, por tanto, margen alguno para ajustes,
encontramos aquí un criterio totalmente independiente de la mayor
importancia para formarse un juicio sobre la corrección de la teoría
movilista.
La fractura atlántica presenta su
mayor anchura en el Sur, donde se formó primero: su anchura alcanza
aquí 6.220 km. Entre el cabo San Roque y el Camerún hay sólo 4.880
km; aún menos (sólo 2.410) entre el banco de Terranova y la
plataforma británica; entre el estrecho de Scoresby y Hammerfest
1.300, y entre el límite Noroeste de la plataforma de Groenlandia y
las islas Spitzberg tan sólo de 200 a 300 km. En este último punto
es donde la ruptura parece haber tenido lugar más recientemente.
Comencemos las comparaciones por el
Sur. En el extremo meridional de África se encuentra una cadena
plegada pérmica (las montañas Zwarten) que se alinea de Este a
Oeste. En la reconstrucción, la prolongación hacia el Oeste de esta
cadena se encuentra justo al Sur de Buenos Aires, en una zona que no
presenta ningún rasgo especial. Ahora bien, es muy interesante que
Keidel haya reconocido plegamientos antiguos en las sierras de esta
zona y especialmente en las meridionales, plegadas más intensamente;
plegamientos que por su estructura, su sucesión litológica y su
contenido fósil son totalmente similares no sólo a los de la zona
Noroeste de la Precordillera de las provincias de San Juan y
Mendoza, que se adaptan suavemente a los pliegues andinos, sino,
sobre todo, a los de las montañas del Cabo, en Suráfrica. Afirma
este autor: «En las sierras de la provincia de Buenos Aires,
especialmente en las cadenas meridionales, se encuentran series que
son muy parecidas a las de las montañas del Cabo, en Suráfrica. Al
menos se da una gran coincidencia entre las tres formaciones
existentes: areniscas del Devónico Inferior transgresivo en la base;
las pizarras fosilíferas que marcan el punto de máxima extensión de
la transgresión; y una formación superior muy característica, el
conglomerado glaciar del Paleozoico Superior... Tanto los sedimentos
de la transgresión devónica como los conglomerados glaciares están,
al igual que en la cadena del Cabo, fuertemente plegados; y en ambas
zonas el movimiento principal está dirigido hacia el Norte». De aquí
se sigue la conclusión de que estamos ante un antiguo plegamiento
que pasaba por el extremo Sur de África y luego cruzaba Suramérica
al Sur de Buenos Aires, para, finalmente, doblar hacia el Norte,
alineándose con los Andes. Hoy, los fragmentos rotos de esa cadena
plegada están separados por un mar profundo de más de 6.000 km de
anchura. En nuestra reconstrucción, que en este punto particular no
permite ningún movimiento de ajuste, los fragmentos están en
contacto directo; sus distancias respectivas al cabo San Roque y al
Camerún son iguales. Esta prueba de que nuestra composición es
correcta resulta realmente espectacular y recuerda a las tarjetas de
visita rotas como señal de reconocimiento. El que las montañas Cedar
se separen de las cadenas surafricanas y se desvíen hacia el Norte
en la costa es sólo un pequeño obstáculo a esta coincidencia, pues
esta rama casi extinguida muestra los caracteres de una desviación
local, que pudo ser causada por alguna discontinuidad en el lugar de
la fractura subsiguiente. Ramificaciones similares aparecen aún en
mayor medida en las cordilleras europeas, tanto en las carboníferas
como en las terciarias, y no nos impiden sintetizar estas cadenas en
un sistema único, y referirlas a una causa única. Asimismo, aunque
(tal como señalan los últimos estudios) los plegamientos en África
hayan proseguido hasta tiempos más recientes, ello no implica que
existan diferencias de edad, pues, como leemos en Keidel: «En las
sierras, la formación plegada más reciente es el conglomerado
glaciar; en las cadenas del Cabo, las pizarras de Ecca, en la base
de la Serie de Gondwana (series de Karroo) todavía muestran indicios
de plegamiento... En ambas zonas, los movimientos principales pueden
producirse en el intervalo entre el Pérmico y el Cretácico
Inferior».
Pero esta confirmación de nuestros
puntos de vista en la cadena del Cabo y su prolongación en las
sierras de Buenos Aires no es en absoluto un dato aislado, sino que
encontramos numerosas pruebas similares a lo largo de las costas
atlánticas. Las gigantescas mesetas gnéisicas africanas, no
deformadas desde hace largo tiempo, muestran en sus grandes rasgos
una espectacular similitud con las brasileñas. Y esta similitud no
se limita a los caracteres generales, como lo demuestran por una
parte la coincidencia a una y otra parte de las rocas eruptivas y
los sedimentos, y por otra, la de las direcciones de los antiguos
plegamientos.
[...] En las direcciones de los
plegamientos primitivos que recorren estas grandes mesetas gnéisicas
encontramos otras concordancias. En el macizo gnéisico del
continente africano predominan dos direcciones (lineaciones) de
edades algo distintas. En el Sudán domina la dirección antigua,
orientada al Nordeste, que se evidencia en el trazado rectilíneo del
curso superior del río Níger, y también en el Camerún, y que corta
la costa con ángulo próximo a los 45º; por el contrario, al Sur del
Camerún pasa a primer plano la dirección más moderna,
aproximadamente Norte-Sur, que discurre paralelamente a las curvas
de la costa.
En Brasil encontramos la misma
disposición. Como escribe E. Suess: «El mapa de la Guayana
oriental... muestra, en las rocas antiguas que componen esta zona,
direcciones aproximadamente Este-Oeste. También las capas
paleozoicas que forman la parte Norte de la cuenca del Amazonas
siguen esta dirección, y, por tanto, la línea de costa que va desde
Cayena hacia la desembocadura del Amazonas es transversal a esta
dirección... Por lo que se conoce actualmente de la estructura de
Brasil se puede aceptar que también hasta el cabo San Roque el
trazado de la costa es transversal a la dirección de las montañas,
pero a partir de este promontorio la línea de costa viene marcada
por al dirección de las montañas, al menos hasta Uruguay». También
en América los cursos fluviales (Amazonas por una parte, San
Francisco y Paraná por otra) siguen a grandes rasgos las lineaciones.
En realidad, los últimos estudios, como, por ejemplo, el mapa
tectónico de Suramérica formado por von Keidel siguiendo
esencialmente a J. W. Evans, han mostrado la existencia de una
tercera lineación paralela a la costa Nordeste, que complica
ligeramente las relaciones. Por último, el considerable giro que
debe darse a Suramérica en la reconstrucción hace que la dirección
del Amazonas se alinee paralelamente al curso alto del Níger, de
modo que ambas lineaciones concuerdan con las africanas. Aquí
podemos ver una vez más una confirmación directa de la antigua
conexión entre ambos continentes.
[...] El conocido geólogo surafricano
Du Troit ha efectuado estudios comparativos particularmente
completos en un viaje de estudios a Suramérica planeado con esta
finalidad. [...] Las coincidencias a ambas orillas del océano son
tan numerosas que actualmente ya no pueden considerarse
casualidades, sobre todo teniendo en cuenta que abarcan enormes
extensiones de terreno y un intervalo de tiempo que incluye desde el
pre-Devónico hasta el Terciario. Du Toit añade: «Por añadidura,
éstas que algunos llaman coincidencias son de naturaleza tanto
estratigráfica como litológica, paleontológica, tectónica, volcánica
o climática».
[...] «A continuación vamos a
comparar las dos extensiones que van por una parte desde Sierra
Leona hasta El Cabo, y por la otra desde Pará hasta Bahía Blanca,
limitándonos en cada caso a una banda de unos 45º de longitud y unos
10º de latitud. En cada continente se puede observar:
»1. El basamento está compuesto de
rocas cristalinas de edad precámbrica, con algunas capas de
sedimentos predevónicos, de edades variables aunque en general
indeterminadas: los caracteres litológicos coinciden a grandes
rasgos.
»2. En el extremo Norte de la zona
encontramos sedimentos marinos silúricos y devónicos disconformes
sobre este complejo y muy ligeramente plegados, ocupando un amplio
sinclinal cuyo eje es oblicuo a la línea de costa. Esta estructura
se extiende entre Sierra Leona y Costa de Oro en África y forma la
base del estuario del Amazonas en Suramérica.
»3. Hacia el Sur se encuentran, casi
paralelos a la costa, cinturones de rocas sedimentarias entre las
que predominan cuarcitas, pizarras y calizas. Sus edades son
Proterozoico y Paleozoico Inferior, y están plegados ligeramente en
el Norte y más intensamente en el Sur, donde son intruidos por masas
graníticas, por ejemplo, en la zona entre Lüderitz y Ciudad del Cabo
y entre el río San Francisco y el Río de la Plata.
»4. Al devónico casi horizontal de
Clanwilliam corresponde una serie casi idéntica en Paraná y el Matto
Grosso.
»5. Aún más hacia el Sur, el devónico-carbonífero
de la parte meridional de la provincia del Cabo corresponde a la
comarca similar al Norte de Bahía Blanca, incluyendo ambas una
transición concordante hacia sedimentos glaciares pérmicos y
carboníferos; las dos series están intensamente plegadas por
movimientos permotriásicos y cretácicos de direcciones similares.
»6. Estas tillitas se continúan hacia
el Norte, en ambos casos horizontales y transgresivas sobre el
devónico, y descansando sobre una penillanura postglacial que se ha
formado en estas rocas y en otras anteriores y desaparece hacia el
Norte.
»7. Los depósitos glaciares están
cubiertos en ambos casos por sedimentos continentales pérmicos y
triásicos con flora de Glossopteris que cubren enormes extensiones y
van seguidos por potentes series de basaltos y doleritas a los que
se atribuye una edad Liásico Inferior.
»8. Estas capas de Gondwana se
extienden hacia el Norte del Karroo meridional hasta la zona de
Kaoko y desde Uruguay hasta Minas Geraes.
»9. Afloramientos muy separados de
este mismo tipo se extienden tierra adentro hacia el Norte, en
Angola-Congo y en Piauhý y la zona del Maranhão.
»10. Entre los sedimentos del
Triásico Superior y del Pérmico existe una interrupción
intraformacional muy extendida, aunque en general no existe
discordancia angular, salvo en algunas zonas, donde los primeros
yacen en notable discordancia sobre los pérmicos o antepérmicos.
»11. En la costa se encuentran
estratos calizos fuertemente inclinados, pero tan sólo en las
regiones de Benguela-Bajo Congo y Bahía-Sergipe.
»12. Sedimentos horizontales
cretácicos y terciarios, tanto marinos como continentales, cubren
grandes extensiones entre Camerún y Togo y en Ceará, Maranhão y
hacia el Sur, mientras que los extensos yacimientos en el Kalahari
pueden ser aproximadamente comparados con la formación Pampeana
neógena y cuaternaria, en Argentina.
»13. En este resumen general no puede
pasarse por alto el importante eslabón formado por las islas
Malvinas, cuyas series devónico-carboníferas apenas se diferencian
de las de la provincia del Cabo, mientras que el Lafoniense es
totalmente comparable al sistema de Karroo. Tanto desde el punto de
vista estratigráfico como estructural, las islas Malvinas tienen su
lugar junto a la región Suroeste del Cabo, y no en Patagonia.
»14. Desde el punto de vista
paleontológico, debemos fijarnos especialmente en: a) la ‘facies
austral’ del devónico del Cabo, las islas Malvinas, Argentina,
Bolivia y el Sur de Brasil, opuesta a la ‘facies boreal’ del Norte
de Brasil y del Sahara central; b) el género fósil Mesosaurus, un
reptil de la formación Dwyka, en El Cabo, y de las capas de Iraty,
en Brasil, Uruguay y Paraguay; c) la flora de Gangamopteris y
Glossopteris, con pequeñas adiciones de formas septentrionales, en
las capas de Gondwana, al Sur de ambos continentes; d) la flora de
Thinnfeldia en la parte alta de esas mismas capas, en El Cabo y en
Argentina; e) la fauna neocomiense (uitenhaguiense) en el Sur de la
provincia del Cabo y en el Noroeste de Neuquén, en Argentina; f) la
facies nórdica o mediterránea del Cretácico y el Terciario al Norte
del Trópico de Capricornio, y g) la facies suratlántica-antártica
del Eoceno de Patagonia (formación San Jorge).
»Por último, y como punto número 15,
tenemos los contornos geográficos de África y Suramérica,
asombrosamente parecidos no sólo en general, sino también en los
detalles; y además, excepto en el Norte, la orla de sedimentos
terciarios tiene pequeña extensión, y por ello menor importancia.»
[...] Du Troit considera, con razón,
que el hecho de que las islas Malvinas, a pesar de elevarse en la
plataforma patagónica, no muestran ningún parentesco con Patagonia y
sí con Suráfrica, constituye un apoyo especial para la teoría
movilista.
[...] Como ya señaló antes, a base de
los datos paleontológicos y biológicos debe concluirse que los
intercambios de fauna y flora entre Suramérica y África cesaron
entre el Cretácico Inferior y Medio. No por ello se entra en
contradicción con la suposición de Passarge que la fractura entre
Suráfrica y Suramérica ya estaba formada en el Jurásico, pues la
ruptura se produjo gradualmente a partir del Sur, y, sobre todo, fue
precedida largo tiempo por la formación de fosas tectónicas.
En Patagonia, la ruptura tuvo como
consecuencia un movimiento continental peculiar, que A. Windhausen
describe del siguiente modo: «La nueva revolución comenzó con
movimientos regionales de enorme escala, hacia la mitad del
Cretácico», y realmente en este momento la llanura patagónica «que
era una región de pendiente pronunciada, se convirtió en una
depresión generalizada bajo condiciones áridas o semiáridas,
cubierta por desiertos de piedra y llanuras de arena».
Prosiguiendo hacia el Norte en la
comparación de las costas opuestas del Atlántico, encontramos, en el
límite Norte del continente africano, que las montañas del Atlas,
cuyo plegamiento tuvo lugar principalmente en el Oligoceno, pero
había comenzado ya en el Cretácico, no encuentran continuación en el
lado americano.
Fuente: Wegener, Alfred.
El origen de los continentes y océanos. Traducción de Francisco
Anguita Virella y Juan Carlos Herguera García. Madrid: Ediciones
Pirámide, S.A., 1983.
 Ver
mas Artículos de Divulgación Paleontológica Internacionales Ver
mas Artículos de Divulgación Paleontológica Internacionales |