Necrolestes, un mamífero patagónico
que sobrevivió a la extinción de los dinosaurios.
Por Federico L Agnolin, Fernando E Novas, Nicolás R
Chimento para Nicolás R Chimento. Publicado en
originalmente en la Revista Ciencia Hoy. Número 134.
Noviembre 2013. Articulo parcial a la versión
original.
En 1891, Florentino Ameghino (1854-1911) dio a
conocer unos restos fósiles encontrados por su
hermano Carlos (1865-1936) en las barrancas de Monte
Observación, en la provincia de Santa Cruz, en
yacimientos de unos 17 millones de años de
antigüedad. Determinó que pertenecían a un pequeño
–escasos 10cm de largo, del hocico a la cola– y
desconocido mamífero extinguido.
Estudió los diminutos huesos y consideró que el
animal habría sido un pariente lejano de los topos
africanos vivientes. Le dio el nombre científico
Necrolestes
patagonensis, es decir, ladrón de
tumbas de la Patagonia, en alusión a sus hábitos
excavadores. El hallazgo, publicado por Ameghino en
el número de la
Revista Argentina de Historia Natural
citado entre las lecturas sugeridas, atrajo la
atención del ámbito científico, ya que hasta ese
momento en Sudamérica no se habían encontrado restos
fósiles de topos.
En décadas posteriores, expediciones de diversos
paleontólogos a la misma zona de la Patagonia,
cercana a la desembocadura del río Santa Cruz,
descubrieron esqueletos fósiles prácticamente
completos del
Necrolestes.
El estudio de esos esqueletos llevó a pensar que se
trataba de un mamífero muy arcaico en la historia de
la evolución, más que un ancestro de los topos, como
había supuesto Ameghino. Por determinados rasgos se
pensó que podía haber sido un
marsupial,
es decir, un pariente lejano de las comadrejas, los
canguros y los coalas actuales.
 |
La mayor parte de los mamíferos mesozoicos
pertenece a grupos grupos hoy extinguidos,
que no se relacionan directamente con los
actuales, sean placentarios o marsupiales.
Solo la descendencia directa de algunos
escasos mamíferos del Mesozoico ha
sobrevivido hasta nuestros días. Entre ella
se cuentan los ornitorrincos y los equidnas,
que integran un grupo llamado
monotremas,
restringidos a algunos sectores de Oceanía,
como lo explicó un artículo publicado en
2009 en Ciencia Hoy (A Kornblihtt, ‘El
genoma del ornitorrinco y la evolución’, 19,
113: 74-75). |
Durante la segunda mitad del siglo XX, otro
destacado paleontólogo argentino, José Bonaparte,
recorrió la Patagonia en búsqueda de fósiles
mesozoicos. Descubrió un importante yacimiento
fosilífero en la provincia del Río Negro, en una
estancia llamada Los Alamitos, del que fueron
recuperados abundantes restos óseos de dinosaurios
carnívoros y herbívoros, de tortugas, cocodrilos y
peces, vivos hace unos 70 millones de años, es
decir, a finales de la era mesozoica.
Uno de los hallazgos que más llamó la atención de
los investigadores de Los Alamitos fue el de
diminutos dientes de mamíferos, de solo algunos
milímetros de largo, mezclados con cuantiosos restos
de dinosaurios. Concluyeron que pertenecieron a
animales de escasos centímetros de longitud que
vivieron a la sombra de los enormes dinosaurios.
Además, pusieron de manifiesto que hubo una gran
diversidad de especies extinguidas de mamíferos,
entre ellas las pertenecientes a grupos denominados
gondwanaterios y
driolestoideos.
Luego de los hallazgos de Bonaparte se encontraron
diversos mamíferos primitivos, incluyendo
driolestoideos, en otros lugares de la Argentina,
como los yacimientos de Cerro Tortuga y La Buitrera,
en Río Negro, y La Colonia y Cerro Cóndor en el
Chubut, como lo detalla la tabla siguiente.
Hasta hace una década se pensaba que esos mamíferos
mesozoicos se habían extinguido junto con los
dinosaurios hace 65 millones de años, por efecto de
la caída de un gigantesco asteroide en México que
habría desencadenado una serie de cambios climáticos
catastróficos para numerosos grupos de animales,
entre ellos los dinosaurios y gran parte de los
mamíferos primitivos, por ejemplo, los
driolestoideos.
 |
Sin embargo, la historia de los mamíferos
mesozoicos no parece haber sido tan simple.
En 2001, dos paleontólogos del Museo de La
Plata, Javier Gelfo y Rosendo Pascual,
descubrieron en la provincia del Chubut, en
estratos de alrededor de 60 millones de años
de antigüedad, un driolestoideo que había
sobrevivido a los mencionados cambios
climáticos. Conocido por
Peligrotherium tropicalis,
habría sido del tamaño de un zorro y estado
bien adaptado a machacar con sus dientes los
alimentos vegetales que constituían la base
de su dieta. |
Del mismo modo, algunos gondwanaterios también
parecen haber sobrevivido a la extinción de fines
del Mesozoico, pues se ha encontrado esporádicamente
restos de ellos en estratos de distintos momentos de
la era cenozoica. Además, en la Patagonia se
hallaron en tales estratos restos de un ornitorrinco
extinto, conocido por
Monotrematum sudamericanum, que también habría convivido
con los dinosaurios.
En los últimos diez años los paleontólogos tomaron
nuevo interés en el debate sobre el
Necrolestes y
publicaron numerosos artículos sobre su anatomía.
Las hipótesis predominantes sugerían que habría sido
un marsupial aberrante, cuyo esqueleto exhibía
rasgos muy primitivos. En 2012, dos equipos de
investigadores llegaron a otra conclusión: que el
animal perteneció al mencionado linaje de los
driolestoideos, es decir, era un sobreviviente de
una de las especies de mamíferos mesozoicos que no
se extinguió con las catástrofes que terminaron con
los dinosaurios, pero que tampoco había seguido el
camino de la evolución y dado lugar a descendencia
de otras especies. Se mantuvo viviente y sin cambios
cruciales hasta bien entrada la era cenozoica. De
hecho, en su época habría sido casi un fósil
viviente, un relicto arcaico de la era de los
dinosaurios.
La historia el arcaico
Necrolestes
indica que los mamíferos placentarios y
marsupiales avanzados convivieron con mamíferos
primitivos como los driolestoideos, los
gondwanaterios y los ornitorrincos, algo que no se
ha observado en ningún otro lugar del mundo. Esos
demuestra que estos antiguos linajes de mamíferos no
se extinguieron con los dinosaurios al finalizar la
era mesozoica hace 65 millones de años, sino que
sobrevivieron hasta bien avanzada la era cenozoica.
La nueva luz sobre el
Necrolestes
plantea renovadas preguntas a la
paleontología, ya que el diminuto mamífero sería el
pariente más cercano hoy conocido del
Cronopio dentiacutus, un driolestoideo de unos 95
millones de años de antigüedad descripto en 2011 por
el mencionado Guillermo Rougier y sus colaboradores
en un artículo publicado en Nature (479: 98-102).
Pero hasta donde sabemos, ambas especies están
separadas por más de 70 millones de años. Este lapso
marca la magnitud de nuestra ignorancia y proclama
que existe un vasto capítulo en la historia antigua
de los mamíferos sudamericanos que espera ser
escrito por los paleontólogos.
Lecturas Sugeridas
AMEGHINO F,
1891, ‘Nuevos restos de mamíferos fósiles
descubiertos por Carlos Ameghino en el Eoceno
inferior de la Patagonia austral. Especies nuevas,
adiciones y correcciones’, Revista Argentina de
Historia Natural, 1: 289-328.
BONAPARTE JF,
1966, ‘Cretaceous tetrapods of Argentina’, München
Geowissenchaftliche Abhandlungen, 30: 73-130.
CHIMENTO NR, AGNOLIN FL y NOVAS FE(ed.),
2012, ‘The Patagonian fossil mammal Necrolestes: a
Neogene survivor of Dryolestoidea’, Revista del
Museo Argentino de Ciencias Naturales, nueva serie,
14, 2.
GELFO JN y PASCUAL R,
2001, ‘Peligrotherium tropicalis from the early
Paleocene of Patagonia, a survival from a Mesozoic
Gondwanan radiation’, Geodiversitas, 23, 3: 369-379.
ROUGIER GW,
et al., 2012, ‘The Miocene mammal Necrolestes
demonstrates the survival of a Mesozoic nontherian
lineage into the late Cenozoic of South America’,
Proceedings of the National Academy of Science.
Fuente;
cienciahoy.org.ar
Tres fenómenos
naturales registrados en nuestra zona
y que cambiaron
para siempre a Sudamérica y el mundo.
Por Mariano Magnussen. Laboratorio
Paleontológico. Museo de Ciencias Naturales de
Miramar. Fundación Azara. Laboratorio de Anatomía
Comparada y Evolución de los Vertebrados.
marianomagnussen@yahoo.com.ar
Durante mitad y final del Plioceno, hace 3,5
millones de años a 2,5 millones de años atrás,
ocurrieron tres fenómenos naturales del tipo
catastrófico, los cuales decidieron la suerte del 80
% de las especies endémicas y autóctonas, que habían
evolucionado aislada en América del Sur, y que están
presentes en el registro geológico y paleontológico
de la costa atlántica bonaerense y alrededores.
Las escorias encontradas en los barrancos por
científicos suizos, publicadas en 1865, fueron
atribuidas a un posible origen volcánico, y que,
posteriormente Florentino Ameghino, atribuyo a
fogones e incendios realizados por los primeros
humanos en el Plioceno. Estos fueron estudiados
exhaustivamente, y se determinó en 1998, que se
trataba del impacto de un asteroide en la localidad
de Chapadmalal y en la ciudad de Miramar.
Científicos argentinos y de la NASA, determinaron al
menos el impacto de dos asteroides en distintos
tiempos geológicos, cuyos efectos modificaron
gradualmente el ambiente, trayendo aparejadas
algunas consecuencias para los biomas sudamericanos.
 |
La presencia de rastros
geológicos abona esta teoría de que, rocas
modificadas por altas temperatura llamadas
escorias y la presencia de vidrios
producidos por calentamiento y enfriamiento
rápido de silicatos, parecen ser restos de
un impacto desde el espacio. Estas escorias,
en realidad, son impactitas, las cuales
contienen entre otros, pequeñas esferas de
vidrios con alto contenido de Níquel y
Cromo.
Además, se detectó la
presencia de cristobalita, una variedad de
sílice que está sólo a temperaturas
superiores a los 1300 grados, como resultado
del sedimento fundido por el choque de una
gran roca espacial sobre la superficie
terrestre. Dejando evidencias sobre ellos en
un radio de 50 kilómetros. |
Si bien el meteorito que se estrelló en lo que hoy
en día es la costa bonaerense, fue de proporciones
menores al que extinguió a los dinosaurios, fue lo
suficientemente fuerte para provocar una cicatriz a
la superficie terrestre y una eventual modificación
en la historia natural del hemisferio sur.
La cantidad de impactitas distribuidas a lo largo de
los sedimentos del Plioceno miramanse, y el alto
contenido de sedimento quemado de color ladrillo,
demuestra lo catastrófico de aquel evento. Los
investigadores creen que el asteroide impacto en un
área que está sumergida en el océano atlántico, el
que provoco un cráter de gran tamaño, arrojando
miles de toneladas de sedimentos fundidos a la
atmosfera, oscureciendo toda la región pampeana
durante meses, con importantísimos incendios.
A su vez, formación del istmo de Panamá, un puente
natural terrestre que unió ambas Américas, provoco
en un principio, un intercambio faunístico, el cual,
seguramente también trajo acompañado de intercambio
parasitológico y bacteriológico que afecto a las
poblaciones animales y vegetales. Además, este
puente natural, trajo la interrupción del
intercambio genético entre el océano pacifico y
atlántico, sumado al cambio de las corrientes
oceánicas que normalmente controlan las temperaturas
sobre la superficie terrestre, genero el
enfriamiento en todo el planeta de una forma más
acelerada. Algunos científicos sugieren que la unión
de américa del norte con américa del sur, sumado al
enfriamiento global por el cambio en las corrientes
oceánicas, genero el comienzo de la edad del hielo.
 |
Ha esto se le suma, hacia el
final del Plioceno, una estrella del grupo
de estrellas O y B de la Asociación estelar
de Scorpius-Centaurus a unos 380 a 470 años
luz de la Tierra, que explotó como
supernova, lo suficientemente cerca de la
Tierra como para provocar un gran deterioro
en la capa de ozono, lo que pudo haber sido
la causa de una extinción masiva en los
océanos. Para ello se basaron en las
anomalías del isótopo de esa época
encontradas en los fondos oceánicos.
|
Como se observa, estos tres hechos
aislados, como fue el impacto del asteroide, la
unión de las américas y la explosión de una gran
estrella, trajeron marcados cambios ambientales y
faunísticos.
Sin dudas, las evidencias geológicas y biológicas en
el área de Miramar y Chapadmalal brindaron
suficiente información para comprender los procesos
evolutivos de nuestro sub-continente y su relación
con el resto del mundo.
Los cambios abruptos en la evidencia paleontológica,
es la que ayuda a determinar el comienzo y fin una
edad, en este caso, el fin del Plioceno y el
principio del Pleistoceno. Estos fenómenos abren las
puertas a la aparición de nuevas formas de vida.
A través de la evolución biológica y la adaptación
al medio, generan que nuevas especies surjan a
través de la especiación, es decir, el proceso
mediante el cual una población de una
determinada especie da lugar a otra u otras
especies, así como también otras especies se
extinguen cuando ya no son capaces de sobrevivir en
condiciones cambiantes o frente a otros
competidores. Un ejemplo estrictamente local, son
las diferentes especies de gliptodontes (armadillos
grandes o gigantes de caparazón sin bandas móviles)
que se extinguen durante el final del Plioceno. Ya
durante el Pleistoceno, son reemplazados por otras
especies similares, pero no iguales, de mayor
tamaño. Para el Holoceno superior, todas las
especies de gliptodontes se han extinto para
siempre.
Bibliografía sugerida.
Bussing
WA, Stehli FG y Webb SD 1985. El gran intercambio
biótico estadounidense. Patrones de distribución de
la ictiofauna centroamericana, 453–473.
Cione, A.L.; Tonni, E.P. 1995a. Bioestratigrafía y
cronología del Cenozoico de la región pampeana. In
Evolución biológica y climática de la región
pampeana durante los últimos cinco millones de años.
Un ensayo de correlación con el Mediterráneo
occidental. Museo Nacional de Ciencias Naturales,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
Monografías, p. 47-74. Madrid.
Cione, A.L. & Tonni, E.P. 2005. Bioestratigrafía
basada en mamíferos del Cenozoico superior de la
región pampeana. In: Geología y Recursos Minerales
de la Provincia de Buenos Aires (de Barrio, R.;
Etcheverry, R.O.; Caballé, M.F. & Llambías, E., eds.).
XVI Congreso Geológico Argentino, La Plata,
Relatorio 11, 183-200.
Prevosti, F. & Scanferla, A. 2006a. Aspectos
paleofaunísticos y estratigráficos preliminares de
las sucesiones plio-pleistocénicas de la localidad
Centinela del Mar, provincia de Buenos Aires,
Argentina. 90 Congreso Argentino de Paleontología y
Bioestratigrafía, 105.
Donadío, O.E. 1982. Restos de anfisbénidos fósiles
de Argentina (Squamata, Amphisbaenidae) del Plioceno
y Pleistoceno de la provincia de Buenos Aires. Circ.
Inf. Asoc. Paleont. Arg. 10: 10.
Frenguelli, J. 1920. Los terrenos de la costa
atlántica en los alrededores de Miramar (prov. Bs.As.)
y sus correlaciones. Bol. Acad. Nac. Cienc. Cordoba
24: 325-385.
Kraglievich, J. y A Olazabal, 1959, Los procionidos
extinguidos del genero Chapadmalania Amegh. Rev.
Mus. Arg. Cienc. Nat. (Cien Zool).
Novas Fernando 2006. Buenos Aires hace un millón de
años. Editorial Siglo XXI, Ciencia que Ladra. Serie
Mayor.
Quintana, C. A. 2008. Los fósiles de Mar del Plata.
Un viaje al pasado de nuestra región. Buenos Aires,
Argentina. Fundación de Historia Natural “Félix de
Azara”. 242 pp.
Tonni E. P., 2016. Los acantilados de la costa
atlántica bonaerense y su contribución al
conocimiento geológico y paleontológico. En: J.
Athor y C. E. Celsi (eds.): La costa atlántica de
Buenos Aires. Naturaleza y patrimonio cultural.
Fundación de Historia Natural Félix de Azara -
Vázquez Mazzini Editores, pp. 42-65, Buenos Aires.
P. H. Schultz, M. Zarate, W. Hames, C. Camilion y J.
King. A 3.3 – Ma Impact in Argentina and Posible
Consequences. 11 dicember 1998, Volumen 282. pp.
2061 – 2063.
J.C Heusser and G. Claraz, Neue Denk. (Nov. Mems)
der Allgemeine Schweiz. Gessell. XXI 27. Zurich
(1865).
M. A. Zarate and J. L. Fasano, Palaeogeogr.
Palaeoclimatol. Palaeoecol. 72, 27 (1989).
M, Magnussen Saffer.
Un Impacto de Meteorito entre Mar del Plata y
Miramar. Boletín de divulgación Científica Técnica.
Publicación 2: pp 3 - 8 Museo Municipal de Ciencias
Naturales Punta Hermengo de Miramar, Prov. Buenos
Aires, Argentina.
M. Magnussen Saffer. 2005. Naturaleza Pampeana,
pasado y presente. Libro Digitalizado. Museo
Municipal de Ciencias Naturales Punta Hermengo de
Miramar, Prov.
Buenos Aires, Argentina.
Algunas curiosidades en reptiles
marinos del Jurasico Argentino.
Fragmento
de articulo publicado:
Magnussen Saffer,
Mariano (2010).
Algunas curiosidades en reptiles marinos del jurasico
Argentino.
Paleo,
Revista Argentina de Paleontología. Boletín Paleontológico.
Año 8. 52: 36 -41.
El
periodo Jurasico abarca un lapso de 208
a 144 millones de años antes del presenta, cuyos
afloramientos geológicos son los mas escasos
comparados a los otros periodos de la Era Mesozoica,
pero a su vez son los mas significativos.
Con
respecto al registro fosilífero de los grandes
saurios del Jurasico, corresponden en su mayoría a
los hallazgos realizados en la región Patagónica,
por medio de enormes restos óseos correspondiente a
Sauropodos. Así mismo se han realizado notables
descubrimientos de huellas fósiles en areniscas del
Jurasico medio de la Provincia de Santa Cruz,
pertenecientes a pequeños Dinosaurios que vivían en
zonas semiáridas. La antigüedad real de estos
vestigios en nuestro país corresponde principalmente
al Jurasico medio, lo que confiere una especial
significación para evaluar la etapa evolutiva previa
a los bien conocidos Dinosaurios de otros
continentes. El sitio mejor conocido por el hallazgo
de grandes vertebrados corresponden a los
yacimientos fosilíferos del Cerro Cóndor, no muy
lejos de Paso de los Indios en la Provincia de Santa
Cruz, pero de estos grandes animales, hablaremos en
el próximo numero.
|
 |
Los estudios realizados de la paleogeografia
sugieren que antes del Jurasico medio se
había separado el único supercontinente de
Pangea, fragmentándose en dos enormes islas.
Al norte se encontraba Laurasia conformada
por América del norte, Europa y Asia. Al sur
se hallaba Gondwana la que reunía a América
del sur, India, África, Australia y
Antartida. A su vez, estos dos
supercontinentes se hallaban separados por
el mar de Tethys. Otro sitio Jurasico muy
importante para Argentina la conforma la
formación Los Lagaccitos en la Provincia de
San Luis donde se han hallados los primeros
restos de reptiles voladores en sedimentos
pertenecientes a un antiguo lago.
|
En
la porción continental en la que hoy se encuentra
Argentina el vulcanismo era muy intenso, lo que
posibilitaba conservación de grandes bosques, debido
a esto, la Patagonia central y oriental, incluyendo
la plataforma continental fueron cubiertas por
cenizas volcánicas y lava.
El
intenso calor que se acumulo por debajo de la
corteza terrestre, producto del magmatismo originado
por el choque de las placas, ocasiono que la corteza
Gondwanica se debilitara y terminara por fracturarse
en diversos bloques. En Patagonia, durante el
Jurasico el mar avanzo desde el oeste dando lugar a
un mar epicontinental de aguas someras y cálidas,
donde abundaban los arrecifes.
Caypullisaurus bonapartei,
unop de los últimos Ictiosaurios fueron muy grandes,
algunos como ballenas. Unos de ellos fue hallado en
la Provincia de Chubut. Mide más de 8 metros de
largo y se encuentra exhibido en la sala del
departamento de Paleontología de vertebrados del
Museo Argentino de Ciencias Naturales de Buenos
Aires, aunque también existían formas que no
superaban el metro.
Esta especie en particular fue un reptil marino y
guarda cierta semejanza con los delfines, pues a
pesar de los millones de años que separan a estas
especies, ambas cubrían el mismo nicho ecológico, y
es probable que este magnifico animal se halla
alimentado de otros reptiles como los Plesiosaurios,
peces y dinosaurios que se aventuraban a las playas
de marea baja. Sus aletas traseras eran
considerablemente mas pequeñas que las delanteras.
Los huesos de la mayor parte de la aleta delantera
se derivan de los huesos normales de dedos que se
han encontrado en todos los vertebrados terrestres,
pero en ellos hay muchos mas. Mientras normalmente
un vertebrado terrestre tiene de 3 a 4 falanges por
dedos, algunos Ictiosaurios tenían de 20 a 25
falanges. Se extinguió al final del Cretácico.
|
 |
Si bien la Patagonia Argentina tiene algo
mas de un centenar de sitios donde se han
hallado este tipo de reptil marino,
recientemente se han descubierto formas
nuevas en sedimentos de la Quebrada de
Romoredo al sur de la Provincia de Mendoza.
Otro ictiosaurio conocido es
Mollesaurus periallus, recuperado en
la Cuenca Neuquina.
Caypullisaurus, este
espécimen consta del cráneo y mandíbulas
completos, vértebras troncales anteriores y
posteriores, y algunas costillas. |
El cráneo se encontró articulado con la columna
vertebral.
Como es muy frecuente en los ictiosaurios, las
características estructurales del cráneo contribuyen
a que no se preserve en tres dimensiones. Este
ejemplar se depositó sobre su cara derecha, por lo
que su cara izquierda es la que se ha preservado con
todos sus elementos en posición natural y con una
deformación mínima. Esta condición ha permitido la
obtención de los coeficientes craneanos cuyos
valores son comparables con los del holotipo de
Caypuflisaurus bonapartei. Entre
los caracteres más conspicuos de este material se
destacan la gracilidad del rostro y la amplia
reducción de la dentición. La longitud mandibular es
de 1,57 m. Cabe destacar que hasta el presente, este
ejemplar es el de mayor tamaño referible a esta
especie.
Ophtalmosahurus,
fueron enormes reptiles del tipo PIesiosaurios, que
se alimentaban de peces y anmonites durante el
Jurasico inferior y en el Cretácico, periodo donde
desaparece sus restos fósiles en los depósitos
sedimentarios marinos - continentales. Poseían una
cabeza muy pequeña a comparación de su cuerpo, cuyas
mandíbulas estaban provistas de afilados dientes y
rodeado de fuerte musculatura.
|
 |
Su cuello tenia entre 30 y 35 vértebras, a
diferencia de las habituales 7 u 8 que
poseen los demás reptiles. Tenia patas
largas y anchas en forma de remo que le eran
propias para nadar a gran velocidad. Las
aletas delanteras se movían de arriba hacia
abajo como si estuviera volando, mientras
las traseras eran utilizadas para orientar
los movimientos. Su aleta caudal heterocerca
invertida (una aleta de la cola mas corta
que la otra), debido a que la columna
vertebral esta dirigida hacia abajo. |
Algunos restos de estos enormes Plesiosaurios fueron
hallados en el Cerro Lorena y en el Lago Pellegrini
en el norte de la Patagonia Argentina, y restos mas
nuevos pertenecientes al Cretácico fueron
recuperados en el Bajo de Santa Rosa, en la región
de las salinas ubicado a unos 100 kilómetros al
Sudoeste de la localidad de Choele Choel en la
Provincia de Rió Negro.
Metriorhynchus potens,
fue un primitivo cocodrilo marino, cuyo nombre
significa largo hocico. El nombre le resultaba muy
apropiado. Era un peligroso cazador que medía 3
metros. Comía calamares y pterosaurios, pero también
perseguía peces de 6 metros de longitud, el doble de
su propio tamaño. Su cola se adelgazaba hacia el
extremo, y de ella sobresalía una aleta. Tenía una
pequeña prominencia entre los ojos.
Cuando aparecieron los cocodrilos, vivían por
entonces en el mar. Existía un grupo de temibles
cazadores prehistóricos, cuyos parientes de agua
dulce todavía viven en la actualidad. Si se te
ocurriese nadar en un mar prehistórico, les
servirías de almuerzo. Eran los cocodrilos marinos.
En los inicios de su evolución, los cocodrilos
regresaron al agua, alejándose de los dinosaurios
terrestres. La forma de su cuerpo cambió para
adaptarse a la vida acuática. La mayoría de los
primeros cocodrilos se mantenía al acecho en ríos y
pantanos, comiendo peces y capturando animales que
acudía allí a beber. Sólo unos pocos fueron más
lejos, al mar.
|
 |
Algunos cocodrilos marinos se adaptaron aún
mejor a la vida oceánica. Empezaron a
parecerse más a los peces. Perdieron la
pesada coraza ósea, y su piel se volvió
mucho más lisa y resbaladiza. Las patas eran
palmeadas, semejantes a aletas. La cola se
hizo más fina y larga, también más parecida
a una aleta. Pero siguieron siendo reptiles
y tenían pulmones, no branquias. |
Debían subir a la superficie del agua para respirar
aire fresco, como las ballenas actuales. El grupo
entero de cocodrilos marinos vivió hasta poco tiempo
tras el fin del período Jurásico. Durante el
Cretácico, fueron reemplazados por los Pliosaurios y
los Mosasaurios.
En el norte de Chile encontraron restos de
Metriorhynchus
casamiquelai.
Otro
pequeño cocodrilo, muy alterado por la erosión
reciente, con la cara izquierda del cráneo apoyada
en el sustrato, poscráneo es articulado y
marcadamente arquea do hacia arriba y hacia atrás.
Geosaurus araucanesis es la especie
más frecuente entre los cocodrilo marinos titonianos
de la Cuenca Neuquina.
Eran tan feroces como sus parientes de agua dulce, y
algunos podían comer muchos tipos de animales.
Dakosaurus andiniensis
es un cocodrilo. Pero se
parece muchísimo a un dinosaurio. Por eso lo
bautizaron Godzilla. El descubrimiento es tan
importante y es tapa del último número de la
National Geographic y también sale en la prestigiosa
revista
Science.
Fue descubierto en Pampa Tril, Neuquén, por
investigadores argentinos.
Lo que se pudo reconstruir a
partir del cráneo y las dos mandíbulas encontradas
en la Patagonia es que la criatura se remonta a 135
millones de años atrás.
La cabeza alta y achatada,
como en forma de bala y pocos dientes, es lo que la
distingue del resto de los cocodrilos, que tenían
hocicos alargados, angostos y mandíbulas dentadas.
Fue el resultado del esfuerzo de mucha gente que
trabajó más de siete años", dijo Zulma Gasparini,
paleontóloga, profesora de la Universidad Nacional
de La Plata (UNLP), investigadora del Conicet y
líder de "Reptiles marinos Mesozoicos de Argentina",
un proyecto que comenzó hace ya casi 30 años. La
historia de este "Godzilla" empieza en 1996. Ese
año, Sergio y Rafael Cocca, dos técnicos del Museo
Olsacher de la Dirección Provincial de Minería de
Neuquén, encontraron el cráneo y las mandíbulas en
Pampa Tril, una zona montañosa y semiárida pero
fértil para los paleontólogos. En la investigación
participaron paleontólogos y geólogos, como Diego
Pol (actualmente en la Universidad de Ohio), y Luis
Spallietti, profesor de la UNLP, investigador del
Conicet y encargado de la investigación
sedimentológica (estudia las rocas y a las
sucesiones de rocas donde están las faunas fósiles).
|
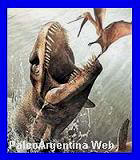 |
El descubrimiento es
importante y tiene impacto a nivel mundial
porque hasta ahora no se conocía en ningún
lugar del mundo cocodrilos con aspecto de
dinosaurio. El cocodrilo no tiene ningún
parentesco con los dinosaurios. El hallazgo
de esta excepcional asociación de reptiles
marinos en el límite Jurásico—Cretácico en
la cuenca neuquina permite formular nuevas
teorías sobre la continuidad y evolución de
estas especies y contradecir hipótesis de
extinciones hechas en base a estudios
paleontológicos del hemisferio norte. El
descubrimiento es importante y tiene impacto
a nivel mundial porque hasta ahora no se
conocía en ningún lugar del mundo cocodrilos
con aspecto de dinosaurio. El cocodrilo no
tiene ningún parentesco con los dinosaurios.
|
El hallazgo de esta
excepcional asociación de reptiles marinos en el
límite Jurásico—Cretácico en la cuenca neuquina
permite formular nuevas teorías sobre la continuidad
y evolución de estas especies y contradecir
hipótesis de extinciones hechas en base a estudios
paleontológicos del hemisferio norte.
A través del cráneo, de 80
centímetros de largo y 20 de alto, se puede estimar
que medía casi cuatro metros de largo. Pero lo más
llamativo es su boca, sus dientes, que muestran que
era un predador activo que se alimentaba de otros
reptiles marinos, pero de los grandes. Y eso es lo
que lo hace parecido a los dinosaurios carnívoros.
Era un animal marino agresivo, que atacaba rápido a
presas grandes, como el tiburón blanco de hoy.
El descubrimiento es importante
porque demuestra que los cocodrilos en el Mesozoico
fueron mucho más diversos de lo que se pensaba. Fue un
grupo abundante y exitoso evolutivamente, que ocupó
muchos nichos ecológicos que hoy ocupan otras especies,
como los mamíferos. La muestra de lo que es un cocodrilo
en las especies vivientes es una fracción muy pequeña y
empobrecida con respecto a la diversidad de formas que
habitaron la tierra, los ríos y el mar durante el
Mesozoico.
Sobre los cocodrilos marinos del
Jurásico, se conocían muchos restos, pero todos de
especies con hocico largo y delgado, con numerosos y
pequeños dientes. Estas características denotan un rol
de pequeño predador, con una dieta de peces pequeños y
moluscos, que es la idea que se tenía de los cocodrilos
marinos del Jurásico durante los últimos 150 años, desde
que se descubrieron y estudiaron en Europa los primeros
cocodrilos marinos. El
Dakosaurus
muestra que también había grandes
especies predadoras, dado que éste tenía un hocico
corto, alto y robusto, con dientes grandes y aserrados.
Liopleurodon
macromerus significa diente de lado suave
y fue el máximo depredador de los mares jurasicos. Este
plesiosaurio de mas de 12 metros de longitud, poseía una
cabeza de grandes proporciones que contrata con su corto
cuello y cuerpo rechoncho. Liopleurodon,
estaba totalmente adaptado a la vida acuática, pero es
muy probable que visitaran las playas para devorar nidos
de otros grandes reptiles y tortugas de menor tamaño.
Unas largas series de costillas gastrales, extendida a
lo largo del vientre, servia para que Liopleurodon
se protegiera cuando se empujaban sobre la playa. Sus
fuertes mandíbulas estaban armadas con dientes de
respetable tamaño. Fue así que los ictiosaurios ocupaban
el rol ecológico de los actuales delfines, y
probablemente Liopleurodon, ocupaba el rol
ecológico que actualmente ocupan las orcas.
|
 |
En Argentina, los restos de Liopleurodon,
fueron encontrados por la paleontóloga Zulma
Gasparini del Museo de La Plata en el Cerro de
los Catutos, Provincia de Neuquén, en la
Formación Vaca Muerta y Mulichinco del jurasico
medio - superior. Liopleurodon ferox.
Otros plesiosaurios conocidos son
Maresaurus coccai y Criptoclydus,
ambos de la Cuenca Neuquina. |
Del
mismo sector de la Cuenca Neuquina, fue recuperado
recientemente un cráneo y mandíbulas soldados (2,10 m)
de Liopleurodon ferox, un sector de
columna vertebral que incluye a las cervicales y parte
de las dorsales (4,60 m), además del miembro anterior
derecho. El espécimen está muy bien preservado, y se lo
halló apoyado en el sustrato sobre su dorso. La reciente
erosión eliminó la sección que contenía desde la región
sacra a la caudal. En vida, el animal debió alcanzar
entre los 12 y 14 m de largo. El ejemplar aún no ha sido
preparado y la espesa capa de sedimento que lo envuelve
impide observar caracteres que permitan precisar su
determinación taxonómica. Algunos restos dentarios
conservan el esmalte, con fuertes estrías como en todos
los grandes Pliosauridae y en particular en el gigante
Liopleurodon. Sin embargo, la parte
anterior del rostro es roma y más ancha que las especies
conocidas de Liopleurodon.
Bibliografía Sugerida:
Aguirre-Urreta
M. Beatriz, Casadío Silvio, Cichowolski Marcela, Lazo
Darío G., Rodríguez Débora L.. (2008)Afinidades
paleobiogeográficas de los invertebrados cretácicos de
la Cuenca Neuquina. Ameghiniana [revista en la
Internet]. 2008 Sep [citado 2010 Sep 21] ; 45(3):
591-611.
Álvarez,
P. 1996. Los depósitos triásicos y jurásicos de la Alta
Cordillera de San Juan. Dirección Nacional del Servicio
Geológico, Anales 24: 59-137.
Burckhardt, C. 1900. Profils géologiques transversaux de
la Cordillère Argentino-Chilienne. Stratigraphie et
tectonique. Anales del Museo de La Plata, Sec. Geol.
Min. 2: 1-136.
Fernández, Marta, (2002). En los Mares de la
Araucania Ciencia Hoy, vol. 12,Oct.-Nov. 2002 No.71
pp.22-29.
Gerth,
E. 1925. La fauna Neocomiana de la Cordillera Argentina
en la parte meridional de la provincia de Mendoza.
Academia Nacional de Ciencias, Actas 9: 57-132,
Córdoba.
Kraemer,
P.E. y Riccardi, A.C. 1997. Estratigrafía de la región
comprendida entre los lagos Argentino y Viedma (49° 40'
- 50°10' lat. S), Provincia de Santa Cruz. Revista de la
Asociación Geológica Argentina 52(3): 333-360.
Leanza,
A.F. 1945. Ammonites del Jurásico superior y del
Cretácico inferior de la sierra Azul, en la parte
meridional de la provincia de Mendoza. Anales del Museo
de La Plata (N.S.) 1: 1-99.
Salgado
Leonardo, Parras Ana, Gasparini Zulma. Un
plesiosaurio de cuello corto (Plesiosauroidea,
Polycotylidae) del Cretácico Superior del norte de
Patagonia. Ameghiniana [revista en la Internet].
2007 Jun [citado 2010 Sep 21] ; 44(2): 349-358.
Serpientes
Gigantes en la Patagonia.
Por Adriana M. Albino, Centro
Regional Universitario Bariloche - Universidad Nacional
del Comahue. Fragmento del articulo original publicado
en la Revista "Ciencia Hoy" Vol 3 N° 14 /
Junio - Agosto 1991.
Restos fósiles de
serpientes hallados en la región Patagonica de nuestro país,
revelan las espectaculares características que tenían
algunos de estos reptiles hace millones de años.
El estudio de
serpientes gigantes de la Patagonia, antepasados de
anacondas, boas y pitones, permite conocer no solo la
historia evolutiva del grupo en América del sur, sino también
eventos Paleobiogeograficos que cambiaron notablemente
la fisonomía de esta parte del planeta y sus habitantes.
Los reptiles dominaron
el paisaje de la fauna viviente durante la era
Mesozoica, hace 200 millones de años, cuando gigantes
dinosaurios, pterosaurios voladores, plesiosaurios e
ictiosaurios marinos, y otros grupos no menos fantásticos
poblaron un mundo en constante cambio, con bosques selváticos
de impresionantes helechos, volcanes en erupción,
temperaturas elevadas, ungimientos y desaparición de
montañas y movimientos de masas continentales. A fines
de esta era, hace aproximadamente 64 millones de años,
los reptiles decayeron y cedieron prioridad a las aves y
a los mamíferos que predominan actualmente. No
obstante, permanecieron en el escenario natural durante
todo el Terciario llegando a la actualidad con formas
que no alcanzan la espectacularidad de sus parientes
mesozoicos, pero que mantienen un papel predominante en
el equilibrio de las comunidades naturales, a saber las
tortugas, los cocodrilos, los lagartos y las serpientes.
|
 |
Todas las serpientes
son carnívoras. Sus dientes, agudas y recurvados, están
presentes en la mandíbula superior, el paladar y la mandíbula
inferior. Sin embargo, la forma en la que capturan y
matan a sus presas difiere según el grupo.
Entre las serpientes
que integran el grupo de los boideos, que
para matar a sus presas emplean la constricción, se
incluyen las formas mas grandes conocidas. En este caso,
el ofidio, que esta atento a la cercanía de una posible
presa tanteando a la cercanía de un posible presa
tanteando a distancia con su lengua protráctil y bifida,
se lanza sobre ella en el momento en que esta su alcance
y, con un brusco y rápido movimiento de la cabeza,
aferra por cualquier parte el cuerpo del animal.
Inmediatamente se enrolla a su alrededor formando varios
anillos y comienza a apretarlo con fuerza hasta
provocarle la muerte por parálisis respiratoria o
cardiaca. |
Cuando una presa a
muerto, el ofidio comienza a engullirla lentamente, para
lo cual abre desmesuradamente la boca gracias a la
movilidad de los huesos del cráneo que permiten tragar
enteras presas mas anchas que su cabeza. Con ayuda de
sus dientes curvados hacia atrás y por la acción de un
complicado juego de músculos que manejan los huesos de
las mandíbulas, va arrastrando la presa hacia dentro de
la garganta, hasta engullirla del todo. En el estomago,
poderos jugos digestivos degradan completamente los órganos,
tejidos y huesos de las victimas.
Hemos dicho que
actualmente los boideos constrictores son las mas
grandes serpientes que habitan nuestro mundo. El mayor
es la pitón reticulada de la India (Pyton reticulatus)
de hasta 10 metros de largo, y cuya distribución geográfica
incluye Birmania, Indochina, pendisula y archipielago
malayos y Filipinas; le siguen la pitón africana (Python
sebae) y la anaconda sudamericana (Eunectes murinus) de
unos 9 metros de longitud. Esta ultima se encuentra en
una gran parte septentrional de América del sur,
especialmente en Guayanas y las cuencas del rió Orinoco
y del Amazonas. Formas comunes de dimensiones, que también
habitan Sudamérica, son la boa constrictora (Boa
constrictor), la boa esmaltada (Corallus caninus) que se
encuentran en Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú,
Bolivia y Guayanas, y la mas pequeña (no menor a un
metro) la boa arco iris (Epicrates de longitus) desde
Costa Rica hasta Argentina.
Ahora bien ¿ Como
eran los boideos en el pasado?
En el año 1933,
George Gaylord Simpson, el eminente Paleontólogo y
evolutista norteamericano, dio a conocer el esqueleto
incompleto de un ofidio fósil hallado durante la "Scarrit
Patagonian Expedition" en 1931 y procedente de
sedimentos del terciario inferior (Eoceno inferior) de
la localidad de Cañadon Vaca, en el sudeste de la
provincia de Chubut. Simpson denomina a este ofidio
Madtsoia bai, que en lengua Tehuelche significa
"abuela de Cañadon Vaca"
La antigüedad del fósil,
según el esquema estratigráfico - cronológico que se
sigue actualmente, se ubica entre 49 y 55 millones de años.
Todo el material encontrado en la expedición, que
incluye gran cantidad de fósiles, además de esta
serpiente, se encuentra en el American Museum of Natural
History de New York.
La peculiaridad de
Madtsoia bai, no solo se debe a su excelente conservación,
una columna vertebral articulada casi completa, e
incluso con sus correspondientes costillas, sino también
a su extraordinario porte, que Simpson estimo a 10
metros.
Si embargo, no eran
estos los primeros restos de ofidios de gran talla que
se encontraron en sedimentos terciarios de la Patagonia.
Ya el gran paleontólogo argentino Florentino Ameghino,
en 1906, mencionaba la presencia de Ophidiens, en
niveles fosilíferos del Chubut de la misma antigüedad
que aquellos en los que se hallo a Madtsoia.

Aspecto del gigante Boideo
alimentándose de un mamífero notoungulado
primitivo. |
El hallazgo de
Madtsoia bai por Simpson tampoco fue el ultimo de estos
curiosos registros de serpientes gigantes. En 1959, el paleontólogo
Francés Robert Hoffstetter reconoce entre los
materiales del Museo de La Plata (MLP) que habían sido
cedidos al British Museum de Londres, un fragmento de mandíbula
de un ofidio de gran talla que atribuye a Madtsoia
y que
procede del Paleoceno tardío de la zona de Gaiman, al
norte del rió Chubut. Este resto es mas antiguo que el
anterior, ya que tendría entre 55 y 60 millones de años.
Hoffstetter calculo la talla del espécimen entre 7 y 8
metros de largo. |
Ya en 1986, mientras revisábamos
la colección paleontológica del MLP, descubrimos la vértebra
de un ofidio de tamaño espectacular, tanto que figuraba
en el catalogo como correspondiente a un cocodrilo. Procedía
de niveles del Eoceno temprano de la zona de Valle
Hermoso, al sudeste de la provincia del Chubut, y estaba
en perfecto estado de conservación. Aunque no teníamos
posibilidades de compararla directamente con el material
original de Madtsoia bai descrito por Simpson, contábamos
con las replicas existentes en el Museo Argentino de
Ciencias Naturales (MACN) de dos vértebras articuladas
y completas.
De la confrontación
resulto que la vértebra del MLP era mas grácil y algo
mas pequeñas, y que en su morfologia de detalle se
asemejaba mas a los grandes boideos actuales que a
Madtsoia. Al compararla, entonces, con estructuras óseas
de ofidios vivientes (por ejemplo, con boa)
pudimos confirmar que ciertos caracteres eran típicamente
juveniles. Inmediatamente nos preguntamos
cual habría sido el tamaño de la forma adulta de la
especie a la que pertenecía el poseedor originario de la
vértebra que estábamos estudiando.
El numero de vértebras
de la columna de los grandes boideos no es constante,
varia entre 300 y 400 aproximadamente. Asumiendo que las
formas fósiles se habrían mantenido dentro de estos
rangos de variabilidad, estimamos, en base a la longitud
del centro vertebral de la vértebra hallada, que la
longitud corporal de la forma juvenil habría sido de
entre 5 y 7 metros, y la del adulto, de entre 10 y 12
metros, es decir un tamaño mayor que lo calculado para
Madtsoia.
Otro hecho llego a
sorprendernos aun mas en ese mismo año: El paleontólogo
Miguel F. Soria (h), mientras revisaba materiales de
viejas colecciones depositadas en el MACN, hallo el
fragmento vertebral, que en un principio, se había creído
que pertenecía a un dinosaurio. Al consultar el
libro donde constan los detalles de la colección y el
material fósil asociado, Soria noto que el resto en cuestión
procedía de sedimentos típicamente terciarios
de la zona comprendida entre los lagos Musters y Colhue
Huapi, al sur de la provincia de Chubut. El mismo,
consiste en un centro vertebral, el cual habría sido
descubierto por el geólogo, ya fallecido, Roberto
Ferello, en el año 1953, y lamentablemente sus
datos exactos de procedencia geográfica y estratigráfica
no han podido ser dilucidados. Sin embargo el resto
corresponde a un gran ofideo de cuya existencia se tenga
constancia hasta el día de hoy y da una idea de los tamaños
que estos reptiles alcanzaron en el pasado.
|
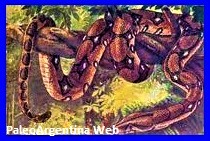 |
Calculamos que pudo
haber llegado a medir entre 15 y 20 metros de largo, y
su cabeza solamente habría alcanzado unos 70 centímetros
de largo, lo que significa que su boca le permitía engullir presas de hasta un metro de
circunferencia.
Tal es el panorama
conocido hasta ahora sobre las serpientes gigantes que
habitaron la Patagona. Tratemos de reconstruir, a
partir de el, algo del camino que recorrieron hasta
nuestros días.
|
Según detallamos
al comienzo de este trabajo, actualmente la familia de
Boidae se distribuyen en las áreas tropicales y
subtropicales de América del sur, América central, África,
Madagascar, el sur de Asia continental y las regiones
Australiana e India: Muy pocas formas penetran al sur de
América del norte, Europa oriental y a la Región Pacifica.
Hace 125-130 millones
de años, durante el Cretácico temprano, América del
sur, Antártica, África, Madagascar, India, Nueva Zelanda
y Australia, estaban muy próximas y hasta conectadas
parcialmente, conformando un gran continente austral:
Gondwana.
En sedimentos del Cretácico
superior de América del sur (Argentina), África,
Madagascar e India se han registrado abundantes restos
de Boideos, algunos de tamaño considerable, aunque no
tanto como los de Madtsoia. Esto significa que la
familia tenia durante el Cretácico, una amplia distribución
en toda Gondwana y que, probablemente, se había originado en este continente. Cuando las placas
que lo conformaban comenzaron a separarse y a derivar, alejándose
entre si, llevaron representantes de boideos
que se desarrollaron independientemente y que dieron
lugar a numerosas de boas y pitones de amplia distribución
geográfica que conocemos hoy, constituyendo
un claro ejemplo de vicariancia.
La evidencia que
aportan los fósiles hallados en otras áreas avala la hipótesis
de un origen gondwanico de los boideos: En América del norte y Europa, los representantes
Cretácicos y principios del Terciario de esta familia
son muy escasos a comparación al hemisferio sur, a pesar
que los yacimientos septentrionales han sido mucho mas
explorados.
Pero también la
presencia de estos fósiles holarticos requería una explicación.
Según el paleontólogo Francés Jean Claude Rage, durante el Cretácico tardío se conformo un puente
continental transitorio entre ambas americas que permitió
el pasaje de boideos desde América del sur a América del norte y de
allí, a Europa. Con el
inicio del Terciario, dicho puente habría desaparecido y
América del sur quedo aislada hasta hace unos 3,5
millones de años, época en la que emergió el istmo de
Panamá.
Es importante remarcar
aquí que también que hubo hallazgos de serpientes de
grandes dimensiones en los famosos yacimientos del
Eoceno superior de Fayum, en Egipto, dadas a conocer por
el ingles Charles Andrews en 1901 y 1906. Andrews
describió un nuevo genero de boideo: Gigantophis, a cuya
especie G garstini le calculo una longitud de 9 metros.
Asimismo, Gigantophis fue reconocido por Hoffstter en
1961 en estratos del Eoceno superior del desierto de
Libia.
Estas inferencias paleobiogeograficas fundadas en las distribuciones
actuales y pasadas de los boideos deben ser contrastadas
con hipótesis filogenéticos elaboradas en base a
detallados estudios de las formas actuales y fósiles.
Sin embargo, los restos se preservan usualmente a través
de vértebras aisladas, y a menudo, de fragmentos de
estas mismas. Además la morfología vertebral de los
ofidios no presentan características suficientemente
diagnosticas desde un punto de vista filogenético, por
lo cual este tipo de análisis resulta muy complejo.
El hecho que
actualmente los boideos sean característicos de los
ambientes tropicales y subtropicales del globo nos
permite abordar otro curioso aspecto de su historia. Es
mas, los grandes boideos vivientes, como la pitón
reticulada y la anaconda, se hallan restringidos en
climas cálidos y húmedos, con frecuente vegetación y
abundante cursos de agua.
Las
concepciones actuales ( manejadas fundamentalmente por
la Paleontología y la Geología) permiten extrapolar, con
ciertas restricciones, lo que se conoce de las formas
vivientes a los grupos fósiles. Por lo tanto, si
aceptamos que los gigantescos ofidios del Terciario
temprano de Argentina tenían los mismos requerimientos
ecológicos que los actuales, es posible inferir que las
condiciones ambientales que imperaban en la Patagonia
hace 50 millones de años eran afines a tales
requerimientos. Pero, además de la presencia de fósiles
de plantas características de zonas cálidas y de
diversos grupos de reptiles y mamíferos
climático-sensitivos en el Terciario temprano de Patagonia apoya la hipótesis
de que en aquella época existían allí condiciones mucho
mas benignas.
Esta metodología nos
permite dar un paso mas al terreno de las hipótesis y es
el siguiente: En la actualidad los boideos se alimentan
de mamíferos y aves, siendo predadores importantes en
las comunidades de las que forman parte. Mediante extrapolación
se asume que esto ocurrió también en el
pasado, con lo cual es posible postular que la diferenciación
básica de los mamíferos ocurrida en América del sur en el Terciario mas temprano
(Paleoceno)
y la ausencia, en ese entonces, de otros depredadores de
gran porte, aparte de los boideos, se habrían provocado
un fenómeno de coevolucion en que el depredador
evoluciono en relación a su presa. A las serpientes habrían
aumentado su tamaño concomitantemente con el
aumento de la diversidad y el tamaño de los mamíferos herbívoros
que existían en aquella época, y de los
cuales se alimentaban. Además, teniendo en cuenta la
gran cantidad y variedad de formas de mamíferos de los
que se disponían las serpientes como posibles presas, es
factible que se haya visto favorecida la apareció temprana de un sistema de
órganos termorreceptores como
el que poseen muchas boas y todas las pitones actuales,
para optimizar la búsqueda y la captura de sus victimas.
Los órganos termorreceptores de los boideos se
encuentran en fosetas de las escamas labiales, poseedoras
de una membrana inervada por una importante
red de terminaciones nerviosas sensitivas, que permiten
al ofidio percibir sensaciones de temperatura, a la
manera de un "radar térmico". Como los mamíferos
son sangre caliente, es decir, que mantienen la
temperatura del cuerpo constante, el desarrollo de estos
órganos les permite a las serpiente a las serpientes una
mayor rapidez y seguridad en la localización del
alimento, aun en la oscuridad.
De acuerdo a las
conjeturas basadas fundamentalmente en el registro fósil
de ciertos grupos de mamíferos, hace unos 15 millones de
años, durante el Mioceno, comenzó un proceso de
enfriamiento y aridizacion de la Patagonia, en forma
simultanea con una de las fases mas intensas de la
orogenia andina. Así progresivamente, se obtuvo no solo
la actual fisonomía de la región patagonica, sino también
las condiciones climático-ambientales que
conocemos en el presente, Las serpientes gigantes no
soportaron dichos cambios y se extinguieron o, en
algunos casos, se tetrayeron hacia el norte.
Hoy en día, América del sur, la
distribución austral de los boideos alcanza
el norte de la provincia de La Pampa, hacia el este, y
de Mendoza, hacia el oeste. La especie que llega a
dichas latitudes es la Boa constrictor occidentales, uno
de los miembros del grupo de los boideos que se ha
adaptado para soportar las condiciones mas extremas, ya
que puede habitar tanto en zonas áridas y templadas como
ambientes selváticos.
Fuentes y
bibliografía en Ciencia Hoy.
Los Mamíferos Mesozoicos.
Por
Guillermo W. Rougier, American Museum de Natural History,
New York, Estados Unidos. Fragmento del articulo
publicado en la Revista Ciencia Hoy. Vol 6 N° 32.
Nuestros remotos
antepasados de hace doscientos millones de años.
Los
mamíferos son, tal vez, los animales con los que estamos
mas familiarizados. La categoría incluye a la mayoría de
los domésticos, además de una multitud de especies
salvajes; sus integrantes tienen una asombrosa
diversidad de características y abarcan formas
acuáticas, terrestres y voladoras. El Homo sapiens
sapiens
nuestra propia especie, es un mamífero mas, del
origen de los
primates. La trayectoria evolutiva de los
mamíferos es parte del complejo pasado del que provienen
los rasgos de la fauna actual, y escudriñarla, en última
instancia, es explorar los orígenes de la especie
humana.
Sin embargo,
si se indaga qué seres vivientes resultan más
frecuentemente asociados por la gente con el remoto
pasado geológico, la respuesta mas común será, con toda
seguridad, los dinosaurios, a pesar de que los mamíferos
tengan un origen tan lejano y un abolengo semejante.
Tanto dinosaurios como mamíferos se remontan al periodo
triásico (es decir, la más antigua de las tres
divisiones del secundario o mesozoico), algo más de 220
millones de años atrás, cuando, en el proceso de la
evolución de la vida terrestre, se produjo una eclosión
de nuevos grupos de animales (fenómeno técnicamente
llamado radiación adaptativa), que modeló en gran medida
la fauna mesozoica y, en última instancia, la de
nuestros días. Además de los dinosaurios y mamíferos,
esa radiación significó que durante el triásico superior
aparecieran los anuros (ranas y formas afines), las
tortugas, los lagartos, los cocodrilos y los
pterodáctilos (reptiles voladores no emparentados con
los dinosaurios). Los mayores grupos de tetrápodos
vivientes tienen sus orígenes en ese momento.
La compleja
evolución de los dos grupos más diversos de animales
actuales: las aves descendientes directos de los
dinosaurios y los mamíferos, puede ser reconstruida en
sus grandes rasgos mediante el estudio de los restos
fósiles. En los últimos diez años, merced a nuevas
técnicas de colección y a un renovado interés en las
formas de pequeño tamaño, el número de especímenes que
se han recolectado de los mamíferos más primitivos (O
más alejados de los actuales, en términos genealógicos),
llamados mamíferos basales, se ha incrementado
notablemente.
 |
Estos nuevos
fósiles y la definición, durante los años setenta, de
una nueva teoría sistemática acerca de la biodiversidad,
el cladismo, han permitido dudar de la validez de
algunas de las ideas propuestas para explicar la
evolución animal, así como corroborar otras, algo que
hubiese sido difícil de realizar sin disponer de un buen
número de restos, pues con pocas observaciones concretas
es posible Imaginar un gran número de explicaciones,
pero hay poco fundamento para optar por una. Como sucede
con la evidencia física en las restantes ramas de las
ciencias naturales, en la paleontología los fósiles no
son más importantes que los modelos teóricos a la luz de
los cuales se los interpreta,
|
Los avances
en estas disciplinas pueden darse tanto por la obtención
de datos antes ignorados, como por la construcción de
una nueva teoría que permita reexaminar e interpretar de
manera distinta las evidencias ya conocidas.
La
concepción evolucionista de la historia natural explica
el origen de nuevos grupos de animales o taxones por el
hecho de que ciertas mutaciones en individuos
pertenecientes a taxones preexistentes les pueden
proporcionar ventajas adaptativas ante determinadas
condiciones ambientales y, en consecuencia, contribuir a
que tengan mayor número de descendientes. La progresiva
acumulación de diferencias lleva, finalmente, a que
cobre existencia un nuevo taxón (una teoría alternativa,
la de los equilibrios discontinuos, que las especies
tienen origenes relativamente súbitos y son estables por
lapsos prolongados). Por otra parte, la manifiesta
unidad bioquímica y morfológíca de todos los organismos
o, por lo menos, los multicelulares lleva a pensar que
los seres vivos comparten un ancestro común. A lo largo
de algo más de 3700 millones de años de evolución, esa
descendencia con modificación ha dado origen a una
multitud de ramas de seres vivos o clados. Las
relaciones de parentesco entre los organismos, estudiada
por la filogenia o genealogía, son reconocidas hoy como
el principio organizador de la variedad de los seres
vivos y lo que proporciona a la diversidad de estos una
estructura jerárquica. Las clasificaciones deben
reflejar la filogenia y posibilitar la reconstrucción de
los distintos linajes de organismos. Un sólido marco
filogenético hace posible estudiar los procesos
biogeográficos y funcionales y valorar la antigüedad de
los grupos
La
investigación del origen y de las etapas tempranas de la
evolución de los mamíferos se encuentra actualmente
entre las disciplinas mas dinámicas de la paleontología
de vertebrados. Nombres como multituberculados,
triconodontes, simetrodontes y docodontes probablemente
resulten extraños a los oídos del público, aunque esa
investigación haya revelado que estos grupos de
mamíferos se encuentran entre los mas exitosos que hayan
vivido sobre la tierra. Los primeros, por ejemplo,
constituyen el grupo más longevo de mamíferos, con un
biocrón (extensión temporal de un taxón) de 165 millones
de años.
Los
mamíferos mesozoicos como informalmente se llama a todos
los que vivieron junto con los grandes dinosaúrios
durante ese período geológico, eran por lo general
criaturas de pequeño tamaño, con cráneos que oscilaban
entre los tres y los siete centímetros
 |
Su
diversidad no es demasiado bien conocida; para un lapso
próximo a los 150 millones de años, o más de dos veces
el tiempo transcurrido entre la extinción de los grandes
dinosaurios y el presente, se conocen en forma adecuada
(por dientes, cráneo y esqueleto postcraneano) no más de
veinte taxones de ellos. Hoy sólo es posible, pues,
describir los procesos mayores de este complejo panorama
evolutivo. Cuestiones fundamentales como las variaciones
individuales y poblacionales o los patrones
biogeográficos apenas se comienzan a vislumbrar.
|
El mamífero
más antiguo conocido a la fecha es
Adelobasileus cromptoni, del que se halló
un único fragmento fosil, de unos 228 millones de años,
en rocas triásicas del sudeste de los Estados Unidos.
Era un animal muy pequeño, con un cráneo de
aproximadamente 2,5cm que ya muestra los principales
rasgos anatómicos de formas más avanzadas, entre ellos,
un sector auditivo y una caja craneana correspondientes
a un cerebro voluminoso. Pero, dado que en el proceso de
fosilización se perdió la porción anterior de ese
cráneo, no se dispone de los dientes, que son muy
importantes para dilucidar las relaciones de parentesco
y los hábitos alimenticios de los mamíferos.
Semejantes
al Adelobasileus, pero más recientes
porque datan de la siguiente división del mesozoico, el
jurásico temprano (195 millones de años atrás), son los
miembros de un grupo llamado informalmente
morganucodóntidos, por
Morganucodon, un mamífero del que se han
encontrado esqueletos fósiles casi completos. También
eran diminutos: tenian un largo total de 15cm,
incluyendo su cola, y exhibían numerosos caracteres
primitivos de los cinodontes, o reptiles mamiferoides,
el grupo del cual se originaron los mamíferos. A
diferencia de sus congéneres actuales, que tienen un
único elemento mandibular, el dentario, en los
morganucodóntidos la mandíbula estaba formada por varios
huesos, como en los reptiles actuales. Las diferencias
entre los huesos se utilizan con frecuencia en las
clasificaciones sistemáticas y permiten entender la
diversidad alcanzada por los antiguos mamíferos, algo
importante a la hora de valorar la biología de estas
formas primitivas.
El sistema
auditivo de los mamíferos actuales se basa en que el
sonido se transmite por la vibración de una cadena de
huesecillos que conectan la membrana timpánica con el
oído interno; este transforma esos movimientos en
impulsos eléctricos, que finalmente son recibidos por el
cerebro. Los elementos más externos de esa cadena son
homólogos con huesos que, en los reptiles y los linajes
ancestrales a los mamíferos, se encuentran en la
mandíbula. La transformación de esos huesos mandibulares
en elementos auditivos es, probablemente, el cambio más
importante en la evolución de los mamíferos.
Morganucodon y sus parientes no poseían un oído como el
de los mamíferos que conocemos, sino múltiples huesos
mandibulares y, probablemente, también un rudimentario
sistema auditivo alojado en la mandíbula; sin embargo,
tenían dientes que eran reemplazados sólo una vez es
decir, una dentición de leche y otra permanente, como en
los humanos y los demás mamíferos vivientes, a
diferencia de las formas más primitivas y los reptiles,
en que los dientes son reemplazados múltiples veces.
 |
Los
pantoterios (cuyo nombre significa "completamente
mamíferos"), de los que se dispone de mejores
evidencias, comprenden grupos de animales con una
anatomía más avanzada que los simetrodontes, aunque
probablemente se trate de una agrupación parafilética.
Todas estas formas son de pequeño tamaño: en general sus
cráneos no sobrepasan los 4cm de longitud máxima. Un
gigante del grupo, con un cráneo de 7cm y un cuerpo de
casi 30cm, sin contar una larga cola, es
Vincelestes, del cretácico (división más
reciente del mesozoico) temprano, hace unos 125 millones
de años, cuyos restos fueron hallados en el sudoeste del
Neuquén por investigadores del Museo de Ciencias
Naturales Bernardino Rivadavia. |
Otro
ejemplar que se halló casi completo en Portugal es
Henkelotherium, del jurásico, que se
ilustra en el cladograma. Entre los rasgos más
importantes de los monotremas y demás mamíferos
vivientes, que a su vez suponemos presentes en los
pantoterios, se cuentan los pelos y, por lo menos,
capacidades termorregulatorias imperfectas. Sin embargo,
para algunos autores, los pelos anteceden largamente el
origen de los mamíferos y, así, Thrinaxodon
y Diarthrognathus
son representados con una cubierta de pelos.
Los pantoterios deben de haber sido capaces de alimentar
a sus crías con algún tipo de secreción láctea, como la
de los monotremas, lo cual implica que tenían una
infancia con prolongado contacto con la madre,
importante para posibilitar un aprendizaje directo de
conductas por parte de la cría, por imitación de las
actitudes y respuestas maternas. Tal asociación entre
madre e hijo en las etapas tempranas de la vida, ausente
por compléto o rudimentaria en la mayoría de los
reptiles, alcanza gran complejidad en algunos mamíferos
vivientes, como los antropoides. En los mamíferos, buena
parte de las conductas son aprendidas, en contraste con
la limitada capacidad de aprendizaje de la mayoría de
los restantes animales, cuyo comportamiento está
genéticamente determinado.
El
mencionado pantoterio patagónico, Vincelestes,
proporciona una de las evidencias más antiguas de una
estructura social compleja en los mamíferos, puesto que
en no más de dos metros cuadrados se hallaron los restos
de nueve ejemplares, tanto machos como hembras, de
distintas edades (lo último, deducible del desgaste de
los dientes). La coexistencia de varios individuos de
una especie índica la presencia de tal estructura social
compleja, y el hecho de que los machos sean distintos de
las hembras (técnicamente, que haya dimorfismo sexual)
sugiere que se trataba de animales poligínicos, es
decir, que los machos se apareaban con múltiples hembras
y, en general, no participaban activamente de la crianza
de las nuevas camadas. En casos de hallazgos afortunados
de fósiles, como este, puede deducirse un gran caudal de
datos de los esqueletos y obtenerse una visión de la
vida de estos animales hace mas de cien millones de
años. Los mamíferos tribosfénicos (es decir,
marsupiales, placentarios y otros taxones conocidos sólo
por restos fragmentarios) poseían, como carácter
destacado, molares de forma triangular con la doble
función de corte y trituración según se deduce de las
nuevas cúspides de los molares, sus posicioness su
tamaño relativo. El número de dientes y el aspecto
general de estos han sido tradicionalmente los
caracteres más utilizados para postular las relaciones
de parentesco entro mamíferos, tradición que tiene sus
orígenes en el estudio de la dentición de los
tribosfénidos, los cuales, por incluir a la gran mayoría
de los mamíferos vivientes, han sido los más
tempranamente estudiados.
 |
Los
marsupiales, cuyo nombre hace referencia a la
bolsa o marsupio presente en algunos miembros del grupo,
dan nacimiento a crías muy poco desarrolladas, luego de
un período de gestación muy corto, tan breve como quince
días y nunca mayor que los treinta y ocho. Por el
contrario, los placentarios (nominados por referencia a
la placenta, que permite el paso de nutrientes de la
madre al embrión) se caracterizan por períodos de
gestación más largos y por nacer más desarrollados,
aunque después pueden depender del cuidado parental por
lapsos prolongados. |
Si bien la
afirmación es discutible, puede sostenerse que el modo
de reproducción de los marsupiales es más primitivo que
el de los placentarios, por el escaso contacto que los
tejidos del embrión de los primeros tienen con los de la
madre (aunque algunos marsupiales tienen un tipo
modificado de placenta); sin embargo, la energía que la
madre invierte en cada cría es mucho mayor en los
placentarios, por lo que los marsupiales, que necesitan
un tiempo mucho más corto entre camadas, pueden
adaptarse con mayor rapidez a cambios ambientales.
Atendiendo,
entre otros caracteres, a los dentarios, de todos los
mamíferos vivientes tal vez las comadrejas se acerquen
más a sus lejanos ancestros cretácicos, los que sólo en
contados casos alcanzaron el tamaño de la más conocida
de aquellas, la overa (Didelphis azarae).
Con frecuencia se llama a las comadrejas fósiles
vivientes, comparación que en muchos aspectos parece
bien fundada. Los placentarios cretácicos comprendían un
puñado de formas muy diversas. De hecho, casi todos los
órdenes actuales pueden remontarse, de manera directa o
indirecta, a formas cretácicas. Entre los fósiles
descriptos en la literatura, los hay relacionados con
los roedores, los conejos, los ungulados y, según
algunos, con los primates. Muchos de estos animales son
conocidos por dientes o fragmentos de mandíbulas, pero
desde los años setenta se han desenterrado, en las capas
cretácicas de Mongolia, algunos esqueletos que incluyen
partes craneanas y postcraneanas casi completas, y que
proporcionan una buena idea del aspecto y los
principales rasgos de estas formas, sobre todo
mirándolos a la luz de los animales vivientes más
primitivos.
Probablemente los mamíferos placentarios vivientes más
comunes sean los conocidos colectivamente como
insectívoros, que incluyen a los topos, el erizo europeo
y varias otras formas de Europa, Asia y África. Son de
pequeño tamaño, como sus precursores cretácicos, y
llegaron a Sudamérica en tiempos recientes por el istmo
panameño, pero no se dispersaron más allá del norte de
este continente, concretamente de Venezuela, Colombia, y
Ecuador. Existen cuatro especies sudamericanas, de un
solo género:
Cryptotis; son animalitos cuyo tamaño
máximo alcanza unos 10cm, de los que unos 4cm
corresponden a la cola, llamados usualmente musarañas de
orejas pequeñas, que habitan en los bosques, están
activos tanto de día como de noche y se alimentan de
insectos, pequeños lagartos y ranas. Si bien hoy en día
no existen grandes dinosaurios que dominen la tierra
firme, el extenso período de convivencia de los
mamíferos del mesozoico con aquellos determinó los
principales rasgos de la biología de estos. Las formas
de vida están entrelazadas por complejas relaciones de
parentesco y, por ello, se trata fundamentalmente de un
proceso temporal, en el que los acontecimientos pasados
dejan su impronta en la cadena de los que vienen
después, en forma imperceptible en un momento
determinado, pero manifiesta cuando se analizan períodos
prolongados.
LECTURAS SUGERIDAS
-
LILLEGRAVEN, JA., KIELANJAWOROWSKA, Z. & CLEMENS, W
A. (eds.) 1979,
Mesozoic Mammals. The first twothirds of Mammalian
History, Univ. of California Press, Berkeley
-
KEMP, TS.,
1982, Mammallike Reptiles and the Origin of Mammals,
Academic Press, London.
-
KERMACK, D.M.
& KERMACK KA., 1984, The evolution of Mammalian
characters, Croom HeIm, London and Sidney
-
SZALAY
FS., NOVACEK, M.J. & MCKENNA, M.C., 1993, Mammal
Phylogeny, SpringerVerlag.
La Gran Extinción
del Pleistoceno.
Magnussen Saffer, Mariano. 2005. La Gran Extinción del
Pleistoceno. Boletín de divulgación Científico Técnico del Museo
Municipal de Ciencias Naturales Punta Hermengo de Miramar. (Sec. pal)
publicación 3: pp 03 – 10.
marianomagnussen@yahoo.com.ar
Introducción.
El Periodo
Pleistoceno abarca los desde los 2,5 millones de años hasta los 10
mil años antes del presente.
En la Región
Pampeana, se halla representado por cuatro edades. La edad
"Marplatense" se encuentra en un lapso intermedio con el Plioceno,
abarca de los 3,3 a 1,9 millones de años, cuyos afloramientos se
pueden observar en las barrancas costeras entre la ciudad de Mar del
Plata y Miramar. La edad "Ensenadense" corresponde a sedimentos
cuyas antigüedad es son de 1,8 millones de años a 700 mil años. La
edad "Bonaerense" corresponde a un lapso entre 700 mil a 130 mil
años atrás.
La última edad
del Pleistoceno es la "Lujanense", con una antigüedad entre 130 mil
a 8 mil años, ya ingresando al Periodo Holoceno, época donde se
extingue los grandes mamíferos y sobreviven los actuales.
Todas las edades
ya numeradas están representadas en las formaciones geológicas entre
las localidades de Santa Clara del Mar y Monte Hermoso, Provincia de
Buenos Aires, Argentina, cuyo registro fosilífero y estratigráfico
son unos de los más importantes del Cenozoico de todo el Mundo.
|
 |
Durante los
últimos 2 millones de años se produjo un descenso del nivel del mar
hasta alcanzar su actual nivel, después de varios sucesos
significativos.
En este periodo
vivieron tal vez, las criaturas más grandes y raras de toda la Era
Cenozoica. Pero presenta una paradoja, pues se extinguen el 96 % de
la Megafauna Sudamericana y aquellas de origen norteamericano,
ocurrido en un lapso de tiempo entre los 12 y 10 mil años.
|
La gran
extinción de la megafauna y de especies autóctonas ocurrió durante
el Pleistoceno tardío y el Holoceno temprano, cuyo evento se refleja
en un ámbito global.
Por lo general,
cuando hablamos de extinciones populares, recordamos las teorías de
la desaparición de los dinosaurios, a pesar, que durante el
Paleozoico ocurrió el evento más importante de toda la historia
geológica y biológica del planeta, afectando prácticamente el 90% de
la totalidad de la vida en aquel entonces.
Con respecto al
Cenozoica, época que nos compete, podemos señalar un evento ocurrido
durante el Plioceno superior, atribuida a cambios climáticos,
producto de un impacto de asteroide, que detallaremos mas adelante.
Durante el
Cuaternario tardío (Pleistoceno – Holoceno) se produjo una
importantísima disminución en especies de origen autóctono y
aloctono, incluyendo además, la extinción del 90% de los
Megamamiferos, entre los que podemos incluir a los Megaterios (Megatherium
americanum), Gliptodontes (Glyptodon s.p), Toxodontes (Toxodon
platensis) y otros mas pequeños, como el tigre dientes de sable (Smilodon
populator) etc.
Se lo atribuyo a
un grado de competencia entre los organismos que se desarrollaron
por largo tiempo en Sudamérica, contra aquellos que llegaron durante
“El Gran Intercambio Biótico Americano” que ocurrió hace unos 3
millones de años, sugiriendo que estos últimos estaban mejor
“adaptados o evolucionados” que los anteriores, compitiendo por los
espacios o nichos ambientales, logrando una readaptación con estos
últimos.
Breve comentario e hipótesis para tener en cuenta.
El autor en
particular, cuando escribe o discute sobre las extinciones, rara vez
los interpreta a un fenómeno en particular, ya que estos suceden por
acontecimientos relativamente complejos por lo cual, la extinción de
un grupo o estirpe puede estar favorecida por varios acontecimientos
que jugaron en contra, y paralelamente, en otros casos en forma
dispar con un mismo resultado. A continuación exponemos las
siguientes hipótesis que responderían o ayudarían a entender los
probables motivos de la gran extinción de Pleistoceno.
Competencia ambiental:
Según algunos
autores y como hipótesis simplista, atribuyeron la disminución de
especies autóctonas o la extinción de gran parte de la megafauna a
la competencia por nichos ecológicos o parches ambientales.
Esta teoría
sostenía que los inmigrantes de origen norteamericano estaban mejor
adaptados a las condiciones desfavorables para los organismos
originales, logrando la extinción y posterior reemplazo. Así mismo,
de tratarse de eventuales emigrantes posibilito su traslado y
sobrevivencia en nuevos sitios, lo que podría demostrar una eventual
superioridad de aquellos provenientes del hemisferio norte, ya que
no estaban sujetos a un único ambiente.
Esto se observa
claramente en el registro paleontológico, ya que ninguno de los
invasores aparece antes de los 2,5 millones de años, y sin embargo
lograron llegar hasta zonas australes, y en su mayor parte
sobrevivir hasta nuestros días de forma exitosa, como es el caso de
los canidos, camélidos, cervidos etc.
Clima y Ambiente:
Sabemos por
estudios recientes que, en la región pampeana durante los últimos 5
millones a años, hubo importantes cambios climáticos, y como es
predecible afecto al ambiente y a las comunidades animales que las
secundan.
Es muy probable
que la formación del istmo de Panamá durante el Plioceno medio, haya
contribuido a una modificación repentina de las corrientes
marítimas, que por lógica, controlan la humedad ambiental a nivel
global.
|
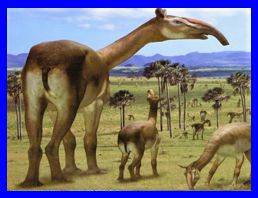 |
Estos
cambios en las corrientes oceánicas se pueden observar por
el cambio fosilífero en organismos acuáticos durante esta
época, e incluso especies exitosas como los cetáceos que
desaparecieron de nuestros mares.
Esto contribuye
sin ninguna duda al cambio ambiental no solo de la región pampeana
Argentina, sino lugares como Australia, África, Europa y
Norteamérica. Pero fue mas pronunciada a fines del Pleistoceno
durante el retroceso de grandes glaciaciones, y el aumento del nivel
del mar, llegando a ingresar a bastas zonas continentales de manera
catastrófica, con un retroceso posterior y dramático. Así mismo, es
evidente el cambio de temperatura continental, comprobadas por
estudios de poblaciones animales comparativas. |
Los estudios
ambientales son realizados continuamente por investigadores de todo
el mundo. Algunos estudios son llevados a cabo en la Republica
Argentina por un importante equipo científico de la Facultad de
Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata,
quienes por medio de poblaciones de micro vertebrados obtienen una
radiografía virtual de sus ya extintas poblaciones y compararlas con
las especies vivientes, usando como laboratorio natural del pasado
de la región pampeana.
Desarrollo Corporal o Gigantismo:
El tamaño
corporal de distintos mamíferos aumenta la posibilidad de extinción
en forma masiva, sobre todo si vemos un posible cambio ambiental,
mas el agregado de una nueva competencia.
Si observamos en
la actualidad los grandes vertebrados consumen varias toneladas de
vegetación en pequeñas regiones limitadas por su territorialidad.
Esto podría demostrar que si hubo factores que dramatizaron, el
desarrollo de plantas y pajonales típicos de la región, los
megamamiferos tuvieron que disminuir naturalmente sus poblaciones,
sabiendo además, que de por cada nueva reproducción solo nace una
cría, rara vez dos, y peor aun, su periodo de gestación es muy
extenso. Un ejemplo podrían ser los elefantes actuales, que la
gestación de sus crías lleva aproximadamente dos años.
Las grandes
manadas de herbívoros como Mastodontes, Megaterios, Milodontes etc,
no solo se vieron afectadas por su mayor consumo de vegetales y la
disminución de estos, sino que, la aparición de equinos primitivos o
de camélidos, se convirtieron junto a otros herbívoros de porte
menor en competidores directos, logrando una exitosa adaptación a
condiciones de pastoreo. Es obvio, que las especies menores son las
menos perjudicadas al más mínimo cambio ambiental, y hay miles de
ejemplos que ilustrarían esta teoría.
Así mismo, la
desaparición de grandes herbívoros, logro la extinción paralela de
carnívoros fascinantes como el Tigre dientes de sable, cuyos caninos
estaban adaptados para la casería de animales de gran porte, a
quienes rompían sus cuellos y cortaban la circulación de sangre al
cerebro.
Una solución
para evitar el gigantismo sucedió en otros continentes, por ejemplo
con los Mamuts, más grande que los proboscideos actuales, lograron
disminuir su tamaño a menos de la mitad, en islas o terrenos
aislados. Se trata de Mamuts pigmeos, que han disminuido su masa
corporal y su consumo diario de vegetales por las reducidas
condiciones biológicas del ambiente aislado, logrando un equilibrio
natural con las nuevas condiciones y así, intentar de prolongar la
especie.
Coexistencia con el Paleoaborigen:
Durante el gran
intercambio biótico americano, debemos incluir además, un emigrante
poco común, el Homo sapiens, que de una o otra manera dio el “golpe
da gracia” con respecto a la extinción de algunos vertebrados. Si
bien no son muchas las evidencias que sostienen un consumo selectivo
por paleoaborigenes, hay algunos sitios arqueológicos donde se han
encontrado evidencia.
A esto hay que
agregarles además, muchas otras pruebas que por cuestiones lógicas
no se han preservado durante estos últimos siglos. Las evidencias
colectadas durante muchos años de investigación, sostienen que la
coexistencia de paleoaborigenes y de megamamiferos es por lo menos,
de unos 4 mil años, los cuales, fueron suficientes para lograr un
impacto sobre estos, pero no en forma directa.
En sudamérica en
general y en Argentina en particular, se han observado algunos
grandes mamíferos en sedimentos de origen arqueológico, como huesos
quemados o trabajados. Es probable que la actividad antropica allá
facilitado y hasta acelerado un proceso gradual que naciera mucho
antes de que el primer ser humano allá caminado por estas tierras.
Intercambio Bacteriológico o Hiperenfermedades:
Otra teoría
probable y que afecto indirectamente a la fauna sudamericana, fue el
intercambio bacteriológico, ósea, enfermedades transportadas por los
nuevos invasores del hemisferio norte, y que los ejemplares
autóctonos no habrían desarrollado defensas naturales suficientes
para combatir nuevas pestes, haciendo que su defensa inmunológica no
resistiera. Esta teoría se esta estudiando en la actualidad por un
equipo de investigadores norteamericanos, quienes sostienen que el
transportes de bacterias asesinas por parte de animales migratorios,
desplazo y prolongo enfermedades por todas partes del mundo.
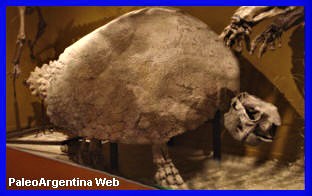 |
Estos
científicos estuvieron en la Republica Argentina para buscar y
estudiar excremento momificado de Milodonte (Mylodon darwinii).
Estas raras muestras fecales dieron positivos en bacterias muy
extrañas, entre ellas, el Ántrax. Tengamos en cuenta que las mismas
tienen una forma de distribución y reproducción por lo más exitosa,
y son prácticamente invisibles, y no conocen diferencias
morfológicas, es decir, que pueden ser contagiadas por especies
totalmente distintas y diezmar poblaciones enteras.
<<<
Gliptodonte. |
Un investigador
Australiano fue mucho más allá, y asegura que la especie que
transportaba las bacterias mortales fue el Homo sapiens, ya que
conquisto y colonizo todos los continentes. Otra de las enfermedades
comunes que se han registrado para este Periodo Geológico es la
rabia, la cual es muy fácil transmitir con consecuencias gravísimas.
Extinción por Stress:
El fenómeno de
Stress sobre una población es una teoría muy importante para
considerar. Lastima que los comportamientos y las actitudes no se
preserven en el registro fosilífero. Los factores se
interrelacionan, pero quizás el mayor inconveniente no sea buscar
factores, sino definir la intensidad de los mismos sobre estos.
Descartando las hipótesis ya nombradas, tomamos como factor primero
al estrés.
Esta enfermedad
se pudo haber desarrollado bajo la presión de los nuevos invasores
del hemisferio norte (incluye al homo sapiens).
En una población
animal, produce dificultades reproductivas y un marcado retroceso en
cuanto a numero de individuos pero, de una forma tan gradual que a
escala de tiempo geológico o de unas cuantas vidas humanas apenas
resulta perceptible.
Pero cual es el
estrés evolutivo? Tomamos como causa al destructivo hombre, aquel
que deja todos los hábitats cambiados y depredados. La presión que
pudo ejercer una comunidad de paleoindios esta absolutamente
determinada por los aspectos de su cultura relacionados con el medio
ambiente y con su desarrollo.
Algunos datos
importantes son: Tecnología de caza: efectividad de sus armas, modos
de caza. Costumbres de su comunidad: hábitos alimenticios, cazadores
más que recolectores. Dentro de cazadores: piezas de caza
preferidas, destino de las piezas de caza, otros artículos útiles
extraíbles de las presas. Grado de desarrollo de la comunidad en
cuanto a salud de los integrantes, promedio de vida general y
densidad poblacional.
Debe haber
muchos más. La relación entre los antiguos habitantes con cierta
fauna no es más que una especulación, quizás, con alguna evidencia
aislada. Definir la intensidad de los factores en ausencia de
evidencia, pasa a ser una tarea de especulación (algo de importancia
en paleontología y otras ciencias). El peso o importancia del stress
(muy discutible como factor primario), podría bien ser atribuido a
una o varias especies, podemos pensar en el caso actual de la
declinación de los Guepardos africanos (Acinomyx). ¿Pero a familias y órdenes enteros?.
¿En unos pocos miles de años?
La presión
ejercida por grupos humanos, no sólo estará determinada por motivos
culturales sino por su número. No les parece que la convivencia
homínida (sumado a un extensísimo territorio subsahariano, ¿No
generó la suficiente diversidad cultural?, y así y todo no diezmó la
megafauna? Siempre se considera la estabilidad climática y la
ecológica. Con el problema de la interacción entre megafauna y
paleoindios no quedará otra que seguir especulando y buscando mas
evidencia.
En Norteamérica
En los Estados
Unidos se han decantado por un modelo conputalizado para simular la
evolución de las poblaciones de 41 grandes mamíferos y de los
humanos que llegaban entonces al continente.
El resultado,
consistente aunque se cambien las variables del modelo, es que la
caza por parte de los humanos inevitablemente causa extinciones en
masa, especialmente rápidas en los animales de mayor tamaño.
En Norteamérica
desaparecieron decenas de especies entre unos 12000 a 13000 años
atrás, luego de la llegada del hombre, incluyendo mamuts y
mastodontes (ambos parientes del actual elefante), gigantescos
perezosos, tapires, un camello de gran tamaño, llamas, un bisonte de
cuernos largos, antílopes, una variedad de cabra montañosa, un
armadillo gigante y los gliptodontes, grandes mamíferos recubiertos
por una sólida armadura. Grandes predadores como el tigre dientes de
sable, algunos lobos y osos, también se extinguieron.
El modelo por
computadora indica que la extinción ocurrió en unos 1200 años... un
abrir y cerrar de ojos. Se propone otra variante, argumentando que
es posible que las extinciones ocurrieran a lo largo de un período
más prolongado de tiempo y que fueran resultado no sólo de la caza
sino también del caos ambiental producto de la intervención humana,
tal como la quema de grandes extensiones de terreno para facilitar
la caza o los desplazamientos. La llaman "Blitzkrieg" o "Matanza
Indiscriminada".
En Nueva Zelanda
Hasta la llegada
de los humanos, en Nueva Zelanda existieron aves extraordinarias.
Como hemos visto el moa era la más grande de todas, pero ni con sus
cuatro metros de altura estuvieron las gigantescas moas a salvo de
los ataques de la mayor de las águilas conocidas por el hombre, la
única que incluso podía amenazar su propia vida: el águila Haast.
Esta ave
depredadora llegaba a pesar quince kilos y su envergadura alar era
de tres metros. Sus garras eran equiparables a las de un tigre.
Perfectamente habría podido atacar y matar a los humanos. Se sabe
que las haast se alimentaban de las moas pues en los restos óseos de
estas se han encontrado marcas de sus garras.
Desde 1781 se
han recuperado tres esqueletos completos. Se cree ahora que las
hembras tenían un tamaño considerablemente mayor que el de los
machos. Los huesos más recientes encontrados tienen 500 años de
antigüedad, aunque en 1800 todavía se producían avistamientos. Se
calcula que su esperanza de vida rondaba los 20 años, y que su
hábitat natural eran las zonas boscosas, que al ir desapareciendo
junto a sus presas puede considerarse como una de las causas de su
triste extinción, que finalmente se produjo tras la llegada de los
salvajes aborígenes.
En Argentina
Hace muy pocos
años que se viene trabajando seriamente en temas zooarqueologicos,
en donde las faunas del pleistoceno inferior y holoceno superior, se
encuentran relacionadas con elementos culturales.
Otro problema,
lo demuestra la escasez de hallazgos correspondientes al momento
inicial de la ocupación.
Teniendo estos
dos problemas en mente, hoy se puede afirmar que las más tempranas
evidencias del poblamiento en la Argentina proceden de las regiones
pampeana y patagónica con una antigüedad de entre 11 y 12 mil años
(radiocarbónicos) antes del presente.
|
 |
En la primera,
los testimonios más tempranos de actividad humana proceden de Arroyo
Seco, cerca de la ciudad de Tres Arroyos (Buenos Aires). Allí se han
hallado restos superpuestos de varios y sucesivos campamentos
indígenas, con un rango temporal de varios miles de años.
Los fechados
recientes obtenidos a partir de huesos de animales extinguidos –como
el megaterio, el toxodon y caballo americano y que muestran huellas
de haber sido partidos o cortados por los antiguos pobladores de la
región pampeana– sitúan la ocupación inicial de este sitio en torno
a los 12.000 años antes del presente.
|
Muy cerca de
allí, en varias cuevas y aleros del sistema serrano de Tandilla y
Ventana, donde han descubierto abundantes restos indígenas datados
consistentemente entre los 9.000 y 11.000 años antes del presente.
En estas cuevas se han hallado fogones, huesos quemados (algunos de
un armadillo extinguido y de canidos extinguidos) y abundantes
instrumentos de piedra, que evidencian un excelente dominio de la
talla de artefactos de piedra.
Un hallazgo
realizado en la localidad de Tres Arroyos, Provincia de Buenos
Aires, permitieron comprobar que los Milodontes habrían sido cazados
y consumidos junto a otros gigantes por grupos humanos
prehistóricos.
En la región
austral el panorama es similar. Hoy sabemos que hace unos 11 mil
años había cazadores-recolectores que ocupaban temporalmente cuevas
y aleros de la meseta patagónica, en sitios como Los Toldos, Piedra
Museo y Cerro Tres Tetas.
|
 |
Estos grupos
indígenas debían ser bandas integradas por unas pocas familias que
basaban su subsistencia en la caza del guanaco y del caballo
americano (especie que se extinguió por completo unos 10 mil años
atrás, antes de la incorporación del caballo europeo). Al igual que
en el caso pampeano, la tecnología de piedra estaba muy desarrollada
y, además, ambas regiones compartían técnicas e instrumentos. |
En el caso de la
cueva de Los Toldos (Santa Cruz), se trata de una fecha aislada que
dio una antigüedad de 12.600 antes del presente. En el sitio de
Piedra Museo (Santa Cruz), por ejemplo, se obtuvo una fecha de
12.800 años. Otro lugar, es una caverna en el Seno de la Ultima
Esperanza, llamada también como "Cueva del Mylodon" donde también
fueron encontrados excrementos del animal y huesos de gran tamaño
diseminados en sedimentos que incluían restos de carbón. Lo
asombroso de este descubrimiento, es que la pieza única permitió
conocer la estructura del cuero de estos animales, que en su
interior alojaba pequeños huesecillos subesfericos (placas dérmicas)
que si bien permitían flexibilidad a la piel, convertían al
Milodonte en un verdadero acorazado. Analizando recientemente sus
excrementos, se determino la presencia de varias enfermedades
bacteriológicas.
Hay ya claros
indicios de que la mayoría de las regiones del territorio argentino
estaban pobladas unos 10.000 años atrás. Los restos de estas
ocupaciones se hallan en lugares muy diversos, tales como las
quebradas de la Puna, las orillas de río Quequén Grande o las cuevas
de la alta cordillera de los Andes. En esta época –hacia el final
del Pleistoceno– las sociedades indígenas estaban adaptadas a
diferentes ambientes y habían diversificado sus formas de vida.
Conclusión
Si leyó
atentamente las teorías propuestas para la interpretación de la gran
extinción del pleistoceno, podemos señalar que, de una o de otra
manera, y casi sin querer llegar a un resultado optimo, todas y cada
una de las hipótesis aquí planteadas, parecen funcionar en forma
asociada pero sin paralelismo, ósea, que las extinciones masivas son
un conjunto de fenómenos naturales que interactúan entre si, y que
no se debe a factores homogéneos, ya que la extinción de los
vertebrados mas representativos paso en un lapso de tiempo
calculados en unos 5 mil años aproximadamente, o tal vez menos.
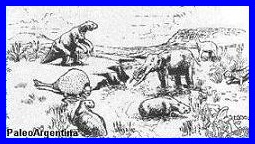 |
Lo
que si sabemos es que en nuestra región desapareció casi un 70 % del
total de organismos que vivían en el Pleistoceno medio, y que para el
holoceno medio solo quedaban aquellos que hoy sabemos observar como
parte de nuestro paisaje natural. Los
cambios ambientales, el stress por competencia y sobrevivencia,
cazadores especializados, la presencia humana y el intercambio
bacteriológico, son hechos comprobables, que en conjunto, llevaron a la
extinción a especies hasta entones exitosas, que habían evolucionado en
América del sur durante los últimos 5 millones de años. |
|
|
|
Bibliografía Sugerida
Alberdi, M.T., Bonadonna,
F.P., Cerdeño, E., Prado, J.L., Sánchez, B. y Tonni, E.P. Recambio
faunístico en el Cuaternario de Argentina.- Docum. Lab. Géol. Lyon,
125: 17-27; 1993. Lyon, Francia.
Alberdi, M.T., Bonadonna,
F.P., Cerdeño, E., Leone, G., Longinelli, A., Prado, J.L., Sánchez, B. y
Tonni, E.P. Paleoclimatic and paleobiological correlations by mammal
faunas from Southern America and SW Europe.-
Proceedings
of the First R.C.A.N.S. Congress, Lisboa, oct. 1992, 12:143-149; 1993.
Borrero, L.
A. 1997. The extinction of the megafauna: a supra-regional approach.
Anthropozoologica 25/26:209–216
BORRERO L.,
"Pleistocene Extinctions in South America", Quaternary of South America
and Antartic Peninsula, vol.2, págs. 115-125, Rotterdam, Holanda, 1984.
BRYAN A.
(Ed.), New Evidences for the Pleistocene Peopling of the Americas,
Peopling of the Americas Series, Center for the Study of Early Man,
University of Maine at Orono, 368 págs., 1986.
E.P. Tonni y A.L. Cione. Los mamíferos y el clima en el
Pleistoceno y Holoceno en la provincia de Buenos Aires.- Jornadas de
Arqueología e Interdisciplinas, PREP, CONICET, pp. 127-142; Climas en el
Cuaternario de la Región Pampeana y cambio global. II Seminario sobre
las Geociencias y el cambio global, Asoc. Geol. Arg., Serie D, Publ.
esp. N° 2:33-35; 1995.
FLEGENHEIMER N.,
"Hallazgo de puntas 'cola de pescado' en la Provincia de Buenos Aires",
Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología, t. XIV, N° 1, págs.
169-176, Buenos Aires, 1980.
Iriondo, M. 1994. Los climas cuaternarios de la región
Pampeana. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales
'Florentino Ameghino', Nueva Serie, Vol. 4, No. 2, p. 1-48.
HOUGHTON, R. Y WOODWELL, G., 1989, "Cambio climático
global". Investigación y Ciencia, número 153, junio, 8-17.
M. T.Alberdi, G. Leona y E. P. Tonni (editores).
Evolución biológica y climática de la región pampeana durante los
últimos cinco millones de años. Un ensayo de correlación con el
Mediterráneo occidental. Madrid, Museo Nacional de Ciencias de Madrid,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1995, Monografías 12.
Magnussen Saffer, Mariano. (2005). La Megafauna
Extinguida del Partido de General Alvarado. Boletín de divulgación
Cientifica Técnica. Museo Municipal de Ciencias Naturales Punta Hermengo
de Miramar, Prov. Buenos Aires, Argentina.
Magnussen Saffer, Mariano. Un Impacto de Meteorito entre
Mar del Plata y Miramar. Boletín de divulgación Científica Técnica.
Museo Municipal de Ciencias Naturales Punta Hermengo de Miramar, Prov.
Buenos Aires, Argentina.
MARTIN P. y
KLEIN R. (Eds.), Quaternary Extinctions. A Prehistoric Revolution, The
University of Arizona Press, Tucson, 1984.
Osvaldo Reig. Teoría del origen y desarrollo de la fauna
de mamíferos de América del Sur. Mar del Plata, Museo Municipal de
Ciencias Naturales "Lorenzo Scaglia", 1981, Monografía Naturae, Nº 1.
Palanca, F. Y Politis, G. 1979. Los cazadores de fauna
extinguida de la provincia de Buenos Aires. Prehistoria Bonaerense, pp.
71-91, Olavaria.
POLITIS G.,
"Investigaciones arqueológicas en el área interserrana bonaerense",
Etnia, N° 32, págs. 7-21, Olavarría, 1984.
P. H. Schultz, M. Zarate, W. Hames, C. Camilion y J. King.
A 3.3 – Ma Impact in Argentina and Posible Consequences. 11 dicember
1998, Volumen 282. pp. 2061 – 2063.
Tonni, E.P.; Fidalgo, F. 1979. Consideraciones sobre los
cambios climáticos durante el Pleistoceno tardío-Reciente en la
Provincia de Buenos Aires. Aspectos Ecológicos y Zoogeográficos
Relacionados. Ameghiniana, Vol. 15, Nos. 1-2, p. 235-253.
La antigüedad de los bosques
Andino-Patagónicos.
Por Ari Iglesias.
Columnista de ANB y Paleontólogo del INBIOMA
(CONICET-UNCOMA). Fragmento
del articulo original. Titulo original ¿Qué tan
viejos son los bosques Andino-Patagónicos?, publicado en
ANB. Imágenes ilustrativas.
Los que vivimos en esta bella región de los Andes del
Sur, conocemos los bosques de cipreses, los grandes
bosques de Coihues y los bosques de Lengas y Ñires.
Sabemos que en las regiones más húmedas de la selva
valdiviana existen árboles de hasta miles de años. Pero…
¿Qué tan viejos son los bosques que conocemos? ,
¿existieron siempre? , ¿cómo eran antes los bosques?
El registro fósil de plantas es mucho más frecuente que
el de los animales. En Patagonia es bastante frecuente
hallar troncos petrificados; las hojas fósiles son menos
frecuentes. Mucho menos frecuente es hallar frutos,
semillas y flores, pero la suerte de la preservación de
algunas de ellas nos dejan valiosos indicios de cómo era
la flora en épocas pasadas.
Lo que
sí es muy frecuente que se preserve, aunque muy difícil
de observarlo a simple vista, son los diminutos granos
de polen que se preservan en las rocas de viejos
sedimentos de millones de años. Extraerlos de la roca
dura para poder verlos bajo el microscopio es una tarea
ardua que realizan los palinólogos.
 |
Estudiando los fósiles de plantas, los
Paleobotánicos (Paleontólogos de plantas)
podemos obtener pistas de los grupos vegetales
que existieron en el pasado y de esa forma
reconocer que características tenía el paisaje,
los bosques y hasta el clima. En la región de
Bariloche y Pichileufu se preservan varios
yacimientos fósiles que preservan floras fósiles
casi completas. Estas floras son de diferentes
épocas lo que nos permite interpretar como
fueron los cambios tanto de la flora como del
clima a lo largo del tiempo. |
En la
zona del Río Ñirihuau y el Cerro Carbón, ocurren
sedimentos de edades de 25 millones de años. Estudiando
los fósiles de hojas y polen en esas rocas, pueden ser
reconocidas muchas de las plantas y árboles que hoy
habitan el Bosque Andino Patagónico.
Entre
ellas el radal y el notro (de la familia Proteaceae),
cipreses y árboles de la familia Nothofagaceae (la cual
incluye a los Coihues, Ñires y Lengas). Con este
registro fósil podríamos suponer que los bosques que hoy
vemos en nuestros Parques Nacionales del sur de
Argentina, casi no sufrieron cambios desde hace 25
millones de años. No obstante, afirmar eso durante tanto
tiempo sería muy cuestionable.
Sabemos
que durante la denominada Edad de Hielo, que duró
aproximadamente desde los 2 millones de años hasta los
10.000 años antes del presente, gigantescos glaciares
cubrieron gran parte de la Cordillera Andina, arrasando
con los sedimentos de los valles y generando los grandes
lagos que hoy maravillan a los turistas y pobladores.
Sería
muy poco probable que los bosques que hoy conocemos se
hubieran desarrollado en las mismas áreas que hoy los
vemos. La mayoría de los bosques actuales se hallan
precisamente en los valles donde antes existieron
grandes glaciares. Tampoco sería esperable que los
bosques se hallaran cerca del hielo, ya que las
temperaturas en aquellas zonas eran mucho más bajas que
las actuales.
 |
Sí podríamos esperar que bosques similares se
hubieran desarrollado mucho más al Este,
recibiendo el aporte de grandes cantidades de
agua producto del derretimiento del hielo
durante el verano; y que hoy, por la falta de
ese aporte de ese hielo, se hubieran
transformado en una estepa mucho más árida.
Una de las formas de estudiar la rapidez del
derretimiento de un glaciar, es precisamente
observar la edad de los árboles que se
desarrollan aguas abajo. |
Otra
forma de estimar el cambio climático, es observar la
edad de los árboles en el límite de las nieves eternas o
en el cambio de la línea entre los grandes bosques de
Coihue y la Lenga de altura. En Puerto Blest, el Alerce
(o Lahuán) milenario denominado "El Abuelo" preserva
tantos anillos de crecimiento que se estima tiene más de
1.500 años sin ser perturbado.
Los
paleobotánicos tenemos una herramienta importante para
el estudio del clima del pasado. Las hojas de los
árboles se encuentran en relación directa con la
temperatura y la precipitación media de donde crecieron.
Varios estudios en árboles actuales demuestran que en
una flora cuanto más grandes son sus hojas, mayor es la
precipitación en forma de agua. También demuestran que
cuanto más fría sea una región, ocurrirá mayor número de
especies de árboles con dientes en sus hojas.
Utilizando esto, los paleobotánicos analizamos la
cantidad de especies con hojas dentadas en las floras
fósiles y medimos el tamaño de las hojas, los que nos
permite estimar con bastante certeza las condiciones
climáticas pasadas. De esta forma sabemos que en la
región de Bariloche las temperaturas medias anuales hace
25 millones de años no se diferencian mucho de las
condiciones actuales, aunque sí ocurría mucha mayor
precipitación.
En la
región de Pichileufu, ocurren floras fósiles mucho más
antiguas. Estas tienen 50 millones de años. Si bien
tienen el doble de edad que las floras del Cerro Carbón,
éstas aún se encuentran en lo que es denominado Era
Terciaria (10 millones de años después de la extinción
de los dinosaurios). Lo que evidencian estas floras
antiguas es sorprendente. No se parecen en nada a los
bosques Andino Patagónicos. Es más, si quisiéramos
encontrar una región con flora similar deberíamos viajar
al otro lado del mundo para conocer los Bosques de Nueva
Guinea, Australia y el Sudeste Asiático.
 |
En estas floras se ha hallado el registro fósil
de plantas tan raras para América del Sur como:
el Ginkgo asiático, el Kauri australiano (Agathis),
un ciprés de la Isla de Papúa y el Eucalipto
(que hoy en día se planta en todo el mundo pero
su origen es australiano). Además de estas
especies tan raras, ocurre el registro de
especies indicadoras de climas muy cálidos como
las palmeras. Pero… ¿Palmeras en la Patagonia?. |
Sí, una
diversidad grande de palmeras en Patagonia e incluso en
la región de Bariloche indican que durante el momento en
que vivían estas plantas (hace 50 millones de años) la
región gozaba de temperaturas tropicales con cálidos
veranos y falta total de escarcha y hielo en invierno.
El estudio de las hojas fósiles indica precipitaciones y
temperaturas tan altas como actualmente en Misiones
(1500 milímetros al año y temperaturas medias anuales de
17°C). A muchos Barilochenses les hubiese encantado esa
época, aunque a aquellos que les gusta esquiar no
habrían podido hacerlo.
El
estudio de estas floras es importante ya que demuestran
cómo es que se comporta la flora "autóctona" en relación
con fuertes cambios climáticos. Las condiciones
climáticas para ese momento (humedad y temperatura alta)
nunca más se registraron en esta región. De hecho nunca
más se registraron en toda la Tierra.
¿Por
qué eran tan diferentes los bosques antes? ¿Qué pasó con
ellos?
La
razón de la existencia de climas tan diferentes en
Patagonia, tiene una explicación a escala global. Hace
50 millones de años la Patagonia se encontraba aún unida
a la Península Antártica; y la Antártida aún no se había
separado del continente Australiano. Esta configuración
geográfica tan particular (denominado Continente de
Gondwana) producía corrientes de aire y mar muy
diferentes a las que conocemos actualmente.
La
separación de todos estos continentes, hacia los 40
millones de años, generó lo que hoy conocemos como
corriente circum-antártica. La generación de esta
corriente posibilitó la conformación de las celdas y
flujos de corrientes de aire y de mar que hoy conocemos.
Esta nueva configuración mantiene temperaturas bajas en
los polos y altas en los trópicos y el ecuador, pero eso
no siempre fue así.
Durante
toda la Era Mesozoica y hasta la generación de la
corriente circum-antártica (hasta hace aproximadamente
40 millones de años), la circulación de las corrientes
permitía una distribución mucho mayor de las
temperaturas en el Planeta Tierra. De esta forma hacía
calor en los polos, y casi no existía hielo en Antártida.
De hecho, sí existían en Antártida, extensos bosques
donde merodeaba abundante fauna. Fue en ese momento
cuando tanto la flora como la fauna pudo migrar y
compartirse entre extremos tan distantes como Patagonia,
Australia y el Sudeste Asiático.
 |
El enfriamiento posterior, cubrió la Antártida
con hielo, desconectó estas regiones remotas,
extinguió en Patagonia las especies adaptadas a
climas cálidos y transformó las selvas húmedas
con palmeras en bosques templado-frío. Estos
bosques húmedos en un principio se extendían por
todo el territorio, pero un evento posterior de
grandes dimensiones transformaría la Patagonia
en lo que actualmente conocemos como estepa
árida. El surgimiento de mayor altura de la
Cordillera de los Andes ocurrió hace 15 millones
de años. Las lluvias comenzaron a ser retenidas
en el sector cordillerano, produciendo una
aridización en la región de las llanuras y
mesetas, generando la estepa patagónica.
|
En la
región de Pichileufu y toda la línea Sur de Río Negro y
Chubut se registran fósiles de Neneo, Jarilla, pastos
secos y pequeños arbustos como el Alpataco. Los bosques
húmedos quedan restringidos a la región cordillerana y
solo migran hacia el Este cuando son afectados por las
glaciaciones póstumas.
En la
actualidad, el calentamiento global produce una
retracción de los glaciares, con un consecuente
migración altitudinal de los bosques que conocemos.
Pronosticar que ocurrirá en el futuro es una tarea muy
difícil de acertar, pero la aceleración que tome ese
impulso, en parte, es tarea de observar por el hombre.
La Paleontología permite conocer como fueron las
fluctuaciones de los bosques y los climas a lo largo del
tiempo, y demuestra que periodos de temperaturas mucho
mayores y mucho menores se registraron hace muchos
millones de años. Escalas de tiempo que exceden los
apenas 2 millones de años que tiene el hombre pisando la
Tierra.
Fuente;
ANB
 Ver mas Artículos de Divulgación Paleontológica Ver mas Artículos de Divulgación Paleontológica
|