|
PaleoGuia del Periodo
Jurasico de la Republica Argentina.
El
periodo Jurasico abarca un lapso de 208 a 144 millones
de años antes del presenta, cuyos afloramientos geológicos son los
mas escasos comparados a los otros periodos de la Era Mesozoica,
pero a su vez son los mas significativos.
|
 |
Con
respecto al registro fosilífero de los grandes saurios del
Jurasico, corresponden en su mayoría a los hallazgos realizados en
la región Patagónica, por medio de enormes restos óseos
correspondientes a Sauropodos. Así mismo se han realizado notables
descubrimientos de huellas fósiles en areniscas del Jurasico medio
de la Provincia de Santa Cruz, pertenecientes a pequeños
Dinosaurios que vivían en zonas semiáridas. La antigüedad real de
estos vestigios en nuestro país corresponden principalmente al
Jurasico medio, lo que confiere una especial significación para
evaluar la etapa evolutiva previa a los bien conocidos Dinosaurios
de otros continentes. El sitio mejor conocido por el hallazgo de
grandes vertebrados corresponden a los yacimientos fosilíferos del
Cerro Cóndor, no muy lejos de Paso de los Indios en la Provincia de
Santa Cruz. Los estudios realizados de la paleogeografia sugiere que
antes del Jurasico medio se había separado el único
supercontinente de Pangea, fragmentándose en dos enormes islas. Al
norte se encontraba Laurasia conformada por América del norte,
Europa y Asia. Al sur se hallaba Gondwana la que reunía a América
del sur, India, África, Australia y Antartida. A su vez, estos dos
supercontinentes se hallaban separados por el mar de Tethys. <<<
Principales sitios
fosiliferos de Argentina.
|
|
Otro sitio
Jurasico muy importante para Argentina la conforma la
formación Los Lagaccitos en la Provincia de San Luis donde
se han hallados los primeros restos de reptiles voladores en
sedimentos pertenecientes a un antiguo lago. En la porción continental en la que hoy se
encuentra Argentina el vulcanismo era muy intenso, lo que
posibilitaba conservación de grandes bosques, debido a esto, la Patagonia central y oriental, incluyendo la plataforma continental
fueron cubiertas por cenizas volcánicas y lava. El intenso calor
que se acumulo por debajo de la corteza terrestre, producto del
magmatismo originado por el choque de las placas, ocasiono que la
corteza Gondwanica se debilitara y terminara por fracturarse en
diversos bloques. En Patagonia, durante el Jurasico el mar avanzo
desde el oeste dando lugar a un mar epicontinental de aguas someras
y cálidas, donde abundaban los arrecifes. |
|
 |
|
Cerro Condor, Departamento Paso de Indios,
provincia del Chubut, Argentina. |
Patagosaurus fariasi. Bonaparte,
1979.
|

|
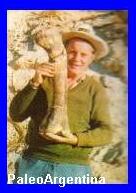
|

|
|
El primer gran
esqueleto de Dinosaurio montado en el Museo de Buenos Aires,
nótese el tamaño al lado de las personas. (*). |
José Bonaparte, con un fémur de un Patagosaurus
juvenil.(*). |
Reconstrucción
del Sauropodo Patagosaurus fariasi, hallado en el
Cerro Cóndor, al norte de Pasos de los Indios, Provincia de Chubut,
Patagonia Argentina. (*). |
Dinosaurio
Sauropodo.
Es una especie herbívora de gran talla, alcanzando unos 14 metros
de largo y unos 5 metros de alto. Fue un Dinosaurio cuadrúpedo, con
extremidades largas y relativamente gráciles, con un fémur mucho
mayor que su tibia, lo que indica que se trataba de un animal algo
lento y pasivo. Tenia una larga y robusta cola formada por 50 vértebras.
Lo interesante del descubrimiento de esta especie, son los
significativos restos de varios individuos de distintas etapas de
desarrollo. Brinda una importante información anatómica sobre la
organización y estructura ósea de estos grandes Sauropodos,
revelando un estado evolutivo mas bien especializado, y al mismo
tiempo ancestral a Dinosaurios de épocas posteriores. Se alimentaba
principalmente de piñas de araucarias y hojas de las copas de los
árboles reinantes, a las cuales accedía gracias a su largo cuello
y a su vez tenia una mirada privilegiada para controlar todo su
entorno por la posible llegada de Dinosaurios depredadores. Su
nombre significa "Dinosaurio de la Patagonia" que honra a
la familia Faria, en cuyo terreno se hallaron los primeros restos.
Jurasico medio de Cerro Cóndor, al norte de Pasos de los Indios,
Provincia de Chubut, Argentina. Vivió hace 165 millones de años.
Volkheimeria
chubutensis. Bonaparte,
1979.
Dinosaurio
Sauropodo.
Rescatado del Cerro Cóndor de la Provincia de Chubut, de
la cual se han rescatado diversas piezas esqueletarías bien
preservadas, que corresponden a dos individuos. Se trata de un
animal de menor talla que Patagosaurus, de la que se distingue por
poseer caracteres en sus vértebras dorsales algo mas primitivas. En
tal sentido se observa que las espinas neutrales largas de
Patagosaurus presentan cuatro divergentes que no están presentes en
Volkheimeria, lo cual indica que la especie aun no había logrado
ese tipo de especialización, lo que promovía a que los músculos
cubran mayor superficie. Es muy probable que tuviera hábitos
alimenticios similares al Sauropodo ya mencionado.
Brachytrachelopan mesai.
Rauhut et al., 2005.
 |
 |
|
Esqueleto montado de un Brachytrachelopan. (*). |
Reconstrucción
del enorme
Brachytrachelopan.
(*). |
Dinosaurio
Sauropodo.
Técnicos del
Museo Paleontológico Egidio Feruglio, de Trelew, confirmaron que
los restos de un dinosaurio herbívoro encontrado en la zona
central de Chubut a fines de 2000 pertenecen a un ejemplar del
Jurásico tardío y tienen 150 millones de años de antigüedad.
Es un saurópodo desconocido, distinto de los
demás. Con un cuello inusualmente corto.
Los saurópodos eran dinosaurios herbívoros que
caminaban en cuatro patas y tenían cuello y cola excesivamente
largos. Pero éste es distinto, de cuello corto, y se alimentaba
de hierbas de no más de 2 metros de altura.
Otras de las particularidades del dinosaurio encontrado es que
mientras otros saurópodos medían hasta 30 metros de largo, el
que encontraron en Chubut sólo tenía 10 metros.
El descubrimiento se produjo en un paraje
denominado Cerro Chivo, ubicado a 380 kilómetros al oeste de
Trelew, en plena meseta central chubutense. El equipo científico
fue liderado por el paleontólogo alemán Oliver Rauhut, quien
llegó a la provincia para participar de la búsqueda. Colaboraron
con él los técnicos del Feruglio Gerardo Cladea y Pablo Puerta.
El ejemplar
fue bautizado con el nombre científico de Brachytrachelopan
mesai que significa "el dios de cuello corto de los pastores de
Mesa". Precisamente el nombre rinde homenaje al pastor que
encontró las vértebras en el centro de la meseta. Se llama
Daniel Mesa y vive en Los Adobes, un paraje cercano a Cerro
Chivo. El hombre buscaba sus cabras dispersas cuando encontró el
gran espinazo. Entonces plantó allí una estaca para volver a
localizarlo.
Para llegar al ejemplar, la expedición tuvo que escalar un cerro
de 1.200 metros. En esa zona el viento es constante y casi
siempre alcanza una intensidad promedio de 80 kilómetros por
hora. Pero no sólo los restos del herbívoro desconocido
sorprendieron a los científicos: a su alrededor había un
verdadero parque jurásico. Dos carnívoros, tortugas, peces,
sapos, ranas, un posible cocodrilo y otros microvertebrados.
También un pterosaurio (reptil
volador), el primero conocido del período Jurásico en todo el
hemisferio sur. El Brachytrachelopan mesai contradice la imagen
más conocida de los gigantescos saurópodos, con su cuerpo macizo
y el cuello y la cola largos. Este hecho demuestra que, a
diferencia de lo que se creía hasta ahora, que este grupo de
dinosaurios tenía poca capacidad de adaptación, los saurópodos
se adecuaban rápidamente y con éxito a un nuevo hábitat.
Leonerasaurus taquetrensis.
Pol, Garrido & Cerda, 2011,
 |
 |
 |
|
Fósiles in situ de
Leonerasaurus taquetrensis.
(*). |
Esqueleto completo de Leonerasaurus
taquetrensis.
(*). |
Reconstrucción de Leonerasaurus taquetrensis.
(*). |
Dinosaurio
Sauropodo.
Científicos del
Conicet descubrieron restos pertenecientes a una especie hasta ahora
desconocida de dinosaurio, un herbívoro de unos tres metros de
largo, mientras exploraban rocas del período jurásico, en la
provincia de Neuquén. Los restos habían sido hallados en
excavaciones que tuvieron lugar entre 2005 y 2007 y, luego de varios
años de investigación, concluyeron que se trata de un nuevo
dinosaurio, al que bautizaron Leonerasaurus taquetrensis.
Además, en hallazgo completa uno de los huecos más importantes en la
historia evolutiva de los dinosaurios. Parte de los restos del
"nuevo" especimen fueron descubiertos en la sierra de Traquetrén, en
la zona central de esa provincia patagónica, según se informó el
organismo. Los trabajos se realizaron en el marco de un proyecto de
investigación en el yacimiento de Las Leoneras. Es
considerado como un "eslabón perdido", entre los antiguos
prosaurópodos y los gigantescos saurópodos, los gigantes más grandes
que se hayan desplazado por la Tierra. Los prosaurópodos vivieron
hace más de 180 millones de años, en el jurásico inferior, podían
medir entre dos y nueve metros de largo, tenían cuello alargado,
eran bípedos, con cráneo bajo y dientes con márgenes aserrados. Los
saurópodos, en tanto, evolucionaron en el jurásico medio, a partir
de los 160 millones de años, eran cuadrúpedos, tenían cuello mucho
más largo y cráneo corto, con dientes en forma de cuchara, sin
márgenes aserrados.
Eran gigantes que oscilaban entre los 15 y 35 metros de largo, con
nombres célebres como el Argentinosaurus, el
Patagosaurus y el Amargasaurus -hallados en
territorio argentino- o sus "parientes" norteamericanos: el
Brachiosaurus, el Camarasaurus y el
Diplodocus. Aunque muchas de sus características indicarían
que el Leonerasaurus es un pequeño dinosaurio
sauropodomorfo, algunos detalles de su dentadura y anatomía pélvica
sugieren que se encuentra mucho más próximo al origen de los
saurópodos que los prosaurópodos conocidos previamente.
Tehuelchesaurus benitezii.
Rich et al, 1999.
 |
 |
 |
|
Tres vértebras dorsales de
Tehuelchesaurus benitezii.
(*). |
Impronta de piel sobre la roca de
Tehuelchesaurus benitezii.
(*). |
Tehuelchesaurus
atacado por dos dinosaurios carnívoros.
(*). |
Dinosaurio
Sauropodo.
Recientemente ha sido
descripta esta nueva especie de saurópodo de los mismos niveles
estratigráficos del Volkheimeria chubutensis: el
Tehuelchesaurus benitezii. Lo destacable de esta especie
es la notable similitud que posee con un saurópodo Omeisaurus
tianfuensis de China, lo que
indicaría una cierta continuidad faunística entre Patagonia y Asia
Oriental durante ese tiempo. Los huesos
de este primitivo Dinosaurio proceden de la Formación Cañodon
Asfalto, aflorante en el Cerro Condor, en el centro de la Provincia
de Chubut. Los restos de este primer ejemplar de
Tehuelchesaurus,
corresponden a un individuo de aproximadamente 12 metros de largo.
Rodeando al esqueleto, los paleontologos encontraron numerosos
dientes de Terópodos, posiblemente estas piezas dentarias fueron
perdidas por dinosaurios carroñeros que depredaron el cadáver. Lo
mas transcendental del hallazgo de
Tehuelchesaurus benitezii encontrar las impresiones de la
piel, representando uno de los pocos dinosaurios en los que esta
parte del cuerpo es conocida. Estas impresiones, corresponden a
diferentes partes del cuerpo, y revelan que Tehuelchesaurio
estaba cubierto por escamas planas de contorno hexagonal. que no se
imbricaban como en los lagartos actuales, sino que se ubicaban
adyacentes entre si formando un figura de roseta. El humero de este
gigante mide 1,14 metros, y el fémur supera el 1,5 metros. El
material se encuentra en el Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF)
de la ciudad de Trelew.
Amygdalodon patagonicus.
Cabrera,
1947.
|
 |

Vértebras de Amygdalodon en el Museo de La
Plata. Recreación de posible aspecto de
Amygdalodon. |
Dinosaurio
Sauropodo.
Es un género representado por una única especie de dinosaurio
saurópodo cetiosáurido que vivió a mediados del período Jurásico,
hace aproximadamente 185 a 170 millones de años, en lo que hoy es
Argentina. El amigdalodonte fue un saurópodo basal de gran tamaño,
llegó a medir 15 metros de largo y 4 de alto. Tenía un cuerpo
robusto que era soportado por cuatro sólidas patas, una larga cola y
cuello rematado por una pequeña cabeza. Tenía dientes en forma de
almendra, de donde proviene su nombre, están comprimidos
lateralmente y ligeramente curvados hacia adentro. Es considerado un
Cetiosauridae debido a particularidades en las vértebras que solo
poseen depresiones laterales simples. Sus restos fueron encontrados
en la Provincia del Chubut, al este de la localidad de Sierra de
Pampa de Agnía, en Patagonia Argentina. Pertenece a los sedimentos
de la Formación Cerro Carnerero. Se encontraron al menos 2
ejemplares y posiblemente otro más de lo que se recuperaron dientes,
vértebras cervicales, dorsales y caudales, costillas, parte distal
de la tibia y pubis casi completo.
Piatnizkysaurus floresi. Bonaparte,
1979.
 |
 |
 |
|
Esqueleto en el Mef de Trelew. |
El técnico
Mariano Magnussen Saffer junto a un cráneo . |
Reconstrucción
en vivo del Terópodo carnívoro del Jurasico sudamericano.
(*). |
Dinosaurio
Teropodo.
Carnívoro, con una marcada disparidad de tamaño entre
la extremidad posterior, larga, y el abrazo proporcionalmente corto.
Este linaje de Dinosaurios carnívoros, se caracterizo por la
disposición bípeda, que es propia de todos los Teropodos, además
de sus extremidades delanteras ridículamente cortas. Los restos fósiles
determinados para esta especie corresponden a dos ejemplares
incompletos obtenidos del Cerro Cóndor, los que indican una talla
aproximada a los 5 metros de largo y 2 de alto o algo mas hasta la
cabeza, elevada por la posición bípeda. Su cráneo tenia unos 60
centímetros provistos por dientes cónicos y muy filosos,
comprimidos lateralmente y lagos recurados. Sus patas tenían tres
dedos divergentes, como en algunas aves corredoras actuales. En la
misma zona se han hallado restos mal preservados de vértebras y
algunos dientes carniceros grandes, indicando la presencia de
algunos depredadores de mayor tamaño que los conocidos hasta el
momento, cuyos restos aun están en estudio. Estos Dinosaurios carnívoros
fueron los depredadores de los Dinosaurios herbívoros hallados en
los mismos niveles y que ya hemos mencionado anteriormente. Se
piensa que ha medida que crecían, estos carnívoros habrían
variado en el tamaño de la presa que atrapaban. Así debió
establecerse cierta relación de tamaño entre predador - presa.
Unas de sus adaptaciones consisten e las largas garras de la mano,
marcadamente curvas, transversalmente comprimidas y terminadas en
una punta lacerante. Vivió hace 165 millones de años.
Condorraptor
currumili. Rauhut, 2005.
|
 |
 |
 |
|
Esqueleto de
Condorraptor en About the Western Australian Museum. |
Restos fósiles
de Condorraptor currumili depositados en el MEF.. |
Condorraptor currumili
(*). |
Dinosaurio
Teropodo.
Es
un género representado por una única especie de dinosaurio terópodo
tetanuro, que vivió a mediados del período Jurásico, hace
aproximadamente 162 millones de años, en el Calloviano, en lo que es
hoy Sudamérica. El nombre del género proviene de la localidad donde
fue encontrado, Cerro Cóndor, y la especie fue nombrada en honor a
Hipólito Currumil, dueño del terreno donde fue hallado. Debido a lo
fragmentario del primer descubrimiento, la clasificación de este
dinosaurio es incopleta, se sabe que fue un tetanuro basal,
probablemente emparentado con Piatnitzkysaurus
encontrado en el mismo sitio. El nuevo ejemplar recientemente
encontrado seguramente podrá esclarecer la ubicación de este animal
dentro de los dinosaurios carnívoros.
Medía
aproximadamente 7 metros de largo. Se caracterizaba por la presencia
de una incisura posterior entre los cóndilos de la fíbula y la parte
medial de proximal de la tibia ausente y una profunda fosa en
lateral de la cresta cnemial, las vértebras cervicales con
pleurocoelo en la porción anterior ubicada en el ángulo
posteroventral de la parapofisis, un gran foramen nutricio en el
lado lateral del pedúnculo isquiatico en el ilion y el cuarto
metatarsiano con un paso en la cara dorsal y distal de la cara
articular. En el 2007, también en Cerro Cóndor, se encontró un
ejemplar articulado de mayor tamaño y con un 70 % de sus huesos.
Este hallazgo, el primero de un terópodo articulado del Jurásico
medio fue trasladado al M.E.F para su estudio. El equipo que lo
encontro etaba integrado por el mismo Oliver Rauhut, Magali
Cárdenas, Leandro Canosa, Mariana Coffa, José Luís Carballido y
Pablo Puerta. Los paleontólogos necesitaron usar una motoniveladora,
una grúa de 40 toneladas y un camión facilitado por Vialidad
Provincial y Gendarmería Nacional utilizado para extraer la roca de
cinco toneladas, en cuyo interior se encuentra el Condorráptor
currumili
recostado sobre su lado derecho, completo de la cadera al
cuello y donde se visualiza claramente parte de su cráneo y
mandíbula.
Eoabelisaurus mefi.
Pol & Rauhut, 2012.
|
 |
 |
|
Pieza tipo de
Eoabelisaurus mefi
en el Mef. Imagen de prensa. |
Posible aspecto de
Eoabelisaurus mefi
(*). |
Dinosaurio
Teropodo. Es
un género de dinosaurio terópodo abelisáurido que vivió en el a
mediados del período período Jurásico, hace aproximadamente 170
millones de años durante el Bajociano, en lo que ahora es
Sudamérica. Era un carnívoro bípedo que probablemente alcanzaba 6.5
metros de longitud. En 2009 el paleontólogo argentino Diego Pol
descubrió el esqueleto de un terópodo cerca del pueblo de Cerro
Cóndor en la provincia de Chubut. En 2012, basándose en este, la
especie tipo Eoabelisaurus mefi fue nombrada y
descrita por Pol y su colega alemán Oliver Walter Mischa Rauhut. El
espécimen holotipo, fue descubierto es una capa de la Formación
Cañadón Asfalto, un depósito lacustre que data de entre el
Aaleniense al Bajociano, hace más o menos 170 millones de años. Este
consiste en un esqueleto casi completo con el cráneo, de un
individuo adulto o subadulto.
Asfaltovenator vialidadi.
Rauhut & Pol, 2019.
Dinosaurio Terópodo.
Investigadores del Museo Egidio Feruglio (MEF) de Trelew dieron a
conocer el hallazgo de fósiles de un dinosaurio bautizado como Asfaltovenator vialidadi, que aporta claves hasta ahora desconocidas
sobre la evolución de la familia de los terópodos. Es uno de los
ejemplares más completos y antiguos encontrados de este tipo de
carnívoros. Los tetanuros representan el grupo de dinosaurios terópodos
más diverso, dentro del cual se encuentran no solo los dinosaurios más
populares, como Allosaurus o Tyrannosaurus, sino también las aves
modernas. La historia evolutiva de este grupo comienza hace 185 millones
de años durante el Jurásico Medio temprano. Sin embargo, los primeros
registros son extremadamente escasos y fragmentarios. Los primeros
restos del nuevo ejemplar fueron hallados en 2002 en el paraje Cerro
Cóndor, ubicado en el centro de la provincia considerado un verdadero
“parque jurásico”. Pero llevaron años de trabajo para ser extraídos, y
luego estudiados. Por otro lado, las relaciones de parentesco entre los
principales linajes de la familia de terópodos hasta el momento no han
sido del todo comprendidas. El Asfaltovenator Vialidadi, descubierto en
yacimientos de entre 170 y 180 millones de años (Jurásico Medio), ha
brindado claves para entender mejor a este grupo de dinosaurios.
Sarmientichnus
scagliai. Casamiquela, 1964.
|
 |
 |
|
Huella de Sarmientichnus
scagliai, la única evidencia que existe sobre esta especie de
dinosaurio carnívoro. Museo de La Plata. |
Posible
aspecto del dinosaurio Teropodo con patas de avestruz, el Sarmientichnus
scagliai. (*). |
Dinosaurio
Teropodo.
Este peculiar Dinosaurio es conocido únicamente por huellas que
dejo impresas en el lodo, y hasta el momento no se han encontrado
restos óseos atribuidas a esta especie. Fueron descubiertas en la
Estancia Laguna Manantiales, al NE de Santa Cruz y corresponden al
Jurasico superior, es decir, poseen una antigüedad de 157 millones
de años. Si bien no se puede realizar una reconstrucción
fidedigna, el autor de las huellas debió tener un metro de largo.
Una adaptación muy importante de este Dinosaurio bípedo es que
solo apoyaba dos dedos del pie, al igual que el avestruz de África.
Es muy probable que los hábitos alimenticios de este carnívoro,
fuesen algunos Dinosaurios menores y pequeños mamíferos. El
significado de sus nombres son honor a Domingo F. Sarmiento y al Técnico
Galileo J. Scaglia. Durante el Jurasico
superior, algunas regiones de Argentina fueron enormes desiertos.
Las areniscas corresponden a depósitos eólicos de un gran paleodesierto que cubría esa región y que probablemente continuaba
en el oeste de África ya ambos continentes estaban juntos antes de
la apertura del Atlántico sur. En los depósitos sedimentarios de
patagonia se han encantado un conjunto de huellas de pequeños
Dinosaurios y mamíferos Primitivos, las cuales quedaron impresas en
un clima bastante árido, con largas estaciones secas seguidas de
avenidas de agua que producían desbordes de los ríos.
Wildeichnus navesi.
Casamiquela 1964.
|
 |
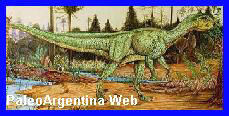 |
|
Icnita (huella) atribuida a
un dinosaurio carnívoro jurasico, el
Wildeichnus
navesi. (*) |
Posible aspecto de
Wildeichnus
navesi. (*) |
Dinosaurio
Teropodo.
Algunos de los dinosaurios del Jurásico tardío están
representados por huellas en unas areniscas en la Estancia Laguna
Manantiales, en el noreste de Santa Cruz, las que fueron
descubiertas y estudiadas por Casamiquela. En 1964, este
investigador, que entonces se desempeñaba en el Museo de La Plata,
describió huellas fósiles de tres tipos de dinosaurios pequeños y de
un mamífero primitivo. El Wildeichnus navesi era un
dinosaurio carnívoro que caminaba en posición bípeda.
Casamiquelichnus navesorum.
Coria y Carabajal, 2004.
|
 |
 |
|
Roca con icnitas del
pequeño teropodo casamiquelichnus del Jurasico de Santa
Cruz. Diario La Nación. |
Aspecto del Teropodo.
(*) |
Dinosaurio
Teropodo.
Ciento cincuenta millones de años atrás, un
dinosaurio del tamaño de un pavo se desplazaba por las orillas de un
extenso pero poco profundo lago de lo que es hoy el nordeste de la
provincia de Santa Cruz con una elegancia inusual entre esos
reptiles: arrastraba levemente una de sus patas al tiempo que la
otra daba un paso veloz. Los paleontólogos no han podido encontrar
ni un solo hueso de esta especie. Pero disponen para su estudio de
sus huellas fósiles, que presentan particularidades únicas. Líneas
que corren paralelas a las pisadas; pisadas que a veces exhiben tres
dedos, y otras dos o uno: las huellas encierran incógnitas que están
comenzando a ser develadas. Fue hallada en febrero de 1988, durante
una campaña paleontológica realizada cerca del Parque Nacional
Bosque Petrificado, en Santa Cruz, cuando una expedición del Museo
Argentino de Ciencias Naturales dio con las huellas del
Casamiquelichnus. La descripción de las huellas fue publicada por
Coria y su colega Ariana Paulina Carabajal en la revista
especializada Ameghiniana.
Delatorrichnus goyenechey.
Casamiquela 1964.
|
 |
 |
|
Icnita (huella) de
Delatorrichnus de la Colección del Museo Argentino de
Ciencias Naturales de Buenos Aires. Foto de José Bonaparte. |
Aspecto en vida de
Delatorrichnus del jurasico superior de Santa Cruz. |
Dinosaurio
Ornitisquio.
Este ornitisquio herbívoro bípedo vivió hace 150
millones de años, en el período Jurásico tardío. Medía 80 cm y
pesaba 2 kgs . Sus huellas fueron halladas en la Estancia Laguna
Manantiales en el Macizo de Deseado, en la provincia de Santa Cruz.
Se estima que vivía en zonas marginales de regiones secas donde los
ríos se desbordaban en la época de lluvias, lo que contribuyó
favorablemente con el proceso de fosilización de sus huellas. Se
conoce solo por una rastrillada de 2 pisadas derechas y una
izquierda. Se trata de dinosaurios
muy pequeños, de miembros posteriores tridáctilo típico. Se
corresponde a un terópodo bípedo con el pie muy especializado, los
únicos dos dedos presentes son casi paralelos, junto a un talón
largado. La pisada tendría en tamaño de 10 12 centímetros y todas
las huellas halladas fueron hechas por individuos que cruzaron
corriendo. La mano es de forma amigdaloide, de impresión similar a
la de un dedo del pie. La conducción cuadrúpeda sería
derivada. La
distancia entre las huellas
nos habla de un tamaño similar al de un pollo. Casamiquela lo asigno
a un pequeño y veloz terópodo, pero hoy se lo considera ornitisquio.
Isaberrysaura mollensis.
Salgado, et al, 2017.
|
.jpg) |
.jpg) |
 |
|
Cráneo de
Isaberrysaura
Museo Paleontológico de la ciudad de Zapala, Neuquén |
Contenidos estomacales fosilizados. Museo Paleontológico de
la ciudad de Zapala, Neuquén |
Reconstrucción
en vivo.
Ilustración de
Nobu Tamura. |
Dinosaurio Ornitisquio.
Es un género extinto de dinosaurio ornitisquio. Sus
restos fósiles fueron hallados en rocas que datan de la época del
Jurásico Medio de la Formación Los Molles, en la Patagonia,
Argentina. Su cráneo es convergente con el de los estegosáuridos. El
espécimen holotipo de Isaberrysaura fue descubierto en
los niveles marinos y de deltas por Isabel Valdivia Berry. El
material depositado en el Museo Paleontológico de la ciudad de
Zapala, Neuquén consiste de un esqueleto parcial con un cráneo casi
completo (el material del postcráneo no ha sido preparado), seis
vértebras cervicales, quince dorsales, un sacro con un ilion parcial
y un pubis aparentemente completo, nueve vértebras caudales, parte
de una escápula, costillas y adicionalmente fragmentos
irreconocibles. Los dientes de Isaberrysaura son
heterodontes, lo que indica que puede haber tenido una dieta mixta.
Se estima que Isaberrysaura mediría alrededor de 5 a 6 metros
de longitud, lo que haría de este un dinosaurio de tamaño mediano.
Isaberrysaura fue preservado con contenidos estomacales
fosilizados. Se descubrió dentro de la caja torácica una masa de
semillas fosilizadas; constituyen la primera comida preservada de un
ornitisquio basal. Se recuperaron dos tipos de semillas cerca de las
costillas posteriores de Isaberrysaura, que se
distinguen de acuerdo con su tamaño.
Manidens condorensis.
Pol et al., 2011.
|
 |
|
 |
|
Aspecto recreado del
esqueleto de Manidens condorensis,
en el Australian Museum. (*). |
|
Recreación de Manidens
condorensis, tomado de Twitter de Lucas Jaimez. |
Dinosaurio ornitisquio.
Pequeño dinosaurio vivió a mediados del período Jurásico, hace
aproximadamente entre 171 a 167 millones de años durante el Jurasico
en lo que es hoy Sudamérica. Manidens era un
heterodontosáurido relativamente basal que llegaba hasta los 60 a 75
centímetros de largo, lo que lo hace menor que heterodontosáuridos
posteriores. Sus dientes de coronas altas son una indicación de un
incremento en la adaptación a la dieta herbívora pero carecen de las
facetas desgastadas vistas en formas más avanzadas como
Heterodontosaurus.Fósiles asignados a Manidens de
Argentina indican que este dinosaurio pudo haber sido al menos
parcialmente arbóreo. Los especímenes consisten en una serie de
huesos de las patas traseras y algunas vértebras de la cola y se
atribuyen tentativamente a Manidens en base a su
procedencia.
Caypullisaurus
bonapartei.
Fernández, 1997.
|

|

|

|
|
El técnico
Mariano Magnussen Saffer junto al cráneo de
Caypullisaurus. 1997- Miramar. |
Cráneo de Caypullisaurus de Neuquén
en el Museo Paleontológico Olsacher de Zapala. |
Reconstrucción de Mauricio Álvarez |
|
 |
 |
|
Ejemplar exhibido en el
Museo de Plaza Huincul. Calco.
(*). |
Ejemplar en el Museo
Paleontológico de Bariloche. Calco.
(*). |
Reptil Marino.
Los últimos
Ictiosaurios fueron muy grandes, algunos como ballenas. Unos de
ellos fue hallado en la Provincia de Chubut. Mide más de 8 metros
de largo y se encuentra exhibido en la sala del departamento de
Paleontología de vertebrados del Museo Argentino de Ciencias
Naturales de Buenos Aires, aunque también existían formas que no
superaban el metro. Esta especie en particular fue un reptil marino
y guarda cierta semejanza con los delfines, pues a pesar de los
millones de años que separan a estas especies, ambas cubrían el
mismo nicho ecológico, y es probable que este magnifico animal se
halla alimentado de otros reptiles como los Plesiosaurios, peces y
dinosaurios que se aventuraban a las playas de marea baja. Sus
aletas traseras eran considerablemente mas pequeñas que las
delanteras. Los huesos de la mayor parte de la aleta delantera se
derivan de los huesos normales de dedos que se han encontrado en
todos los vertebrados terrestres, pero en ellos hay muchos más.
Mientras normalmente un vertebrado terrestre tiene de 3 a 4 falanges
por dedos, algunos Ictiosaurios tenían de 20 a 25 falanges. Se
extinguió al final del Cretácico. Si bien la Patagonia Argentina
tiene algo mas de un centenar de sitios donde se han hallado este
tipo de reptil marino, recientemente se han descubierto formas
nuevas en sedimentos de la Quebrada de Romoredo al sur de la
Provincia de Mendoza. Otro ictiosaurio conocido es Mollesaurus
periallus, recuperado en la Cuenca Neuquina.
Caypullisaurus, este espécimen consta del
cráneo y mandíbulas completas, vértebras troncales anteriores y
posteriores, y algunas costillas. El cráneo se encontró articulado
con la columna vertebral. Como es muy frecuente en los ictiosaurios,
las características estructurales del cráneo contribuyen a que no se
preserve en tres dimensiones. Este ejemplar se depositó sobre su
cara derecha, por lo que su cara izquierda es la que se ha
preservado con todos sus elementos en posición natural y con una
deformación mínima. Esta condición ha permitido la obtención de los
coeficientes craneanos cuyos valores son comparables con los del
holotipo de Caypuflisaurus bonapartei. Entre
los caracteres más conspicuos de este material se destacan la
gracilidad del rostro y la amplia reducción de la dentición. La
longitud mandibular es de 1,57 m. Cabe destacar que hasta el
presente, este ejemplar es el de mayor tamaño referible a esta
especie.
Ophtalmosaurus
s.p
Seeley, 1874.
|
 |

|
 |
|
Mandíbula y
vértebras del jurasico de Malargue. Museo de Cs Nat y Ant.
de Mendoza. |
Cráneo de
Ophtalmosahurus in situ en el sedimento en el Museo de
Geología y Paleontología del Comahue, Neuquén. (*). |
Ophtalmosahurus.
Reconstrucción en vivo de la BBC. (*). |
Reptil Marino.
Fueron
enormes reptiles del tipo PIesiosaurios, que se alimentaban de peces
y anmonites durante el Jurasico inferior y en el Cretácico, periodo
donde desaparece sus restos fósiles en los depósitos sedimentarios
marinos - continentales. Poseían una cabeza muy pequeña a
comparación de su cuerpo, cuyas mandíbulas estaban provistas de
afilados dientes y rodeado de fuerte musculatura. Su cuello tenia
entre 30 y 35 vértebras, a diferencia de las habituales 7 u 8 que
poseen los demás reptiles. Tenia patas largas y anchas en forma de
remo que le eran propias para nadar a gran velocidad. Las aletas
delanteras se movían de arriba hacia abajo como si estuviera
volando, mientras las traseras eran utilizadas para orientar los
movimientos. Su aleta caudal heterocerca invertida (una aleta de la
cola mas corta que la otra), debido a que la columna vertebral esta
dirigida hacia abajo. Algunos restos de estos enormes Plesiosaurios
fueron hallados en el Cerro Lorena y en el Lago Pellegrini en el
norte de la Patagonia Argentina, y restos mas nuevos pertenecientes
al Cretácico fueron recuperados en el Bajo de Santa Rosa, en la
región de las salinas ubicado a unos 100 kilómetros al Sudoeste de
la localidad de Choele Choel en la Provincia de Rió Negro.
Metriorhynchus potens.
Rusconi, 1948.
|
 |
 |
|
Cráneo y
mandíbula de
Metriorhynchus.
(*). |
Cocodrilo
marino Metriorhynchus del suborden Thalattosuchia.
Ilustración: Jon Hughes. |
Reptil Marino.
Metriorhynchus,
fue un primitivo cocodrilo marino, cuyo nombre significa largo
hocico. El nombre le resultaba muy apropiado. Era un peligroso
cazador que medía 3 metros. Comía calamares y pterosaurios, pero
también perseguía peces de 6 metros de longitud, el doble de su
propio tamaño. Su cola se adelgazaba hacia el extremo, y de ella
sobresalía una aleta. Tenía una pequeña prominencia entre los ojos.
Cuando aparecieron los cocodrilos, vivían por entonces en el mar.
Existía un grupo de temibles cazadores prehistóricos, cuyos
parientes de agua dulce todavía viven en la actualidad. Si se te
ocurriese nadar en un mar prehistórico, les servirías de almuerzo.
Eran los cocodrilos marinos. En los inicios de su evolución, los
cocodrilos regresaron al agua, alejándose de los dinosaurios
terrestres. La forma de su cuerpo cambió para adaptarse a la vida
acuática. La mayoría de los primeros cocodrilos se mantenía al
acecho en ríos y pantanos, comiendo peces y capturando animales que
acudía allí a beber. Sólo unos pocos fueron más lejos, al mar. Su
aspecto era parecido al de los actuales gaviales. Había 4 cocodrilos
marinos: el Teleosaurus, el Steneosaurus,
el Metriohynchus y el Geosaurus
araucanensis,
estos últimos dos muy comunes en el
Jurasico
argentino,
procedentes de Cuenca Neuquina. Algunos
cocodrilos marinos se adaptaron aún mejor a la vida oceánica.
Empezaron a parecerse más a los peces. Perdieron la pesada coraza
ósea, y su piel se volvió mucho más lisa y resbaladiza. Las patas
eran palmeadas, semejantes a aletas. La cola se hizo más fina y
larga, también más parecida a una aleta. Pero siguieron siendo
reptiles y tenían pulmones, no branquias. Debían subir a la
superficie del agua para respirar aire fresco, como las ballenas
actuales. El grupo entero de
cocodrilos marinos vivió hasta poco tiempo tras el fin del período
Jurásico. Durante el Cretácico, fueron reemplazados por los Pliosaurios y los Mosasaurios.
En el norte de Chile encontraron restos de
Metriorhynchus
casamiquelai.
Geosaurus
araucanensis..
Gasparini y Dellapé, 1976
|
 |
 |
|
Fragmentos mandibulares. (*). |
Aspecto de
Geosaurus. (*). |
Reptil Marino.
Pequeño
cocodrilo, muy alterado por la erosión reciente, con la cara
izquierda del cráneo apoyada en el sustrato, poscráneo es articulado
y marcadamente arquea do hacia arriba y hacia atrás. Geosaurus
araucanesis es la especie más frecuente entre los cocodrilo
marinos titonianos de la Cuenca Neuquina.
Eran tan feroces como sus parientes de agua dulce, y algunos podían
comer muchos tipos de animales.
Geosaurus era un reptil marino carnívoro que vivía en los
mares mesozoicos, en los que debió pasar la mayor parte de su vida,
sino toda; sin embargo, se desconoce si Geosaurus o
alguno de sus parientes metriorrínquidos nacían o no en el mar, ya
que no existe evidencia como huevos o nidos. Los géneros
considerados sinónimos menores de Geosaurus incluyen a
Brachytaenius y Halilimnosaurus.
Cricosaurus
araucanensis.
Gasparini &
Dellapé, 1976.
|
 |
 |
|
Cráneo,
mandíbula y vértebras cervicales del cocodrilo marino del
Cerro Lotena del Neojurasico. Museo Paleontológico de
Bariloche. (Copia). |
Dakosaurus,
Cricosaurus e ictiosaurios (*). |
Reptil Marino.
Es un género extinto de crocodiliforme marino perteneciente a la
familia Metriorhynchidae. Especímenes fósiles referibles a
Cricosaurus son conocidos de depósitos del Jurásico tardío
de Inglaterra, Francia, Suiza, Alemania, Argentina, Cuba,
y México. Cricosaurus fue nombrado originalmente por
Wagner en 1858 como una reclasificación de un especímen que él
previamente había descrito en 1852. Varias otras especies han sido
nombradas, incluyendo C. suevicus por Fraas en 1901
(originalmente como una especie de Geosaurus. Otra
especie denominada C. medius (nombrada por Wagner en
1858) ha sido reclasificada como un sinónimo menor de
Rhacheosaurus gracilis. Todas las especies actualmente
conocidas tenían unos tres metros o menos de largo. Comparados con
los cocodrilos de la actualidad, Cricosaurus puede ser
considerado de tamaño medio, tendiendo a pequeño. Su cuerpo era
ahusado para mayor eficiencia hidrodinámica, lo que junto a su cola
con aleta lo hacían un nadador más eficiente que los cocodrilos
modernos.
Dakosaurus andiniensis.
Gasparini et al, 2006.
 |
 |
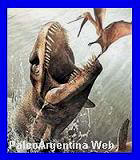 |
|
Cráneo de
Dakosaurus andiniensis
en el Museo Paleontológico
Olsacher de Zapala. |
Zulma Gasparini junto al cráneo
de
Dakosaurus. Imagen de Prensa. |
Reconstrucción
del raro cocodrilo jurasico. (*) |
Reptil Marino.
Todo indica que el
Dakosaurus andiniensis
es un cocodrilo. Pero se parece
muchísimo a un dinosaurio. Por eso lo bautizaron Godzilla. El
descubrimiento es tan importante y es tapa del último número de la
National Geographic y también sale en la prestigiosa revista
Science.
Fue descubierto en Pampa Tril, Neuquén, por investigadores
argentinos.
Lo que se pudo reconstruir a partir del cráneo
y las dos mandíbulas encontradas en la Patagonia es que la criatura
se remonta a 135 millones de años atrás. La cabeza alta y achatada,
como en forma de bala y pocos dientes, es lo que la distingue del
resto de los cocodrilos, que tenían hocicos alargados, angostos y
mandíbulas dentadas. Fue
el resultado del esfuerzo de mucha gente que trabajó más de siete
años", dijo Zulma Gasparini, paleontóloga, profesora de la
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), investigadora del Conicet y
líder de "Reptiles marinos Mesozoicos de Argentina", un proyecto que
comenzó hace ya casi 30 años.
La historia de este "Godzilla" empieza en 1996. Ese año, Sergio y
Rafael Cocca, dos técnicos del Museo Olsacher de la Dirección
Provincial de Minería de Neuquén, encontraron el cráneo y las
mandíbulas en Pampa Tril, una zona montañosa y semiárida pero fértil
para los paleontólogos.
En la investigación participaron paleontólogos y geólogos, como
Diego Pol (actualmente en la Universidad de Ohio), y Luis Spallietti,
profesor de la UNLP, investigador del Conicet y encargado de la
investigación sedimentológica (estudia las rocas y a las sucesiones
de rocas donde están las faunas fósiles).
El descubrimiento es importante y tiene
impacto a nivel mundial porque hasta ahora no se conocía en ningún
lugar del mundo cocodrilos con aspecto de dinosaurio. El cocodrilo
no tiene ningún parentesco con los dinosaurios. El
hallazgo de esta excepcional asociación de reptiles marinos en el
límite Jurásico—Cretácico en la cuenca neuquina permite formular
nuevas teorías sobre la continuidad y evolución de estas especies y
contradecir hipótesis de extinciones hechas en base a estudios
paleontológicos del hemisferio norte. A través del cráneo, de 80
centímetros de largo y 20 de alto, se puede estimar que medía casi
cuatro metros de largo. Pero lo más llamativo es su boca, sus
dientes, que muestran que era un predador activo que se alimentaba
de otros reptiles marinos, pero de los grandes. Y eso es lo que lo
hace parecido a los dinosaurios carnívoros. Era un animal marino
agresivo, que atacaba rápido a presas grandes, como el tiburón
blanco de hoy.
El descubrimiento es importante porque demuestra que los cocodrilos
en el Mesozoico fueron mucho más diversos de lo que se pensaba. Fue
un grupo abundante y exitoso evolutivamente, que ocupó muchos nichos
ecológicos que hoy ocupan otras especies, como los mamíferos. La
muestra de lo que es un cocodrilo en las especies vivientes es una
fracción muy pequeña y empobrecida con respecto a la diversidad de
formas que habitaron la tierra, los ríos y el mar durante el
Mesozoico.
Sobre los cocodrilos marinos del Jurásico, se
conocían muchos restos, pero todos de especies con hocico largo y
delgado, con numerosos y pequeños dientes. Estas características
denotan un rol de pequeño predador, con una dieta de peces pequeños
y moluscos, que es la idea que se tenía de los cocodrilos marinos
del Jurásico durante los últimos 150 años, desde que se descubrieron
y estudiaron en Europa los primeros cocodrilos marinos. El
Dakosaurus
muestra que también había grandes especies predadoras, dado
que éste tenía un hocico corto, alto y robusto, con dientes grandes
y aserrados.
Liopleurodon macromerus.
Sauvage, 1873
 |
 |
| Esqueleto del
extraño Liopleurodon del jurasico argentino. (*). |
Reconstrucción de
Liopleurodon. (*). |
Reptil Marino.
Liopleurodon significa
diente de lado suave y fue el máximo depredador de los mares
jurasicos. Este plesiosaurio de mas de 12 metros de longitud, poseía
una cabeza de grandes proporciones que contrata con su corto cuello
y cuerpo rechoncho. Liopleurodon, estaba totalmente
adaptado a la vida acuática, pero es muy probable que visitaran las
playas para devorar nidos de otros grandes reptiles y tortugas de
menor tamaño. Unas largas series de costillas gastrales, extendida a
lo largo del vientre, servia para que Liopleurodon se
protegiera cuando se empujaban sobre la playa. Sus fuertes
mandíbulas estaban armadas con dientes de respetable tamaño. Fue así
que los ictiosaurios ocupaban el rol ecológico de los actuales
delfines, y probablemente Liopleurodon, ocupaba el rol ecológico que
actualmente ocupan las orcas. En Argentina, los restos de
Liopleurodon, fueron encontrados por la paleontóloga Zulma
Gasparini del Museo de La Plata en el Cerro de los Catutos,
Provincia de Neuquén, en la Formación Vaca Muerta y Mulichinco del
jurasico medio - superior. Liopleurodon ferox. Otros
plesiosaurios conocidos son Maresaurus coccai y
Criptoclydus, ambos de la Cuenca Neuquina. Del mismo sector
de la Cuenca Neuquina, fue recuperado recientemente un cráneo y
mandíbulas soldados (2,10 m) de Liopleurodon ferox,
un sector de columna vertebral que incluye a las cervicales y parte
de las dorsales (4,60 m), además del miembro anterior derecho. El
espécimen está muy bien preservado, y se lo halló apoyado en el
sustrato sobre su dorso. La reciente erosión eliminó la sección que
contenía desde la región sacra a la caudal. En vida, el animal debió
alcanzar entre los 12 y 14 m de largo. El ejemplar aún no ha sido
preparado y la espesa capa de sedimento que lo envuelve impide
observar caracteres que permitan precisar su determinación
taxonómica. Algunos restos dentarios conservan el esmalte, con
fuertes estrías como en todos los grandes Pliosauridae y en
particular en el gigante Liopleurodon. Sin embargo, la parte
anterior del rostro es roma y más ancha que las especies conocidas
de Liopleurodon.
Maresaurus coccai.
Gasparini, 1997.
| |
|
|
 |
 |
|
Cráneo en el Museo Paleontológico
Olsacher de Zapala. |
Aspecto de
Maresaurus. (*) |
Reptil Marino.
Es un género extinto de pliosaurio procedente
del Jurásico Medio (Bajociano) de lo que ahora es Argentina. La
especie tipo, Maresaurus coccai,
fue nombrada por Gasparini en 1997. Análisis filogenéticos recientes
han encontrado que Maresaurus es un romaleosáurido. Se
caracterizaban por tener cuerpos robustos y anchos, cabezas grandes
sostenidas por un cuello corto con dientes cónicos enormes que
sobresalían en las puntas de sus mandíbulas y cuatro aletas grandes
como remos que les daban mucha velocidad en un solo impulso, siendo
las aletas posteriores algo mayores que las delanteras, al contrario
de los plesiosaurios propiamente dichos. Fueron reemplazados a
finales del Cretácico por depredadores más rápidos y mejor adaptados
al medio como los mosasaurios. Fue hallado en la Formación Los
Molles, en la ciudad de Chacaico - a 70 kms de la ciudad de
Zapala.
Herbstosaurus pigmaeus.
Casamiquela, 1974
|
 |
 |
|
Captura de pantalla de
fósiles de Herbstosaurus. |
Posible aspecto de Herbstosaurus. |
Reptil Volador.
Su
nombre genérico significa "lagarto de Herbts", y fue dado en
homenaje al paleobotánico Rafael Herbst, quien halló los restos;
el específico, hace referencia al tamaño, ya que se cree que
tenía el tamaño de una gallina. Se trata de los restos de un
pterosaurio saurópsido pterodactiloide, reptil con alas que
podía volar -, que vivió en el Calloviense del Período Jurásico
Medio/Superior, hace aproximadamente entre 180 y 170 millones de
años. Fue hallado en Picún Leufu, en 1974. En 1969 el
paleobotánico argentino
Rafael Herbst estando en la
provincia de Neuquén en
Picun Leufú excavó una pieza de arenisca que contenía un número
de huesos desarticulados de un pequeño reptil. Por entonces asumió
que la roca databa del
Jurásico Medio (Calloviense),
hace cerca de 163 millones de años. En 1974/1975 el
paleontólogo
Rodolfo Magín Casamiquela nombró el hallazgo como un nuevo género. Casamiquela asumió que el nuevo género era un
dinosaurio
terópodo. Se pensaba que representaba a un celurosaurio
similar a
Compsognathus perteneciente a la familia
Coeluridae y uno de los menores dinosaurios conocidos por
aquella época. Se conoce un
sacro, elementos pélvicos y ambos
fémures.
Los huesos dispersos están comprimidos, aplastados por el peso de
las capas de roca. Herbstosaurus ha generado un especial interés
debido a que probablemente es uno de los pterodactiloides más
antiguos conocidos. Sin embargo, más tarde se determinó que había
sido hallado en la
formación Vaca Muerta del
Jurásico Superior.
Puntanipterus globosus.
Bonaparte & Sánchez, 1975.
|
 |
|
 |
|
Imagen
ilustrativa. |
|
Posible
aspecto de Puntanipterus. (*). |
Reptil Volador.
Es un género extinto de pterosaurio posiblemente
perteneciente a los dsungariptéridos que vivió entre el Jurásico
Superior al Cretácico Inferior, siendo hallado en la formación La
Cruz de San Luis, Argentina. El nombre del género se refiere a los
puntanos, el gentilicio coloquial para los habitantes de la
provincia de San Luis, debido al antiguo nombre de su capital, San
Luis de la Punta de los Venados, combinándolo con el griego
latinizado pteron, "ala". El nombre de la especie significa
"esférico" en latín, una referencia a la forma de la parte inferior
de la tibia. Hallado en 1972, un tibiotarso de 105 milímetros de
largo y una fíbula. Los restos referidos son una vértebra de la
espalda y unas falanges del pie y el ala. Los huesos de la pata
fueron descritos como similares a los de Pterodaustro
(de rocas algo más recientes), excepto por tener una articulación
expandida esférica en el tobillo y unos procesos espinosos en las
caras laterales de la tibia en ese extremo. Su determinación como
genero valido es aun discutida.
Allkaruen koi. Codorniú
et al., 2016.
|
 |
|
 |
|
Parte del cráneo del reptil
volador Allkaruen koi. Imagen de prensa. |
|
Aspecto de Allkaruen
koi. Imagen de prensa. |
Reptil Volador.
Los fósiles en excelente estado de preservación hallados en Chubut
han permitido a los científicos descubrir una nueva especie de
pterosaurio del Jurásico Inferior (hace entre 176 y 200 millones de
años). Los restos incluyen una caja craneana magníficamente
conservada y sin triturar y corresponde a un reptil que volaba como
las aves actuales pero hace 170 millones años, y plantean un enigma
de la evolución de esa especie. En lengua tehuelche,
Allkaruen
significa
‘antiguo cerebro’ y
koi
quiere decir ‘laguna’. El nombre elegido por los
investigadores para esta nueva especie de pterosaurio – es decir, un
reptil volador – se refiere a dos hechos asociados con su
descubrimiento. Primero, que el estado de preservación de sus
fósiles permitió estudiar en mayor detalle la anatomía del cerebro
de los pterosaurios y su evolución. Y, segundo, que esta especie fue
hallada en un ambiente de antiguas lagunas patagónicas. Tenían el
cuarto dedo, que vendría a ser el anular, muy alargado porque en él
se insertaba la membrana de las alas, similar de alguna forma a la
de los murciélagos. Allkaruen
koi era relativamente pequeño: la envergadura alar
era de aproximadamente un metro y medio, es decir que tenía el
tamaño
de un ave como una gaviota. Esta especie tenía un
hocico muy fino y alargado, con dientes puntiagudos y es muy
probable que fuera piscívoro, ya que los ejemplares que se
encontraron estaban
cerca de
depósitos lacustres o zonas costeras. Muchos de los
restos de pterosaurios que se conocen están preservados en lajas, es
decir en dos dimensiones porque fueron aplastados por los sedimentos
que se acumularon sobre ellos. El hallazgo de este reptil volador
trajo una sorpresa: el
excelente
estado de conservación de los fósiles en tres dimensiones,
lo que permitió estudiar el cráneo con diferentes tecnologías. Una
fue la tomografía computada, con lo cual pudimos reconstruir cómo
era la anatomía del cerebro y pudimos comparar cómo eran las
diferentes regiones del cerebro y cuán desarrolladas estaban. La
anatomía del cerebro de
Allkaruen
se asemeja a la de las aves vivientes, donde los
hemisferios cerebrales están muy expandidos, los bulbos olfatorios
son pequeños y los lóbulos ópticos están muy desarrollados, lo cual
demuestra que el sentido de la visión era uno de los más importantes
para esta especie.
Notobatrachus
degiustoi. Reig, 1956.
|
 |
 |
 |
|
Laja con restos de Notobatrachus
degiustoi
en el MEF. |
Laja con restos de Notobatrachus
degiustoi
en el MEF. |
Reconstrucción
y lajas con fósiles de Notobatrachus. (*). |
| |
|
|
|
.jpg) |
|
.jpg) |
|
Fósil del renacuajo gigante
de Notobatrachus
degiustoi
de unos 165 millones de años. |
|
Aspecto en vida del
renacuajo de Notobatrachus
degiustoi.
El mas antigua don mundo. (*): |
Anuro.
Fueron ranas muy parecidas a los que estamos acostumbrados a
observar en nuestros jardines. Los fósiles de
Notobatrachus
degiustoi, fueron descubiertos en la Estancias
La Matilde, a unos 100 kilómetros al sur de Puerto Deseado en el año
1955 y mas tarde en la Laguna Del Molino (gran bajo de San Julián)
de la Provincia de Santa Cruz, y su antigüedad es de 120 millones de
años. Las especies animales del Jurasico inferior y medio de Patagonia, vivieron en un escenario geográfico con abundante
vegetación, con algunos bosques de confieras y en áreas bajas, próximas
a grandes ríos o cuerpos de agua, en un clima con
aparente variación estacional. En esa época ocurrieron en Patagonia numerosos episodios volcánicos que han producido la
formación de amplios depósitos de rocas eruptivas que se aprecian
en toda amplitud en la Provincia de Chubut y Santa Cruz. Por ello es
probable que las comunidades animales de esta región hayan sido
diezmadas en varias ocasiones y en distintos momentos de su
existencia. La características de los sedimentos en general y en la
forma en que se encuentran los restos fósiles, hace pensar que
ocurrió una mortandad de distintas especies y que fueron
transportados y acumulados por una fuerte corriente de agua y lodo
fino, eventualmente tras un fenómeno volcánico de magnitud. Hasta
ahora se trata de la colección de ranas fósiles mas completas y
antiguas del mundo.
La escasez de renacuajos en el registro fósil hizo
que los orígenes y evolución temprana de la fase larval fueran
enigmáticos. Recientemente, fue hallado un espécimen que, está bien
conservado, y que puede observarse el contorno del cuerpo, los ojos,
nervios, e incluso el aparato hiobranquial.
El renacuajo
medía en vida unos 16 centímetros en total, muy por encima del
tamaño de la mayor parte de los renacuajos vivientes. Además, tenía
casi la misma longitud que los adultos de la especie. Esto permite a
los investigadores afirmar que ambos estadios del desarrollo
alcanzaron grandes tamaños. El gigantismo en renacuajos, al parecer,
también estaba presente en los antepasados de los anuros. Este
ejemplar tiene una doble relevancia. Por un lado, corresponde al
registro más antiguo de un renacuajo fósil a nivel mundial. Por el
otro, se destaca por su preservación excepcional. Los renacuajos son
animales de cuerpo blando, pobremente osificado, lo que hace que su
fosilización sea muy dificultosa.
Otra especie:
Notobatrachus reigi.
Condorchelys antiqua.
Sterli, 2008.
|
 |
 |
|
Caparazón de
la tortuga jurasica
ilustrativa.
(*). |
Reconstrucción
de
Condorchelys antiqua.
(*). |
Tortuga. La aparición de los
grupos modernos de tortugas sería más reciente de lo que se creía.
Desde el año 2001, el doctor Guillermo Rougier, paleontólogo
argentino de la Universidad de Louisville, Estados Unidos, ha
dirigido en el centro norte de la provincia de Chubut varias
campañas de exploración en las cuales se hallaron restos craneanos y
postcraneanos (como caparazón y miembros) de un ancestro de las
tortugas modernas. Las expediciones recibieron el apoyo del Museo
Egidio Feruglio de Trelew (MEF) y el Museo Americano de Historia
Natural de Nueva York. Los especimenes provienen de rocas
depositadas durante 160 y 146 millones de años, es decir,
corresponden al Jurásico (200 a 135 millones de años. Los fósiles
pertenecen a una nueva especie denominada Condorchelys antiqua.
El hecho de que se encuentren restos craneanos y poscraneanos
asociados no es común en el registro fósil de las tortugas a nivel
mundial, por lo que este hallazgo es de gran importancia, ya que nos
aporta muchos datos sobre la anatomía de las tortugas más antiguas.
La Condorchelys antiqua posee una anatomía muy
particular dado que posee una mezcla de características de tortugas
antiguas; pero a su vez, también tiene características de tortugas
modernas. El largo aproximado sería de 35 centímetros y fue hallada
en rocas que corresponderían a una pequeña laguna. Actualmente, hay
dos hipótesis sobre la evolución de las tortugas. Difieren, entre
otras cosas, sobre el momento de aparición de los dos grupos de
tortugas modernas: las pleurodiras y las criptodiras. Las
pleurodiras se caracterizan por retraer el cuello dentro del
caparazón en forma lateral, mientras que las criptodiras lo hacen en
forma vertical
Neustycemis
neuquina. Femandez y de la
Fuente, 1993
|
 |
 |
|
Neustycemis
neuquina de la formación geológica "Vaca Muerta",
Museo Paleontológico de Zapala. |
Posible aspecto de Neustycemis
neuquina. |
Tortuga. Se trata de una
tortuga marina de talla media que procede de la localidad de
Tricanjuera, al norte de la provincia de Neuquén, en la Patagonia
Argentina. Sus restos fósiles han sido recuperados de sedimentos
marinos, originada durante la ingresion marina del océano pacifico,
acaecido durante el denominado ciclo mendociano.
Neustycemis
neuquina convivió junto a otros reptiles marinos jurasicos
como Dakosaurus, Geosaurus y Caypullisaurus.
Seguramente se alimentaría de crustáceos, peces, caracoles y
medusas. Procede de la formación geológica Vaca Muerte y con una
antigüedad de entre 150 a 145 millones de años durante el Jurasico
superior.
Notoemys laticentralis.
Cattoi y Freiberg, 1961.
|
 |
|
 |
|
Notoemys laticentralis.
Procedencia Cantera Los Ministerios, Formación Vaca
Muerta,
(Jurasico, Tithoniano) de la
Provincia del Neuquén, Argentina.
Museo Paleontológico de Zapala. Posible
aspecto de
Notoemys.
(*) |
|
Tortuga.
Las
tortugas pleurodiras (tortugas con "cuello de serpiente") se limitan
–actualmente- al hemisferio sur y constituyen en la actualidad tres
familias, Chelidae (que incluye las tortugas terrestres de Sur
América), Pelomedusidae y Podocnemidae, (tortugas acuáticas que
encontramos en ríos y lagos de agua dulce de Suramérica, Australia y
este y sur de África) y que constituyen un importante elemento a la
hora de entender la historia de la fauna de vertebrados de América
del Sur. Las tortugas del suborden Pleurodira se
identifican por el método mediante el cual repliegan su cabeza
dentro de sus caparazones. En estas tortugas el cuello se dobla en
un plano horizontal, introduciendo la cabeza en el espacio existente
delante de una de sus dos extremidades anteriores. Una protrusión en
la zona frontal del caparazón ayuda a proteger el cuello, que
permanece parcialmente expuesto tras la retracción. Este método
difiere del empleado por la tortugas del suborden Cryptodira, que
esconden su cabeza y cuello entre sus extremidades anteriores, en el
interior del propio caparazón.
El hallazgo de Notoemys zapatocaensis, sumado a otro
hallazgo de tortuga pleurodira jurásica realizado en cuba en el
año 2001 y que recibió el nombre de
Caribemys oxfordiensis
permite plantear una revisión de todo el género Notoemys y
sugiere que ambas especies deben entenderse dentro de un género
redefinido de Notoemys y este a su vez debe considerarse como
taxón hermano del género Platychelys, tortuga pleurodira
del Jurásico superior de Europa.
Queda reconocida pues la importancia de este hallazgo que no solo
amplía la distribución geográfica del género Notoemys de Argentina, Cuba
y Colombia sino también como ya lo mencionamos antes, en escala
de tiempo abarcando desde el Oxfordiense (Jurásico superior – 156
millones de años) al Valanginiense (Cretácico inferior – 135
millones de años).
Tiene pies
de cinco dedos palmeados que le servían para nadar en los ríos y
masas lacustre en las que vivía, pero también le permitían andar por
tierra como la mayoría de tortugas de agua dulce. pero tenia el
caparazón inusualmente plano y el cuello demasiado largo, lo cual es
raro en los pleurodiros. Posiblemente se alimentara de algas y pequeños peces y
invertebrados acuáticos.
Sphenocondor gracilis.
Apesteguía et al., 2012
|
 |
|
 |
|
Fósil del
esfenodonte procesado en el
laboratorio. Prensa. |
|
Reptil ilustrado por Jorge A.
Gonzalez. |
Reptil, Esfenodonte.
Un esfenodonte de 150 millones de años de
antigüedad fue encontrado en el Cerro Cóndor,
sobre el valle del río Chubut. Medía unos 15
centímetros y poseía una mandíbula fina que hace
imaginar que se alimentaba de insectos.
En el tiempo en el que vivió este reptil, el
mundo era muy distinto. Solamente habían dos
grandes continentes. Uno de ellos, llamado
Gondwana, estaba en el hemisferio sur y estaba
compuesto por las tierras que actualmente
corresponden a Sudamérica, África, la Antártida,
la India, Nueva Zelanda y Australia.
El doctor Sebastián Apesteguía, director del
Área de Paleontología de la Fundación de
Historia Natural Félix de Azara (CEBBAD-CONICET-Universidad
Maimónides), comentó que una
de las importancias de este hallazgo es que
“ayuda a entender los ambientes del mundo
Jurásico y refuerza la teoría de que había un
gran desierto que se extendía en el centro de
Gondwana”.
Para comparar las características de
esta especie nueva encontrada en Chubut
con los otros esfenodontes descritos en
todo el mundo, Apesteguía trabajó junto
a los investigadores Raúl Gómez del
Departamento de Ciencias Geológicas de
la UBA y Guillermo Rougier, quien se
desempeña en la Universidad de
Louisville, en EE.UU. Así, llegaron a
una conclusión reveladora. “Es
interesante que el esfenodonte más
semejante al encontrado por nosotros es
uno de la India, que hace 150 millones
de años no estaba muy lejos de la
Patagonia”, mencionó Apesteguía. Y
agregó: “Ambos sitios estaban al sur del
enorme desierto que se extendía en el
centro de Gondwana, lo que indica que
esa zona árida funcionaba como separador
de faunas, por lo que en el norte y sur
se desarrollaban formas distintas”.
Otra importancia de este descubrimiento es que
este pequeño reptil, que pudo haber alcanzado
los 15 centímetros, constituye la primera
evidencia de un esfelodonte en América del Sur
durante el Jurásico, un período que se extendió
desde los 195 y los 150 millones de años de
antigüedad.
En los últimos diez años, en la localidad
fosilífera de cerro Cóndor, se encontraron gran
cantidad de animales de porte reducido, como
ranas, tortugas, dinosaurios pequeños, reptiles
voladores, mamíferos y, ahora, este pariente de
los lagartos. Otra especie conocida;
Priosphenodon
avelasi.
Asfaltomylos
patagónico.
Rauhut, Martin, Ortiz-Jaureguizar & Puerta, 2002.
 |
 |
|
Pequeña rama mandibular del
primer mamífero jurasico del hemisferio sur. (*). |
Aspecto en vida del Asfaltomylos
patagonico, un primitivo mamífero sudamericano. (*). |
Mamífero primitivo. Era un pequeño animal
del tamaño de un roedor, hallado por el Museo Paleontológico Egidio Feruglio, de Trelew, se desenterró a siete kilómetros al oeste del pueblo de Cerro Cóndor, Chubut,
los restos de la mandíbula de este diminuto animal que vivió
durante el Jurasico, convirtiéndose en el primer mamífero jurasico
de Sudamérica. Nuestro entendimiento de la evolución de los mamíferos
de la era Mesozoica, se basa casi exclusivamente en fósiles del
hemisferio norte; por lo tanto, todo nuevo hallazgo en el hemisferio
sur frecuentemente resulta en sorpresa. Esta vez, la sorpresa
reside en los tres molares de la mandíbula del Asfaltomylos que
presentan una estructura mucho más moderna que la de sus contemporáneos
(mamíferos y reptiles) del hemisferio norte. El hallazgo brinda
sustento a la teoría que afirma que "los mamíferos del
hemisferio sur representan una línea evolutiva independiente de la
evolución de los mamíferos modernos en el hemisferio norte",
no sería entonces un ancestro de los mamíferos modernos, sino de
los monotremas, una primitiva familia de mamíferos, como el
equidna, cuya peculiaridad es que sus integrantes ponen huevos.
"Esta es una contribución relevante en lo que hace a la
información de la distribución mundial de los primitivos mamíferos.
Al permitir desmenuzar la comida, podían comer no sólo insectos
sino también plantas." Lo curioso es que estas cualidades
dentarias sólo fueron alcanzadas por los mamíferos del hemisferio
norte cuarenta millones de años después.
Ameghinichnus
patagonicus.
Casamiquela 1961.
|
El técnico Pablo Puerta trabajando en el yacimiento.
Detalles de las huellas exhibidas en el MACN de Buenos Aires y
reconstrucción de Ameghinichnus por el paleoartista Jorge
González. |
Mamífero primitivo. Fue un pequeño y veloz mamífero
jurasico con manos y pies de solo un centímetro de diámetro, ambas
provistas de cinco dedos. Ameghinichnus cuando corría,
anteponía las patas a las manos al igual que las liebres actuales.
Lo único que se conoce por ahora a esta singular especie, es una
amplia colección de huellas, también llamadas icnitas, que
proceden del noroeste de la Provincia de Santa Cruz, en las
inmediaciones del famoso bosque petrificado de Jaramillo. Aquí
existe un extraordinario yacimiento de huellas fósiles de pequeños
dinosaurios, mamíferos y escarabajos. Las improntas se encuentran
perfectamente conservadas en areniscas de la Formación geológica La
Matilde, correspondientes al Jurasico superior.
|
 |
|
 |
|
Ilustración de la pequeñas mandíbulas de
Argentoconodon fariasorum (*).
|
|
Aspecto de
Argentoconodon fariasorum en el Jurasico.
Ilustración de
Julio Lacerda. |
Mamífero primitivo.
Fue un raro mamífero primitivo jurásico, cuyo nombre
significa "diente de cono argentino". Es un género extinto de
mamífero theriimorfo de la Formación Cañadón Asfalto de la Cuenca
Cañadón Asfalto en la Patagonia. Cuando se describió originalmente,
solo se conocía un solo diente molariforme, que poseía una
combinación de características primitivas y derivadas. El diente se
encuentra actualmente en el Museo Paleontológico Egidio Feruglio. El
nuevo material descrito en 2011 muestra que Argentoconodon
fue similar a Ichthyoconodon, Jugulator y
Volaticotherium dentro de la familia Triconodontidae, y
posiblemente también a Triconolestes. Varias similitudes
postcraneales con Volaticotherium sugieren que
Argentoconodon era capaz de deslizarse. En particular, su
fémur comparte la misma forma y proporciones que su pariente más
completo, siendo altamente especializado y sin cabeza femoral, menos
competente en el movimiento de rotación pero más útil para extender
la pierna y resistir las tensiones de vuelo. Como la mayoría de los
eutriconodontos, Argentoconodon era probablemente
animalívoro, y sus molares se adaptaban al corte. En un estudio que
detallaba las dietas de mamíferos mesozoicos, se clasifica entre las
especies carnívoras.
Henosferus molus.
Rougier et al. 2007.
|
 |
|
 |
|
Uno de los
tres restos mandibulares de
Henosferus molus, encontrados en el Jurasico
de Chubut. |
|
Ilustración de protomamifero,
que podía asemejarse a
Henosferus molus.
Ilustración Jorge Blanco. |
Mamífero primitivo.
Fue un
diminuto mamífero que convivió con dinosaurios del jurásico, hace
unos 170 millones de años. Conocidos a partir de tres restos
mandibulares. Podríamos imaginarlo como un pequeño ratón, aunque no
tienen ningún parentesco con los roedores. Henosferus
perteneció a un grupo de mamíferos en su mayoría extintos, los australosfénidos,
incluye especies en su mayoría extintas; de hecho, sólo se reconocen
cinco especies vivas (el ornitorrinco y los equidnas) distribuidas
por Australia y Nueva Guinea, aunque se han
encontrado fósiles en Argentina y Madagascar. Henosferus
se caracteriza por su fórmula dentaria compuesta por 4 incisivos, 5
premolares y 3 molares. El grupo se caracteriza por la existencia
de molares tribosfénicos tanto en las crías de ornitorrinco como en
los fósiles de otros monotremas y de ausktribosfénidos. Si bien,
ésta era una característica que tradicionalmente venía aplicándose a
los terios Los fósiles de Henosferus fueron
encontrados en Chubut en la región cercana a la aldea escolar de
Cerro Cóndor y actualmente están depositados en la colección del Mef
(Museo Egidio Feruglio).
Tharrias
feruglioi.
Bordas 1943.
|

|
 |
 |
|
Fósil de Tharrias sp.
(*). |
Pez semionotido de Sierras Las Quijadas, provincia de San Luís.
(*). |
Pez Teleosteo (*). |
Peces.
Durante el Jurásico ocurrieron dos de las
radiaciones más importantes de vertebrados pisciformes: la de los
Neoselachii y la de los Teleostei. De hecho, se constituyó en un
momento de diversificación y origen de muchos de los grandes grupos
actuales Descubiertos
en las proximidades de Cerro Cóndor en el Rió Chubut, Argentina.
Hubo una gran actividad volcánica durante el Jurasico, donde se
pueden hallar miles de fósiles de peces Teleósteos fosilizados que
vivieron en un antiguo lago, los cuales repentinamente quedaron
sepultados por varias toneladas de cenizas volcánicas que cayeron
al agua. Las improntas perfectamente conservadas de estos animales
permiten comprobar las similitudes que poseen con las formas
actuales, a pesar de un intervalo de 150 millones de años que han
transcurrido desde que murieron en estas regiones de Patagonia y
Cuyo.
Aparentemente estas formas de peces fueron tan exitosas en su poder
adaptativo en el medio ambiente que no tuvieron que codificar su
biología a lo largo de varios millones de años hasta la
actualidad, manteniendo la estabilidad de sus genes, preservando
formas y tamaños a pesar de las miles de generaciones que pasaron
por este tiempo. La especie destacada entre otras es
Tharrias feruglioi, incluido entre los peces teleósteos (Teleostei) son una de
las tres infraclases de la
clase
Actinopterygii de
peces óseos. Agrupa a
peces de esqueleto óseo con vértebras completas y bicóncavas,
cola homocerca,
escamas cicloideas o
ctenoideas, y
vejiga natatoria habitualmente presente. Carecen de
espiráculos, sus corazones están provistos de un bulbo aórtico
que depende de la misma aorta y sus intestinos no tienen válvula
espiral.
En este grupo se integran la mayoría de peces comunes. Por otro
lado, en Argentina, los peces
marinos jurásicos se encuentran representados en localidades de las
provincias de Mendoza y Neuquén emplazadas dentro de la Cuenca
Neuquina en dos formaciones (Picún Leufú y Vaca Muerta). Los peces
hallados fueron estudiados preliminarmente por Dolgopol de Saez,
quien distinguió nuevas especies fundadas en material pobremente
preservado. Estas designaciones fueron cuestionadas posteriormente.
Actualmente, nuevos materiales han sido colectados. Entre los que se
pueden mencionar osteictios (teleósteos, catúridos, paquicórmidos,
semionótidos, aspidorrínquidos y posibles celacántidos) y
condrictios (batomorfos e hidodóntidos). Otros sinónimos;
Luisiella feruglioi, Leptolepis feruglioi y
Luisiella inexcutata. Otras especies relacionadas;
Oligopleurus groeberi y Coccolepis groeberi.
Leptolepis
argentinus.
Dolgopol, 1939.
|
 |
 |
 |
|
Leptolepis sp exhibido en el Museo de La Plata. |
Fósiles posiblemente de
Leptolepis en el Museo de Ciencias Naturales de Miramar. |
Leptolepis sp exhibido en el Museo de La Plata. |
Peces.
Es
un género extinto de
peces teleósteos que vivieron
desde el Jurásico
Medio hasta
el Cretácico Temprano.
El género es
uno de los primeros
géneros teleósteo
reconocido.
Leptolepis era de unos 30
centímetros de largo,
y se parecía a un arenque
moderno, aunque no era
un pariente cercano de
esos peces. Fue el primer pez con un verdadero esqueleto.
Algunos géneros anterior
tales como
Pholidophorus tenía
esqueletos compuestas de
hueso y cartílago. Otro
desarrollo moderno en
Leptolepis
eran sus
escamas, que carecían de
la cobertura y que estaba
presente en géneros
anterior. Estos dos
desarrollos permitían una natación
más fácil, como
la columna vertebral ósea
era más resistente a
la presión causada por
los movimientos. Leptolepis
vivió en las escuelas
que proporcionarían una
cierta protección contra los depredadores,
mientras que las
criaturas alimentan
de plancton de la
superficie. Otro pez, Pelagosaurus
era un depredador
conocido del genero
Leptolepis, ya que
se encontró restos del
mismo en su estómago. Se
cree que se alimenta de
peces contemporáneos y
pequeños invertebrados. Otras especies conocidas;
Leptolepis
australis,
Leptolepis
patagonicus, Placopleurus primus,
Leptolepis
dubius y
Leptolepis
opercularis.
Condorlepis groeberi.
Bordas, 1943.
|
 |
|
 |
| Fósil del pez
Condorlepis groeberi.
Colección del MEF. . |
|
Posible
aspecto de
Condorlepis groeberi. (*). |
Peces.
Los peces de agua dulce del Jurásico son poco frecuentes y aun se
necesitan mas estudios para conocer más sobre ellos. Algunos buenos
ejemplos como Condorlepis groeberi provienen de la
Formación Cañadón Calcáreo en la provincia de Chubut. Este pez
teleósteo es abundante como así también el actinopterygian basal
mucho más raro, originalmente descrito como Oligopleurus
groeberi y actualmente se coloca generalmente en el género
Coccolepis groeberi. Una comparación de la fauna de
Almada con otras faunas de peces de agua dulce jurásico de
Gondwanana muestra similitudes cercanas con la fauna aproximadamente
contemporánea de Talbragar, Australia. Seguramente se alimentaba de
pequeñas criaturas que se encontraban en su ambiente acuático.
Condorlepis
groeberi, como fue bautizada la especie, fue encontrada en
la región central de la Provincia del Chubut en yacimientos de la
misma antigüedad que los dinosaurios saurópodos
Tehuelchesaurus benitezii y Brachytrachelopan mesai.
La pieza que se preserva en el MEF es extremadamente
delicada y además está en un sedimento que se separa fácilmente en
finas lajas, para evitar que se deteriore está rodeado por resina
que la contiene y protege.
Andiceras
planulatus. Vennari,
2012.
|
El técnico Mariano Magnussen Saffer en
el Museo de La Plata, junto a Parapuzosia semperadensis,
anmonite mas grande del mundo, hallado en Alemania. Al lado,
Anmonite común de 8 cm de diámetro
y aspecto en
vida de un Anmonite del Jurasico (*). |
|
 |
 |
 |
|
Emileia multiforme,
Jurasico del Cerro Lotena, sur de Neuquén. Museo
Paleontológico de Zapala. |
Moldes de Anmonites del
Jurasico de Vaca Muerta, Prov. de Neuquén. Museo
Paleontológico de Bariloche. |
Neuqueniceras Sp. procedente de la formación Las Lajas
en Chacay Melehue. Museo de Zapala. |
Cefalópodo.
Son unos de los fósiles mas populares de Patagonia. Se tratan de
moluscos marinos evolucionados de conchilla univalva constituida por
cámaras. En vida se los podían ver sobresaliendo de sus corazas y
se parecían a los pulpos, con largos tentáculos que posibilitaban
sus movimientos y obtener su comida. Los había de todos los tamaños
y formas, desde muy pequeños hasta de 1.70 metros de diámetros. Eran
muy abundantes al igual que los peces y seguro que fueron el
alimento principal de los grandes reptiles marinos como los Plesiosaurios o los Ictiosaurios.
Ejemplares asignados
a esta especie han sido recuperados de la porción más alta de la
Formación Vaca Muerta y de los primeros niveles de la Formación
Chachao (Grupo Mendoza) en la localidad Real de las Coloradas, al
norte de la Laguna del Diamante, provincia de Mendoza.
A pesar de su abundancia se
extinguieron durante el final del Cretácico, hace 65 millones de años.
Algunos de sorprendente tamaño fueron rescatados recientemente en el
Cretácico (Ver Guía Periodo Cretacico) en el sector antartico
Argentino. El género Andiceras
Krantz incluye cinco especies:
Andiceras
trigonostomum Krantz, Andiceras
acuticostum Krantz,
Andiceras
theodorii (Steuer, non Oppel),
Andiceras
fallax (Steuer) y el
recientemente descripto,
Andiceras
planulatus Vennari. Hasta el momento sólo se conocen
registros de estas especies en Argentina, por lo que se le atribuye
al género una distribución endémica para la región andina.
Equisetum thermale.
Channing,
Zamuner, Edwards, & Guido, 2011.
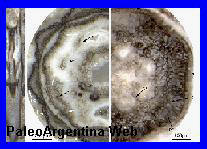 |
 |
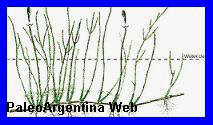 |
|
Anatomía y
morfología de los tallos de Equisetum thermale. 10, 14, 15
secciones longitudinales. (*). |
Impronta del
tallo de Equisetum dimorphum del jurasico de Chubut |
Reconstrucción
del aspecto en vida de Equisetum thermale. (*). |
Paleobotanica.
En la
zona central del Macizo del Deseado, Provincia de Santa Cruz, en
Argentina, un equipo internacional de investigadores encontró un
fósil que pertenece a una especie vegetal que no se conocía y que
vivió en condiciones extremas hace 150 millones de años en regiones
geotermales. Los resultados del trabajo fueron publicados en la
edición de abril de la revista científica American Journal of Botany.
“El nombre de la nueva especie fósil, Equisetum thermale,
refleja el lugar donde ha vivido esta planta tan particular. En el
Jurásico, en lo que hoy conocemos como la provincia de Santa Cruz,
existía un ambiente volcánico muy activo, con geysers como los que
vemos hoy en los documentales de Yellowstone, en los Estados Unidos.
En ese mismo ambiente, denominado geotermal, es donde vivía esta
especie de Equisetum”, explicó a la Agencia CyTA uno
de los autores del trabajo, el doctor Diego Guido, investigador del
CONICET y profesor de Geología de la Universidad Nacional de La
Plata (UNLP). Equisetum thermale pertenece a un grupo
de plantas denominado equisetopsida. En la actualidad está
representado por un único genero Equisetum que incluye
a 15 especies que habitan en distintos puntos del planeta, explica
otra de las autoras del estudio, la doctora Alba Zamuner,
investigadora del CONICET y profesora de Paleobotánica de la UNLP.
“Estas plantas, también llamadas articuladas, presentan su tallo
diferenciado en nudos –con verticilos de ramas y hojas reducidas- y
entrenudos con costillas marcadas. Se usan frecuentemente en la
medicina herborística por lo que son populares –con el nombre de
cola de caballo- para preparar tizanas (infusión de la medicina
alternativa). Estas plantas acumulan mucho sílice en forma natural,
y otra de sus aplicaciones es para pulir plata -por lo que es
llamada yerba de platero-”, indica la investigadora del CONICET. Y
agrega: “Este grupo es sumamente antiguo, sus inicios se remontan a
los 380 millones de años en la era Paleozoica.”
Austrohamia minuta.
Escapa et al.2008.
Paleobotanica.
Vivieron hace unos 170 millones de años. Fueron descubiertos una
década atrás, descriptos en 2008, y todavía hoy son noticia. Se
trata de los
fósiles del
familiar más antiguo de los cipreses, encontrados en
un yacimiento en Cerro Bayo, cerca de la localidad chubutense de
Gastre. Su hallazgo sorprendió a la comunidad científica
paleobotánica -estudiosos de los vegetales del pasado- por su
magnífico estado de conservación. Cuando se topó con este
descubrimiento, el equipo de científicos del Museo Paleontológico
“Egidio Feruglio” (MEF) en Trelew, Chubut, estaba en realidad
buscando restos de dinosaurios. Por eso, los fósiles quedaron
guardados en la institución hasta que el
investigador
del CONICET Ignacio Escapa los tomó como objeto de
estudio. “Las plantas fósiles estuvieron archivadas desde su
hallazgo, alrededor del año 2000, hasta que comencé el análisis para
mi doctorado. Y ahí se descubrió que era un nuevo género de la
familia Cupresaceae”, explica Escapa en referencia a las hojas y
conos (piñas) fosilizados a los que bautizaron Austrohamia.
“Muchas características nos aseguraban que se trataba de una
conífera, como son las araucarias o pinos, y particularmente una
cupresácea, como los cipreses, pero otras tantas nos mostraban que
el hallazgo no coincidía con ningún género conocido, por eso
definimos uno nuevo”, relata Escapa. El nombre completo de la
especie es Austrohamia minuta, debido al minúsculo
tamaño de los conos encontrados, que miden apenas 2 milímetros y de
los que aparecieron ejemplares masculinos, que contienen polen, y
femeninos, con semillas. Desde el Museo de Ciencias Naturales de la
Universidad Nacional de La Plata (UNLP),
Josefina
Bodnar, bióloga y becaria del CONICET, colabora con
Escapa en el estudio de otro descubrimiento en el mismo paleobosque:
troncos petrificados que probablemente correspondan a
Austrohamia minuta. En marzo de este año, los investigadores
encontraron troncos de dos tipos: algunos caídos, de hasta un metro
de longitud; y otros cuyo hallazgo es más raro, puesto que están
parados, aunque sólo conservan la base y raíces, como si estuvieran
cortados al ras del suelo. En todos los casos, el diámetro ronda los
40-70 centímetros. “Por sus características sabemos que se trataba
de una conífera. Ahora las láminas de corte se están analizando en
microscopio óptico y electrónico”, cuenta Bodnar, y explica que, por
lo que se infiere, los árboles llegaron a medir unos 20 metros.
Araucaria
mirabilis.
Windhausen, 1924.
|
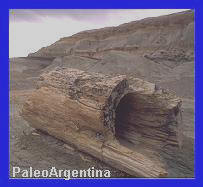
|
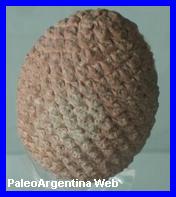 |
 |
|
Bosque
petrificado en la Provincia de Santa Cruz, Argentina. (*). |
Piñas
fosilizadas de Araucaria Mirabilis sp. Museo de Mendoza. |
Aspecto de
un fragmento de piña, donde se observan las semillas. (*). |
Paleobotanica.
Es una
especie extinta de árboles de coníferas
de la Patagonia,
Argentina. Pertenece
a la sección Bunya
(la única especie viva
de los cuales es Araucaria
bidwillii de
Australia) del género
Araucaria. Se
conocen a partir de grandes
cantidades de madera y
conos silicificada
muy bien conservado desde
el Cerro
Cuadrado Bosque
Petrificado, incluidos los troncos de
árboles que llegaron a
100 metros de
altura en la vida. El
sitio fue sepultado por
una erupción volcánica
durante el Jurásico Medio, hace
aproximadamente 160
millones de años. Los fósiles de
Araucaria mirabilis
se encuentran en gran
abundancia en el Bosque Petrificado
Cerro Cuadrado
de la Patagonia,
Argentina. Los
bosques petrificados de
A.
mirabilis fueron descubiertos
por primera vez en 1919
por el botánico alemán-argentino
Anselmo Windhausen.
Durante el jurasico gran parte de Patagonia fue afectada por la
actividad volcánica, con resultados dramáticos para los vegetales
de la región, sobre todo los árboles. El Bosque Petrificado se
encuentra en la localidad fosilífera del Cerro Madre e Hija y Cerro
Cuadrado en la
Provincia de Santa Cruz, Argentina. Es considerado una maravilla
natural y sin dudas es el bosque fosilizado mas grande el mundo, no
solo por la superficie que abarca, sino también por los enormes árboles
que se encuentran preservados allí. Algunos de los trocos que se
pueden observar in-situ tienen un espesor de 2,5 metros en la base y
unos 100 metros de largo. Toda esta área, estuvo poblada de enormes
confieras. Hace 150 millones de años este sector del continente
tuvo como protagonista varios fenómenos volcánicos de gran
intensidad, los cuales arrojaron lava y expulsaban miles de
toneladas de cenizas ardientes que sepultaron un gran sector de Patagonia austral. Un relevamiento realizado hace unos años por
investigadores argentinos sobre los individuos petrificados del
bosque Jurasico mostró la orientación preferencial de las muestras
de estudio en sentido Este - Oeste. Una de las hipótesis para
explicar la caída de los árboles en esta dirección esta dada por
grandes eventos volcánicos que originaron vientos huracanados y
produjeron la caída de los troncos hacia la misma dirección. Este
fenómeno produjo la petrificación de los grandes árboles que
volteo. El proceso de petrificación consiste principalmente en la
sustitución de materia orgánica basadas en el elemento carbono (prácticamente
molécula por molécula), por moléculas de origen inorgánico. En
otras palabras se produjo la silidificación. El resultado de la
petrificación es perfecta, ya que nos permite observar todos los
detalles del árbol e incluso las formas microscópicas que posee,
como por ejemplo se pueden ver los anillos de crecimiento, la
corteza, cicatrices de las ramas e incluso las piñas que tenían
estos árboles, que, al partirlas al medio podemos observar detalles
íntimos como los óvulos e embriones. El hecho de que hayan
quedado sepultadas rápidamente por las cenizas, optimizo la
fosilización, y no como en la mayoría de los casos, que la materia
orgánica se descomponía a la intemperie.
Otozamites ameghinoi. Kurtz, 1902.
Paleobotanica.
Eran
plantas Bennetitales que evolucionaron en el Jurasico de Patagonia y guardaban
ciertas semejanzas con las palmeras, pero median de uno a dos metros
de alto. Poco tiempo después este grupo de plantas desapareció de
la superficie terrestre sin dejar representantes vivientes. El
hallazgo de restos de polen de esta y otras especies fueron
realizadas en la Cuenca Neuquina, en el margen del arroyo Lapa, en
sedimentos que indicarían que la región estuvo bajo agua, y cuyos
restos microscópicos quedaron preservados en las orillas de las
playas existentes en aquel periodo, las cuales pertenecían a
vegetación costera del territorio. Se hace imposible pensar que
algo tan pequeño como el polen sea tan duradero y que pueda
resistir a lo largo de millones de años. Un genero conocido es
Zamites. En nuestra Patagonia
formaron comunidades muy numerosas que convivieron con coníferas
y helechos en zonas llanas y abiertas (sabanas). Sus hojas eran
grandes, con láminas enteras o divididas en foliolos alargados,
dispuestas en el extremo superior del tronco formando una
corona. Los órganos reproductores se encontraban dentro de conos
semejantes a flores insertas entre las bases foliares.
Existieron distintos géneros de
Bennetitales
que se diferenciaron fundamentalmente por la forma de sus hojas.
En Patagonia, los géneros más representativos fueron
Zamites, Otozamites, Dictvozamites, Pterophyllum y
Ptilophyllum.
Ginkgomyeloxylon tanzanii. Giraud and. Hankel. 1986
|
 |
 |
|
|
Fósiles
botánicos de la Formación la Matilde (jurasico) de la
provincia de Santa Cruz, Argentina. |
Paleobotanica.
Están
representados en la actualidad por una sola especie, Ginkgo
biloba, ampliamente cultivada en todo el mundo. Son y fueron
vegetales arbóreos con hojas características por su forma como
abanico y con las venas
divididas en horqueta (dicotómicas). Son dioicas, es decir
órganos sexuales están en individuos separados, los poliníferos
en los masculinos y los ovulíferos en los femeninos.
Durante
el periodo Jurasico gran parte de la Patagonia Argentina se
diversificaron los gimnospermas. Un grupo de ellos y que en la
actualidad tienen un represéntate considerado "fósil
viviente" posee hojas iguales a sus parientes primitivos. Es
asombroso que este tipo de árbol pudo sobrevivir durante 200
millones de años, a pesar de los dramáticos cambios geográficos y
ambientales que sufrió Sudamérica. Es interesante destacar
que en Patagonia encontramos también formas paleozoicas con
fructificaciones que han sido referidas al grupo como posible
stock ancestral de los linajes mesozoicos.
Paraucaria patagonica.
Wieland, 2010.
|
Troncos
gigantes de Araucaria mirabilis y Paraucaria patagonica del
Jurasico del Bosque de Jaramillo. (*). |
Paleobotanica.
Los alrededores
de Puerto Deseado y, en general, la geografía de la Patagonia no
fueron siempre como son ahora. Hubo un tiempo en que el clima en la
región era templado. No existía la cordillera de los Andes, por lo
que los vientos humedecidos del Océano Pacífico llegaban sin
obstáculos a la zona. Bajo estas condiciones, el suelo florecía,
poblándose de bosques de coníferas. Pero entonces, hace 150 millones
de años ocurrió un cambio: comenzaron a soplar fuertes vientos, y la
actividad volcánica se intensificó. Los árboles no resistieron y se
cayeron, cubriéndose de la ceniza volcánica que reinaba. La lluvia
de silicio penetró y reemplazó el tejido vegetal por minera. Y nada
volvió a ser igual. La región se convirtió en lo que es hoy: un
lugar árido, ventoso y con poca vegetación, casi desértico. Pero de
aquellos tiempos quedaron testimonios. El Bosque Petrificado de
Jaramillo, en el norte de Santa Cruz, y a 256 kilómetros de Puerto
Deseado, es uno de ellos. El lugar es, literalmente, un bosque. Sus
troncos, ya de piedra, están derribados, pero sus raíces están en el
mismo lugar en donde transcurrieron sus vidas. El sitio es
impactante, y está considerado uno de los yacimientos fósiles más
importantes del país. Se encuentran los
árboles petrificados más grandes del mundo: algunos ejemplares miden
35 metros de longitud (sin contar partes enterradas, ramas menores y
copa) y 3 metros como diámetro mayor. Hasta el momento de
petrificarse contaban con 1.000 años de edad.
Cladophlebis
mendozaensis. (Geinitz)
Frenguelli, 1947.
|
.JPG) |
.jpg) |
.jpg) |
|
Fósiles de
Cladophlebis sp, del Jurasico de Patagonia. Exhibido en
el Museo Argentino de Ciencias Naturales. |
Fósil de
Cladophlebis (*). |
Aspecto de
Cladophlebis (*). |
Paleobotanica.
Dentro del
reino vegetal
también hay muchas plantas que, por diversos factores a lo largo de
la historia, se han extinto. El género Cladophlebis,
el cual incluyó a varias especies de helechos de hace millones de
años atrás. El género Cladophlebis es un género
extinto de pteridofitas (pteridophytas),
nombre sofisticado para los helechos y afines. Estas plantas
antiguas habitaron la Tierra durante el período
Paleozoico tardío
y el
Mesozoico, concretamente entre 284.4
a 70.6 millones de años atrás según indica el registro fósil.
Las Cladophlebis se extendieron por ambos hemisferios,
y contaba con numerosas especies. Algunos fósiles de esta fronde
fueron recuperados en la Formación Carrizal (Triásico), depocentro
de Marayes, San Juan, cerro La Brea (Jurásico Temprano), provincia
de Mendoza, Formación Piedra Pintada (Jurásico Temprano), provincia
de Neuquén. Formación Nestares (Jurásico Temprano), provincias del
Neuquén y Río Negro. Otras especies conocidas son Cladophlebis
kurtzi Frenguelli, Cladophlebis ugartei
Herbst, Cladophlebis antarctica Nathorst en Halle y
Cladophlebis oblonga Halle.
Caytonanthus.
Harris, 1937.
|
 |
|
 |
|
Fósil de
Caytoniales, un grupo extinto de helechos con semilla, del
Jurasico de Chubut. (*) |
|
Posible
aspecto de la hoja de un Caytonial. (*) |
Paleobotanica.
Es un género extinto de
Caytoniales. Se han encontrado restos de
Caytonanthus en Groenlandia, Reino Unido, Hungría, Rusia,
Polonia, India, Antártida y Argentina.
La flora de
Taquetrén, en las cercanías de Paso del Sapo (Chubut, Argentina),
fue dada a conocer hace cincuenta años por el Dr. Rodolfo
Casamiquela, y luego por sucesivos trabajos a partir de la colección
original. Allí se recuperaron muestras fósiles de Caytonanthus.
Tiene órdenes simples o múltiples de ramas dispuestas
a lo largo de los ejes, cada rama terminal tiene uno o varios
sinangios, cada uno compuesto por cuatro sacos de polen parcialmente
fusionados.
Los Caytoniales son un orden extinto de plantas semilleras conocidas
de los fósiles recolectados a lo largo de la Era Mesozoica. Es
probable que los Caytoniales florecieran en áreas de humedales.
(*) Imagen de autor u origen desconocido.
Ver sobre nuestras
Políticas de uso de imágenes.
|
Bibliografía
Sugerida.
Becerra, M.C.; Pol, D.;
Rauhut, O.W.M.; Cerda, I.A. (2016). «New heterodontosaurid
remains from the Cañadón Asfalto Formation: cursoriality and
the functional importance of the pes in small
heterodontosaurids». Journal of Paleontology 90
(3): 555-577.
Bonaparte, J.F. (1979). "Dinosaurs:
A Jurassic assemblage from Patagonia". Science 205:
1377-1378
Casamiquela
(1975), "Herbstosaurus pigmaeus (Coeluria,
Compsognathidae) n. gen. n. sp. del Jurásic medio del
Neuquén (Patagonia septentrional). Uno de los más pequeños
dinosaurios conocidos", Actas del Primer Congreso
Argentino de Paleontología y Bioestratigrafia, Tucumán
2: 87-103
Channing, A.; Zamuner, A.;
Edwards, D.; Guido, D. (2011). "Equisetum thermale sp. nov.
(Equisetales) from the Jurassic San Agustin hot spring
deposit, Patagonia: Anatomy, paleoecology, and inferred
paleoecophysiology.". American Journal of Botany 98
(4): 680–697
Diego Pol, Alberto Garrido,
Ignacio A. Cerda (2011). «A New Sauropodomorph Dinosaur from
the Early Jurassic of Patagonia and the Origin and Evolution
of the Sauropod-type Sacrum». PLoS ONE 6 (1): e14572.
Escapa, I. H., Sterli, J.,
Pol, D., & Nicoli, L. (2008). "Jurassic tetrapods and flora
of Cañadón Asfalto Formation in Cerro Cóndor area, Chubut
province". Revista de la Asociación Geológica Argentina
63 (4): 613–624.
Fernández M. 2007.
Redescription and phylogenetic position of Caypullisaurus (Ichthyosauria:
Ophthalmosauridae). Journal of Paleontology 81 (2):
368-375.
Gasparini Z, Vignaud P, Chong
G. 2000. The Jurassic Thalattosuchia (Crocodyliformes) of
Chile: a paleobiogeographic approach. Bulletin Société
Géologique de France 171 (6): 657-664
Gasparini Z, Cichowolski M,
Lazio DG. 2005. First record of Metriorhynchus (Reptilia:
Crocodyliformes) in the Bathonian (Middle Jurassic) of the
Eastern Pacific. Journal of Paleontology 79 (4):
801–805.
G. W. Rougier,
A. G. Martinelli, A. M. Forasiepi and M. J. Novacek. 2007.
New Jurassic Mammals from Patagonia, Argentina: A
Reappraisal of Australosphenidan Morphology and
Interrelationships. American Museum Novitates (3566) 1-54.
Glut, Donald F. (2003). "Appendix:
Dinosaur Tracks and Eggs". Dinosaurs: The Encyclopedia. 3rd
Supplement. Jefferson, North Carolina: McFarland & Company,
Inc. pp. 613–652.
José Luis Carballido, Oliver
W. M. Rauhut, Diego Pol, Leonardo Salgado. Osteology and
phylogenetic relationships of Tehuelchesaurus benitezii (Dinosauria,
Sauropoda) from the Upper Jurassic of Patagonia. "Zoological
Journal of the Linnean Society", 2011.
José Bonaparte. “Dinosaurios del Jurásico de América del
Sur”. Investigación y Ciencia, Nº 63 (1981), páginas 110-121.
José Bonaparte. Los dinosaurios de la
Patagonia argentina. Buenos Aires. Asociación Herpelógica Argentina,
1985, Serie de Divulgación Nº 3, 31 páginas.
José Bonaparte. Dinosaurios de América del
Sur. Buenos Aires. Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino
Rivadavia”, 1996, 174 páginas.
José Bonaparte. El Triásico de San Juan-La
Rioja Argentina y sus dinosaurios. Buenos Aires. Museo Argentino de
Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, 1997, 190 páginas.
José Bonaparte. Los dinosaurios de la
Patagonia argentina. Buenos Aires. Museo Argentino de Ciencias Naturales
“Bernardino Rivadavia”, 1998, 46 páginas.
Magnussen Saffer,
Mariano (2010).
Algunas curiosidades en reptiles marinos del jurasico
Argentino.
Paleo, Revista Argentina de Paleontología. Boletín Paleontológico.
Año 8. 52: 36 -41.
Magnussen Saffer,
Mariano y Gisel Sánchez (2011). Los
Dinosaurios conocidos del Jurasico Argentino. Paleo,
Revista Argentina de Paleontología. Boletín Paleontológico.
Año 9. 53: 19-26.
Magnussen Saffer,
Mariano y Gisel Sánchez (2011).
- Algunas curiosidades faunisticas y botánicas en el
Jurasico de Argentina. Paleo,
Revista Argentina de Paleontología. Boletín Paleontológico.
Año 9. 54: 07-14.
Martin, T. & Rauhut, O. W. M.
2005. Mandible and dentition of Asfaltomylos patagonicus
(Australosphenida, Mammalia) and the evolution of
tribosphenic teeth. Journal of Vertebrate Paleontology
25 (2): 414-425.
Page, R., Ardolino, A., de Barrio, R.E., Franchi, M.,
Lizuain, A., et al. 2000. "Estratigrafía del Jurásico y
Cretácico del Macizo de Somún Curá, provincias de Río Negro
y Chubut." In: Caminos, R., (ed.) Geología Argentina. Buenos
Aires: Subsecretaría de Minería de la Nación. pp. 460–488.
Pol, D.; Rauhut, O.W.M.;
Becerra, M. (2011). «A Middle Jurassic heterodontosaurid
dinosaur from Patagonia and the evolution of
heterodontosaurids». Naturwissenschaften 98
(5): 369-379.
Rauhut, O. W. 2005. Osteology
and relationships of a new theropod dinosaur from the Middle
Jurassic of Patagonia. Palaeontology, 48, 1, 87-110.
Rauhut O.W.M., Remes K., Fechner R., Cladera G., Puerta P.
(2005). Discovery of a short-necked sauropod dinosaur from
the Late Jurassic period of Patagonia. Nature 435:670-672.
Salgado, L. & Bonaparte, J.
F. 2007. Sauropodomorpha. In: Patagonian Mesozoic reptiles.
Ed. Z. Gasparini, L. Salgado y Coria, R. A.188-228.
Salgado, L., Coria, R.A.,
& Calvo, J.O. 1997.
Evolution of titanosaurid Sauropods. I: Phylogenetic analysis based on
the postcranial evidence. Ameghiniana. 34: 3-32.
Sebastián Apesteguia. Vida en Evolución, la historia natural
vista desde Sudamérica”.- 2010.
Sebastián Apesteguía, Raúl O.
Gómez and Guillermo W. Rougier (2012). «A basal
sphenodontian (Lepidosauria) from the Jurassic of Patagonia:
new insights on the phylogeny and biogeography of Gondwanan
rhynchocephalians». Zoological Journal of the Linnean
Society 166 (2): 342–360
Silva
Santos, R. (1958). "Leptolepis diasii, novo peixe fo´ssil da
Serra do Araripe, Brasil". Boletim da Divisa˜o de Geologia e
Mineralogia do Departamento Nacional de Produc¸a˜o Mineral,
Notas Preliminares (Brazil: Departamento Nacional de
Produc¸a˜o Mineral) 108: 1–15.
Young, Mark T., Brusatte, Stephen L., Ruta, M., Andrade,
Marco B. 2009. "The evolution of Metriorhynchoidea (Mesoeucrocodylia,
Thalattosuchia): an integrated approach using geometrics
morphometrics, analysis of disparity and biomechanics".
Zoological Journal of the Linnean Society 158:
801-859.
Salgado, Leonardo; Canudo,
José I.; Garrido, Alberto C.; Moreno-Azanza, Miguel;
Martínez, Leandro C. A.; Coria, Rodolfo A.; Gasca, José M.
(2017).
«A new primitive Neornithischian dinosaur from the Jurassic
of Patagonia with gut contents». Scientific Reports
7: 42778.
Sferco, E.
Resolving the taxonomy of ‘Tharrias’ feruglioi,
a Late Jurassic basal teleost (Actinopterygii) from
Patagonia. (2011). IV Congreso Latinoamericano de
Paleontología de Vertebrados. San Juan, Argentina, September,
2011. AMEGHINIANA 48 (4) Suplemento 2011–Resúmenes:
R240-241.
Sterli, J. 2008. A new, nearly complete stem turtle from the
Jurassic of South America with implications for turtle
evolution. Biology Letters 4: 286-289.
Ver mas
bibliografía utilizada para hacer la presente Pagina;
AQUÍ.
Ver bibliografía de divulgación sugerida;
AQUÍ. |
|