Nuestros principales yacimientos con sus museos,
visitas y exposiciones
Nuestro país posee importantísimos yacimientos
fosilíferos. Muchos de ellos corresponden a depósitos de la Era
Paleozoica, muy anteriores a los dinosaurios. Allí pueden hallarse
restos de organismos que vivieron en áreas antes cubiertas por mar,
tal como bivalvos, trilobites o antiguos peces.
Pero además, muchos de nuestros yacimientos
corresponden a la época de los dinosaurios. En algunos de ellos,
como los del Jurásico de Neuquén y el sur de Mendoza, los
paleontólogos también han hallado y estudiado una gran variedad de
organismos marinos como los amonites (parientes de pulpos y
calamares), y varios reptiles marinos como tortugas acuáticas,
ictiosaurios (grandes reptiles con aspecto de delfín), plesiosaurios
(de largos cuellos y poderosas aletas) y de vez en cuando algún
pterosaurio o reptil volador, que habitaba las zonas costeras y
terminó muriendo en el mar.
Ya sobre el continente, dejaron sus restos y
señales de paso a lo largo de nuestro país los sorprendentes
dinosaurios, grupo que comenzó a dominar los ambientes terrestres a
partir de fines del Período Triásico. En diversas regiones, la
naturaleza contribuyó a preservarlos en depósitos sedimentarios.
- El Triásico (240 a 205 millones de años)
Destacados yacimientos con restos de dinosaurios del
Período Triásico han sido localizados en sedimentos de la formación
Ischigualasto, prov. de San Juan. De allí provienen primitivos
terópodos como Eoraptor y Herrerasaurus,
así como el ornistiquio Pisanosaurus, el más antiguo
representante de dicho grupo a nivel mundial. Estos yacimientos
pueden visitarse en el Parque Provincial Ischigualasto, conocido
popularmente como "El Valle de la Luna". Hay un adecuado centro de
interpretación y visitas guiadas.
 |
Otro rico yacimiento que involucra sedimentos
posteriores a Ischigualasto, es de la formación Los Colorados,
aflorante en la provincia de La Rioja. De allí provienen dinosaurios
prosaurópodos como Coloradisaurus y Riojasaurus.
Sus restos pueden observarse en las exhibiciones del museo del
Instituto Miguel Lillo de Tucumán y de la Universidad de La Rioja.
También de dichos sedimentos proviene un impresionante dinosaurio
carnívoro con crestas en la cabeza, hallado por los paleontólogos
Rougier y Reuil, y que se encuentra actualmente en estudio. |
Estos afloramientos se hallan en el área del hoy
Parque Nacional Talampaya, lugar de impactante belleza natural, con
un Cañón de altos paredones de areniscas rojizas que puede ser
recorrido con la compañía de los guías.
Mucho más al sur, en la provincia de Santa Cruz, han
aparecido prosaurópodos como el formidable nido de Mussaurus
conteniendo varios "pichones". Estos animales vivían en un ambiente
de frondosos bosques que hoy, petrificados, pueden ser visitados en
el Monumento Natural Nacional de los Bosques Petrificados.
- El Jurásico (205 a 138 millones de años)
Mucho más escaso en nuestro país, el Jurásico se ha
revelado en la provincia de Chubut, dando los espectaculares restos
del gran saurópodo Patagosaurus, del cual se hallo una
familia entera, y el carnívoro Piatnitzkysaurus, cuyos
esqueletos se exhiben en el Museo Argentino de Ciencias Naturales
"B. Rivadavia" de Buenos Aires y en el Museo Paleontológico Egidio
Feruglio, de Trelew.
 |
En otros lugares, como en Santa Cruz, los
dinosaurios jurásicos nos han dejado solamente huellas, como las del
sorprendente carnívoro Sarmientichnus. Al caminar
apoyaba solo dos de los dedos de sus patas, a diferencia de
los tres de las patas de los terópodos. Tal vez sea indicio
de que llevaba el otro dedo en alto, con una poderosa garra
a la manera de los "raptores".
|
Ninguno de estos yacimientos jurásicos ha sido aún
preparado para las visitas del público. Pero es posible que pronto
lo sea, al menos en cuanto al yacimiento chubutense, bajo la
iniciativa del museo E. Feruglio. Dicho museo ofrece actualmente
salidas al terreno para visitar el Parque Paleontológico mioceno
Bryn Gwinn, en el cercano valle del río Chubut.
- El Cretácico (138 a 63 millones de años)
El período mejor representado en nuestro país
es el Cretácico. Poseemos importantes yacimientos para la parte
inferior (aproximadamente entre unos 130 a 100 millones de años
atrás) en la provincia de Neuquén, como los que han brindado los
restos de los formidables saurópodos espinosos Amargasaurus
y Agustinia y el minúsculo carnívoro Ligabueino.
En las cercanías de El Chocón y hacia los últimos
momentos del Cretácico temprano, comenzaba a esbozarse el inicio de
una época de verdaderos gigantes, como se verá reflejado en el
colosal carnívoro Giganotosaurus, en exhibición en el
museo de El Chocón. También saurópodos variados como el titanosaurio
primitivo Andesaurus y el diplodocoide
Rebbachisaurus, cuyos restos originales pueden ser
contemplados en el museo de la Universidad Nacional del Comahue, en
la ciudad de Neuquén.
 |
Sin embargo, ninguna etapa de la
historia de los dinosaurios se halla tan bien representada
en nuestro país como el Cretácico tardío.
Afloramientos
correspondientes a sedimentos depositados en esa época
pueden ser hallados al sur de Salta, de donde proviene el titanosaurio Saltasaurus, el
carnívoro Noasaurus y restos de aves primitivas. Los
hallazgos del primero se hallan en las colecciones del instituto
Miguel Lillo, de Tucumán, aunque no en exhibición. |
En la provincia de Neuquén muchos han sido los
dinosaurios hallados en afloramientos del Cretácico tardío. Destacan
el "raptor" gigante Megaraptor, Unenlagia
-cercanamente emparentado a las aves-, el sorprendente
Patagonykus, de brazos fuertes y cortos armados solo con una
gran uña, y el inesperado "raptor araucano" (ver tapa) cuyos
familiares más cercanos conocidos son de América del Norte y Asia.
Copias de sus restos pueden ser observadas en un
nuevo panel especial en la exhibición del Museo Argentino de
Ciencias naturales "Bernardino Rivadavia" de Buenos Aires.
También de Neuquén provienen los pequeños y gráciles
dinosaurios carnívoros Alvarezsaurus y
Velocisaurus, en exhibición en el Museo de la Universidad
Nacional del Comahue, ciudad de Neuquén; así como los gigantescos
saurópodos Antarctosaurus y Argentinosaurus,
que se encuentran entre los dinosaurios más grandes del mundo. Los
restos de este último se hallan en exposición en el Museo Carmen
Funes, de la ciudad de Plaza Huincul. El yacimiento de donde
provienen es tan cercano a la ciudad que si bien aún no hay visitas
organizadas, es probable que pronto se ofrezcan.
 |
La provincia de Río Negro merece una
consideración aparte. Desde principios de siglo sus
yacimientos han llamado la atención de los paleontólogos, en
especial en la zona de Cinco Saltos. Allí se hallaron varios
tipos de saurópodos titanosaurios
como Pellegrinisaurus, Neuquensaurus, y
un posible Saltasaurus. De sus sedimentos proviene
también el enorme carnívoro Abelisaurus, con un cráneo
de casi un metro de longitud, exhibido en el museo de Cippoletti, y
los pequeños y gráciles ornitópodos Gasparinisaura. |
De la margen sur de los ríos Limay y Negro, una de
las zonas menos exploradas pero con una importante riqueza
paleontológica, provienen varios hadrosaurios o dinosaurios de pico
de pato como Kritosaurus, cuyos esqueletos pueden
observarse en museos como el de Cippolleti, el de Ingeniero Jacobaci,
el de Buenos Aires y el de Trelew. Pero además algunos sorprendentes
dinosaurios como el titanosaurio Aelosaurus y un
saurópodo recientemente descubierto en el que cada vértebra del
cuello mide más de un metro de longitud !
Del campo al laboratorio. Lo que se puede y lo
que no se puede hacer.
La correcta extracción de un fósil del campo,
implica necesariamente que uno "se pierda" de saber concretamente
que se ha sacado, y la ansiedad de la espera podrá ser grande. Pero
es bueno que la propia matriz de sedimentos que protegió a los
huesos durante tantos millones de años, los proteja también en el
traslado al laboratorio, por lo que debe extraerse entero el bloque
de roca que contiene a los huesos.
La apertura de los bochones de yeso con que se
recubre a los huesos en el terreno y su preparación ya en lugar
adecuado, son procesos que, si bien largos, puntillosos, y a veces
tediosos, resultan definitivamente fascinantes. Allí es donde suelen
darse también muchas de las grandes sorpresas.
Y no sólo con lo que llega de campañas recientes.
Tal vez también hurgando entre las muestras del museo que quedaron
sin un análisis exhaustivo, o que, por algún otro descubrimiento,
viene al caso reexaminar.
Extinciones masivas: Dinosaurios y muchos más. Las
Cinco Grandes y se viene la siguiente
El origen de la vida en el planeta se dio hace
alrededor de 3.500 millones de años, y se estima que desde entonces
el 99 % de las especies se han extinguido naturalmente.
El ritmo de extinción puede ser variable según el
grupo vegetal o animal de que se trate, o el medio en que habite. En
el agua por ejemplo, las condiciones son más estables y las
extinciones en general resultan más lentas que en ambientes
terrestres.
Pero además, han ocurrido grandes extinciones
masivas como consecuencia de importantes y rápidas modificaciones en
las condiciones ambientales. Por la abundancia y amplia distribución
de la fauna invertebrada, son sus cambios los que más información
han brindado. Se piensa hoy que fueron cinco las extinciones masivas
en la historia de la vida.
 |
Alrededor de 440 millones de años atrás, el 75 % de
las especies animales se habría extinguido y hace 370 millones de
años, un porcentaje similar. Pero fue hace 250 millones que ocurrió
la extinción masiva de mayores proporciones. Más del 90 % de las
especies de la fauna marina de invertebrados desapareció en aquellos
tiempos. 210 millones de años atrás ocurrió la cuarta extinción.
La más conocida por todos es la que involucró hace
65 millones de años, entre otros, a los Dinosaurios.
|
Con excepción del yacimiento cámbrico canadiense de
Burguess Shale, donde se aprecia que hace 500 millones de años
existían más phyla (o planes estructurales animales) de los que hay
hoy, el registro fósil parece mostrarnos una tendencia hacia el
incremento de la biodiversidad. No obstante, esto podría también
deberse a que mientras más nos alejamos de nuestros días, menor es
la probabilidad de que un fósil se preserve. Hoy se conocen
alrededor de 1.500.000 de especies, aunque se estima que habría
entre 20 y 30 millones, la mayoría invertebrados.
Entre los vertebrados, hay cerca de 43.000 especies
conocidas. Dominan los peces, con más de 22.000 especies. Los
anfibios rondan las 3.000 especies, los reptiles suman alrededor de
6.300 más los 9.100 de las aves, y los mamíferos alrededor de 4.200
especies.
Los dinosaurios fósiles conocidos en el mundo hasta
ahora superan las 500 especies y dado que su ritmo de hallazgo se ha
incrementado notablemente, no se tardará en llegar a las 1.000, pues
podría decirse que casi nada sabemos aún sobre ellos y falta
muchísimo por descubrir.
En los años que corren, y en buena medida por causa
de nuestras actividades, hay científicos que consideran que estamos
iniciando la sexta extinción masiva.
Grandes interrogantes e incógnitas acerca de los
dinosaurios en la Argentina.
¿Son los dinosaurios argentinos más grandes que en
otros lugares?
El tamaño de los dinosaurios es sin duda su
rasgo más llamativo. Sin embargo, es bien sabido que no todos eran
colosales. Simplemente, los había de todos los tamaños posibles para
un vertebrado.
Acercándonos a la parte media del Cretácico, nuestro
país conoció una época donde el gigantismo descomunal parecía ser la
regla más que la excepción. Para los sensacionalistas, fue todo un
hito poder gritar que poseíamos el saurópodo más corpulento (si bien
no el más largo) y un mega-terópodo capaz de competir de igual a
igual, y aún de ser algo mayor que los mayores tiranosaurios del
Hemisferio Norte.
Dicho sea de paso es interesante aclarar que la
determinación de la longitud máxima de los dinosaurios tiene cierto
margen de error, aún si se cuenta con el material óseo necesario.
Pero estimar el peso es más difícil, y prueba de ello es que los
resultados pueden diferir según el método empleado.
Volviendo al tema, lo que llama realmente la
atención, y es seguramente relevante, es el hecho de que nuestra
"época de gigantes" se dio en un momento particular del Mesozoico
argentino, lo que lleva inevitablemente a buscar un porque.
¿Por qué crecieron tanto?
Este misterio ha intentado ser explicado de
muchos modos, sea argumentando sus largos períodos de vida o
postulando la existencia de una época de superabundancia de
alimentos.
Entre los herbívoros, los saurópodos fueron los más
grandes entre los grandes. Alcanzaron una gran diversidad en el
mundo hace 150 millones de años y se hallaron en casi todos los
continentes, excepto Antártida. Hacia el Cretácico, comenzaron a
extinguirse en todo el mundo, salvo en nuestra Gondwana. ¿Por qué
sobrevivieron aquí?. Se ha sugerido que el gigantismo debe haber
sido parte de la fórmula para su éxito. A mayor tamaño tendrían
mayor capacidad de almacenar reservas, por ejemplo en sus largos
cuellos y colas. Resistirían más en períodos de escasez, o podrían
desplazarse lejos en caso de necesidad de nuevas fuentes de comida.
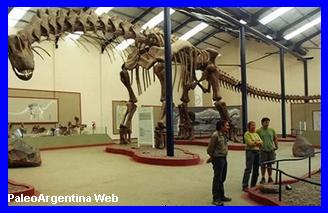 |
En cuanto a los carnívoros, el gran tamaño de los
predadores terrestres en general puede tener mucho que ver con sus
presas. Las dimensiones óptimas para un predador estarían en parte
determinadas por la interacción tanto de la abundancia de presas de
diferente tamaño como de la energía relativa que puedan extraer de
ellas. Si ser más grande permite cazar presas más grandes, y esto
resulta más eficiente, la selección natural puede dirigir los
procesos evolutivos en esa dirección. |
El reptil viviente más grande del mundo es el dragón
de Komodo. En sus orígenes como especie, existían en la isla donde
habita dos especies de elefantes pequeños, ya extinguidas.
Actualmente come ciervos y jabalíes (introducidos) pero puede
atrapar presas aún más grandes. Durante el Pleistoceno, existió en
Australia un lagarto aún mucho mayor. Alcanzaba 6 metros de largo y
2000 kg de peso! No era un dinosaurio, ni un cocodrilo. Era un
lagarto gigante.
Como sea, ninguna de las propuestas presentadas
hasta ahora parece ser muy convincente. Si se sabe con certeza que
llegaban a sus impresionantes tamaños a los pocos años de vida.
¿Han aparecido ya los máximos tamaños de los
dinosaurios?
Tras tantos terópodos y saurópodos
descomunales, no deja de llamar la atención el hecho de que tanto
nuestro Giganotosaurus como Tyrannosaurus
o el africano Carcharodontosaurus tienen, a grandes rasgos,
tamaños similares. Cabe entonces preguntarnos, ¿Hemos llegado
finalmente al límite? ¿Podía un terópodo llegar a 20 los metros, o
un saurópodo superar los 50 metros o las 100 toneladas? Realmente no
lo sabemos, pero el hecho de que los tamaños máximos comiencen a ser
repetitivos nos hace sospechar la presencia de algún límite natural
para los vertebrados terrestres.
Algo semejante y comparable sucede con los
dinosaurios vivientes, las aves. Entre las voladoras más grandes del
mundo hay pelícanos, gansos, el cóndor, águilas y albatros. Todas
alcanzan un rango de entre 13 y 15 kg de peso y entre 3 y 3,5 m de
envergadura de alas. Limitaciones físicas como la energía que pueden
generar los músculos de vuelo impedirían superar dichos pesos y
dimensiones. Aunque por registros fósiles descubiertos en la
Argentina, el Argentavis magnificens, con 7 m de
envergadura de alas, sería el ave voladora más grande hasta ahora
conocida que existió en el planeta.
¿Cómo lograba iniciar y mantener el vuelo? Buena
pregunta.
¿Por qué los saurópodos siguieron siendo importantes
aquí tras haberse extinguido en el resto del mundo?
Al culminar el Jurásico, período caracterizado
en todo el mundo por la gran abundancia de los saurópodos, los
países del Hemisferio Norte vieron surgir entre los herbívoros al
nuevo dominio de los ornistiquios. Entre estos se cuentan los
dinosaurios pico de pato, los iguanodóntidos, los ceratopsios y
varios más, que se convirtieron en los herbívoros dominantes.
Sin embargo, en la Argentina y el resto de los
territorios que conformaban a Gondwana, los saurópodos siguieron
siendo mayoría aún hasta fines del Cretácico, a pesar de que, como
hoy se sabe, los ornistiquios eran también importantes en estas
regiones. Se desconocen aún los mecanismos ecológicos que regularon
esos reemplazos faunísticos.
¿Fue para los dinosaurios importante la separación
de los antiguos continentes de Laurasia y Gondwana?
Hoy en día nadie duda de la deriva continental.
Básicamente, los continentes se sitúan sobre placas y se desplazan
unos pocos centímetros anuales alejándose o aproximándose entre sí.
Durante la era Mesozoica, el gran continente
original, Pangea, se fragmentó en Laurasia (en el Hemisferio Norte)
y Gondwana (en el Hemisferio Sur). Esta última estaba integrada por
lo que hoy es América del Sur, Africa, Madagascar, La India,
Antártida, Australia, Nueva Zelanda, y varias otras regiones más
pequeñas que hoy se han fusionado y mezclado con Europa y Asia.
Luego, nuestra misma Gondwana continuo fragmentándose en una región
oriental y otra occidental.
 |
En 1986, Bonaparte postuló que las
diferencias entre la mayor parte de los dinosaurios que
aparecían en el Hemisferio Norte y los del Sur, se debía a
que la separación de los antiguos supercontinentes Laurasia y Gondwana habría posibilitado
una evolución independiente en cada lugar. A partir de esta idea, se
han identificado varios grupos que parecían responder con claridad a
esa separación continental, como los terópodos abelisaurios y los
saurópodos titanosaurios. Sin embargo, una de las grandes incógnitas
paleontológicas es la aparición de grupos inesperados, que no
tendrían teóricamente como haber llegado allí. A pesar de ello,
suele suceder, ... y como ! |
El hallazgo de titanosaurios en otros lugares del
mundo, así como el hallazgo de "raptores" en Neuquén, hace pensar
que realmente conocemos aún muy poco acerca de la dinámica y las
alternativas migratorias que fueron posibles en aquellos tiempos.
Las convergencias evolutivas podrían dar respuestas
en algunos casos. Es decir, cuando grupos no emparentados
evolucionaron en morfologías similares ante las presiones del medio
ambiente. Un ejemplo actual se da entre los buitres o jotes del
nuevo Mundo y los del Viejo Mundo. Son muy similares en forma, sin
embargo sus ancestros son totalmente diferentes. Las cigüeñas, de
primera impresión diferentes, son parientes más cercanos de los
jotes americanos y estudios de ADN dan más aval al parentesco. Con
los dinosaurios, los científicos no cuentan aún con la posibilidad
de dichos estudios.
Pero las sorpresas son muchas. Por ejemplo, un
importante acertijo al respecto es, ¿por qué la India tiene fósiles
tan similares a los nuestros?
Es extraordinariamente llamativo que la India, para
la que los datos geológicos parecen señalar una separación del resto
de Gondwana bastante antigua, conservó hasta el final del Cretácico
una fauna bastante similar a la nuestra, de titanosaurios y
abelisaurios como nuestro Carnotaurus, cuyos
familiares suelen hallarse también en India y Madagascar.
 |
O, por otro lado, ¿cómo se explica la relación entre
los dinosaurios de Mongolia y los de la Argentina?
Durante toda la década del 90, la parte más baja del
Cretácico superior neuquino de las cercanías de Plaza Huincul ha
revelado poseer entre sus formas fósiles varios dinosaurios
carnívoros cuyas características físicas nos harían relacionarlos
con otros del Cretácico de Mongolia. Ellos son los maniraptores
Unenlagia y Megaraptor , el "raptor
araucano", y el extraño Patagonykus.
|
¿Qué es lo que todas estas formas están indicando?
¿Acaso una conexión con Asia? ¿Tal vez algunos de esos grupos han
surgido en realidad en nuestra región? ¿O sus ancestros se hallaban
ya dispersos por todo el mundo antes de que los continentes se
fragmentaran y alejaran entre sí? Es posible que nunca lo sepamos
con certeza, pero al menos, el desafío es intentar explicarlo.
¿Se extinguieron los dinosaurios habitantes de estas
tierras al mismo tiempo que los de otros lugares del mundo?
Aparentemente a raíz de que no se ha hallado en
el mundo ningún dinosaurio más moderno que el límite del
Cretácico-Terciario (hace unos 65 millones de años), momento
denominado K-T, es aceptado que se habrían extinguido en el Planeta
a causa del mismo evento. En realidad la excepción son las aves,
reconocidos dinosaurios vivientes.
Actualmente se considera con bastante firmeza la
hipótesis de que los grandes cambios climáticos causados por el
meteorito que cayó en Chicxulub, México, fueron la causa. En el año
1991 se descubrió el gran cráter de al menos 150 km de diámetro. Se
piensa que los mecanismos de extinción que siguieron al impacto
operaron por un período de menos de 100 años.
Consecuencias notables en el medio terrestre fueron
muerte masiva de plantas, de los dinosaurios herbívoros, y también
sus predadores, los dinosaurios carnívoros.
 |
En aguas marinas, los estratos de valvas de algas
microscópicas y de foraminíferos dan también claro indicio de haber
sufrido una extinción masiva.
Posiblemente habrían sido afectadas
por aumento en la acidez de las aguas y notable reducción de
intensidad de luz, impactando en toda la trama alimentaria marina.
Para ese entonces, con la separación de continentes, océanos como el
Atlántico eran recientes.
|
Se habían diversificado los moluscos (dominando
bivalvos y cefalópodos, entre estos últimos los amonites), equinoideos (grupo de los erizos, estrellas de mar,
etc.), y corales, ya en aguas más templadas. Los peces también
habían aumentado su diversidad y abundancia. La extinción masiva del
fin del Cretácico golpeó fuertemente a varios de estos grupos de
fauna marina.
Resulto cuestión de tiempo para que la increíble
diversidad de la vida inicie la colonización. La resistencia de
cuerpos germinativos de grupos vegetales, como semillas y esporas,
les habría permitido permanecer en latencia hasta nuevas condiciones
favorables. Cocodrilos y tortugas también sobrevivieron, tal vez por
ser más pequeños o tal vez por su bajo ritmo metabólico (ya que son
"poiquilotermos" o de "sangre fría").
Los mamíferos de aquel entonces eran pequeños y
muchos de ellos basaban su dieta en insectos, fuente de alimento muy
diversa y abundante. Los mamíferos por ser pequeños tendrían
poblaciones numerosas. Con la desaparición de los dinosaurios,
tuvieron su gran oportunidad para diversificarse y colonizar nichos
que habían quedado vacantes. Entre los dinosaurios, los únicos
sobrevivientes son las aves. En la actualidad, alrededor del 60 % de
las aves pertenece a un único Orden, el de los Passeriformes
(zorzales, tordos, horneros, benteveos, etc.) Su gran
diversificación habría explotado el nicho de los "pequeños voladores
diurnos".
Más interrogantes...
¿Eran los dinosaurios animales de sangre caliente?
Hay quienes han propuesto que los dinosaurios
eran animales de sangre caliente (endotermia), al menos algunos
grupos. El término no es del todo correcto, pero ejemplificador, y
básicamente se refiere a la posibilidad de regular la temperatura
corporal, como es el caso en aves y mamíferos. Se ha argumentado que
huesos de dinosaurios son penetrados por numerosos canales por donde
habría irrigación, estructura típica de endotermos. Aunque
cocodrilos y tortugas, también pueden presentar una estructura de
tal tipo. Y en algunos mamíferos la estructura de los huesos se
parece más a la de los de sangre fría (ectotérmicos).
 |
Otro argumento ha sido con relación a la mayor
necesidad de alimento por parte de los endotermos para mantener su
mayor tasa metabólica. Es decir, requieren más presas. En
carnívoros, se han hecho comparaciones en la proporción numérica
entre presas y predadores de especies fósiles con endotermos
actuales. Los datos resultan semejantes. Pero los fósiles hasta
ahora encontrados son sólo la punta del iceberg, así que dicha
relación hoy conocida puede no ser representativa. |
El tamaño del cerebro es otro punto en
consideración. Los endotermos suelen poseer un tamaño mayor, y esto
se da en algunos dinosaurios. Aunque otros como los grandes
saurópodos, tienen una capacidad craneana pequeña, y tal vez no
fueran endotérmicos. Además, con semejante tamaño, sus cuerpos no
tendrían el tiempo suficiente para disipar calor y refrigerarse en
caso de requerirlo.
¿Qué nos dicen las huellas de los dinosaurios?
La interpretación de las huellas brinda valiosa
información. Por ejemplo, sobre la base de las distancias que las
separan y relacionándolas con huellas de organismos actuales
comparables, es posible estimar velocidades de desplazamiento. Un
inconveniente es que no siempre se tiene certeza de la especie a que
corresponden.
Por otra parte, las huellas pueden dar pruebas de
comportamiento gregario. En algunos casos, se llega a saber si los
individuos más grandes del grupo iban adelante, si se movían en
línea o con un frente. Entre las huellas encontradas aquí dominan
las de herbívoros, seguramente por el simple hecho de que eran más
abundantes. Huellas de terópodos, animales carnívoros, son menos
frecuentes, aunque esta proporción no siempre se mantiene.
¿Tenían los dinosaurios cuidado parental?
Todos los dinosaurios extinguidos conocidos
ponían huevos. Tras la puesta, el cuidado parental antes de la
eclosión tiene evidencias claras, como ser huevos orientados y
acomodados de manera determinada. Recientemente se han hallado en el
desierto de Gobi, Mongolia, varios terópodos Oviraptor
que murieron, cubriendo con sus cuerpos a los huevos que empollaban,
de la furia de una tormenta de arena. Pruebas del cuidado post
parental son más difíciles de obtener, aunque el hallazgo de
juveniles en zonas de nidadas dan indicios de su posibilidad.
¿Qué colores tendrían los dinosaurios?
Por un lado, ya es difícil establecer que grado
de agudeza visual tenían los dinosaurios. Si se sabe, por la
estructura ósea, que algunas especies tendrían visión
estereoscópica. Sería el caso de animales cazadores, ya que en
general requieren un sentido de la vista que brinde información
precisa para poder capturar a presas móviles.
Lo que nunca podríamos saber a partir de los huesos
es de que color eran los dinosaurios. Aún cuando se hallan
impresiones de la piel, están estampadas en la roca con el color del
mineral que las compone, sin darnos el menor indicio de su
coloración original.
Hay quienes piensan que tendrían colores apagados,
como es el caso en la mayoría de grandes reptiles actuales. Por otra
parte, otros sostienen que así como en las aves, sus únicos
descendientes, la variedad de colores sería muy grande y podría
haber actuado en la atracción de pareja, o para brindar mensajes de
advertencia.
En definitiva, las interpretaciones del artista,
influenciadas en mayor o menor grado por el investigador, son las
que llegan a nuestros ojos.
¿Tenía Amargasaurus una vela sobre la espalda, o
tenía otras cosas, como carne o grasa?
Al hallar los restos de este saurópodo, lo primero
que se pensó, es que habría portado una vela doble de función
desconocida, tal vez para colaborar en su regulación térmica. Otra
postura fue pensarlo con las agudas espinas al aire, desafiando
imponentes a cualquier carnívoro que osara acercarse.
Recientemente, se ha postulado que algunos de los
dinosaurios espinosos podrían estar portando en sus espaldas gibas
cargadas de elementos grasos que les permitieran tolerar los climas
áridos.
De todos modos, nada es concluyente aún en cuanto
al "espinoso" caso del Amargasaurus.
¿Poseían plumas los dinosaurios?
Finalmente, esto ha dejado de ser un misterio. La
respuesta es claramente afirmativa, los dinosaurios tenían y tienen
plumas. El problema es saber que grupos las poseían. Se conoce que
las tenían los terópodos y sabemos que han aparecido modificadas en
los terizinosaurios asiáticos. Pero, ¿las poseían los ornistiquios ?
¿y los saurópodos? Podríamos a aventurarnos a decir que no, pero a
la naturaleza puede realmente no importarle nuestra opinión, así que
solo queda esperar y ver que nos depara el registro fósil en los
próximos años.
Para decir cuanto hace que vivió tal o cual
dinosaurio, debe seguirse un largo proceso. En primer lugar, el
mérito esencial corresponde a los geólogos. Una titánica tarea ha
sido emprendida por esos hombres, inicialmente "gringos" como
Groeber, Bodenbender, Feruglio, Schiller, Wichmann, y tantos otros.
Han recorrido nuestro país a principios de este siglo, analizando
cada afloramiento rocoso, buscando indicios a veces minúsculos que
pudieran dar una pista de la posible antigüedad de esas rocas.
Algunos, tal vez los más afortunados, terminaron sus
días en su medio natural de trabajo, el agreste campo de nuestro
país, al que habían aprendido a amar. Como denominador común, nos
legaron extensas obras en las que se plasma el profundo conocimiento
de lo nuestro. Sobre lo que ellos dejaron y sobre lo ampliado por
los geólogos de hoy, es que los paleontólogos trabajan.
Existe una técnica especial que se llama "Datación
Radimétrica". Se basa en el principio de que algunos de los
elementos químicos de los minerales poseen núcleos que se van
descomponiendo mientras se transforman en nuevos minerales. Esta
autodestrucción del átomo, que emite partículas que pueden ser
captadas y medidas, se conoce como radioactividad. Un átomo
radioactivo, como el uranio (que se transforma en plomo) o el
potasio (que se transforma en argón), dependiendo de que elemento
sea, puede tardar miles o millones de años en descomponerse, pero lo
importante es que lo hace a un ritmo constante, sin depender de la
temperatura, ni la presión, ni ninguna variable. Al hallar esos
elementos y sabiendo la carga que debería haber tenido en sus
orígenes, se puede calcular cuando empezó a desintegrase, es decir,
de que época es la roca. No obstante, es un estudio complejo y caro,
y si bien sus posibilidades de error son importantes, las técnicas
actuales las han reducido lo suficiente como para que las dataciones
sean confiables.
Además de este método, pueden hacerse dataciones a
partir del magnetismo de las rocas o mediante su contenido en
microfósiles como los pequeños crustáceos llamados ostrácodos o los
granos de polen esparcidos por las plantas de esa época.
En la práctica, es común que los paleontólogos
recojan muestras del terreno (que pueden contener dichos
microfósiles) o que busquen ansiosamente algún fino estrato claro
que evidencie el depósito de ceniza volcánica procedente de alguna
erupción de aquellos tiempos. Esto posibilita tener un dato preciso
acerca del momento en que vivieron los animales hallados en esos
sedimentos.
Líneas de investigación e investigadores del país
relacionados a los dinosaurios.
A partir de los trabajos pioneros que llevaron
a cabo paleontólogos argentinos en el estudio de los dinosaurios y
sus grupos contemporáneos, de a poco se abrieron diversas líneas de
investigación en respuesta a las grandes incógnitas que su estudio
iba planteando.
Hoy en día esas líneas de investigación, abiertas
por pioneros como José F. Bonaparte (MACN), se han expandido hacia
casi todos los rumbos posibles. Básicamente, podrían definirse según
los variados tipos de dinosaurios, pero muchas veces, el hallazgo
fortuito de nuevos tipos de animales abre puertas insospechadas a
las posibilidades de investigación. Las líneas principales de
trabajo con dinosaurios son:
La paleontología es una ciencia de "muchas
ramas", hay paleontólogos que estudian las plantas fósiles, otros
los minúsculos organismos que formaban parte del plancton de mares
antiguos, otros estudian peces, mamíferos, anfibios, reptiles
variados, y unos cuantos de ellos, a los que nos dedicamos en esta
nota, estudian dinosaurios. Sin embargo, el estudio de dinosaurios
ha proliferado seriamente en las últimas décadas, gracias al aporte
de científicos pioneros, entre los que se destaca José F.
Bonaparte.
Tras sentar las bases en el estudio de estos
animales en nuestro país, actualmente trabaja en grupos de
dinosaurios basales de Brasil y en los saurópodos espinosos del
Cretácico Temprano de Neuquén.
Entre sus más directos discípulos formados en el
MACN, podrían mencionarse a:
Fernando E. Novas, que continúa trabajando en el
MACN tras haberse abierto paso en el estudio de los dinosaurios
carnívoros argentinos y el origen de las aves. Ha incursionado
también en el origen de los dinosaurios mismos, y realiza una
importante tarea de divulgación científica.
Algo más alejados ya de la directa influencia de
Bonaparte, pero siempre en contacto con él en alguna etapa de su
formación, se hallan, dispersos por todo el país: