|
Las pisadas mas antiguas con
morfología aviana.
Por
Silvina de Valais,
CONICET, Museo Paleontológico ‘Egidio
Feruglio’. Ricardo N. Melchor
CONICET, Universidad Nacional de La Pampa y
Jorge F Genise
CONICET, Museo
Paleontológico ‘Egidio Feruglio’
Fragmento del articulo publicado
originalmente en la Revista Ciencia Hoy.
Volumen 13 - Nº 76
Agosto -
septiembre
2003. Imágenes originales del articulo y del archivo de PaleoArgentina. Hace unos 210
millones de años, en el lugar donde hoy se levanta la precordillera
riojana, se extendía una planicie con cuerpos de agua poco profundos
y temporarios. En uno de estos charcos quedaron preservadas huellas
fósiles dejadas por pequeños y desconocidos animales que abren
nuevas incógnitas sobre la evolución de los dinosaurios carnívoros y
las aves.
La icnología (del
griego icnog -icno, huella) es la rama de la ciencia que se dedica a la
descripción, clasificación e interpretación de las trazas dejadas por organismos
vivos en su interacción con los sedimentos. Esto incluye tanto a la
neoicnología, cuando las trazas son producidas en tiempos modernos, como a la
paleoicnología, cuando se trata de trazas fósiles, o icnofósiles. Las trazas son
aquellas estructuras sedimentarias de origen biológico que reflejan la
interacción de los organismos productores con el sustrato.
| |
|

Detalle de pisada aviana. |
La icnología de vertebrados
se dedica a estudiar evidencias de varios tipos, tales como huellas, nidadas y
coprolitos, que es como se denomina al excremento fósil, como así también
cuevas, marcas de predación activa o carroñeo y gastrolitos, que son
piedras que el animal incorpora en su aparato digestivo para facilitar la
digestión. Esta disciplina ha brindado valiosos indicios acerca del origen,
evolución, extinción y comportamiento de grupos de animales, además de
complementar su registro fósil. Particularmente, el estudio de las pisadas de
vertebrados, también llamadas icnitas en la literatura, puede
proporcionar importante información acerca de la identidad del organismo
productor, su modo de locomoción y comportamiento; contribuir a la
reconstrucción de las paleocomunidades de vertebrados, de las condiciones
paleoecológicas y del paleoambiente en el que vivían; y ser útiles en la
elaboración de esquemas bioestratigráficos y de cambios faunísticos en depósitos
de ambientes continentales. |
Las circunstancias que favorecen la
preservación de pisadas normalmente no coinciden con aquellas que condicionan la
fosilización de huesos. Por ello, las huellas han sido en muchos casos la
primera, e incluso la única evidencia de la existencia de ciertos grupos de
vertebrados en un lapso de tiempo o una región en particular, representando en
ocasiones el único elemento de juicio para la fundamentación de
interpretaciones. Las huellas también proporcionan evidencias adicionales sobre
la biología y anatomía de los productores, y pueden confirmar o refutar
deducciones basadas en el estudio anatómico de restos óseos.
Hace unos 220-210 millones
de años, durante el Triásico Tardío, el paisaje donde hoy en día se encuentra
esa reserva era muy distinto del actual. En aquel entonces, en lugar de la
inmensa cordillera de los Andes, con su clima frío, ventoso y seco, y sus
cumbres con nieves eternas, existía un paisaje llano, con arroyos y pequeñas
lagunas o charcos asociados, que desaguaban en amplios barreales o bajos
salinos. Los procesos ocurridos a lo largo del tiempo geológico, modificaron
profundamente tanto el paisaje como el clima de esta zona, hasta transformarlo
en el ambiente actual.
 |
Las pisadas, preservadas tanto en molde como contramolde y que
presentan una morfología general claramente similar a las que dejan las aves, se
encuentran en un mosaico compuesto por varias lajas, en una superficie total de
aproximadamente 5,5m2. La densidad de huellas por unidad de superficie y la
calidad de preservación es muy diversa, dependiendo del sector del mosaico. En
la parte central se registra la densidad más alta de pisadas, frecuentemente
superpuestas, en tanto que hacia los márgenes se encuentran huellas dispersas,
bien definidas y poco profundas. Esta variedad en la calidad de preservación nos
sugiere que, al momento de ser impresas las huellas, el sustrato fangoso tenía
distinta saturación en agua en la parte central en relación a las partes
marginales. |
En el mosaico pueden
reconocerse varias rastrilladas, que son seguidillas de huellas,
pertenecientes al mismo individuo (ver figura 2). El análisis de las mismas nos
demuestra que se trataba de un animal bípedo que, al avanzar, anteponía una pata
a la otra ubicándolas casi en línea recta. Las rastrilladas no muestran una
orientación preferencial y muchas veces se superponen entre sí. En la misma
rastrillada puede haber tanto pisadas tridáctilas como tetradáctilas, lo que
confirma que ambos tipos de huellas fueron producidas por el mismo individuo.
Esta observación permite descartar la idea de que se trataba de dos organismos
distintos, correspondientes, por ejemplo, a dos especies distintas o
eventualmente de la misma especie pero de diferente edad o sexo.
Algunos autores han
presentando previamente supuestas huellas avianas de edad triásica tardía a
jurásica temprana, las cuales han sido cuestionadas y reinterpretadas como
producidas por otros grupos de dinosaurios no vinculados con las aves. Las
huellas de Santo Domingo que aquí se comentan, se encuentran en
una formación geológica adjudicada al Triásico Tardío, muestran claros rasgos avianos, y lo sorprendente de este hallazgo es que preceden en aproximadamente
55 millones de años a la primera ave conocida, siendo inclusive anteriores a los
celurosaurios, considerados antecesores de las aves.
| |
|

Aspecto del posible responsable de las
huellas avianas de Patagonia, Argentina. |
¿Por qué decimos que tienen
morfología aviana? Las pisadas riojanas aquí descriptas muestran la mayor parte
de los rasgos que caracterizan a las pisadas de aves, incluyendo: a) morfología
general semejante a la de las aves modernas; b) pisadas de pequeño tamaño más
anchas que largas; c) impresiones de dígitos delgadas; d) un amplio ángulo entre
la impresión de los dígitos II y IV; e) la impresión del dedo I dirigida
posterior o posteromedialmente; f) finas marcas de garras, curvas hacia afuera
respecto del eje de la huella; y, g) una planta o impresión metatarsal-falangeal
donde convergen los dígitos. Algunos indicios avianos adicionales, aunque menos
significativos son: h) alta densidad de pisadas y la falta de una orientación
preferencial de las mismas, rasgo que frecuentemente se registra en huellas de
aves que habitan los bordes de cuerpos de agua; e i) se encuentran en un antiguo
lago somero, un ambiente donde las pisadas fósiles de aves se preservan con
mayor frecuencia. |
En consecuencia, hasta el
momento, estas pisadas de morfología aviana sólo pueden ser atribuidas a un
grupo desconocido de terópodos con patas tales que podían dejar huellas con
rasgos semejantes a las que dejan las aves. Al carecer de otras evidencias
fósiles que aclaren esta incógnita, nada más podemos agregar sobre este extraño
animal con algunos rasgos de aves que vivía en ambientes de pequeñas lagunas y
cursos de agua temporarios.
Lecturas sugeridas
BONAPARTE JF, 1997, El Triásico de San Juan – La
Rioja. Argentina y sus dinosaurios, Museo Argentino de Ciencias Naturales,
Buenos Aires.
BUATOIS L, MÁNGANO G Y ACEÑOLAZA F, 2002, Trazas
fósiles. Señales de comportamiento en el registro estratigráfico, Museo
Paleontológico Egidio Feruglio.
HECHT MK, OSTROM JH, VIOHL G Y WELLNHOFER P (eds.),
1985, The beginnings of birds, Freunde des Jura-Museums, Eichstatt.
MELCHOR RN, DE VALAIS S Y GENISE JF, 2002,
‘Bird-like footprints from the Late Triassic’, Nature 417:936-938.
THULBORN T, 1990, Dinosaur tracks, Chapman and
Hall.
Los hallazgos de mamíferos fósiles
durante el Período Colonial en el actual territorio de la Argentina.
Por
Ricardo C. PASQUALI 1 y Eduardo P. TONNI 2.
1Departamento de Tecnología
Farmacéutica, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Junín 956, 6° piso
(1113)-Buenos Aires, Argentina,
rcpasquali@yahoo.com 2División Paleontología Vertebrados, Museo de La Plata,
Paseo del Bosque, 1900-La Plata, Argentina. CIC-PBA.
eptonni@fcnym.unlp.edu.ar.
Nota; Las
imágenes que acompañan la publicación, fueron incorporadas por PaleoArgentina Web, y ninguno corresponden
al articulo original.
La
existencia de gigantes humanos está profundamente enraizada en la
mitología de los distintos pueblos de la Tierra (Díaz del Castillo,
1977: 68), así como en los relatos bíblicos (Génesis 6:4; Números
13:33; Deuteronomio 2:11, 2:20-21, 3:11, 3:13; 1º de Samuel 17:4-7;
2º de Samuel 21: 16-22; 1º de Crónicas 20: 4-8) y de la antigüedad
greco-romana (Cañete y Domínguez, 1952: 257-258), sin olvidar, en
épocas recientes, su vinculación con civilizaciones extraterrestres
(véase el análisis de Schobinger, 1982). No puede resultar extraño
entonces que en el siglo XVII, o aún en los comienzos del XIX,
cuando la Paleontología era una disciplina incipiente, los hallazgos
de grandes huesos fosilizados fuesen vinculados con estas "razas" de
gigantes. Era lo que indicaba el "sentido común" de las personas
cultas de ese tiempo y en ese contexto debe ubicarse lo que sigue,
poniendo en valor las explicaciones que trataban de desechar los
viejos conceptos.
Los “gigantes” del
Virreinato
Entre los primeros restos de mamíferos fósiles descubiertos en lo
que más tarde sería el Virreinato del Río de la Plata se encuentran
aquéllos que habían sido atribuidos a una raza de humanos gigantes.
Así, en la segunda mitad del siglo XVI, fray Reginaldo de Lizárraga
(1539 ó 1540-1609) decía, al referirse al valle de Tarija: “Hállanse
en este valle a la ribera y barrancas del río sepulturas de
gigantes, muchos huesos, cabezas y muelas, que si no se ve, no se
puede creer cuán grandes eran; cómo se acabasen ignórase, porque
como estos indios no tengan escripturas, la memoria de cosas raras y
notables fácilmente se pierde.
 |
Certificome este religioso nuestro [se refiere a fray Francisco
Sedeño] haber visto una cabeza en el cóncavo de la cual cabía una
espada mayor de la marca, desde la guarnición a la punta, que por lo
menos era mayor que una adarga; y no es dificultoso de creer, porque
siendo yo estudiante de Teología en nuestro convento de Los Reyes,
el gobernador Castro envió al padre prior fray Antonio de Ervias,
que nos la leía, y después fue obispo de Cartagena, en el reino de
Tierra Firme, que actualmente estaba leyendo, una muela de un
gigante que le habían enviado desde la ciudad de Córdoba del reino
de Tucumán, de la cual diremos en su lugar, y un artejo de un dedo,
el de en medio de los tres que en cada dedo tenemos, y acabada la
lectión nos pusimos a ver qué tan grande sería la cabeza donde había
de haber tantas muelas, tantos colmillos y dientes, y la quijada
cuán grande, y la figuramos como una grande adarga, y a proporción
con el artejo figuramos la mano, y parecía cosa increíble, con ser
demostración; oí decir más a este nuestro religioso, que las muelas
y dientes estaban de tal manera duros, que se sacaba dellas lumbre
como de pedernal” (Lizárraga, 1916a: 283-284). |
Lizárraga también se refiere al hallazgo de “sepulturas de gigantes”
en Córdoba: “La cibdad de Córdoba es fértil de todas fructas
nuestras, fundada a la ribera de un río de mejor agua que los
pasados, y en tierra más fija que la de Tucumán, está más llegada a
la cordillera; danse viñas, junto al pueblo, a la ribera del río,
del cual sacan acequias para ellas y para sus molinos; la comarca es
muy buena, y si los indios llamados comichingones se acabasen de
quietar, se poblaría más. Tres leguas de la cibdad, el río abajo, en
la barranca dél, se han hallado sepulturas de gigantes, como en
Tarija” (Lizárraga, 1916b: 237-238).
Otro
hallazgo de restos de supuestos gigantes había realizado Esteban
Álvarez del Fierro, capitán de la fragata de guerra española
“Nuestra Señora del Carmen”, la que estaba anclada en el puerto de
Buenos Aires y próxima a partir de regreso a España. Álvarez del
Fierro se presentó en 1766 con un escrito ante el Alcalde de Buenos
Aires, Juan de Lezica y Torrezuri (1709-1783), expresándole que en
Arrecifes se encuentran unos “sepulcros de racionales con una
estatura gigante”. En ese escrito, del Fierro solicitaba el envío de
varias personas entendidas con el fin de que reuniesen ese material.
En el mismo escrito, Álvarez del Fierro expresa su interpretación de
estos hallazgos: “...siendo estos monumentos un testimonio auténtico
y demostrable de que en la antigüedad hubo en esta región americana,
sea antes ó pos del diluvio racionales giganteos que están negados
por varios historiadores y críticos de la historia sagrada y
profana, suscitándose de esto varios puntos controvertibles con
perjuicio de la veracidad de la sagrada historia y de los autores
fidedignos que con tanto acierto han escrito la profana, y lo que
mas es, el que la secta de los materialistas llega á negar varios
puntos en dogma de fé sobre la estatura gigantea que nos espresa la
Sagrada Escritura...” (véase Gutiérrez, 1866: 106-108).
Poco
después arribaron a Arrecifes los enviados del Alcalde y procedieron
a extraer los restos óseos de dos sitios con “sepulcros o
sepulturas”: uno que se encontraba en la estancia de Luna, a orillas
del arroyo del mismo nombre, actual límite entre los partidos de
Arrecifes y Capitán Sarmiento, y el otro en la estancia de Peñalva,
en el río Arrecifes.
Los
huesos fueron llevados a Buenos Aires para embarcarlos con destino a
España. Previamente fueron examinados por tres cirujanos: Matías
Grimau, Juan Parán y Ángel Casteli, quienes deberían decir ante
escribano público si eran o no de persona humana, según su saber y
entender.
 |
Sólo uno de ellos, Grimau, opinó bajo juramento que los
restos eran humanos, ya que “no se halla en los brutos semejante
figura y desformidad agigantada y según tradición de los antiguos,
ha oído decir con el motivo de haberse hallado estos huesos, de que
había unos hombres muy altos y corpulentos, por lo que no estraña
sean los referidos huesos de estos hombres...” (Gutiérrez, 1866:
113).
|
Una
vez en España, los académicos de la Real Academia de la Historia
dictaminaron que los huesos no “pertenecían a la especie humana,
conjeturando que más bién parecían ser de algún Quadrúpedo, y acaso
de la casta del Elefante” (citado por Cabrera, 1930: 64). El
dictamen de los académicos españoles no era erróneo, ya que los
restos en cuestión pertenecían a mastodontes, parientes extintos de
los elefantes cuyos enormes molares semejan someramente a los
humanos.
En el capítulo III, De
los Gigantes y Pigmeos, de su obra
Historia del
Paraguay, Río de la Plata y Tucumán, el jesuita José Guevara (1719-1806), hace referencia
a los fósiles descubiertos a orillas del río Carcarañá, en la
provincia de Santa Fe, de la siguiente forma: “Sin embargo ocurren
algunas cosas dignas de particular relación. Los gigantes, torres
formidables de carne, que en sólo el nombre llevan el espanto y
asombro de las gentes, provocan ante todas cosas nuestra atención.
No se hallan al presente, pero antiguos vestigios, que de tiempo en
tiempo se descubren sobre el Carcarañal, y otras partes, evidencian,
que lo hubo en tiempo pasado. Algunos, convencidos con las reliquias
de estos monstruos de la humana naturaleza, no se atreven a negar
claramente la verdad, pero retraen su existencia al tiempo
antediluviano. Yo no me empeñaré en probar que los hubo antes del
diluvio, pero es muy verosímil que después de él poblasen el
Carcarañal, y que en sus inmediaciones y barrancas tuviesen el lugar
de su sepultura.
 |
Lo
cierto es que de este sitio se sacan muchos vestigios de cráneos,
muelas y canillas, que desentierran las avenidas, y se descubren
fortuitamente. Hacia el año de 1740 vi una muela grande como un puño
casi del todo petrificada, conforme en la exterior contextura a las
muelas humanas, y sólo diferente en la magnitud y corpulencia. El
año de 1755 don Ventura Chavarría mostró en el colegio seminario de
Nuestra Señora de Monserrat una canilla dividida en dos partes, tan
gruesa y larga, que según reglas de buena proporción, ¡a la
estatura del cuerpo correspondían ocho varas! Como este
caballero es curioso y amigos de novedades, ofreció buen
premio al que le desenterrase las reliquias de aquel cuerpo
agigantado. |
Puede ser que el estipendio aliente para éste y otros
descubrimientos, que proporcionarían al orbe literario novedades
para amenizar sus tareas”.
En
cuanto al tamaño de estos seres, el Padre Guevara comentaba: “Sobre
la estatura de los gigantes es necesario discurrir con alguna
variedad. Hay en este gremio unos mayores que otros, como entre los
hombres de mediana estatura. Las reliquias que de ellos nos han
quedado, arguyen notable variedad de estatura. Que altura tan
desmedida no corresponderá a aquel gigante cuyo cráneo se habría en
una circunferencia tan dilatada, que metiendo una espada por la
cavidad de los ojos apenas alcanzaba al cerebro, como testifica el
ya nombrado D. Lorenzo Suárez de Figueroa, testigo ocular de la
experiencia. Por la canilla de otro, hecho geométricamente el
cálculo, se infiere una estatura tan elevada, que incado de rodillas
en el pretil de la iglesia del Colegio Máximo de Córdoba, alcanzaría
a recostarse de codos sobre el umbral de la ventana del coro, que
tendrá doce para catorce varas de altura” (citado por Freyre, 1973:
4).
La tierra hace
crecer los huesos
Uno de los sitios en los
que se realizaron hallazgos de “gigantes” es Tarija, Bolivia. En el
periódico
Telégrafo Mercantil
Rural, Político, Económico, e Historiografo del Río de la Plata
del 15 de
agosto de 1802, bajo el título
Fenómeno, se da una explicación al tamaño agigantado de los
huesos hallados en esa localidad:
“El
terreno de la Villa de Tarija, tiene la virtud de acrecentar
excesivamente los huesos. Enterrado un cadáver de regular estatura,
si se saca después de algún tiempo se encuentran los huesos
sumamente crecidos, por lo cual están algunos creídos que en aquella
tierra hubo Gigantes y bajo este propio concepto D. Matías Baulen,
vecino de dicha Villa, y natural de Canarias, llevó a Lima el año de
1768 un esqueleto en 4 cajones grandes, que le presentó al Exmo.
Señor Virrey de aquel Reino D. Manuel de Amat, y obtuvo en premio el
Corregimiento del Cuzco. Pero examinados bien por varios
facultativos, es visto que tales Gigantes nunca los produjeron estos
países, y que la magnitud de los huesos proviene de que aquella
tierra tiene la secreta virtud de dilatarlos y engrosarlos hasta
aquel grado en que conservan su intrínseca sustancia, pues acabada
ésta, como ya no tiene en que obrarla de la tierra, se reducen en
polvo. De esta propia especie eran los huesos que trajeron a Buenos
Aires de los confines de Luján, los cuales se remitieron a la Corte
pocos años, hace y han dado ocasión a que se escriba que las
Provincias Argentinas abundaban de Gigantes, y es falso.” (Cabello y
Mesa, 1802: 269).
Esta
curiosa explicación, que trata de contrarrestar la antigua idea de
una raza de gigantes poblando la tierra, tiene un antecedente. En
1787, Pedro Vicente Cañete y Domínguez (fallecido en 1816), un
interesante personaje colonial licenciado en teología y abogado,
escribe sobre el mismo tema. Dice en la Noticia Quinta de su "Guía
histórica, geográfica, física, política, civil y legal del gobierno
e intendencia de la provincia del Potosí" que "Debe pues inferirse
que agregando a este principio [el jugo lapidífico, responsable del
"crecimiento" de los huesos] el movimiento, el calor, una
circulación continuada y una especie de fermentación insensible,
fueron todas estas causas juntas formando en el decurso de muchos
siglos el crecimiento o aquella admirable vegetación de los huesos
del gigante de Tarija, pareciendo ahora monstruoso a nuestra vista,
un esqueleto que en su principio tal vez sería de un tamaño regular
o, aunque extraordinario, no monstruoso" (Cañete y Domínguez, 1952:
259).
Ciertamente, ambas explicaciones son estrictamente similares. O se
trata de una notable coincidencia o la nota anónima del "Telégrafo
Mercantil" no es más que una repetición algo modificada de la idea
de Cañete y Domínguez, sin citar la fuente. Si esto último es
correcto representaría un interesante antecedente para esta actual y
frecuente "costumbre" periodística.
El primer
descubrimiento de un gliptodonte
Entre 1739 y 1779, el médico, naturalista y jesuita inglés Thomas
Falkner recorrió la Patagonia y las provincias de Buenos Aires,
Santa Fe, Córdoba y Tucumán. En 1760, Falkner realizó a orillas del
río Carcarañá, el primer descubrimiento de restos de un gliptodonte.
Dice Falkner (1974: 82-83): “En los bordes del río Carcarañá, o
Tercero, como a unas tres o cuatro leguas antes de su desagüe en el
Paraná, se encuentra gran cantidad de huesos, de tamaño descomunal,
y que a lo que parece son humanos: unos hay que son de mayores y
otros de menores dimensiones, como si correspondiesen a individuos
de diferentes edades. He visto fémures, costillas, esternones y
fragmentos de cráneos, como también dientes, y en especial algunos
molares que alcanzaban a tres pulgadas de diámetro en la base. He
oído decir que se hallan huesos como éstos en las orillas de los
ríos Paraná y Paraguay, como lo mismo en el Perú. El historiador
indígena Garcilaso de la Vega Inga hace mención de estos huesos en
el Perú, y nos cuenta que, según la tradición de los indios, unos
gigantes habitaban antiguamente estos países, y que fueron
destruidos por Dios por el delito de sodomía”.
 |
“Yo
en persona descubrí la coraza de un animal que constaba de unos
huesecillos hexágonos, cada uno de ellos del diámetro de una pulgada
cuando menos; y la concha entera tenía más de tres yardas de
una punta a la otra. En todo sentido, no siendo por su
tamaño, parecía como si fuese la parte superior de la
armadura de un armadillo; que en la actualidad no mide mucho
más que un jeme de largo. Algunos de mis compañeros también
hallaron en las inmediaciones del río Paraná el esqueleto
entero de un yacaré monstruoso: algunas de las vértebras las
alcancé a ver yo, y cada una de sus articulaciones era de
casi cuatro pulgadas de grueso y como de seis de ancho.
|
A hacer
el examen anatómico de los huesos me convencí, casi fuera de toda
duda, que este incremento inusitado no procedía de la acreción de
materias extrañas, porque encontré que las fibras óseas aumentaban
en tamaño en la misma proporción que los huesos. Las bases de los
dientes estaban enteras, aunque las raíces habían desaparecido y se
parecían en un todo a las bases de la dentadura humana, y no de otro
animal cualquiera que haya yo jamás visto. Estas cosas son bien
sabidas y conocidas por todos los que viven en estos países; de lo
contrario, no me hubiese yo atrevido a mencionarlas.”
La primera descripción
formal de un gliptodonte se realizó recién en 1838, cuando el
naturalista inglés Sir Richard Owen, basándose en un espécimen
hallado en el río Matanza --actual partido de Cañuelas, provincia de
Buenos Aires--, fundó el género
Glyptodon (al que a juzgar por la descripción, pertenecía la
coraza descripta por Falkner) y la especie Glyptodon clavipes
(Owen, 1838: 178).
El megaterio de
Luján
En 1787, el fraile
dominico Manuel de Torres desenterró de las barrancas del río Luján,
cerca de la villa del mismo nombre, los restos óseos de un
gigantesco mamífero, que posteriormente recibió el nombre de
Megatherium.
Las
tareas de extracción de este fósil fueron muy lentas debido a que
Torres no permanecía constantemente en Luján (debía atender su
ministerio en el Convento de Buenos Aires) y a su preocupación
científica por documentar las condiciones del hallazgo. Así, en una
carta que dirigió al virrey Nicolás Francisco Cristóbal del Campo,
Marqués de Loreto (década de 1740-1803), el 29 de abril de 1787,
unos dos meses después de que iniciara la excavación, Torres le
pidió un dibujante “para que lo extraiga al papel; porque de otro
modo, pienso se malogrará todo el trabajo, y V.E. se privará del
gusto de ver una cosa muy particular; respecto a estar sumamente
tiernos los huesos, y el sol no calentar nada para que se sequen,
porque están en un lugar que vierte agua. Haciendo un mapa o estado
de ellos, no dudaré que por él se podrán acomodar después, aunque se
quiebren, o cuando menos, saber su figura y magnitud.” Al día
siguiente, el virrey le manifiesta su apoyo en una carta, en la que
al final dice “aplaudiendo yo entretanto su celo a favor de estos
útiles descubrimientos” (Trelles, 1882: 444).
Ese
mismo día, el virrey designó al Teniente del Real Cuerpo de
Artillería Francisco Javier Pizarro como la persona indicada para
proceder “a sacar puntual dibujo antes que se mueva, y arriesgue la
dislocación o fractura de sus partes, sacando también sus
dimensiones en detalle” (Trelles, 1882: 445-446).
 |
Pero
entre Pizarro y Torres se había producido un rozamiento. En una
carta que envió al virrey el 9 de mayo de 1787, el sacerdote decía
“Pero V.E. mejor que nadie sabe la injusticia con que este hombre me
calumnia ... lo que ha llenado las medidas del sentimiento, es
haberme imputado el crimen de embustero... Cuanto he dicho a V.E. es
tan cierto como lo más, que hombre ha dicho en este mundo. No quiero
que se den crédito a mis palabras, si no a las obras, con que lo
haré ver en breves días.” Al día siguiente, apurado en probar al
virrey la veracidad de su descubrimiento, Torres comenzaba a recoger
los huesos. El 27 de junio, Torres anunciaba al virrey por carta que
había encontrado media cadera. |
Arribados los huesos a Buenos Aires, se procedió a montarlo por
partes con la colaboración de “varias personas inteligentes”. El
esqueleto fue enviado a España el 2 de marzo de 1788 en siete
cajones, con una extensa nota del virrey (Figura 1) y un dibujo
atribuido al general portugués, al servicio de España, Custodio de
Saa y Faría, que posiblemente fue una copia de la lámina del
Teniente Pizarro.
Fue
tal el interés que despertó este enorme esqueleto de cerca de cinco
metros de largo, que el rey Carlos III pidió que se “procure por
cuantos medios sean posibles averiguar si en el partido de Luján o
en otro de los de ese virreinato, se puede conseguir algún animal
vivo, aunque sea pequeño… remitiéndolo vivo, si pudiese ser, y en su
defecto disecado y relleno de paja…”
El
fósil fue llevado al Real Gabinete de Historia Natural de Madrid,
donde se hizo cargo del mismo Juan Bautista Brú de Ramón
(1740-1799), “pintor y primer disecador” del Gabinete de Historia
Natural de Madrid (citado por López Piñero y Glick,1993: 56; véase
también López Piñero, 1985). Brú limpió los huesos del megaterio y
armó el esqueleto en una pose más o menos similar a la que tendría
en vida. El esqueleto de este megaterio se conserva actualmente en
el Museo de Ciencias Naturales de Madrid.
En
1795, Philippe-Rose Roume (1724-1804), oficial de las Indias
Occidentales Francesas en Santo Domingo, viajó desde esa isla a
Francia pasando por España. En Madrid, Roume pudo obtener las
pruebas de impresión de una publicación futura de Brú sobre el fósil
de Luján. Roume envió esas pruebas al recientemente fundado
Instituto de Francia, del cual era miembro, las que fueron
entregadas al naturalista Georges Cuvier (1769-1832).
Cuvier (1796) escribió inmediatamente
la que sería la primera de muchas publicaciones sobre vertebrados
fósiles, en la que incluyó una mala copia de la figura del esqueleto
completo del mamífero fósil que denominó
Megatherium
americanum,
atribuyendo erróneamente la localidad de Luján al Paraguay. Cuvier,
quien nunca había visto los huesos del megaterio, obtuvo prioridad
en la publicación de su descripción. El estudio anatómico,
acompañado de excelentes ilustraciones (Figura 2) que había
realizado Brú en Madrid en 1793, quedó así prácticamente en el
olvido.
El megaterio fue el primer vertebrado fósil montado para fines de
exhibición y el primer mamífero fósil del nuevo mundo estudiado y
nominado científicamente.
El hallazgo y extracción
del esqueleto de
Megatherium por parte del padre Torres y colaboradores es un hecho
significativo en la América colonial. Se concatenaron aquí
inquietudes científicas con un singular apoyo por parte de las
autoridades, encabezadas por el virrey Marqués de Loreto. Como bien
señala Julián Cáceres Freyre (1973), es "Increíble, este celo y
celeridad del virrey en acceder a un pedido del día anterior en pro
de la ciencia. Ojalá hoy día existiera en nuestra burocracia
administrativa, casos similares de rapidez expeditiva y colaboración
generosa. Pensar que estamos relatando un acontecimiento de 1787, en
plena 'colonia oscurantista'" (Cáceres Freyre, 1973: 15-16).
Agradecimientos.
A la Agencia Nacional de Investigaciones Científicas
y Tecnológicas, Comisión de Investigaciones Científicas de la
provincia de Buenos Aires y Universidad Nacional de la Plata por el
apoyo financiero.
Bibliografía
Cabello y Mesa. F. A. (ed.) 1802. Fenómeno. Telégrafo Mercantil
Rural, Político, Económico, e Historiografo del Río de la Plata.
Tomo IV, Nº 16, 15 de agosto de 1802.
Cabrera, A., 1930. Una revisión de los mastodontes argentinos.
Revista del Museo de La Plata 32, tercera serie, tomo 8: 61-144.
Cáceres Freyre, J. 1973. Precursores de la paleontología humana y
animal en América del Sur y especialmente en el Río de la Plata.
Contribuciones a la historia de la ciencia en la Argentina (de
Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología Nº 7 pp.367-398),
Ministerio de Cultura y Educación, Subsecretaría de Cultura, Buenos
Aires, pp.1-32.
Cañete y Domínguez, P. V. 1952. Guía histórica, geográfica, física,
política, civil y legal del gobierno e intendencia de la provincia
de Potosí. Volumen I, Colección Primera: Los escritores de la
Colonia, Nº 1, Editorial Potosí, Bolivia, 838 pp.
Cuvier, G., 1796. Notice sur le squelette d'une très-grande espèce
de quadrupède inconnue jusqu'à présent, trouvé au Paraguay, et
déposé au cabinet d'histoire naturelle de Madrid. - Magasin
Encyclopédique, ou Journal des Sciences, des Lettres et des Arts 7:
303-310; Paris.
Díaz
del Castillo, B. 1977. La conquista de la Nueva España. Selección de
la obra “Historia verdadera de la conquista de la Nueva España”.
EUDEBA, Buenos Aires, 201 pp.
Falkner, P. T. 1974. Descripción de la Patagonia y de las partes
contiguas de la América del Sur. Segunda edición, Hachette, Buenos
Aires, 174 pp.
Guevara, J., 11910. Historia del Paraguay, Río de la Plata y
Tucumán. En Angelis, P. de (editor) Colección de obras y documentos
relativos a la historia antigua y moderna de las Provincias del Río
de la Plata, 2º edición, Lajouane, Buenos Aires, 542 pp.
Gutiérrez, J. M. 1866. La paleontología en las colonias españolas a
mediados del siglo XVIII. La Revista de Buenos Aires XI: 100-114.
Lizárraga, R. de 1916a. Descripción colonial (el título original es
“Descripción breve de toda la tierra del Perú, Tucumán, Río de la
Plata y Chile”). Libro primero, Colección Biblioteca Argentina,
dirigida por Ricardo Rojas, Buenos Aires, 309 pp (disponible en
internet).
Lizárraga, R. de 1916b. Descripción colonial (el título original es
“Descripción breve de toda la tierra del Perú, Tucumán, Río de la
Plata y Chile”). Libro segundo, Colección Biblioteca Argentina,
dirigida por Ricardo Rojas, Buenos Aires, 239 pp (disponible en
internet).
López Piñero, J. M. 1985. Ciencia y arte: Juan Bautista Bru.
Investigación y Ciencia 100: 40-46.
López Piñero, J. M. y Glick, T.F., 1993. El megaterio de Brú y el
presidente Jefferson. Una relación insospechada en los albores de la
paleontología. Universidad de Valencia, CSIC, 168 pp.
Owen, R. 1838. Note on the Glyptodon. In Buenos Aires and the
Provinces of the Río de La Plata (Parish, W.; editor), p. 1-178.
Schobinger, J., 1982.¿Vikingos o extraterrestres?Ed. CREA, 217 pp.
Buenos Aires.
Trelles, M. R. 1882. El padre Fray Manuel de Torres. Revista de la
Biblioteca Pública IV: 439-448.
El Estudio de los mamíferos fósiles en la Argentina.
Por Eduardo P.
Tonni, Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Universidad Nacional
de La Plata. CIC (Comisión de Investigaciones Científicas de la
Provincia de Buenos Aires) y Ricardo C. Pascuali, Universidad CAECE.
Departamento de Biología. Fragmento publicado originalmente en
Revista de Divulgación y Tecnológica de la Asociación Ciencia Hoy.
1999. Volumen 9 - Nº 53. Las imágenes que acompañan la publicación,
fueron incorporadas por PaleoArgentina Web, y ninguno corresponden
al articulo original.
Entre los
primeros restos de mamíferos fósiles descubiertos en nuestro país se
encuentran aquellos que fueron atribuidos a una raza de humanos
gigantes. Así, en la segunda mitad del siglo XVI, fray Reginaldo de
Lizárraga observó "...una muela de un gigante" procedente de
Córdoba. Otro hallazgo de restos de supuestos gigantes había
realizado el capitán Esteban Álvarez del Fierro en el pago de
Arrecifes. En enero de 1766 se dirigía por nota al alcalde de Buenos
Aires haciéndole saber del descubrimiento y solicitándole el envío
de varias personas entendidas con el fin de que reuniesen ese
material, por sospechar que los huesos podrían haber sido de
"racionales", esto es, de seres humanos. Poco después arribaron a
Arrecifes los enviados del alcalde y procedieron a extraer los
restos óseos del "sepulcro o sepultura". Estos, luego, fueron
llevados a Buenos Aires para embarcarlos con destino a España.
Previamente a su embarco fueron examinados por tres cirujanos, y uno
de ellos, llamado Matías Grimau, opinó bajo juramento que eran de
humanos. Una vez en España, los académicos de la Real Academia de la
Historia dictaminaron que los huesos no eran de "racionales", y que
probablemente pertenecían a algún animal "parecido al elefante". El
dictamen de los académicos españoles no era erróneo, ya que los
restos en cuestión pertenecían a mastodontes, parientes extintos de
los elefantes cuyos enormes molares se asemejan someramente a los
humanos.
 |
El
primer descubrimiento de restos de un gliptodonte -pariente
de los armadillos provisto de un grueso caparazón rígido- lo
realizó el jesuita inglés Thomas Falkner en 1760, a orillas
del río Carcarañá, en la provincia de Santa Fe. En 1787, el
fraile dominico Manuel Torres desenterró de las barrancas
del río Luján los restos óseos de un megaterio, un
gigantesco animal extinguido emparentado con los perezosos.
Obtenido el apoyo para la gestión respectiva del virrey
marqués de Loreto, el esqueleto fue remitido a España, con
una extensa nota del virrey, el 2 de marzo de 1788. Fue tal
el interés que despertó este enorme esqueleto de cerca de
cinco metros de largo, que el rey Carlos III reclamó el
envío de un ejemplar vivo, o en su defecto desecado y
relleno de paja. |
Reconstruido en
el Real Gabinete de Historia Natural de Madrid, el fósil fue
estudiado por el naturalista francés Georges Cuvier en 1796. De esta
forma, el Megatherium americanum -como denominó Cuvier
a este gigante de las pampas- se convirtió en el primer vertebrado
fósil del Nuevo Mundo conocido por la ciencia. El esqueleto de este
megaterio se conserva actualmente en el Museo de Ciencias Naturales
de Madrid, siendo el primer vertebrado fósil montado para fines de
exhibición.
En 1825, el
Museo de Historia Natural de París comisionó a Alcides Dessalines
D'Orbigny para visitar, explorar y estudiar la fauna y la flora de
las regiones australes de América del Sur. Asesorado por famosos
científicos, como Cuvier y Humboldt, partió para el Nuevo Mundo como
naturalista viajero en 1826, llegando a Buenos Aires en enero de
1827, durante la breve presidencia de Bernardino Rivadavia. Los
resultados de sus observaciones fueron publicados entre 1834 y 1847
en la monumental obra en nueve volúmenes Voyage dans l'Amerique
Méridionale -Viaje a la América Meridional-, en la que figuran
noticias acerca de la geología, paleontología, botánica, zoología y
antropología argentinas, además de algunas referencias históricas
relacionadas con las regiones visitadas. D'Orbigny describió los
restos del gliptodonte que había descubierto Thomas Falkner en 1760
y recogió fósiles principalmente en las barrancas del río Paraná,
muchos de los cuales fueron descriptos por Laurillard.
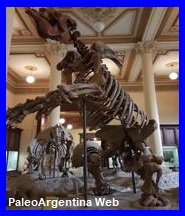 |
El
naturalista inglés Charles Robert Darwin formó parte de la
expedición que realizó el capitán Robert Fitz-Roy a bordo
del Beagle entre el 27 de diciembre de 1831 y el 2 de
octubre de 1836. Luego de breves etapas en el Brasil y el
Uruguay, el Beagle llegó en 1833 a la desembocadura
del río Negro, donde se encontraban las poblaciones más
meridionales -exceptuadas las aborígenes- de América, de las
cuales la más importante era Carmen de Patagones. Siguiendo
la línea de postas protegidas del ataque de los indios, hizo
minuciosas anotaciones sobre aspectos geológicos,
paleontológicos, botánicos y faunísticos de esa poco
explorada zona. Descubrió el yacimiento fosilífero de Punta
Alta, de donde extrajo restos de un caballo fósil y un
megaterio, además de otros correspondientes a mamíferos
extinguidos desconocidos hasta entonces, como el celidoterio,
el glosoterio, el milodonte, la macrauquenia y el toxodonte.
Estos fósiles, como los que Darwin descubrió posteriormente,
fueron depositados en el Colegio de Cirujanos de Londres y
descriptos por sir Richard Owen. |
En septiembre de
1833 viajó por tierra de Bahía Blanca a Buenos Aires y de ahí a
Santa Fe, en cuyo trayecto descubrió restos de mastodonte, de un
armadillo gigante, de toxodonte y de un caballo fósil. Pasó luego al
Uruguay, donde descubrió un cráneo bastante incompleto de un
toxodonte sobre la orilla del arroyo Sarandí, afluente del río
Negro. En diciembre partió con el Beagle hacia Puerto Deseado
e inició un recorrido por la Patagonia y en enero de 1834 halló
nuevos restos de macrauquenia. Luego remontó el río Santa Cruz, para
dirigirse después a Tierra del Fuego e Islas Malvinas. En 1835
vuelve a entrar en la Argentina desde Chile y descubre un bosque de
araucarias petrificadas en la región de agua de la Zorra en el
Paramillo de Uspallata, al norte de la provincia de Mendoza.
El primer naturalista argentino.
Un hito
importante en la historia de los estudios paleontológicos en la
Argentina está señalado por la descripción, en 1845, del esqueleto
de Smilodon populator, un enorme felino de dientes de
sable hallado en las barrancas del río Luján. La descripción fue
obra del médico Francisco Javier Muñiz (ver "Ciencia y soledad en la
Argentina del siglo pasado", Ciencia Hoy, 52: 62-66, 1999), el
primer naturalista argentino según Florentino Ameghino. Además de su
destacada actuación como médico, Muñiz fue el precursor de los
estudios paleontológicos en el país. Precediendo a Darwin fue el
primero que empezó a excavar sistemáticamente el terreno de la
pampa, descubriendo en él los extraordinarios seres extintos que
llegaron a convivir con los primitivos pobladores humanos de estas
tierras. En 1825, por disposición del general Soler, marchó como
cirujano a Chascomús. En esa oportunidad reveló condiciones
particulares de paleontólogo, dando a conocer algunos fósiles
desenterrados por él en las proximidades de la laguna. A partir de
ese momento comenzó a recolectar y estudiar huesos fósiles que le
dieron renombre en el exterior y provocaron la atención de Darwin.
Cuando tenía 33 años fue designado por el gobernador Dorrego médico
en el departamento de Luján, cargo que le permitió dedicarse a las
exhumaciones paleontológicas, a los estudios sobre higiene y a la
climatología de la provincia de Buenos Aires. En los veinte años que
estuvo en Luján, Muñiz colectó y describió una gran cantidad de
mamíferos fósiles.
 |
Esta
tarea de Muñiz lo coloca como el precursor de la
paleontología argentina, no habiendo ninguna personalidad
que pueda comparársele hasta la aparición de Florentino
Ameghino. Muñiz fue miembro fundador de la Asociación Amigos
de la Historia Natural del Plata, creada en 1854 para dar al
entonces Museo de Historia Natural de Buenos Aires una
organización capaz de hacerlo salir del estado de abandono
en que se encontraba durante la larga dominación de Rosas.
La Asociación prosiguió sus tareas durante una década,
siendo sustituida en 1866 por la Sociedad Paleontológica,
fundada por el científico alemán Carlos Germán Burmeister,
que desde 1862 se desempeñaba como director del Museo
Público de Buenos Aires. Esta fue una de las primeras
asociaciones del mundo dedicadas a la paleontología. |
Burmeister era
un científico conocido internacionalmente por sus trabajos
paleontológicos y zoológicos, en especial de insectos. En 1861
renuncia a su cátedra en Halle y acepta el ofrecimiento que le
hicieron Mitre y Sarmiento del cargo de director del Museo Público
de Buenos Aires. Creó la revista Anales del Museo Público de
Buenos Aires, que empezó a publicarse en 1864, en la que ofició
personalmente como redactor, ilustrador y corrector. Desde sus
páginas dio a conocer e ilustró los descubrimientos sobre mamíferos
extinguidos, con litografías y grabados ejecutados de su propia
mano. Con la obra de Burmeister Los caballos fósiles de la Pampa
argentina, el gobierno argentino participó de la Exposición de
Filadelfia de 1876. Su actividad científica en el Museo incluía la
zoología, la botánica y la paleontología. En 1870, Sarmiento designó
a Burmeister "comisionado extraordinario" para dirigir la nueva
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas en la Universidad de
Córdoba, autorizándolo para proponer el primer plantel de
profesores. En 1873 se fundó la Academia de Ciencias de Córdoba bajo
la dirección de Burmeister, cuyos miembros estaban obligados a
dictar clases en la Universidad. Las obras científicas producidas
por los integrantes de la Academia serían publicadas en las Actas
y en el Boletín de la Academia Argentina de Ciencias Exactas.
En 1878 se resuelve separar la Academia como cuerpo científico de la
Universidad de Córdoba, pasando a ser una corporación científica
sostenida por el gobierno de la Nación. El centro de gravedad de la
ahora Academia Nacional de Ciencias se desplaza de las ciencias
exactas a las ciencias naturales.
Florentino Ameghino.
Uno de los
trabajos más monumentales publicados en las Actas de la Academia
Nacional de Ciencias es Contribución al conocimiento de los
mamíferos fósiles de la República Argentina, formado por un
volumen de texto y un atlas. Esta obra, escrita por Florentino
Ameghino y publicada en 1889 en el tomo VI, fue premiada en la
Exposición Universal de París.
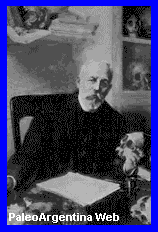 |
Ameghino llevó a cabo su grandioso aporte a la paleontología
en forma de una importante y voluminosa obra escrita, de una
magnitud tal que Alfredo Torcelli editó 24 grandes tomos con
las obras completas y la correspondencia científica del
sabio. No hay otro investigador sudamericano en
antropología, geología o paleontología con una obra de esa
dimensión y calidad. Sus estudios se iniciaron sobre los
mamíferos fósiles de la provincia de Buenos Aires, pero
involucró luego a todo el territorio argentino. Entre 1885 y
1886 creó el Museo de Antropología y Paleontología de la
Universidad de Córdoba, que abandonó en 1886 para
trasladarse a La Plata y asumir el cargo de subdirector y
secretario del Museo de dicha ciudad. En febrero de 1888
renuncia por sus discrepancias con el director, Francisco
Pascasio Moreno, dejando como principal legado una
importante colección de restos de mamíferos del Mioceno
temprano de Santa Cruz y que fuera reunida por su hermano
Carlos. Desde 1902 hasta su muerte, ocurrida en 1911, fue el
primer director de nacionalidad argentina del Museo Nacional
de Buenos Aires. |
En 1906, muchos
años después de haber dejado La Plata, Ameghino es nombrado profesor
de Geología y miembro del Consejo Académico del Instituto del Museo
de la Universidad de La Plata. Sin embargo, renuncia a esos cargos
para dedicarse exclusivamente a sus tareas en el Museo Nacional de
Buenos Aires.
 |
Bajo
su dirección, este incrementa extraordinariamente las
colecciones paleontológicas, su biblioteca se transforma en
la mejor dotada en la especialidad e incorpora a científicos
de la talla del botánico Carlos Spegazzini, el zoólogo
Eduardo Holmberg y el antropólogo Juan Bautista Ambrosettti,
que fueron convocados personalmente por su director.
Ameghino fue el precursor de los estudios filogenéticos en
la Argentina. Enfocó las investigaciones paleontológicas
principalmente desde los puntos de vista taxonómico, o sea
clasificando en las diversas jerarquías, y bioestratigráfico,
caracterizando a los sedimentos portadores por su contenido
fosilífero. A este sabio se debe el cuadro geológico del
Cenozoico -era geológica que abarca los últimos 65 millones
de años- de la Argentina, que el gran paleontólogo
estadounidense George Gaylord Simpson propuso como patrón
para toda América del Sur. Ameghino fue el primer científico
que aportó pruebas sustanciales sobre el intercambio
faunístico entre América del Sur y América del Norte que
comenzó hace algo más de tres millones de años, evento que
en la década de 1970 fuera bautizado como "Gran Intercambio
Biótico -posteriormente denominado Faunístico- Americano".
|
Cuando se retiró
del Museo de La Plata, Ameghino fue reemplazado por el suizo Alcides
Mercerat, que no hizo aportes significativos a la paleontología de
vertebrados, y por Santiago Roth, de la misma nacionalidad, pero de
labor mucho más fecunda. Roth había realizado expediciones a la
Patagonia que rivalizaban con las que hacía simultáneamente Carlos
Ameghino, que tuvieron lugar en las temporadas de 1896-97, 1898-99 y
en 1902. Roth y los Ameghino se ocultaban celosamente los datos
sobre las localidades que visitaban, ocasionando cierta confusión en
las tareas de los posteriores revisores. Florentino Ameghino no tuvo
discípulos directos, pero fue su hermano Carlos, al frente de la
Sección Paleontología del Museo Nacional, y luego en la dirección
del mismo, quien transmitió el legado del sabio lujanense a una
nueva generación que trabajó en este Museo hasta 1930: Lucas
Kraglievich, Alfredo Castellanos, Carlos Rusconi y Lorenzo Parodi.
Primeras décadas del siglo XX en La Plata y Buenos Aires.
Kraglievich
abandonó la carrera de ingeniería mecánica que tenía casi terminada
para dedicarse a la paleontología. En 1912, seis meses después del
fallecimiento de Florentino Ameghino, y en compañía del ingeniero
Juan Carlos Ortúzar, realizó una expedición a Chubut y Santa Cruz,
donde efectuó abundantes hallazgos paleontológicos. En 1916 ingresó
en el Museo Nacional de Historia Natural de Buenos Aires y a los
tres años se lo nombró ayudante técnico en paleontología. Ocupó la
dirección del Museo en 1925, y hasta 1929, la Jefatura de la Sección
Paleontológica, en reemplazo de Carlos Ameghino. En 1931 se radicó
en el Uruguay, falleciendo al año siguiente a la edad de 46 años.
Kraglievich creó 21 familias y subfamilias de vertebrados y 74
géneros de mamíferos y aves. Al igual que Florentino Ameghino, fue
por sobre todo un investigador de gabinete, ya que su trabajo de
campo fue limitado si se lo compara al de Carlos Ameghino y Santiago
Roth.
 |
Castellanos, Rusconi y Parodi dan los primeros pasos en su
carrera científica junto con Kraglievich. La mala relación
con Martín Doello Jurado, director del Museo de Buenos
Aires, no sólo determinó la radicación de Kraglievich en el
Uruguay, sino también la de Castellanos y Rusconi en el
interior del país, donde crearon importantes centros
paleontológicos. Parodi, por el contrario, y luego de un
período en que se desempeñó en el Jardín Zoológico, se
incorporó en 1937 a la Sección Paleontológica del Museo de
La Plata como preparador. Provenía de una familia en la que
había varios aficionados a la paleontología. Nadie
-posiblemente en el mundo- llegó a superar el nivel de
conocimientos empíricos al que había llegado Parodi.
|
Durante su
estadía en Buenos Aires hacía competencias con Kraglievich para ver
quién reconocía un resto fósil más rápidamente. Una de esas
competencias consistía en colocar las manos detrás del cuerpo e
identificar un hueso al tacto. En contraste con sus extraordinarios
conocimientos empíricos, la producción científica de Parodi fue
escasa.
Castellanos creó
un centro de investigaciones sobre paleontología de vertebrados en
el Instituto de Fisiografía de la Universidad del Litoral, en
Rosario. Realizó importantes labores de campo en las provincias de
Córdoba, Catamarca, Tucumán y Santa Fe, en las que descubrió nuevos
yacimientos de vertebrados del Cenozoico. La producción de
Castellanos está dedicada especialmente a los edentados acorazados
-armadillos y gliptodontes-, a la estratigrafía y a la
paleoantropología.
Desde 1930, año
en que se aleja del Museo Nacional en solidaridad con Lucas
Kraglievich, Rusconi no vuelve a tener contacto con esta institución
ni con el Museo de La Plata. Creó la revista Ameghinia, y
luego el Boletín Paleontológico de Buenos Aires. En el tomo X
de las Actas de la Academia Nacional de Ciencias, impreso en
1937, publicó "Contribución al conocimiento de la geología de la
ciudad de Buenos Aires y sus alrededores y referencia de su fauna",
basado en un extenso trabajo de campo realizado entre 1918 y 1936 en
las obras portuarias, en excavaciones para las líneas de
subterráneos, de centrales eléctricas, de Obras Sanitarias de la
Nación y de grandes edificios, y la rectificación del Riachuelo.
 |
En
1937 se trasladó a Mendoza, donde fue nombrado director del
Museo de Historia Natural "Juan Cornelio Moyano". A partir
de entonces realizó una importante actividad científica en
la que dio a conocer la existencia de faunas de vertebrados
mesozoicos y cenozoicos de la provincia de Mendoza. Los
hallazgos de vertebrados triásicos y jurásicos que efectuó
en esta provincia hacen que se dedique principalmente al
estudio de los peces, anfibios y reptiles terrestres y
marinos que poblaron la región cuyana. En el Museo de La
Plata, mientras tanto, la actividad paleontológica es
mantenida por Santiago Roth hasta 1924, año en que fallece.
|
Roth efectuó
importantes trabajos de campo y varias publicaciones sobre
ungulados, trabajando en estrecha conexión con Lucas Kraglievich,
que entonces se desempeñaba en el Museo de Historia Natural de
Buenos Aires. A la muerte de Roth, Kraglievich no acepta la jefatura
de la Sección Paleontología que le ofrece Luis María Torres, el
entonces director del Museo de La Plata.
 |
Por
este motivo, Torres contrató en 1925 al mastozoólogo
-zoólogo especializado en mamíferos- español Ángel Cabrera
como jefe del Departamento de Paleontología y profesor de
Paleontología, quien estaba a cargo de la Sección de
Mamíferos del Museo de Ciencias Naturales de Madrid.
Cabrera, por su condición de zoólogo, introdujo un nuevo
enfoque en el estudio de los vertebrados fósiles, rompiendo
las fronteras que separaban a la paleontología de la
zoología. Su labor como paleontólogo se caracterizó por una
metodología eminentemente biológica, desvinculada en cierta
medida de los problemas geológicos. En la Argentina, fue el
primer paleontólogo que pudo encarar con igual profundidad
tanto el estudio de los mamíferos como el de los peces,
anfibios, reptiles y aves. |
Por otra parte,
nuevamente en Buenos Aires, con el alejamiento de Kraglievich,
Castellanos, Rusconi y Parodi, comienza en el Museo Argentino de
Historia Natural la actividad de Alejandro Bordas y, posteriormente,
de Noemí Violeta Cattoi. Estos investigadores realizaron una
importante labor en la organización de la Sección Paleontología de
Vertebrados de la nueva sede del Museo, en el Parque Centenario, que
incorpora la colección Ameghino. Con los trabajos de Bordas y Cattoi,
el Museo Argentino de Historia Natural se dedicó predominantemente a
la paleomastozoología. Cattoi llegó a ocupar el cargo de jefa de la
Sección Paleozoología -Vertebrados-, y desde 1948, hasta el momento
de su muerte, fue profesora de Geología y de Paleontología en el
Instituto Superior del Profesorado de esta ciudad.
Osvaldo Reig y la Asociación Paleontológica Argentina.
Por causa de su
desentendimiento con las nuevas autoridades, Bordas se retira del
Museo de Buenos Aires, e inician sus actividades Jorge Lucas
Kraglievich -hijo de Lucas Kraglievich- y Osvaldo Reig. Jorge
Kraglievich publicó sus primeras investigaciones a los dieciséis
años. En las décadas de 1940 y 1950 publicó varios trabajos sobre
mamíferos fósiles, producción que decrece notablemente más tarde
debido a su afección a las bebidas alcohólicas.
|
 |
Osvaldo Reig se inclinó por el estudio de los fósiles desde
muy joven, compartiendo estas precoces inquietudes con Jorge
Lucas Kraglievich. A la edad de 17 años fue designado
secretario científico del Museo Municipal de Ciencias
Naturales y Tradicional de Mar del Plata y comenzó la
organización y la determinación de las ricas colecciones,
tarea que luego continuó Jorge Kraglievich. Este Museo se
fundó en la década de 1940 a partir de las colecciones de
Lorenzo Scaglia, quien logró reunir, en su chacra de las
afueras de Mar del Plata, una importante muestra de los
mamíferos extinguidos de la región. Galileo, uno de los
hijos de Lorenzo Scaglia, se hizo cargo de la continuidad
del Museo y fue quien designó a Reig como su secretario
científico. |
Debido a sus
convicciones políticas, Reig debió abandonar sus estudios en la
Universidad Nacional de La Plata y continuó sus investigaciones
paleontológicas en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, y luego
en el Instituto Miguel Lillo de Tucumán. Entre 1960 y 1966 se
desempeñó como profesor de Vertebrados en la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Alejado de la
Argentina después del golpe militar de 1966 que derrocó al
presidente Arturo Illia, se incorporó sucesivamente a la Facultad de
Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, a la Universidad
Austral de Chile, a la Universidad de los Andes y a la Universidad
Simón Bolívar. En 1966 trabajó en el Museo de Zoología Comparada de
la Universidad de Harvard y en 1972 en el Museo Británico, donde
obtuvo el título de PhD en el área de Zoología y Paleontología. En
1984 volvió a la Argentina como profesor titular del Departamento de
Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
de la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeñó hasta su
fallecimiento, ocurrido en 1992. Reig fue uno de los más destacados
biólogos evolutivos de América del Sur. Su trabajo de investigación
se inició con el estudio de roedores, marsupiales y anuros fósiles.
En 1957 y 1961 publicó las descripciones de los anuros fósiles más
antiguos conocidos hasta entonces. Su inquietud por los aspectos
sistemáticos y evolutivos lo llevó al estudio de la anatomía de los
anuros actuales, para pasar desde 1965 al estudio evolutivo y
genético de los roedores. En 1955, junto con otros investigadores,
fundó la Asociación Paleontológica Argentina, la que presidió entre
1957 y 1959.
 |
En
la vieja imprenta Coni de la calle Perú -en la ciudad de
Buenos Aires-, y en el Museo Argentino de Ciencias
Naturales, se reunían Reig, Pedro Stipanicic y Armando
Leanza con el fin de crear una asociación de paleontólogos.
Pronto se sumaron al grupo Carlos Menéndez, Rosendo Pascual,
Horacio Camacho, Noemí Cattoi, Hildebranda Castellaro,
Andreína de Ringuelet y Raúl Ringuelet. De esta forma, el 25
de noviembre de 1955, y bajo la presidencia de Armando
Leanza, inició sus actividades la Asociación Paleontológica
Argentina, que dos años después -el 22 de enero de 1957-
comenzó a publicar Ameghiniana, revista científica
cuyo prestigio es reconocido internacionalmente. |
Entre 1946 y
1947, en el Museo de La Plata se produjo el alejamiento, por razones
exclusivamente políticas, de Ángel Cabrera. Como consecuencia, faltó
por un lapso relativamente largo un docente especialista en
paleontología de vertebrados en la institución. Recién en 1957,
Rosendo Pascual, que había actuado como auxiliar docente, se hizo
cargo en forma interina de la cátedra de Paleontología y
simultáneamente de la División Paleontología Vertebrados y a partir
de 1959 hasta hoy, del actual Departamento Científico Paleontología
Vertebrados. Pascual se doctoró en Ciencias Naturales en 1949 con
una tesis sobre observaciones geológicas en la Alta Cordillera de
Mendoza. Presidió la Asociación Paleontológica Argentina en dos
oportunidades: en los períodos 1961-1963 y 1973-1975; durante el
segundo período organizó el Primer Congreso Argentino de
Paleontología y Bioestratigrafía, realizado en San Miguel de Tucumán
en 1974. Pascual se dedicó casi exclusivamente al estudio de los
mamíferos del Terciario y del Mesozoico. Junto con otros
paleontólogos del Museo de La Plata describió los restos de un
primitivo mamífero del Paleoceno, al que denominó Sudamerica
ameghinoi, que formaba parte del primer grupo conocido de
mamíferos derivado de antepasados originarios de Pangea, el
supercontinente que existió en el Triásico, que incluyó todas las
tierras emergidas de la época, entre las que se encontraba Gondwana,
el supercontinente que contenía la actual América del Sur a mediados
del Mesozoico. En los mismos sedimentos en los que se descubrió a
Sudamerica apareció también un único molar del primer
ornitorrinco hallado fuera de Oceanía, al que Pascual bautizó como
Monotrematum sudamericanum, el monotrema sudamericano.
Carreras universitarias en Paleontología de Vertebrados.
La carrera de
Licenciatura en Paleontología de Vertebrados se creó en La Plata en
1959, principalmente a instancias de Rodolfo Casamiquela. Entre los
primeros egresados del país en esta disciplina se encuentran Jorge
Zetti y Eduardo Pedro Tonni. Zetti realizó algunas investigaciones
sobre mamíferos fósiles -su primera publicación apareció en
Ameghiniana en 1964- y sobre poblaciones de peces. Colaboró con
el Museo Municipal de Ciencias Naturales de Mercedes hasta 1967 y en
1972 se doctoró, bajo la dirección de Rosendo Pascual. Pocos años
después falleció. Tonni abordó varias temáticas, como el estudio de
aves cenozoicas, la paleontología arqueológica, la paleoclimatología
y la bioestratigrafía. En la década de 1970, Tonni hizo las primeras
investigaciones de la Argentina sobre la fauna de vertebrados
asociada a los yacimientos arqueológicos y comenzó sus trabajos
sobre las condiciones climáticas y ambientales del Cuaternario,
principalmente de la provincia de Buenos Aires, sobre la base del
registro de mamíferos y otros vertebrados. Estos estudios
paleoclimáticos y paleoambientales los continúa actualmente junto a
Alberto Cione. Estos investigadores propusieron en la década de 1990
un nuevo esquema bioestratigráfico para el límite entre el Terciario
y el Cuaternario.
 |
Del
grupo inicial de alumnos de Paleontología en el Museo de La
Plata, muchos abandonaron los estudios formales. Este es el
caso de Casamiquela, Dolores Gondar, Enrique Ortega Hinojosa
y Juan Arnaldo Pisano. Casamiquela fue pionero en América
Latina en icnología, el estudio de huellas fósiles. En 1964
publicó Estudios Icnológicos, una obra de más de
doscientas páginas dedicada a las pisadas de reptiles y
mamíferos mesozoicos de la Patagonia. En 1974 describió una
serie de pisadas de un megaterio descubierta en la margen
septentrional del río Negro, al sur de la provincia de
Buenos Aires, y de su estudio concluyó que este gigantesco
mamífero extinguido podía caminar en posición bípeda.
Organizó un museo regional en Jacobacci, provincia de Río
Negro, en el que concentró material paleontológico de la
zona. Cuando comenzaba a destacarse como paleontólogo,
Enrique Ortega Hinojosa terminó como guerrillero en Bolivia
con el nombre de Víctor Guerra y murió durante la última
etapa de la guerrilla comandada por Ernesto "Che" Guevara en
ese país. Pisano era oriundo de Mercedes, provincia de
Buenos Aires. |
En 1947, junto
con un grupo de jóvenes mercedinos integrado por José Fernando
Bonaparte, Rodolfo Capaccio, Albor Ungaro, Aníbal Cueto, Ítalo Landi
y Octimio Landi, fundó el Museo Popular de Ciencias Naturales
"Carlos Ameghino", que inicialmente funcionaba en el salón de actos
que poseía la Casa del Pueblo del Partido Socialista. Este fue el
antecedente del Museo Municipal de Ciencias Naturales y Tradicional
de Mercedes, creado en 1965, cuyo primer director fue Pisano, quien
falleció a los pocos días y fue reemplazado por Jorge Luis
Petrocelli, que lo dirige desde entonces.
Unos años
después que Tonni y Zetti egresó Gustavo Scillato-Yané, considerado
como uno de los mayores especialistas en edentados o xenartros, el
grupo de mamíferos que incluye a los armadillos, gliptodontes, osos
hormigueros y a los grandes perezosos terrestres extinguidos y a los
perezosos arborícolas. Sus investigaciones se centran principalmente
en la sistemática.
El primer
paleontólogo de vertebrados del noroeste argentino es Jaime Eduardo
Powell, egresado de la Universidad Nacional de Tucumán. Powell, que
se desempeña en el Instituto Miguel Lillo, se dedicó principalmente
al estudio de los dinosaurios, aunque también realizó importantes
contribuciones a la paleomastozoología. Este instituto fue creado
por la Universidad Nacional de Tucumán sobre la base del legado del
naturalista tucumano Miguel Lillo, un autodidacto que se dedicó a la
botánica, zoología y meteorología. Al fallecer en 1931, Lillo lega a
la Universidad sus importantes colecciones botánicas, ornitológicas
y entomológicas, así como su biblioteca, la casa quinta en la que
están instaladas y una importante suma de dinero para su
conservación. Desde entonces, el Instituto realiza una intensa
actividad científica, editando varias publicaciones, como Acta
Geológica Lilloana, que incluye importantes contribuciones a la
paleontología.
 |
El
Laboratorio de Vertebrados Fósiles del Instituto Miguel
Lillo nucleó a figuras excepcionales, como José Bonaparte,
Galileo Scaglia y Osvaldo Reig. Scaglia, a pesar de no haber
sido un investigador científico, colectó fósiles en forma
continua en las barrancas de la región de Chapadmalal -al
sur de Mar del Plata-; exploró con Reig los depósitos
terciarios de Chubut, Santa Cruz y de Chasicó, y los
triásicos de Ischigualasto, que ambos empezaron a recorrer
en 1958. Su Museo de Mar del Plata atrajo a científicos de
todo el mundo, como George Simpson, Bryan Patterson, Gordon
Edmund, Robert Hoffstetter y Larry Marshall. |
Bonaparte
realizó más de cien trabajos de investigación en vertebrados
mesozoicos, entre los que se encuentran mamíferos primitivos y sus
ancestros, los cinodontes. En 1985 describió al primer resto de un
mamífero cretácico de la Argentina, Mesungulatum houssayi
-que significa ungulado mesozoico dedicado a Houssay-,
representado por la corona de un único molar. En una campaña a
Neuquén del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino
Rivadavia", organizada por Bonaparte, se descubren los restos de
nueve ejemplares de un mamífero cretácico -Vincelestes
neuquenianus, dedicado al técnico Martín Vince-, los más
completos conocidos en la Argentina para un mamífero mesozoico. En
Chubut descubre el yacimiento paleoceno de Punta Peligro, donde más
tarde se hallaría el diente del primer ornitorrinco hallado fuera de
Oceanía. En el Museo Argentino de Ciencias Naturales, Bonaparte
formó profesionalmente a un grupo de jóvenes colaboradores. Capacitó
a sus discípulos tanto en las duras labores de campo como en las
delicadas tareas de preparación de los materiales recolectados y en
su exhaustivo estudio.
La Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires no
posee una tradición en paleontología de mamíferos como la Facultad
de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La
Plata. Sin embargo, algunos de sus egresados, como Miguel Fernando
Soria (h), se destacaron en esta disciplina. Soria desarrolló una
intensa labor durante diez años en el Museo Argentino de Ciencias
Naturales "Bernardino Rivadavia" hasta que falleció en 1990, a la
edad de 37 años, como consecuencia tardía de un accidente
automovilístico. Se dedicó a estudiar principalmente la diversidad y
la evolución de los ungulados -mamíferos con pezuñas- fósiles
sudamericanos, como los astrapoterios, xenungulados y notoungulados.
Otro científico
brillante que falleció tempranamente -en 1988, a los 36 años- fue
Juan Carlos Quiroga, recibido de médico en la Universidad Nacional
de La Plata y posteriormente de Doctor en Medicina con una tesis
sobre la evolución del cerebro de los reptiles mamiferoides -cinodontes-
del Triásico. Quiroga nunca ejerció la medicina. Trabajó en el Museo
de La Plata, donde se especializó en estudios paleoneurológicos a
partir de moldes endocraneanos, naturales y artificiales, de
mamíferos fósiles.
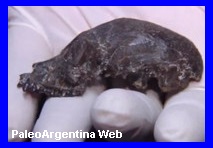 |
Su
labor, pionera en la Argentina, es continuada por su
discípula, María Teresa Dozo, egresada de la Facultad de
Ciencias Naturales de la Universidad de La Plata y que
actualmente se desempeña en el Laboratorio de Paleontología
del Centro Nacional Patagónico en Puerto Madryn, Chubut. La
tesis doctoral de Dozo, presentada en 1992, trató sobre
estudios paleoneurológicos en edentados. Otro investigador
que realizó estudios paleoneurológicos fue Adan Tauber, del
Museo de Paleontología de la Universidad Nacional de
Córdoba. En 1991 publicó la descripción del molde
endocraneano, obtenido artificialmente, de un mono del
Mioceno temprano de la provincia de Santa Cruz, el
Homunculus patagonicus. |
Este estudio
aportó algunos indicios sobre las relaciones filogenéticas y los
hábitos de ese pequeño primate patagónico. Sergio Vizcaíno, Alfredo
Carlini y Marcelo Reguero, del Museo de La Plata, fueron los
primeros investigadores argentinos que describieron un mamífero
fósil continental proveniente de la Antártida. El fósil era un
fragmento mandibular de un marsupial emparentado con las comadrejas,
hallado en 1987 en sedimentos marinos del Eoceno tardío de la isla
Vicecomodoro Marambio. Vizcaíno además es pionero en la Argentina en
biomecánica. Su primer trabajo en esta nueva disciplina, aparecido
en 1994 en Ameghiniana, tuvo como finalidad inferir los
principales movimientos en la actividad masticatoria de un armadillo
del Mioceno temprano de la Patagonia y conjeturar acerca de sus
exigencias alimentarias.
Seguramente el
mayor reto para los paleomastozoólogos argentinos del próximo
milenio será desentrañar los complejos árboles genealógicos de los
mamíferos de América del Sur. Para ello será necesario un intenso
trabajo de campo que permita descubrir nuevos yacimientos
paleontológicos de épocas de las que hoy no se tienen registros de
mamíferos fósiles, complementada con una no menos ardua labor en los
gabinetes. De estos trabajos de campo también se beneficiarían otras
líneas de investigación, como los estudios paleoambientales y
paleoclimáticos, que ayudarán a pronosticar la evolución futura del
clima del planeta.
Bibliografía.
AMEGHINO,
F., 1917, Doctrinas y descubrimientos, La Cultura Argentina, Buenos
Aires.
BABINI, J., 1986, Historia de la ciencia en la Argentina, Ediciones
Solar, Buenos Aires.Buenos Aires.
BORDAS, A. y CATTOI, N., 1946, Archivos del suelo argentino,
Colección Buenos Aires.Nadir, Buenos Aires.
BONDESIO, P., 1977, -Cien años de paleontología en el Museo de La
Plata-, Buenos Aires. Obra del Centenario del Museo de La Plata,
tomo I, Buenos Aires.Reseña Histórica: 75-87.
CAMACHO, H., 1971, Las ciencias naturales en la Universidad de
Buenos Aires. Estudio histórico, Editorial Universitaria de Buenos
Aires, Buenos Aires.
INGENIEROS, J., 1957, Las doctrinas de Ameghino, Elmer Editor,
Buenos Aires.
LASCANO GONZÁLEZ, A., 1980, El Museo de Ciencias Naturales de Buenos
Aires, Buenos Aires. Ministerio de Cultura y Educación, Secretaría
de Estado Buenos Aires.de Cultura, Ediciones Culturales Argentinas,
Buenos Aires.
MÁRQUEZ MIRANDA, F., 1951, Ameghino. Una vida heroica, Editorial
Novoa, Buenos Aires.Buenos Aires.
MUÑIZ, F. J., sin año de publicación, Escritos científicos, Talleres
Gráficos Buenos Aires. Argentinos L. J. Rosso, Buenos Aires.
PASCUAL, R., 1981, -Las investigaciones sobre vertebrados fósiles en
Argentina Buenos Aires.después de los años 1960-, Asociación
Paleontológica Argentina, Buenos Aires. Publicación Especial 25 º
Aniversario: 23-27.
REIG, O., 1962, -La paleontología de vertebrados en la Argentina.
Retrospección Buenos Aires.y prospectiva-, Holmbergia, VI, 17:
67-126.
REIG, O., 1981, -La paleontología argentina. Pasado y presente-,
Interciencia, Buenos Aires.6, 4: 274-277.
RUSCONI, C., 1967, Animales extinguidos de Mendoza y de la
Argentina, Buenos Aires.Edición oficial, Mendoza.
TONNI, E. y CIONE, A., 1997, -Florentino Ameghino. Una semblanza
personal-,Buenos Aires.Revista del Museo de La Plata, 2,10: 35-39.
TONNI, E., CIONE, A. y BOND, M., 1999, -Quaternary vertebrate
paleontology in Buenos Aires.Argentina. Now and then-, Quaternary of
South America and Buenos Aires.
Antartic
Peninsula, 12:5-22
La búsqueda de la primera flor.
Por Ricardo Pasquali.
Fragmento del articulo publicado originalmente en www.leloir.org.ar
Las plantas con
flores, denominadas científicamente angiospermas, dominan la
vegetación de la mayor parte de los ecosistemas terrestres. Esta
superioridad se debe a una evolución conjunta de sus flores y frutos
con animales polinizadores y dispersadores de sus semillas.
Las angiospermas son un grupo de vegetales formado por unas 300.000
especies vivientes, superando ampliamente a los otros grupos de
plantas terrestres. La principal característica de este tipo de
plantas es el hecho de que sus óvulos y semillas no están expuestos
directamente al aire, como sucede con el otro grupo de vegetales con
semillas, las gimnospermas.
Los estudios realizados a partir de la década de 1960 sugieren que
todas las plantas con flor descienden de un mismo antepasado y que
las primeras en aparecer pertenecían al grupo que incluye, entre
otros vegetales, a las magnolias, el pimientero y el laurel.
Evolución de las plantas con flores.
De acuerdo con el doctor David Dilcher, paleobotánico de la
Universidad de Florida, en la historia de las angiospermas hay tres
etapas importantes que están relacionadas con distintas estrategias
reproductivas.
La primera etapa transcurrió en los primeros 80 millones de años. En
esa época, las flores tenían una simetría radial, como las rosas y
margaritas, y la polinización sólo se realizaba a través de insectos
y por la acción del viento. Atraían a esos animales con sus colores
brillantes, sus fragancias y su néctar.
| |
|
 |
De
acuerdo al registro fósil, al final del Mesozoico
aparecieron flores con simetría bilateral, como la que
poseen las orquídeas y las leguminosas. El cambio, que
corresponde a la segunda etapa de la evolución de las
angiospermas, parece haber sido estimulado por el potencial
para atraer polinizadores efectivos y probablemente
evolucionó varias veces y de forma independiente en los
distintos grupos de angiospermas. Este tipo de flores no
sólo atraen a los insectos, sino que también, debido a su
forma tubular, les hallanan el camino para ingresar a su
interior. La innovación hizo que las flores determinen el
comportamiento de los insectos, maximizando el potencial
para la transferencia del polen. En esta etapa se agregan a
la lista de polinizadores las aves y mamíferos como los
murciélagos. |
Hasta
el final de la era Mesozoica los frutos y las semillas de las
angiospermas eran pequeños y poco llamativos. Paralelamente a la
gran diversificación de aves y mamíferos que se produjo en la era
Cenozoica, los frutos y las semillas evolucionaron a formas grandes
y atractivas. Los nogales, duraznos, ciruelas, frutillas y avellanas
son todos producto de la coevolución de animales y plantas. En esta
tercera etapa de la historia de las angiospermas, las plantas
ofrecen comida como un premio a los animales que los visitan y
transportan sus genes a cierta distancia.
La angiosperma más antigua.
En 1998, Dilcher, junto con los investigadores chinos Ge Sun,
Shaoling Zheng y Zhekun Zhou, describieron la más antigua de las
angiospermas conocidas, que fuera descubierta en la provincia de
Liaoning, al noreste de Beijing. En su momento, se le atribuyó una
antigüedad de unos 140 millones de años, pero una nueva datación
realizada al año siguiente de la publicación del trabajo, dio para
los estratos portadores, y por lo tanto para esta planta ancestral,
una edad de 125 millones de años.
Las plantas con flor más antiguas de la Argentina.
Los estudios realizados por Dilcher, junto con el doctor Edgardo
Romero, de la Universidad de Buenos Aires, permitieron demostrar que
unas hojas fósiles, descubiertas en la década de 1980, correspondían
a la angiosperma más antigua de la Argentina. Las evidencias de esta
primitiva planta fueron halladas en una cantera abandonada de la
sierra El Gigante, en el noroeste de la provincia de San Luis, por
el doctor Mario Hünicken, de la Universidad Nacional de Córdoba.
| |
|
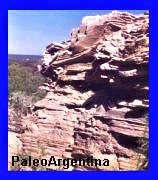 |
Las
lajas en las que se encuentran estos antiguos vegetales se
originaron a partir de sedimentos depositados hace unos 115
millones de años en el fondo de un antiguo lago, hoy
inexistente.
Estos
vegetales del pasado se fosilizaron por compresión y
momificación. En la compresión, la planta es cubierta por
los sedimentos en un medio acuoso y las sustancias orgánicas
presentes en el vegetal, principalmente celulosa y lignina,
después de un tiempo se convierten en carbón. Como
consecuencia de ello, la materia orgánica se preserva como
una capa carbonizada. La momificación se produce en ciertas
partes de las plantas, como la cutícula que cubre la
epidermis, que tienen componentes orgánicos resistentes a la
oxidación. |
Este
es el segundo hallazgo de angiospermas del Cretácico temprano que se
realiza en el país. En 1986 Romero y el doctor Sergio Archangelsky,
del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia",
anunciaron, en la revista científica estadounidense Science, el
descubrimiento de unas hojas fósiles halladas en la provincia de
Santa Cruz que poseían una antigüedad similar a las de San Luis.
La coevolución de plantas y animales.
Las plantas angiospermas evolucionaron de forma tal que sus flores
adquirieron ciertas características, como pétalos vistosos y aromas,
que atrayeron a los animales que las polinizan. La recompensa que
obtienen estos últimos es el néctar, una solución azucarada
producida por unas glándulas florales llamadas nectarios. A su vez,
los animales polinizadores evolucionaron en forma conjunta con las
plantas para poder llegar hasta el néctar, un alimento rico en
energía.
Debido a que la mayor parte de los insectos perciben bien los
colores violeta, azul y amarillo, las flores polinizadas por estos
animales suelen tener esos colores. El color rojo no es percibido
por la mayor parte de los insectos, pero sí por ciertas aves
polinizadoras como los colibríes. Debido a que estas aves tiene poco
desarrollado el sentido del olfato, las flores que dependen de ellas
para su polinización suelen carecer de olor.
Muchas flores adquirieron marcas llamativas para los insectos, que
los dirigen hacia el centro, donde se localizan los granos de polen
y el néctar. A veces, estas marcas son invisibles para los humanos
debido a que su "color" se encuentra en la región ultravioleta.
| |
|
 |
Otra
estrategia que desarrollaron las angiospermas para atraer a
los insectos es la producción de un fuerte olor, no siempre
agradable. Así, ciertas flores huelen a carne en estado de
putrefacción, lo cual atrae a las moscas que, al intentar
depositar sus huevos en ella, transfieren granos de polen.
Los animales polinizadores y las plantas a las que polinizan
se adaptaron mutuamente entre sí desarrollando estrechas
relaciones de interdependencia. A este fenómeno se lo conoce
como coevolución. En ciertos casos la interdependencia entre
el polinizador y la planta es tan especializada que si se
extingue una, lo mismo le sucede a la otra. Otra forma de
coevolución entre plantas y animales es la dispersión de las
semillas a través de los excrementos de estos últimos. En
este caso, en general la interdependencia no suele ser tan
específica como en los polinizadores. |
Sería
difícil imaginarse un mundo sin flores. Los únicos árboles serían
los pinos, ginkgos, cicas y helechos gigantes. Entre los arbustos
habría helechos y licopodios medianos y el lugar de las hierbas
estaría ocupado por musgos, hepáticas y helechos y licopodios
pequeños. No existirían abejas ni saborearíamos su miel; no habría
mariposas ni colibríes que nos alegren con su presencia. Tampoco
existirían los pastos ni los animales que de ellos se alimentan; ni
cereales para hacer harina; ni roble, algarrobo y cedro que nos
provean de madera; ni plantas aromáticas para hacer perfumes; ni
especias para las comidas; ni frutos para alimentarnos; ni algodón;
ni lana, ya que tampoco habría ovejas.
Además del interés científico, posiblemente el objetivo de la
búsqueda de la primera flor sea también una forma de brindar
homenaje a aquella primera especie que dio origen a gran parte de la
biodiversidad que reina en el planeta.
160 aniversario del Natalicio de Francisco
Pascasio "Perito" Moreno.
Magnussen Saffer,
Mariano (2012).
160 aniversario del Natalicio de Francisco Pascasio "Perito"
Moreno. Paleo,
Revista Argentina de Paleontología. Boletín Paleontológico.
Año 10. 71: 19-27. marianomagnussen@yahoo.com.ar
Francisco
Pascasio Moreno, nació el 31 de mayo de 1852 en la Capital
Federal. Sus padres fueron Francisco Facundo Moreno y Juana
Thwaites quienes lo bautizaron el 29 de octubre. Su hermana
mayor recibió el nombre de Juana y sus tres hermanos menores
fueron llamados Josué, Eduardo y Maruja. Su padre tuvo una
enorme influencia sobre él al enseñarle las letras y su amor
a la naturaleza, cosa que definiría el rumbo de su vida.
Su
patriotismo nace en sus primeros años de vida. Estuvo muy
enfermo durante la guerra del Paraguay y veía a su madre,
que junto con parientes y amigas, hacían "hilas", y vendas
para los heridos, oyendo además los comentarios sobre las
familias enlutadas y los actos heroicos realizados por
nuestras tropas. Todo esto, fue trabajando en su mente,
alimentada después por los motivos de guerra, que leía con
avidez y su mayor emoción, fue el ver pasar por la calle
Florida, al son de marchas militares, los restos del sexto
de línea, frente a los curiosos que los miraban con
indiferencia. Fue tal el impacto que esto causó en él que
toma la resolución de servir a su patria a la medida de sus
fuerzas.
En 1863
ingresó al colegio San José de los Padres Bayoneses donde
estuvo pupilo tres años. Durante el tiempo que estuvo
internado no se destacó como alumno estudioso. Continuó sus
estudios en el colegio Catedral del Norte. Entró allí debido
a la amistad que su padre mantenía con Sarmiento. Como el
colegio no enseñaba Ciencias Naturales, Francisco Facundo
Moreno, su padre, lo llevaba al río y a Palermo a juntar
elementos, los cuales serían los primeros objetos de su
propio museo. Su padre les regala a los tres hermanos el
mirador de su casa en agosto de 1866 para allí instalar el
primer museo.
El 27 de
Diciembre de 1867 muere la madre, Juana Thwaites, víctima de
cólera, enfermedad que padecía hacía bastante tiempo y se
había agudizado en los últimos dos meses.
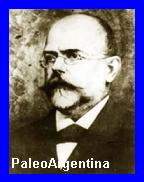 |
En
el año 1868 sus hermanos se desvinculan del museo
familiar, quedando éste a su cargo. Los distintos
objetos que allí se exhibían, algunos de gran
importancia geológica, fueron repartidos
equitativamente. En el mismo año fueron recibidas
las primeras donaciones por parte de Mariquita
Sánchez de Thomson.
Ya
en 1870 la familia se muda a la quinta de parque
Patricios. Allí pudieron gozar de mayores
comodidades y Francisco Pascasio realizar sus
estudios en mayor tranquilidad. En ese mismo año
escucha hablar por primera vez de Luis Piedrabuena y
se ve totalmente anonadado por la emblemática
precisión y certeza de su labor en la materia. |
Llegando a
1871 comienza la expansión de la amenaza de la fiebre
amarilla. Se mudan a la estancia de León Gándara, esposo de
Francisca, la hermana de Francisco Facundo Moreno. Ese mismo
año Francisco Pascasio Moreno realiza las primeras
exploraciones entre los lagos Chascomús y Vitel. Los peones
le habían hablado sobre osamentos llamados "Luces Malas", lo
que lo llevó a conjeturar que esas fosforescencias podrían
indicar un yacimiento fosilífero. Allí dedican dos días a la
clasificación de todos los huesos.
En 1872
ingresa a la compañía de seguros "La Estrella" (que había
sido fundado por su padre) pero se da cuenta de que no era
su verdadera vocación. Su padre lo entiende y lo apoya en su
profundo y esencial discernimiento regalándole un edificio
de 200 m2 para su propio museo (fundado a los
veinte años de edad).
En 1874 se
embarca en el "Bergatín Rosales" de la Armada a Santa Cruz
con el objetivo de explorar las tierras donde se habían
establecido los chilenos. El barco llega hasta la
desembocadura del río Santa Cruz.
Junto con
Carlos Bergatín y el guardiamarina Carlos María Moyano, se
internan en Santa Cruz y Río Negro, donde encuentran una
tribu aborigen que mantenía viejas costumbres de un tiempo
remoto, con vestigios de una vida anterior a la llegada del
hombre blanco. Moreno hizo acopio de una gran cantidad de
objetos de habitantes primitivos.
En
diciembre llega a su fin la expedición luego de 5 meses.
Vuelven a Buenos Aires debido a una revolución que al llegar
ya había sido sofocada.
 |
Viaja a Entre Ríos para comparar la formación
terciaria de las barrancas del Paraná con la de las
Patagonia. Francisco Pascasio Moreno no sólo intenta
explorar la Patagonia sino, también, integrarla al
país que está ajeno a su existencia. Ya en el año
1875 luego de una arduo trabajo logra persuadir a la
Sociedad Científica Argentina para que le dé el
dinero necesario para su nueva expedición a la
Patagonia. Su objetivo era cruzar los Andes por el
Nahuel Huapi y llegar a Chile en un camino inverso
al de Guillermo Cox. Buscaba un paso entre el Nahuel
huapi y Valdivia para unir el Atlántico con el
Pacífico. |
Para
hacerlo debía encontrar al Cacique Saihueque quien era el
dueño del paso a Chile. En el recorrido bordeó el río Limay,
pasó por las barrancas de Chacón Geyú, cruzó el Cumlelfen,
en la Pampa rosada y la región Manzanageyú o País de las
Manzanas. Al llegar a la Collón Curá y Neumuco, envió un
mensaje al cacique quien lo invitó a su territorio.
Francisco Pascasio Moreno es recibido por un coro de
mujerers y se presenta frente a Sayhueque, quien demuestra
ser muy sabio. El joven explorador no sólo traspuso una
frontera geográfica sino también la de una cultura
inexplorada. Moreno gozó de la hospitalidad de Sayhueque,
quien se consideraba señor de la tierra y cacique principal
de toda la Patagonia.
Se presenta
al consejo de los viejos jefes para explicar los motivos por
los que deseaba ir a Chile. Aduce que sólo de sea conocer lo
que hay allí pero los caciques pensaban que Francisco
Pascasio tenía la intención de ocupar su territorio. Tenían
arraigada la idea de que todo cristiano engañaba y mataba a
todos los que los ayudaban.
En un
momento de la discusión, Yanyarique, el cacique de las nueve
mujeres, lo acusó de mentiroso y lo desafió a que midieran
sus fuerzas. Francisco Pascasio dejó de lado el temor y se
enfrentó al cacique, quien no pudo arrancar del caballo al
joven explorador.
Aunque
realizó grandes esfuerzos le negaron pasar a Chile por el
camino de la cordillera. No obstante, Moreno no desistió en
su empeño de explorar el territorio. Era necesario, en sus
palabras "Conocer esos territorios hasta sus últimos
rincones y convencer con pruebas irrecusables a los
incrédulos y a los apáticos, del gran factor que para
nuestra grandeza sería la Patagonia apreciada en su justo
valor".
 |
Es por ello que se hizo amigo del cacique
Ñancochenque, quien lo invitó a sus toldos. Recorrió
los bosques de Pehuen y descubrió la fitarroya
patagonica.
Luego Moreno retornó a Caleufú a los toldos de
Sayhueque para que este autorizara el paso al Nahuel
Huapi. El 22 de enero de 1876 se convierte a los 23
años en el primer blanco que llega al Gran Lago
desde el Atlántico. Aunque está conmovido por la
belleza del paisaje, no olvida tomar posesión
simbólica del lugar, haciendo reflejaran en las
aguas del Nahuel Huapi los colores de nuestra
bandera. Desea afirmar en ese territorio la
soberanía de nuestro país. Luego de unos días
emprende su vuelta. |
Al llegar a
Chichinal se entera que pronto habría un malón. Por ello el
regreso se convierte en una desesperada carrera contra la
muerte ante al inminencia de una invasión indígena, y llega
a Buenos Aires tres días antes de que se produjera el malón
que costó cientos de vida y centenares de miles de cabezas
de ganado. No repuesto aún de esta experiencia Moreno viaja
a Catamarca y Santiago del Estero.
"Mar
interno, hijo del manto patrio que cubre la cordillera en la
inmensa soledad, la Naturaleza que te hizo no te dio nombre;
la voluntad humana te llamará desde hoy Lago Argentino."
En 1879 es
nombrado jefe de la Comisión exploradora de los Territorios
del Sur por el Gobierno Nacional presidido por Avellaneda.
Entre otros mandatos, debía estudiar lugares posibles para
la colonización, recorrer la costa entre los ríos Negro y
deseado, localizar los yacimientos de nitrato y estudiar los
aspectos geológicos del trayecto con vistas a la futura
construcción de una línea férrea que uniera al Atlántico con
el Pacífico a través de la Patagonia. Le otorgaron un barco
"El vigilante" para realizar una expedición al Sur.
El 18 de
febrero de 1874 comienza la conquista del Desierto. Sale la
primere división desde azul al frente de julio Argentino
Roca, ministro de guerra. Lo secunda el Coronel Villegas.
Ellos junto con 6000 hombres se desplazan hasta las márgenes
de los ríos Negro y Neuquén. Sus objetivos eran terminar con
la dominación indígena y, a la vez, afirmar la soberanía
sobre Chile. Francisco Pascasio Moreno al mismo tiempo se
dirigía hacia el sur junto con una tripulación que no
respetaba sus ideales.
Discutía
con sus compañeros de viaje ya que éstos estaban
entusiasmados con una guerra que èl consideraba injusta.
Moreno, que había vivido con los indios, se sentía culpable
por pertenecer, inevitablemente, al bando enemigo. Años más
tarde, al recordar esa guerra, escribió: "Tengo la seguridad
de que bien en esa ocasión pudo evitarse el sacrificio de
miles de vida; por supuesto muchos más de indios que de
cristianos...Durante esa lucha se realizaron matanzas
inútiles de seres que, creyéndose dueños de la tierra, la
defendían de la civilización invasora." Ahora estaba otra
vez en tierra de indios. Navega el río Negro aguas arriba en
un tramo de 450 kilómetros, hace relevar la costa del Golfo
San Matías, levantar la carta del puerto de San Antonio y
efectuar perforaciones en busca de agua potable.
Finalmente emprende
viaje a caballo hacia la cordillera, siguiendo a la inversa el
trayecto efectuado por Musters en 1870. Pasa por el Bajo del
Gualicho y Valcheta, visita al cacique Sinchel, llega a Maquinchao,
recorre el valle de Cholila, El Maitén, y la pampa donde hoy se
halla Esquel, y por último llega a la toldería de sus amigos
Inacayal y Foyel, en Tecka.
calco%20mandibula%20mioceno%20chasico%20bs%20as.JPG) |
Luego
de recorrer la región y sobrevivir a un intento de asesinato
por envenenamiento, en el que no tiene tanta fortuna su
acompañante Hernández, Moreno sigue viaje hacia el norte, al
país de las Manzanas, y vuelve a recorrer el Nahuel Huapi
donde bautiza el cerro López en honor a Vicente López y
Planes, autor del Himno nacional, y el lago Gutiérrez en
memoria de uno de los hombres que diera inspiración a su
infancia: Juan María Gutiérrez. Mientras Moreno está
dedicado a su objetivo, que es hallar el paso de Vuriloche
que comunica con Chile, es rodeado por los indios y llevado
a la toldería de Sayhueque y sus capitanejos. Luego de tres
días Moreno es condenado a muerte. Se le arrancará el
corazón y se lo clavará en una caña para ahuyentar a los
malos espíritus. |
Pero el
cumplimiento de la sentencia es demorado por Sayhueque, y Moreno y
sus dos acompañantes logran alcanzar, en una oscura noche, el río
Collon Curá, y en una balsa precaria que
"Si un indio mata a
un blanco es un salvaje, y si un blanco mata un indio es
civilización"
construyen con unas
ramas de sauce se lanzan a las aguas. Navegando de noche y
escondiéndose durante el día bajan por el Collon Curá y el río Limay
hasta las proximidades del Neuquén. Fueron seis días terribles.
Finalmente el séptimo día llegan a la confluencia del Limay con el
Neuquén. En esa increíble huida Moreno, junto con su vida y la de
sus compañeros, salvó su diario y la bandera argentina.
El 11 de mayo de
1880 llega Moreno, que todavía no había cumplido 28 años de edad, a
la Estación Central de Buenos Aires, siendo bajado del tren en
camilla, pues sus piernas están llagadas y se halla debilitado por
la fiebre.
Con este viaje
concluyó una etapa en la vida de Moreno. Finalizaron las
exploraciones realizadas sobre la base casi exclusiva de su esfuerzo
personal.
En 1881 la "Societé
de Géographis de París", lo nombra miembro y socio corresponsal, y
le otorga la medalla de oro. En la Argentina, el Ministerio de
Relaciones Exteriores le encarga realizar un mapa de la Patagonia y
un informe sobre los límites con Chile. El hombre que regresaba de
Europa, que pudo iniciar una vida académica sin sobresaltos, se
metía de lleno en un conflicto que demandaría no sólo inteligencia,
sino enormes esfuerzos.
En 1882 proyecta el
futuro museo, viaja por la cordillera y se lo nombra oficial de la
Academia de Instrucción Pública y Bellas artes. Vuelve a la
Argentina y se produce en 1882 la fundación de la ciudad de la Plata
que determinó la cesión del Museo Público de Buenos Aires al
Gobierno Nacional.
En 1883 la Academia
de Francia le otorga las Palmas Académicas y lo designa Oficial de
esa institución. Un año después, la Sociedad Arqueológica de Chile
lo nombra miembro correspondiente. Moreno dona 2000 volúmenes de su
biblioteca al Museo de La Plata.
En 1885 se casa con
María Ana Varela. En 12 años de matrimonio tienen siete hijos. El
año de su casamiento es también el de la inauguración del Museo de
la Plata. Moreno, que tiene entonces 32 años, es designado director
de la nueva institución.
Buscaba con las
exhibiciones del museo ejemplificar, no sólo la evolución de la
naturaleza de acuerdo a las últimas teorías científicas, sino
también las posibilidades que las riquezas naturales ofrecen al
espíritu práctico y emprendedor.
En los 20 años en
que Moreno se desempeñó como director del Museo, entre 1885 y
1905,la institución alcanzó proyección nacional e internacional.
Francisco Pascasio se rodeó de un conjunto de técnicos y
especialistas sobresalientes, con quienes realizó exploraciones de
diferentes regiones del país. La obra realizada quedó documentada en
las publicaciones del Museo, que comenzaron a imprimirse a partir de
1890. Así entre 1893 y 1895 el personal del Museo, recorrió, en las
palabras de Moreno, "desde las heladas regiones de la Puna... hasta
el Dpto. de san Rafael en la provincia de Mendoza, estudiando la
geografía, la mineralogía y la geología... en las altas cumbres y en
los vastos llanos y relevando por primera vez la fisonomía exacta de
la orografía andina, hasta entonces desconocida", siendo de lamentar
que esos estudios no se hubieran realizado antes "para haber evitado
no pocos trastornos en el trazado de las fronteras internacionales".
A partir de 1896
Moreno se desempeñó simultáneamente como perito argentino en las
cuestiones limítrofes con Chile, cargo que había rechazado en 1888
por considerar que no tenía méritos suficientes como para actuar al
mismo nivel que Diego Barros Arena, perito por Chile.
Desde ese momento,
Moreno orientó las actividades del Museo hacia la defensa de los
intereses argentinos.
 |
Hasta
entonces los problemas fronterizos de la Argentina no
encontraban soluciones adecuadas. El último arbitraje frente
a Brasil había sido francamente desfavorable. Terminado este
conflicto, surgía el de Chile, que no sólo reclamaba parte
de la Patagonia, sino también por la demarcación fronteriza
de Catamarca y la Punta de Atacama. En lo único que parecían
ponerse de acuerdo chilenos y argentinos era la reafirmación
de la soberanía argentina sobre el Atlántico y de Chile
sobre el Pacífico. |
"A partir de ese
acuerdo podemos negociar", decía Moreno. Se trataba de trazar una
línea divisoria en las altas cumbres, observando el curso de los
ríos hacia el Atlántio y el Pacífico. Pero había que discutir sobre
el terreno, no en especulaciones teóricas.
Las funciones de
Perito Argentino en la cuestión limítrofe con Chile llevaron a
Moreno, durante las postrimerías del siglo XIX, a efectuar numerosos
viajes a Santiago de chile. En 1897 a lomo de mula, Moreno, su
esposa y sus cuatro hijos acompañados por el Doctor Clemente Oneli,
cruzan la cordillera de los Andes rumbo a Chile. El mismo año, muere
en Chile su esposa, María Ana Varela, a los 29 años, víctima de la
fiebre tifoidea. Es a ella a quien la Sociedad Chilena rinde con
hidalguía sentido homenaje. Pero quedan en la mente de moreno las
palabras pronunciadas por ella un mes antes de morir, cuando ya se
encontraba gravemente enferma: "No abandones nuestra causa... sigue
adelante y lucha hasta vencer. Con tu triunfo evitaremos la guerra."
Así entre 1897 y
1898 Moreno viaja repetidamente entre Argentina y Chile, sienta las
base para el encuentro que los presidentes Roca y Errázuriz
mantienen el 15 de febrero de 1899 en el Estrecho de Magallanes, y
en pocos años reúne abundante información que significó el
descubrimiento de numerosos lagos, varios ríos, canales, islas,
cerros y cordones montañosos, que eran hasta ese entonces totalmente
desconocidos.
La teoría de Moreno
de que el límite con Chile debía ajustarse a la línea de las altas
cumbres fue sustentada por un detallado estudio en el terreno a lo
largo de toda la región limítrofe, estudio que no pudo ser igualado
por los expertos chilenos.
 |
Moreno
recurrió a todos los medios imaginables para lograr su
objetivo. Así contó con el testimonio de sus amigos los
indios de Nahuel pan, y de los colonos galeses para retener
la región de la Colonia 16 de octubre, y de un antiguo
colaborador del Museo, Germán Koslowky, para que el valle de
los Huemules, en las cabeceras del río Aisén quedase también
en territorio argentino. En 1898 recibe una nueva
distinción. Es nombrado por la "Geological Society of London"
como miembro honorario correspondiente, y la Academia
Americana de Política y Ciencias Sociales de Filadelfia lo
designa miembro extranjero. |
En 1899 se trasladó
a Londres, junto a sus hijos, como asesor geógrafo del representante
argentino. Desde allí escribe al presidente Roca: "Necesitamos hacer
conocer el país en todo sentido. No tenemos aún el puesto que nos
corresponde como nación americana y es un deber nuestro tratar de
conseguirlo. Una vez que nos conozcan, seremos mucho más
apreciados."
El mismo año de su
viaje a Londres la Sociedad Geográfica Comercial de París le otorga
la medalla Creveaux.
En 1900 Moreno
regresa a la Argentina. Sir Thomas Holdich, el arbitro inglés, viaja
en el mismo barco que Moreno y sus hijos, excepto el mayor,
Francisco, que con 15 años de edad decide quedarse en la capital
británica estudiando pintura. Durante el viaje, Moreno conversó
largamente con el arbitro inglés y trató de conocer su opinión
acerca del conflicto. Muy diplomático, Mister Holdich eludió una
respuesta. Sin embargo en una ocasión, mientras ambos miraban el
mar, acodados en la borda, Sir Thomas dijo "que todo cuanto gane el
pie argentino al oeste de la división continental se deberá
enteramente a usted".
En 1901 acompaña al
Comisionado del Tribunal Arbitral, coronel Sir Thomas Holdich, en el
reconocimiento que se realiza desde el Lago Lácar hasta el seno de
la Ultima Esperanza.
En abril de 1902 se
dirigió a Esquel con el objetivo de convencer a los galeses de la
zona que permanecieran fieles al país que les dio abrigo.
Exactamente el 30 de abril de aquel año, Francisco Pascasio logró
que los galeses de la zona se pronunciaran a favor de nuestro país,
manifestándose conformes con estar "bajo la bandera argentina". La
preocupación central de Moreno en aquel tiempo era poder terminar
con éxito las gestiones para solucionar el conflicto limítrofe con
Chile. Durante todo el mes de abril no hizo otra cosa que dedicarse
a ese asunto. En mayo regresó a Londres junto al arbitro inglés.
En 1903 sufre una
terrible pérdida. El 26 de enero muere su hijo Florencio de tan solo
9 años. Utilizó el trabajo como método de ocupación y en unos meses
recuperó su entusiasmo."
Ese mismo año el
Congreso Nacional premia la labor de Moreno como perito y los
trabajos que durante muchos años ha prestado gratuitamente a la
Nación, otorgándole tierras en el territorio del Neuquén o al sur
del río Negro.
Moreno ubica esas
tierras en el extremo oeste del lago Nahuel Huapi y las dona a su
vez a la Nación con el fin de que sean conservadas como parque
natural. De esta manera el 6 de noviembre de 1903 la Argentina se
convirtió en el tercer país del mundo, después de Estados Unidos y
Canadá, en poseer un Parque Nacional.
Pero no contento
con ello Moreno escribe al ministro chileno Vergara pidiéndole que
su gobierno haga una reserva similar en las tierras chilenas
ubicadas al oeste del Nahuel Huapi. Esta actitud de Moreno pone de
relieve uno de sus aspectos menos conocidos: sus atributos de
educador, de civilizador, y su amor a la humanidad.
En 1906, luego de
retirado del Museo de la Plata, Francisco Pascasio se instaló con
sus hijos en la Quinta de Parque Patricios. Abrió las puertas de la
quinta Moreno para que los chicos de la "quema" puedan comer de los
frutales allí existentes. Y luego, viendo la desnutrición que los
aqueja, a habilitar una gran cocina en la que se llegan a servir 200
comidas diarias.
 |
Después
agrega una aula, y así nacen las las "escuelas Patrias" que
finalmente pone bajo el amparo del Patronato de la infancia
y propulsa desde su cargo de vicepresidente del Consejo
Nacional de Educación.
En 1910
Moreno es propuesto como candidato y elegido diputado
nacional, por sus convecinos de la parroquia o distrito de
San Cristóbal. Como diputado nacional Moreno presidió la
Comisión de Territorios nacionales, y en ese carácter
recorrió el Chaco y Formosa. Propuso la creación del
Servicio Científico Nacional y de los Parques y Jardines
Nacionales y apoyó el establecimiento de ferrocarriles en la
Patagonia. |
Moreno renunció a
su banca de representante del pueblo para aceptar su designación
como vocal del Consejo Nacional de Educación, por considerar que
éticamente no podía desempeñar ambos cargos simultáneamente, y por
preferir "continuar dedicando el tiempo que me resta de vida a
contribuir a hacer de los niños de hoy... ciudadanos que sirvan
eficientemente... a la Nación Argentina, siendo innegable que la
fuerza y la grandeza de su mañana dependen de la escuela de hoy."
Su acción en pro de
la educación no solamente se limitó a las Escuelas Patrias. Creó
además las guarderías infantiles en los barrios obreros, modificó
los planes de estudios de las escuelas nocturnas para adultos
dándoles una orientación vocacional y técnica, y creó, en fin, el
escalafón para los maestros.
Su último viaje a
la Patagonia lo realiza en 1912, siete años antes de su muerte,
cuando acompaña a Teodoro Roosevelt, por pedido especial de éste, a
la región de Nahuel Huapi.
Francisco Pascasio
Moreno murió en la madrugada del 22 de noviembre de 1919. En el país
su muerte pasa inadvertida. Pero en el exterior numerosos países e
instituciones le rinden homenaje, pues Moreno es un verdadero
exponente de las mejores virtudes de la raza, al margen de su
condición de argentino.
En 1944 sus restos
fueron traslados a Bariloche, cubiertos con la bandera argentina y
los ponchos de Sayhueque, Catriel y Pincén, y depositados en la isla
Centinela, convirtiendo el imponente escenario de sus mayores
glorias en digno monumento a su grandeza. Nada le hubiera satisfecho
más que descansar en las tierras por las que luchara sin desmayo en
vida y sin esperar ningún beneficio personal.
Moreno fue un
autodidacta, humanista, civilizador, explorador, geógrafo,
antropólogo, etnógrafo, paleontólogo, historiador, sociólogo,
diplomático, legislador, educador y escritor y poeta de la
naturaleza, y por encima de todo un ser humano que luchó hasta el
final de su vida por los ideales de su juventud.
Moreno ha sido
considerado héroe civil de nuestro país. Esto es especialmente
destacable en una Nación donde la mayor parte de los hombres
ilustres de la historia han sido militares o han actuado como tales,
y donde los civiles más nombrados han participado en mayor o menor
medida de las luchas políticas de su tiempo, luchas que en muchos
casos se han proyectado hasta la actualidad.
La vida de
Francisco Pascasio Moreno fue una lucha continua. En las tolderías,
en los parlamentos indios, en las expediciones por tierra y mar, en
el cautiverio, Moreno mostró su coraje y su enorme comprensión por
la condición humana. Fue él, el explorador, el pionero, el
científico que se arriesgó a borrar los límites entre civilización y
barbarie.
Fragmento del
artículo publicado originalmente: Magnussen Saffer, Mariano. (2008).
Francisco Pascasio Moreno. Explorador. Científico y Pionero en la
Patagonia. Año 6 numero 31: 20 - 25. y su blbliografia consultada.
Termas de Río Hondo. Mastodontes por aquí,
Mastodontes por allá.
Por Mariano
Magnussen Saffer. Grupo Paleo. Museo Municipal Punta Hermengo de
Miramar. Fundación Argentavis.
marianomagnussen@yahoo.com.ar
Tomado de:
Magnussen Saffer,
Mariano. 2015. Termas de Río Hondo. Mastodontes por aquí,
Mastodontes por allá. Paleo Revista Argentina de
Paleontología. Boletín Paleontológico. Año XIII. 131:17-20.
La ciudad
santiagueña de Termas de Río Hondo, posiblemente sea la que contiene
la mayor cantidad de restos fósiles atribuidos a los vulgarmente
conocidos como Mastodontes (Stegomastodon sp), un genero de
elefantes que vivieron en América del Sur en los últimos dos
millones de años antes del presente.
Fueron un
Proboscideo (que posee trompa) al igual que el extinto Mamut y el
actual elefante. Habitaron lugares abiertos y pantanosos, donde sus
huesos se iban incorporando al sedimento a medida que morían. Los
hallazgos de restos fósiles de antiguos elefantes son algo escasos,
aunque en las zonas adyacentes al Río Dulce parecen con mayor
frecuencia a comparación con otras localidades fosilíferas de
Sudamérica.
El material
colectado desde hace varias décadas por los hermanos Emilio y Duncan
Wagner y que hoy se conservan en el Museo que lleva su nombre en el
Centro Cultural del Bicentenario en la ciudad capital de la
provincia, como aquellos colectados por distintos autores hasta
mediados de los años 60 y en las ultimas décadas colectados y
coleccionados por el Museo Municipal Rincón de Atacama de la
localidad termense, demuestra la gran abundancia de este genero de
proboscideo extinto con respecto a otros representantes de la
megafauna del pleistoceno, a partir de varias decenas de piezas,
principalmente restos mandibulares completos y parciales, vértebras,
huesos largos, fragmentos de colmillos o defensas, partes de cráneo
entre otros, algunos de ellos recuperados recientemente.
|
 |
El Río
Dulce de la Provincia de Santiago del Estero muestra en sus
márgenes, entre las ciudades de Termas de Río Hondo y
Santiago del Estero, unos extensos afloramientos de
areniscas grises muy friables, que se confunden con los
bancos arenosos del río actual. En ellas se encuentran
restos fósiles de mamíferos pleistocenos procedentes de
estos depósitos se conocen desde hace mucho tiempo. Sin
embargo, diversos geólogos y paleontólogos han supuesto que
se trataba de material retransportado por el cauce del río
Dulce, tema que aun se allá en discusión. Esta teoría se
base principalmente en que los fósiles se recuperan siempre
desarticulados. |
Probablemente este
río pleistoceno constituyó el principal recurso de agua en una
amplia región caracterizada por precipitaciones escasas y una larga
estación seca (como en la actualidad). Durante las fuertes
variaciones climáticas del Pleistoceno superior, las consecuencias
de la aridez regional pueden haberse agudizado con la eventual
disminución de las lluvias en las zonas más húmedas, lo que hoy
constituye las cabeceras de la Cuenca del Río Salí-Dulce (provincias
de Tucumán y Santiago del Estero).
Tales
circunstancias favorecerían la concentración de animales débiles y
moribundos, sujetos a la acción de los carnívoros. Así también
podría existir una abundancia de cadáveres de mastodontes y de otros
herbívoros concentrados en el canal, y sus proximidades expuestos a
los carroñeros y otros agentes naturales. Posteriormente, los restos
podrían ser arrastrados durante las crecidas y finalmente sepultados
a baja profundidad.
El
Stegomastodonte (Stegomastodon sp) tenía una altura promedio
de 2,8 metros y un peso de 6 toneladas (aunque los hay mas grande),
con el aspecto de una versión robusta del elefante moderno, del
cual, a diferencia de las especies más relacionadas, se asemejaba
por tener dos colmillos. Estos colmillos se curvaban hacía arriba y
tenían una longitud de 3,5 metros. Los molares de Stegomastodon
se cubrían de esmalte y un patrón complejo de crestas con
protuberancias sobre ellas, que le conferían una gran superficie de
masticación adecuada para una dieta herbívora.
 |
El género
se originó en América del Norte y las dos especies
sudamericanas llegaron durante el Gran Intercambio
Americano. Inicialmente herbívoros mixtos, Stegomastodon
waringi evolucionó con una dieta basada en pastos,
mientras Stegomastodon platensis se hizo
principalmente folívoro. Las especies de Stegomastodon
vivieron en hábitats más cálidos y con altitudes menores al
oriente de los andes, mientras el género relacionado,
Cuvieronius, vivió en regiones más frías de mayor
altitud. |
El gran intercambio biótico americano (GIBA)
fue el suceso que acaeció durante los últimos 3 millones de
años, cuando se restableciera la unión de Sudamérica con el resto
del continente. Este evento geológico posibilito que la fauna de
América del su desplazara hacia el hemisferio norte, y la de este,
hacia hemisferio sur. Así fue que hacia el norte se movilizaron
los grandes Gliptodontes, Megaterios, Toxodontes etc. en tanto que
los emigrantes del norte llegaron a nuestras tierras fueron los
Cervidos, Hippidion, carnívoros como osos y tigres dientes de sable
y los grandes Mastodontes. El impacto de este fluido intercambio
trajo aparejadas consecuencia dramáticas, como la competencia por
los nichos ecológicos, la falta de readaptación, enfermedades etc,
logrando la disminución de especies autóctonas, algunas llevadas a
la extinción.
La
especie Stegomastodon platensis fue descrita originalmente
por Florentino Ameghino en el año 1888. El holotipo fue depositado
en el Museo de La Plata con la sigla MLP-8-63; se trata de una
defensa de un ejemplar adulto, proveniente de las barrancas de San
Nicolás de los Arroyos, en las costas del río Paraná, en el nordeste
de la provincia de Buenos Aires.
En
la Argentina, sus restos han sido exhumados en la Provincia de
Buenos Aires (donde se halla su límite más austral, a los 37°S), y
en las provincias de Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Santiago del
Estero y Corrientes. Se ha inferido para este taxón una marcada
preferencia por climas de tipo templado cálido y hábitats de zonas
abiertas o sabanas arboladas.
 |
Los
mastodontes recuperados en las inmediaciones de termas de
Rio Hondo, convivían con otros gigantes de la edad mamífero
lujanense (Pleistoceno superior) y con una antigüedad datada
en unos 20 mil años antes del presente, como pampaterios y
gliptodontes (armadillos gigantes), glosoterios y megaterios
(perezoso de gran tamaño), toxodontes (semejantes a
hipopótamos) Amerhippus (caballos extintos) Hemiauchenias
(camélidos de gran tamaño) y ciervos semejantes a los
actuales. |
Te
esperamos en el Museo Municipal Rincón de Atacama de Termas de Río
Hondo, para que encuentres en su exhibición algunas de las decenas
de piezas recuperadas en nuestra región y atribuidas a
Stegomastodon, el elefante sudamericano extinto.
Agradecimiento: Al Señor Sebastián Sabater, Director del Museo
Municipal Rincón de Atacama de la ciudad de Río Hondo, Provincia de
Santiago del Estero, Republica Argentina. Por confiarme información,
materiales de su colección, fotografías y amistad.
Bibliografía sugerida.
ALBERDI, M.T.; CERDEÑO, E. & PRADO, J.L. 2008. Stegomastodon
platensis (Proboscidea, Gomphotheriidae) en el Pleistoceno de
Santiago del Estero, Argentina. Ameghiniana, 45(2):257-271.
AMEGHINO, F. 1888. Rápidas diagnosis de mamíferos fósiles nuevos de
la República Argentina. Buenos Aires, Obras Completas, 5:471-480.
BERTON, Michael. (1992). Dinosaurios y otros animales prehistóricos.
Ediciones Lrousse Argentina S.AI.C.
BONAPARTE, J.F. & BOBOVNIKOV, J. 1974. Algunos
fósiles pleistocénicos de la provincia de Tucumán y su significado
estratigráfico. Acta Geológica Lilloana, 12(11):171-183.
BOND, M.; CERDEÑO, E.P. & LOPEZ, G. 1995. Los
Ungulados Nativos de America del Sur. In: Alberdi, M.T.; Leone, G. &
Tonni, E.P. (Eds.), Evolución climática y biológica de la región
Pampeana durante los últimos cinco millones de años. Un ensayo de
correlación con el Mediterráneo occidental. Museo Nacional de
Ciencias Naturales, Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
Monografías 12, p. 259-275.
MAGNUSSEN SAFFER, M, BOH, D y ESTARLI, C. 2015.
Observaciones
paleopatologicas y cambios morfológicos de carácter funcional en una
tibia de Stegomastodon (Mammalia,
Gomphotheriidae) en el Pleistoceno tardío del Partido de
General Alvarado, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
XXIX Jornadas Argentinas de
Paleontología de Vertebrados. Diamante, Entre Ríos. Mayo de
2015. Libro de Resúmenes.
MAGNUSSEN SAFFER, M. 2015. Los hermanos Emilio y
Duncan Wagner y su legado al patrimonio de Santiago del Estero,
Argentina. Paleo Revista Argentina de Paleontología. Boletín
Paleontológico. Año XIII. 128:40-42.
NOVAS, F. 2006. Buenos Aires hace un millón de años. Editorial Siglo
XXI, Ciencia que Ladra. Serie Mayor.
Prado, J. L.;
Alberdi, M. T.; Azanza, B.; Sánchez, B.; Frassinetti, D. (2005).
«The Pleistocene Gomphotheriidae (Proboscidea) from
South America».
Quaternary Internacional.126-128:
21–30.
Una fuente de fósiles y controversias.
Por Susana V. García
e Irina Podgorny. Publicado en Transantrantico.
Periódico de arte, cultura y desarrollo del Centro Cultural Parque
de España/AECID, Rosario, Argentina.
Número 10,
primavera de 2010.
Imágenes
ilustrativas.
Aguas arriba,
sin viento y sin corrientes, el Crucero Paraguay ofreció en su
travesía un punto de alto privilegio para cualquier naturalista:
navegar a velocidad cero, en un barco inmóvil, para poder observar
en sus remotos detalles las grandes barrancas, el corte natural de
capas geológicas que revela el profundo pasado americano.
Para Alcide
d’Orbigny el Crucero Paraguay habría representado el triunfo de sus
deseos. Este viajero francés, uno de los tantos encandilados por las
barrancas del Paraná, soñaba con lo imposible: un barco y un río
inmóviles, sin vientos, sin corrientes, una plataforma donde pudiera
sentarse o caminar a voluntad para observar y dibujar los colores,
las formas y las sutilezas de unas barrancas tan impresionantes como
desconocidas. Para quien supiera mirarlas, las barrancas del río
Paraná revelaban los secretos de los tiempos profundos americanos;
sin embargo parecían poco dispuestas a dejarse estudiar: d’Orbigny,
a bordo de una goleta, las pudo observar de cerca sólo cuando
soplaba el viento norte. El “semi-Pampero” del sur, por el
contrario, enfurecía al naturalista: lo alejaba de las capas
geológicas y le demostraba, una vez más, que la observación de la
naturaleza dependía de factores ajenos a sus ansias.
La expedición
Paraná Rangá, navegando con una potencia anulada por las del agua y
el viento, logró, muchos años más tarde, el sueño de d’Orbigny: la
velocidad cero, donde todo sigue en movimiento, salvo el barco y los
observadores de a bordo. El problema de la observación desde los
barcos constituye un tópico de muchas expediciones, donde el objeto
a observar parecería aferrado a su sustrato natural, negándose a ser
registrado. Paradójicamente, la geología sudamericana se estructuró
con los datos de estos observadores de paso y en movimiento, que
fijaron esos puntos donde los estratos podían “verse”.
|
 |
D’Orbigny,
seguramente, habría agradecido esta situación de viaje. Por
lo menos por un rato, porque este crucero que, a pesar de
los motores, no avanzaba lo suficiente para cumplir con su
programa, también terminaría exasperándolo. Naturalista
viajero del Museo de Historia Natural de París, para recibir
los giros de dinero francés debía demostrar que el viaje
continuaba y que generaba nuevos datos, nuevas observaciones
y novedosas colecciones de fósiles, plantas, rocas y
dibujos. Así como el viaje debía moverse en alguna
dirección, los resultados —expresados en cartas, cajas,
pedidos de más dinero— debían salir en dirección contraria
para seguir alimentando y justificando sus gastos.
|
Entre esos
resultados, se contaron las observaciones geológicas de las
barrancas del Paraná.
En el curso
inferior hasta Santa Fe aparecen barrancas en la costa occidental,
mientras que entre Paraná y Corrientes la margen oriental se destaca
por sus barrancas de varios metros de altura, un escenario
naturalmente propicio para las observaciones geológicas y
paleontológicas. A lo largo del siglo XIX las barrancas del Paraná y
sus principales afluentes constituyeron un espacio de observación y
una fuente de fósiles, pero también de controversias sobre el origen
y la edad de sus capas. Las pampas, esa enorme llanura donde los
ojos de los viajeros no encontraban descanso, habrían resultado
categóricamente opacas para el geólogo sin los riachos y el curso
del Paraná. Sin embargo, las barrancas, como “cortes naturales”
donde mirar el pasado remoto, aceptaban múltiples lecturas.
La geología y la
paleontología surgieron en el siglo XIX como disciplinas de carácter
esencialmente internacional, presuponiendo un desarrollo histórico
de la naturaleza y de la humanidad comparable en todo el globo. Una
secuencia universal del pasado de la Tierra debía basarse en el
estudio minucioso de las especificidades locales y su adecuación a
un esquema que negociara entre lo peculiar de una región, el
pretendido carácter unitario de la naturaleza y un método de
observación. Los practicantes de esta nueva disciplina llamada
geología aprendieron a ordenar los estratos de la Tierra según la
composición mineralógica y los fósiles contenidos en ellos y a
correlacionarlos según semejanzas halladas en puntos remotos del
planeta.
|
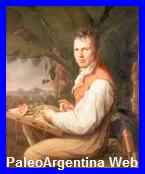 |
Moluscos,
vertebrados y plantas fósiles proveerían el medio para poder
establecer las correlaciones entre los estratos a nivel
global e interpretar la sucesión de acontecimientos que
habían modelado la estructura de la Tierra. Los viajes
emprendidos posibilitaron una comparación más exacta de los
distintos terrenos de ambos hemisferios, haciendo pensar que
podían reconocerse leyes generales en la estructura del
globo y la superposición de las rocas. Se trataba de una
posibilidad que se iba armando sobre las relaciones entre
las cosas según las observaciones realizadas en el terreno.
Sin embargo, las pampas y las barrancas del Paraná
demuestran que los ojos no veían sin ayuda y que los objetos
científicos distan mucho de constituir una entidad estable. |
Entre los primeros
esfuerzos por dilucidar la historia geológica de las Provincias del
Plata se destacan los trabajos de Charles Darwin y d’Orbigny. El
recorrido de Darwin por las planicies del Plata y Patagonia entre
1832 y 1833 coincidió, en parte, con los lugares visitados cinco
años antes por d’Orbigny. Los trabajos geológicos de Darwin y
d’Orbigny muestran la polémica interpretación de las formaciones
terciarias sudamericanas y la discusión sobre las causas actuantes
en el modelado de la corteza terrestre. El cuadro de las formaciones
geológicas sudamericanas, dada la escala del escenario a observar,
no se frenó por los escasos datos y sitios examinados; las
abstracciones llegaron, en cambio, a su máxima expresión.
El tópico
humboldtiano sobre la inmensidad de los espacios sudamericanos y el
carácter ejemplar de los mismos para el estudio de los fenómenos
geológicos en general reaparecería en los jóvenes viajeros que
pretendían emular su huella. En los viajes de Darwin y d’Orbigny los
puntos de observación se consolidaron principalmente de manera
costera: las barrancas del Paraná a la altura de Santa Fe-Bajada, en
Corrientes y en la costa atlántica, allí donde las costas escarpadas
volvían a dar “un corte natural”, a veces de más de cien metros
desde el nivel del mar. Eso conduce a la cuestión de la tecnología
de transporte imprescindible para llegar a los puntos donde el
fenómeno puede “verse” y para detenerse a tomar muestras y
mediciones.
|
 |
Para ello
sería necesario movilizarse en piraguas, canoas o comprar
una embarcación y recorrer la zona con prácticos o guías
locales conocedores de los nombres y los sitios donde
afloraban los grandes huesos, la evidencia más clara de un
momento geológico sepultado.
Asimismo,
los viajeros de Londres y París recurrían a testimonios
relatados, muestras recolectadas e informes confeccionados
con otros fines, obtenidos a través de la sociabilidad de
los comerciantes, agentes diplomáticos y extranjeros
radicados en estas costas. La extensión del terreno y la
necesidad de continuar el viaje hacían de este recurso la
única posibilidad para recopilar información sobre puntos
distantes, más allá de los lugares puntuales por donde los
naturalistas viajeros habían podido pasar. |
Armar la historia
geológica de un territorio todavía no explorado implicó reunir y
conectar los paisajes actuales de la cordillera con las llanuras de
las pampas, la Patagonia con la Mesopotamia, el Noroeste con las
costas atlánticas. El presente mostraba diversidad y fragmentación
de climas y de topografías: la historia geológica, con sus tiempos
larguísimos, demostraba, en cambio, conexiones insospechadas. Sin
embargo, los ojos aceptaban ver cosas distintas según la tradición
científica en la que se enrolaban y la confianza dada al trabajo de
los otros. Darwin y d ‘Orbigny compitieron por la prioridad en la
descripción de los depósitos geológicos, y las causas y origen de
las distintas formaciones o terrenos sudamericanos. La geología y
los fósiles de las barrancas del Paraná se ataron por muchos años
más a estos debates que, por entonces, sólo estaban comenzando.
Años más tarde, el
arquitecto e ingeniero de minas francés Auguste Bravard, proveedor
de fósiles de los museos europeos y, desde 1858, Inspector de Minas
de la Confederación Argentina, haría conocer el fecundo país a
través de la venta de las colecciones de mamíferos fósiles de los
terrenos pampeanos. Bravard describiría los depósitos marinos de la
Confederación en sus obras, como la “Monografia de los Terrenos
Marinos Terciarios, de las cercanías del Paraná”, publicada en El
Nacional Argentino un mes después de haber fijado residencia en
Paraná. En Bravard convivía un lenguaje propio de la tradición de
George Cuvier con otro procedente de la geología de Charles Lyell y
de la aplicada por Darwin en sus “Observaciones en América del Sur”.
|
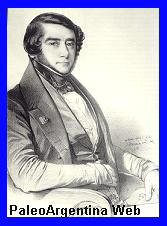 |
En las
observaciones de Darwin, adoptadas por Bravard, se hablaba
de causas simultáneas actuando en largos períodos de tiempo
en espacios tan enormes como la extensión correspondiente a
las partes meridionales de la América del Sur. Darwin había
definido una Gran Formación Patagónica y la había referido a
los terrenos terciarios de Europa. Darwin, en base a seis
conchas fósiles del Paraná halladas también en los depósitos
marinos que se extendían desde el Río Negro hasta San
Julián, consideró las capas mesopotámicas como parte de esa
formación patagónica, comparable con el eoceno de los
terrenos terciarios del hemisferio septentrional. Bravard,
con todo este instrumental teórico, sus observaciones de
campo y sus colecciones de fósiles, hablaría de la época de
los mares miocenos, cuando más de la mitad de la América
actual estuvo sepultada bajo las aguas. |
En las barrancas
del río, Bravard testimonió la presencia de dos géneros de mamíferos
terrestres, llamados Anoplotherium y
Palaeotherium, dos formas características de la fauna fósil
de las colinas de Montmartre. El supuesto hallazgo de estos géneros
descriptos por Cuvier permitían una serie de comparaciones
geológicas. La popularización de las imágenes de los animales del
pasado remoto habían consagrado precisamente a estas dos bestias,
pastando en manada pacíficamente por los campos, como el icono del
paisaje parisino del eoceno. Gracias al hallazgo de esta fauna, no
era imposible pensar en las similitudes entre París y Paraná en los
oscuros rincones del tiempo, iluminados por los trabajos de un
antiguo protegido del laboratorio de Cuvier, residente, ahora, en la
Confederación de Justo José de Urquiza.
Bravard atribuía
los restos de mamíferos al traslado desde una formación continental
vecina a estas formaciones, otorgando una edad miocena para los
terrenos marinos de Paraná, intermediarios entre el grupo eoceno
(representado por la fauna intrusiva paleoteriana, cuyo depósito
original permanecía desconocido) y el estado inferior de la época
pliocena (las margas de los depósitos pampeanos, de donde procedían
los megaterios y congéneres).
|
 |
Pero en la
década de 1880, estos mamíferos de la parte inferior de las
barrancas del Paraná dejaban de ser intrusivos y se empezaba
a hablar del eoceno local: Florentino Ameghino definía un
nuevo género similar a Palaeotherium, que
llamaba Scalabrinitherium Bravardi, en
homenaje al ingeniero francés y a Pedro Scalabrini, maestro
italiano residente en Paraná, dueño de la colección que le
permitió crear esta nueva entidad, surgida también de su
colaboración con Toribio Ortiz. |
La evidencia, en
el caso de Ameghino, ya no surgía de las observaciones en viaje,
sino del trabajo con los objetos y datos recopilados por los
naturalistas locales. Entre el mar y la tierra, entre el Sena y el
Paraná, entre las colecciones y los depósitos naturales, la fauna
fósil se americanizaba a la vez que las formaciones se envejecían y
se hacían continentales.
Como atestiguó la
descendencia de Scalabrini y de Ortiz, los debates no se acabaron:
el terreno argentino nunca dejaría de generar nuevas
interpretaciones y controversias sobre su origen y evolución que,
hasta el siglo XXI, continúan abiertas.
Susana V. García
nació en La Plata, en 1970. Es Licenciada en Antropología y Doctora
en Ciencias Naturales. Investigadora del CONICET en el Museo de La
Plata. Publicó Enseñanza científica y cultura académica. La
Universidad de La Plata y las Ciencias Naturales (1900-1930) (2010).
Irina Podgorny nació
en Quilmes, en 1963. Es Licenciada en Antropología y Doctora en
Ciencias Naturales. Investigadora del CONICET en el Museo de La
Plata e investigadora invitada en el Instituto de Historia de la
Ciencia Max Planck de Berlín. Publicó, entre otros, El desierto en
una vitrina. Museos e historia natural en la Argentina, 1810-1890
(2008) y El sendero del tiempo y de las causas accidentales. Los
espacios de la Prehistoria en la Argentina, 1850-1910 (2010).
Mamíferos Carnívoros
Sudamericanos.
Por Paola Echecury.
Originalmente publicado en;
http://lacajadepandoraylosfosiles.blogspot.com.ar
Actualmente América
del Sur alberga aproximadamente unas 46 especies de mamíferos
carnívoros. Los félidos, cánidos, úrsidos, prociónicos y mustélidos
son descendiente de las especies que ingresaron por el istmo de
Panamá hace unos 3 millones de años.
Durante el Plioceno
tardío y el Pleistoceno ingresaron a América del Sur hurones y
zorros en cambio en el Pleistoceno temprano ingresaron osos,
félidos, zorrinos, prociónidos y grandes cánidos. Estos grupos
dieron origen a diversas especies del continente.
La historia
evolutiva de los carnívoros se centro en el hemisferio norte. En
América del Sur los primeros registros del orden Carnívora datan del
Mioceno Tardío (hace 7 / 8 millones de años aproximadamente),
Cyonasua es prociónido que se extinguió en el Pleistoceno medio
(hace 1.8 / 0.5 M.A) estos ingresaron al continente por un corredor
en las islas del Caribe.
|
 |
A la
llegada de los carnívoros placentarios, América del Sur se
encontraba poblada los Esparasodontes, un grupo de mamíferos
carnívoros, emparentado con los marsupiales como las cuicas
o zarigüeyas o canguros australianos.
<<< Aspecto de un Esparasodonte. |
Se encuentran
registro de los esparasodontes desde el Paleoceno hasta su extinción
en el Plioceno. Durante 55 millones de años ocuparon el nicho de
mamíferos carniceros, este lugar era compartido con otros animales
como las grandes aves corredoras, cocodrilos terrestres y serpientes
constrictoras gigantes.
Los esparasondentes
son un grupo de mamíferos sudamericanos se han encontrados restos
fósiles en Colombia, Brasil, Chile, Uruguay y Argentina.
Durante mucho
tiempo se sostuvo la idea de que el ingreso de los carnívoros
placentarios a América del Sur habría causado su extinción por
competencia de nichos, ya que las especies holárticas estaban mejor
adaptadas. pero para sostener esta hipótesis debe haber una
superposición temporal, pero esto no se puede dar porque hay un
lapso de casi 0.8 Millones de años. Los datos analizados sugieren
que no hubo superposición temporal, sino que hubo lapsos temporales,
así que la desaparición de los esparasodontes no estuvo relacionada
con la aparición de los mamíferos placentarios.
La relación entre
los esparasodontes y los carnívoros debe tomarse como un reemplazo
oportunista, del nicho que dejaron los esparasodontes.
pero porque
desparecieron los esparasodontes?
La evidencia fósil
indica que la declinación de los esparasodontes data a fines del
Mioceno hasta Plioceno. Algunas hipótesis alternativas sostuvieron
que las grandes aves Phorusrhacidae, algunos reptiles como las
serpientes o cocodrilos podrían haber jugado un rol importante en su
desaparición.
Tanto las aves como
los reptiles se extinguieron antes que los esparasodontes. El caso
de los fororracos es que compartieron un pico de diversidad.
Posiblemente la desaparición de ambos haya sido sincrónica.
|
 |
Las
temperaturas globales fueron disminuyendo desde el Oligoceno
temprano, la completa separación de la Antártida de los
continentes ocasiono una reorganización de las corrientes
marinas, que circulaban entre América del Sur y Australia
retornando a la Antártida como aguas cálidas tropicales.
Este cambio origino una corriente conocida como circumpolar.
<<< Las aves del terror competían
directamente con el nicho ecológico de los carnívoros.
|
Desde el comienzo
del Cenozoico, América del Sur estuvo afectada por el levamiento de
la cordillera de los Andes, los cuales ocasionaron cambios
climáticos, intenso vulcanismo. Todo esto sin duda modifico la
estructura de los vertebrados continentales. Algunos grupos de
ungulados nativos se extinguieron.
La extinción de los esparasodontes se dio por los cambios que
afectaron a la biota de América del Sur.
Agradecimiento:
Dr Analía M Forasiepi. Ianigla Mendoza Conicet. Imágenes
ilustrativas incorporadas por Grupo Paleo. Fuente de publicación:
http://lacajadepandoraylosfosiles.blogspot.com.ar/
 Ver mas Artículos de Divulgación Paleontológica Ver mas Artículos de Divulgación Paleontológica |