|
Cuando las
primaveras empezaron a tener flores.
Por Mauro Gabriel
Passalia, Magdalena Llorens, Valeria Pérez Loinaze y Ari Iglesias.
Publicada originalmente en Ciencia Hoy. Volumen 26 Número
154.Adaptada para este Sitio.
Entre hace
118 y 66 millones de años la presencia de las plantas con flores
cambió el aspecto de los bosques que cubrían la Patagonia.
La historia
evolutiva de las angiospermas patagónicas
Si miramos a
nuestro alrededor, podremos advertir que la mayor parte de las
plantas producen flores, característica por la cual los botánicos
las clasifican en un grupo denominado angiospermas, que incluye
alrededor de 400 familias y cerca de 300.000 especies. Estas exceden
el número conjunto de especies de briofitas (musgos y afines),
pteridofitas (helechos) y gimnospermas (entre ellas coníferas,
cícadas y el caso único del Ginkgo biloba).
Actualmente, las
angiospermas dominan prácticamente todas las comunidades vegetales
(hay angiospermas incluso en la Antártida). Presentan una notable
diversidad de formas, colores y tipos de crecimiento; pueden ser
desde pequeñas hierbas, epífitas y trepadoras hasta arbustos y
grandes árboles. Se caracterizan por diferentes mecanismos
fisiológicos que les permiten optimizar la captación de luz y evitar
la pérdida de vapor de agua, lo mismo que por diversas maneras de
polinización y de dispersión de sus semillas, como consecuencia de
lo cual pueden subsistir en muy variados ambientes.
Este mundo florido
que conocemos hoy, sin embargo, no siempre fue así. A lo largo de la
historia de la Tierra, las comunidades vegetales estuvieron
dominadas por diferentes grupos de plantas, lo cual en muchos
momentos daba a la vegetación un aspecto muy diferente del actual.
 |
Los restos
fósiles más antiguos de plantas que se pueden clasificar
como angiospermas tienen una edad de unos 140Ma, es decir,
datan del período cretácico (más concretamente del Cretácico
inferior). Se estima que las angiospermas se originaron en
zonas próximas al ecuador y de allí migraron a latitudes
medias y altas de ambos hemisferios, lo cual habría de
ocurrir a lo largo de los siguientes 20 a 30Ma. |
Si tenemos en
cuenta que la edad de la Tierra es de aproximadamente 4500Ma, y que
los registros más antiguos de gimnospermas tienen unos 350Ma,
podremos apreciar que la presencia y luego el dominio de las
angiospermas en las comunidades vegetales es relativamente reciente.
El estudio de
fósiles de angiospermas –impresiones de hojas, flores, granos de
polen y petrificaciones de tallos– permite conocer cómo fue el
proceso de origen, diversificación y dispersión temprana de esas
plantas. En los fósiles, sin embargo, debido a su índole usualmente
fragmentaria, solo se logra reconocer algunos de los caracteres
morfológicos o anatómicos que definen una angiosperma actual.
Además, en sus orígenes las plantas con flores podrían haber tenido
un aspecto bastante diferente del que tienen sus actuales
congéneres, o incluso haber compartido ciertas similitudes con otros
grupos de plantas. Por eso, si bien afirmamos que el registro más
antiguo aceptado de angiospermas ronda los 140Ma, debe considerarse
que se han identificado fósiles aún más antiguos con algunos pero no
con todos los rasgos de las angiospermas, lo que impide
clasificarlas como tales de manera irrefutable.
Por otro lado,
análisis conocidos como relojes moleculares, basados en la
información genética de angiospermas actuales, sugieren que las
primeras plantas integrantes del grupo podría tener una antigüedad
de entre 140 y 180Ma y quizá de hasta 275Ma, mucho mayor que la
deducida del registro fósil.
El registro fósil
de las angiospermas primitivas
Las flores no son
los fósiles más abundantes de este grupo de plantas. Más cuantiosa
es la evidencia de hojas y granos de polen, aunque también pueden
hallarse madera, semillas y frutos. Lo anterior se suele encontrar
como órganos aislados, pero en ocasiones se tiene la fortuna de dar
con fragmentos conectados entre ellos, como ramas con hojas o
frutos, flores con polen, etcétera.
Las angiospermas
tienen hojas de forma variada. Pueden ser simples o compuestas y las
segundas estar configuradas por diferentes números de foliolos, por
ejemplo, tres como el trébol o varios como las rosas. Pueden tener
láminas y peciolos más o menos desarrollados, márgenes lisos o
dentados, presentar grandes lóbulos, etcétera.
 |
Se distinguen de las
hojas de otros grupos de plantas por su red de múltiples
venas que se ramifican y se unen para constituir una
compleja red de irrigación, la cual distribuye de manera muy
eficiente agua y productos fotosintéticos y confiere a las
angiospermas una alta tasa de crecimiento en comparación con
la de otros grupos vegetales. Algunos estudios sugieren que
esta particularidad es una de las causas de la alta
capacidad competitiva de las angiospermas en muchas de las
comunidades vegetales que hoy conocemos, y uno de los
factores que explicarían el creciente dominio del grupo a lo
largo del Cretácico. |
La forma de las
hojas fósiles y el tipo de su red de venas permite a los
paleontólogos compararlas con hojas de especies actuales para
establecer su clasificación botánica, por ejemplo, para determinar a
qué familia de angiospermas podría pertenecer la planta que dio
origen a un determinado tipo de hoja fósil.
En el regstro fósil
también son relativamente abundantes los granos de polen de
angiospermas tempranas, estructuras reproductivas microscópicas que
contienen los gametos masculinos dentro de una pared muy resistente
de esporopolenina. Esa pared es lo que se preserva como fósil y el
estudio de sus características morfológicas suele permitir
comprender cómo fueron evolucionando las angiospermas así como,
muchas veces, relacionar los grupos extinguidos de ellas con los
actuales.
Las primeras
angiospermas del sur patagónico
En el sur de la
Argentina existen varios sitios con fósiles de angiospermas que
permiten inferir cómo fue la historia de dicho grupo de plantas en
esa región. Los fósiles hallados dan cuenta de tres momentos clave
en su proceso evolutivo durante el Cretácico. Son ellos: (i) el de
los primeros registros (correspondientes a fósiles encontrados,
entre otros lugares, en rocas del grupo geológico llamado Baqueró);
(ii) el de una primera diversificación (fósiles de la formación
geológica Kachaike), y (iii) el de una segunda diversificación, con
incremento de su abundancia relativa en algunas comunidades
vegetales (fósiles de la formación geológica Mata Amarilla).
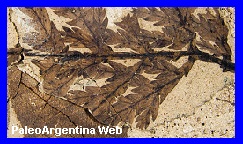 |
En el centro y norte de la
provincia de Santa Cruz hay un conjunto de rocas
sedimentarias con abundante contenido de plantas fósiles muy
bien preservadas. Los geólogos dieron a esas rocas el nombre
de grupo Baqueró; datan –igual que los fósiles que hay en
ellas– de entre hace unos 118 y 114Ma, es decir, del
Cretácico inferior, y contienen fósiles de angiospermas que
están entre los más antiguos que se han encontrado en el
hemisferio sur. |
Por esto, son de
gran importancia para entender las características de esas primeras
plantas con flor, así como el papel que desempeñaban en las
comunidades vegetales patagónicas de entonces.
Aun cuando todavía
tenemos mucho por descubrir, ya disponemos de varias piezas que
permiten ir armando el rompecabezas de la evolución temprana de las
plantas con flor en el sur patagónico, tarea que comenzaron los
trabajos pioneros de Sergio Archangelsky y Edgardo Romero.
Con los datos de
que hoy disponemos, pensamos que las primeras angiospermas en
tierras que hoy forman la Patagonia florecieron hace unos 118Ma, en
ambientes acuáticos o cercanos a cuerpos de agua. Más tarde, a lo
largo del Cretácico medio y tardío, entre hace 90 y 66Ma, las
angiospermas dominaron las floras de una gran diversidad de
ambientes. Durante los períodos siguientes –el Paleógeno y el
Neógeno–, se produjo la aparición y radiación de otras dos familias
de angiospermas, las poáceas (pastos o gramíneas) y las asteráceas
(entre ellas las margaritas; véase el artículo ‘La evolución
temprana de las asteráceas’, en este mismo número). A partir de ese
momento, la Tierra comenzó a tener paisajes semejantes a los que
conocemos en la actualidad.
Lecturas Sugeridas
Archangelsky S et
al., 2009, ‘Early angiosperm diversification: Evidence from southern
South America’, Cretaceous Research, 30: 1072-1083.
Doyle JA, 2012,
‘Molecular and fossil evidence on the origin of angiosperms’, Annual
Review of Earth Planetary Sciences, 40: 301-326.
Pramparo MB et al.,
2007, ‘Historia evolutiva de las angiospermas (Cretácico-Paleógeno)
en la Argentina a través de los registros paleoflorísticos’,
Ameghiniana, 11: 157-172.
El tiburón
más grande
de todos los tiempos.
Por Sergio Bogan.
Fundación Azara. Universidad Maimonides. Publicado originalmente en
la Revista Azara, Volumen 2, número 2 (2014). Fragmento de la
publicación original. Imágenes de nuestro archivo.
De Colección. Joyitas de
la Fundación Azara. Dientes del gran
Megalodon. La formación y conservación de colecciones científicas se
encuentra entre los objetivos v la Fundación Azara desde su misma
creación. Actualmente la Fundación alberga miles de ejemplares
geológicos, paleontológicos, biológicos y antropológicos, muchos de
los cuales integraban originalmente las colecciones de grandes
exponentes de la ciencia en la Argentina. Dar a conocer este
importante acervo es una forma de mantener viva la dedicación,
pasión y sabiduría de esos personajes. Día a día, las colecciones de
la Fundación siguen creciendo y son consultadas permanentemente por
nuevos investigadores, para contribuir así, progresivamente, a la
construcción colectiva al condimento científico.
 |
Los
restos fósiles han cautivado al hombre desde tiempos muy
remotos. A través de la historia, se dieron distintos tipos
de explicaciones mágico/religiosas para dar cuenta del
origen de tales elementos.
Una de
esas explicaciones, relacionada con los relatos bíblicos,
sostenía que los fósiles de animales extintos correspondían
a criaturas que no habían sobrevivido al diluvio universal.
Con el desarrollo de la ciencia moderna, la historia de la
Tierra fue dejando de ser vista en términos religiosos y su
antigüedad se extendió mucho más de lo que las escrituras
sostenían.
<<<Diente de
Carcharocles megalodon. |
Los fósiles fueron tomando una importancia
trascendental en los gabinetes de los naturalistas y académicos,
quienes se encargaron de su colección y estudio en forma cada vez
más sistemática. La colección paleontológica de la Fundación Azara
posee más de 1.500 restos fósiles, provenientes de distintas
donaciones. Todas las piezas originales se encuentran registradas
ante la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme a lo que marca la ley
nacional 25.743.
 |
Esta colección es un patrimonio
científico de consulta pública, que le permitirá a las
actuales y futuras generaciones de investigadores acrecentar
el conocimiento sobre la evolución de la vida.
El megalodón o megalodonte
(nombre que significa "diente grande") es una especie
extinta de tiburón que vivió aproximadamente entre 28 y 15
millones de años atrás, durante el Cenozoico.
Científicamente se lo conoce con el nombre de
Carcharocles megalodon y es considerado como uno de
los mayores depredado-res en la historia de los vertebrados.
Los
estudios sugieren que C. megalodon lucía en
vida corno una versión corpulenta del gran tiburón blanco
actual (Carcharodon carcharias), con un tamaño
que rondaba entre los 16 y 20 metros. Los restos fósiles
indican que este tiburón gigante tuvo una distribución muy
amplia alrededor de los mares de todo el mundo. Dado que los
esqueletos de los tiburones están formados casi en su
totalidad por cartílagos, la mayor parte del cuerpo de estos
animales se degrada luego de la muerte.
<<<Ingresion
marina, durante el Mioceno.
|
Solo se preservan fosilizados los dientes, y en
ocasiones, los centros vertebrales. Las mandíbulas de C.
megalodon estaban compuestas por un total de cerca de 276
dientes, dispuestos en cinco hileras. Los dientes de este tiburón
son de forma triangular, robustos, de gran tamaño, con bordes
finamente aserrados, y una amplia banda lingual en la base de la
corona. La fuerza de las mandíbulas de este colosal tiburón puede
apreciarse al ver las profundas marcas de mordidas que presentan
muchos huesos fósiles de ballenas antiguas.
Una curiosidad sobre el megalodonte
Por mucho tiempo, los fósiles de dientes de
megalodonte fueron conocidos en Europa con el nombre de glossopetras
o “piedras lengüeta" y se dudaba mucho de su origen biológico. No
fue sino hasta 1667 que se identificó en forma certera.
El primero en hacerlo fue el naturalista dances Niels
Stensen o Nicolás Steno (1638-1686), quien luego de diseccionar un
tiburón actual, notó la gran similitud que existía entre los dientes
de ese ejemplar y las "piedras lengüeta", y propuso que los
sedimentos que contenían esos restos habían constituido en el pasado
el fondo de un mar habitado por gigantescos tiburones.
La presencia del megalodonte en la Argentina
En la Argentina, el registro fósil de este
mega-tiburón está bien fundado dado que su hallazgo es usual entre
los sedimentos marinos de las mesetas patagónicas así como también
en las barrancas del río Parana.
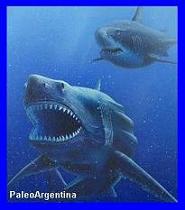 |
Durante
el mioceno Inferior (aproximadamente 20 millones de años
atrás) el océano atlántico cubrió gran parte de la Patagonia,
en un proceso conocido como transgresión marina “Patagoniense”.
Los
registros fósiles de esta época son abundantes en dientes de
C. megalodon especialmente en la provincia de
Río Negro y en el norte de Chubut, lo que podría estar
indicando que esta especie trataba de evitar las aguas más
frías del sur de Chubut y Santa Cruz.
Imágenes
de archivo. |
Hace 9 millones de años, durante la transgresión
marina denominada del “Paranense” o “Entrerriense", el mar volvió a
inundar una pequeña parte del norte de Patagonia y penetró
fuertemente por la llanura chaco-pampeana cubriendo con sus aguas
gran parte del litoral argentino. Esta ingresión marina dejo tras de
sí, sedimentos que contienen abundantes restos fósiles de
megalodontes en la actual provincia de Entre Ríos, así como también
en el norte de la Patagonia.
Bibliografía
Consultada;
Sergio Bogan.
(2014). El tiburón más grande
de todos las tiempos. Revista Azara.
Fundación Azara. Universidad Maimonides. Publicado originalmente en
la Revista Azara, Volumen 2, número 2.
El origen de los Camélidos
fósiles y actuales de América del Sur.
Por Mariano
Magnussen Saffer, Laboratorio de Paleontología del Museo de Ciencias
Naturales de Miramar, Provincia de Buenos Aires, Republica
Argentina. Fundación Azara. Publicado en Paleo - Revista Argentina
de Paleontología. Ilustraciones de Daniel Boh. marianomagnussen@yahoo.com.ar
Los camélidos son una familia de
mamíferos artiodáctilos. Actualmente representados en América del
Sur, habitando desde las alturas andinas hasta Tierra del Fuego y el
Chaco. De las cuatro especies de camélidos sudamericanos, dos son
domésticas (llama y alpaca) y dos son silvestres (guanacos y
vicuñas). Todas habitan ambientes áridos y altos, y sólo el guanaco
lo hace en zonas a nivel del mar, cuya distribución fue mucho más
amplia en la antigüedad.
Otros camélidos reconocibles están
agrupados en cuatro especies del genero Camelus, conocidos como
camellos, que habitan llanuras secas de África y Asia.
Los camélidos son estrictamente
herbívoros, con largos y delgados cuellos y piernas prolongadas. Se
diferencian de los rumiantes porque su dentición muestra rastros de
incisivos centrales vestigiales en el maxilar superior, y la
presencia de dientes caninos verdaderos, separados de los premolares
|
 |
No tienen pezuñas, pero a
cambio tienen dos dedos con uñas en cada pie y almohadillas
plantares. La mayor parte de su peso recae en estas
almohadillas resistentes y fibrosas. En el caso de los
camélidos andinos, tienen la capacidad de utilizarlas para
ganar más agarre en los terrenos rocosos y en las llanuras
aferrarse mejor a terrenos húmedos para poder correr y
alejarse de los depredadores, entre otras características.
<<<Hemiauchena
paradoxa. |
En términos paleontológicos, se
conocen al menos ocho géneros extintos, con formas y tamaños
sorprendentes, y algunos de ellos llegaron a Sudamérica hace unos 3
millones de años antes del presente.
Los Camélidos se originaron en
Norteamérica, continente del cual migraron grupos de animales en
diferentes épocas hacia Eurasia y Sudamérica. Algunos de los
primeros registros fósiles de Camélidos se originan en el Eoceno
medio superior, hace 45 millones de años, con la especie Protylopus
petersoni, con una talla no mayor a los 30 centímetros, llegando a
formas gigantes como Paracamelus gigas, que emigro a Asia por el
estrecho de Behring, diversificándose en las dos especies de
camellos que allí existen actualmente. La diferenciación y
especialización, ha sido el producto de un proceso evolutivo de
millones de años.
Durante el Oligoceno algunos
camélidos primitivos desarrollaron cuellos largos que les permitió
ver sobre los árboles y arbustos, y tenían cuatro dedos bien
diferenciados. Pero en el Mioceno perdieron los dedos laterales,
como forma de adaptación a nuevos ambientes. Los primeros tipos de
camélidos probablemente no tenían joroba y se parecían a las llamas.
Los hallazgos de restos fósiles
muestran que hace aproximadamente 20 millones de años, los camélidos
dominaban las zonas planas de América del Norte. Un estudio
detallado de estos restos permitió clasificarlos en cuatro grupos
con características propias y representadas por los géneros Titanotylopus, Paracamelus, Megatylopus y Hemiauchenia.
|
 |
Debido al enfriamiento de
la tierra durante el Mioceno y el Plioceno, las sabanas se
incrementaron y los camélidos sufrieron procesos selectivos
que dieron lugar a adaptaciones a las nuevas condiciones,
como el alargamiento de sus patas, la aparición de coronas
en sus dientes, necesarias para masticar los pastos. A
partir del Plioceno y el Pleistoceno la temperatura empezó a
ser más variada en todo el globo terrestre.
<<<Restos de Hemiauchena paradoxa. Museo de La Plata. |
Para este momento, ocurre la
conexión continental entre América del Norte y América del Sur, con
la formación del Istmo de Panamá, lo que genero el suceso denominado
“El Intercambio Biótico Americano “ (GIBA), cuya consecuencia de
estos cambios fue la llegada de nuevos depredadores a Norte América
y, por otro lado, el hecho de que los camélidos que habían emigrado
se encontraran con depredadores nativos de dichos lugares
(marsupiales del tamaño de un oso o aves del terror), por lo cual,
el mejor mecanismo de defensa fue la huida hacia entornos desérticos
y abiertos.
El registro más primitivo de la
familia Camelidae, corresponde al Plioceno de Barranca los Lobos,
entre las ciudades de Mar del Plata y Miramar (Provincia de Buenos
Aires, Argentina) en la Formación San Andrés (edad Uquiense), y para
el Pleistoceno se hallaban bien diferenciados Hemiauchenia, Paleolama (de
tamaño mayores que los representantes actuales) y Lama.
Uno de los grandes camélidos que
se adaptaron a las condiciones sudamericanas fue Hemiauchenia
paradoxa. Esta especie fue descrita originalmente en el año 1880 por
el paleontólogo y entomólogo francés François Louis Paul Gervais y
el naturalista argentino Florentino Ameghino.
|
 |
Su apariencia era
semejante a la de una llama o guanaco contemporáneo, pero su
altura superaba la de un camello viviente de Asia y África,
unos 2,5 metros aproximadamente. Se alimentaba
principalmente del pastoreo y sus restos son muy abundantes.
Poseía miembros robustos, metapodos cortos y mandíbula
mesognatas y bajas.
<<<Acumulación antropica de restos óseos de Lama guanicoe,
en el sitio arqueológico Nutria Mansa 1. Tres mil años de
antigüedad. |
En cambio, Lama guanicoe fue de
menor tamaño y es el guanaco actual, cuyos restos fósiles son
conocidos desde el Pleistoceno por Lama gracilis. Su registro
desaparece hace solo unos siglos atrás, calculados en el siglo XVI y
XVII en la provincia de Buenos Aires donde era muy abundante, pero
con presencia en las regiones de Patagonia, Cuyo y Norte argentino.
Desde la llegada de los primeros
grupos humanos cazadores, se convirtió en una presa muy usual, cuyos
restos óseos son los más comunes entre los grandes mamíferos en
sitios arqueológicos. Uno de ellos fue el sitio Nutria Manza 1
(entre los Partidos de General Alvarado y Lobería). Por lo general,
en todos los casos en que los restos de Lama guanicoe aparecen
acumulados por manipulación antropica, se trata de huesos largos
fracturados, ya que los aborígenes consumían la medula ósea.
En la Provincia de Buenos Aires se
han hallado en la localidad de Pehuen-Co, un sitio paleoicnologico
con numerosas pisadas en las orillas de un pantano ya desaparecido,
como así también en las localidades de Santa Clara del Mar y
Miramar. Estas trazas fósiles son coherentes con la presencia y
antigüedad de estas especies.
|
 |
En el sitio arqueológico
Paso Otero 5 en la localidad bonaerense de Necochea, se
recuperaron restos óseos de este gran camélido con evidencia
de que convivió con grupos humanos.
Sus restos se han
colectado en Sudamérica desde Bolivia, hasta el sur de la
Patagonia, incluyendo Chile, Uruguay, y gran parte del resto
de Argentina.
<<<Icnita (huella) de
Lamaichnum
guanicoe, asignable a
Lama. |
Hace unos 10 a 12 mil años atrás,
en la época más fría del Pleistoceno, se extinguieron todos los
camélidos que habitaban en América del Norte, en donde se habían
originado. En América del Sur desaparecen los Hemiauchenia y los Paleolama,
y quedan solamente los camélidos de menor tamaño del género Lama y Vicugna.
Bibliografía Sugerida;
Aguirre, M. L.
1995. Cambios ambientales en la región costera bonaerense durante el
cuaternario tardío, evidencias malacológicas. 4 jornadas geológicas
y geofísicas bonaerense.(Junin), actas 1: 35-45.
AMEGHINO, F. 1888.
Rápidas diagnosis de mamíferos fósiles nuevos de la República
Argentina. Buenos Aires, Obras Completas, 5:471-480.
AMEGHINO, F. 1889.
Contribución al conocimiento de los mamíferos fósiles de la
República Argentina. Actas de la Academia Nacional de Ciencias de
Córdoba, 6:1-1027.
BERTON, M. (1992).
Dinosaurios y otros animales prehistóricos. Ediciones Lrousse
Argentina S.AI.C.
Björn Kurtén and
Elaine Anderson Pleistocene Mammals of North America (New York: Columbia
University Press, 1980), p. 301.
Bonomo M. y A.
Matarrese 2006 Investigaciones Arqueológicas en la Localidad Nutria
Mansa. En INCUAPA 10 AÑOS: Perspectivas en Arqueología Pampeana
Contemporánea, editado por G. G. Politis. Facultad de Ciencias
Sociales, UNCPBA, Olavarría. En prensa.
Bonomo, M. 2005
Costeando las llanuras. Arqueología del litoral marítimo pampeano.
Sociedad Argentina de Antropología, Colección Tesis Doctorales,
Buenos Aires.
Deraco, M.V.;
Scherer, C.D.; Powell, J.E. (2007) Sobre Hemiauchenia paradoxa del
Pleistoceno del río Dulce, Provincia de Santiago del Estero,
Argentina. Boletim informativo da Sociedade Brasileira de
Paleontologia. pp. 47
Fidalgo, F; Meo
Guzmán, L; Politis, G; Salemme, M. y Tonni E. 1986. Investigaciones
arqueológicas en el sitio 2 de Arroyo Seco (Partido de Tres Arroyos,
provincia de Buenos Aires, Republica Argentina). New Evidence for
the Pleistocene Peopling of the Americas. Center for the Study Of
Early Man. Alan Bryan Ed. Orono Maine.
Likius, Andossa;
Brunet, Michel; Geraads, Denis; Vignaud, Patrick (2003). "The oldest
Camelidae (Mammalia, Artiodactyla) of Africa : new finds from the
Mio-Pliocene boundary, Chad". Bulletin de la Société Géologique de
France. 174 (2): 187–193.
Magnussen Saffer,
Mariano. 2015. Los mamíferos, aves, reptiles y anfibios que
coexistieron con el hombre en el holoceno pampeano. Paleo Revista
Argentina de Paleontología. Boletín Paleontológico. Año XIII. 128:
28-29.
Menegaz, A.N.;
Ortíz Jaureguizar, E. 1995. Los Artiodáctilos. In Evolución
biológica y climática de la región Pampeana durante los últimos
cinco millones de años. Un ensayo de correlación con el Mediterráneo
occidental (Alberdi, M.T.; Leone, G.; Tonni, E.P.; editores). Museo
Nacional de Ciencias Naturales. Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Monografías, p. 311-337. Madrid.
Menegaz, A. N.
(2000). Los camélidos y cérvidos del cuaternario del sector
bonaerense de la región pampeana. Tesis doctoral, Facultad de
Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. 214
pp.
NOVAS, F. 2006.
Buenos Aires hace un millón de años. Editorial Siglo XXI, Ciencia
que Ladra. Serie Mayor.
NORIEGA, J.I.;
CARLINI, A.A. & TONNI, E.P. 2001. Vertebrados del Pleistoceno tardío
de la cuenca del arroyo Ensenada (Departamento Diamante, provincia
de Entre Ríos, Argentina). Bioestratigrafía y paleobiogeografía.
Ameghiniana, 38(4), Resúmenes: 38R.
Stidham, Thomas A.;
Zelenkov, Nikita V. (2016). "North American–Asian aquatic bird
dispersal in the Miocene: evidence from a new species of diving duck
(Anseriformes: Anatidae) from North America (Nevada) with affinities
to Mongolian taxa". Alcheringa: An Australasian Journal of
Palaeontology. 41 (2): 222–230.
TONNI, E. 1994. La
historia de un arroyo. Un encuentro con los fósiles. Editorial
Lumen. 24 Páginas. Idioma Español.
TONNI E. Y PASQUALI
R. 1998. Mamíferos Fósiles - Una historia de 65 millones de años.
Edición de los autores. Buenos Aires, Argentina. 79 paginas.
Tonni, E. P. Y
Fidalgo, F. 1982. Geología y Paleontología de los sedimentos del
Pleistoceno en el área de Punta Hermengo (Miramar, prov. Bs. As,
Repub. Argentina); Aspectos paleoclimaticos. Ameghiniana 19 (1-2):
79-108.
Serpientes gigantes en
América del Sur.
Por Ari Iglesias*
y Sebastián Apesteguía+
* Paleontólogo
del INIBIOMA (CONICET-UNCO)
+ Paleontólogo de
Fundación de Historia Natural Félix de Azara (CONICET-CEBBAD).
Publicado en
anbariloche.com.ar
Sin duda alguna,
hoy en día uno de los animales más escalofriantes que existen son
las serpientes. Reptiles raros, alargados, sin patas, cubiertos de
escamas, con una lengua inquieta que se conecta a extraños órganos
sensoriales en el paladar y que se deslizan sobre su vientre “como
una víbora”. Muchas personas son fóbicas a estos curiosos animales,
sin embargo cumplen un rol ecológico muy importante en varios
lugares.
Las serpientes son
el alimento de muchísimas aves, tan hermosas como su propia comida,
y son cazadoras de muchas plagas (como los ratones, cucarachas y
otras serpientes venenosas). Existen hoy casi 3.600 especies de
serpientes, algunas muy venenosas, otras nada venenosas y algunas
muy fuertes, capaces de triturar huesos con la constricción de sus
músculos. Las conocemos como boas.
 |
Las boas más grandes
existentes en el planeta son la Pitón de India, con sus 10
metros de largo y 70 cm de diámetro (llegando a ser mucho
más gordas al comerse un buey); y la famosa Anaconda de
Sudamérica, con sus 11 metros de largo y 80 cm de diámetro.
Como suele pasarnos a los paleontólogos, nos asombramos de
estos organismos que hoy viven, pero sabemos que en el
pasado el grupo de las serpientes fue mucho más variado y
nos alucinamos con los hallazgos de los registros fósiles. |
Todo empezó en
Patagonia
En una de sus
vistas por Argentina, el paleontólogo norteamericano George Gaylord
Simpson, halló en 1931 el esqueleto fósil de una serpiente en rocas
de 50 millones de años en la localidad de Cañadón Vaca, al sudeste
de la Provincia de Chubut. Se estimó la longitud de este animal en
hasta 15 metros de largo, y con una cabeza que habría alcanzado unos
70 centímetros de largo, lo que le habría permitido devorar presas
de hasta un metro de diámetro. La denominación para este ofidio fue Madtsoia
bai, que en lengua tehuelche significaría “abuela de Cañadón
Vaca”.
En 1959, el
paleontólogo francés R. Hoffstetter reconoce un fragmento de
mandíbula de un ofidio de gran porte, procedente de la zona de
Gaiman (Chubut), calculando la talla del espécimen entre siete y
ocho metros de largo. Aunque las madtsoidas tenían un aspecto y modo
de vida semejante al de las boas, no eran parte de ese grupo de
serpientes, sino de uno primitivo.
Con el tiempo, se
fueron encontrando varios otros registros fósiles en Patagonia y
América del Sur en general, indicando que estas grandes
constrictoras eran mucho más comunes de lo que se creía. De hecho,
pronto fueron hallados sus restos en otros lugares de lo que
conformaba el supercontinente de Gondwana (como África, la India,
Australia y hasta parte de España). Pero el primer registro fósil,
que le dio el nombre a este gran grupo de tempranas constrictoras,
las Madtsoiidae, ocurrió en Argentina.
Las boas son un
grupo especial de serpientes originadas en Gondwana pero de
distribución actual pantropical. En nuestro país tenemos la curiyú
de hasta 5 metros y la boa arco iris, la de Amaral y la lampalagua,
de hasta 4 metros. En 1901 se describían las primeras serpientes
fósiles de la Patagonia, pero no eran gigantes.
 |
Otra gran serpiente con la
totalidad de su esqueleto preservado, incluido el cráneo,
del Cretácico (80 millones de años) de Neuquén y Río Negro
es Dinilysia, que aunque con un tamaño moderado, el fósil
permitió reconocer que el cráneo tenía un grado mayor de
fusión de sus huesos, por lo que estas serpientes
seguramente no podían abrir su boca como para engullir
presas muy grandes como en las serpientes modernas. |
¿Serpientes con
patas?
En el 2006, el
paleontólogo argentino Sebastián Apesteguía, descubre en rocas del
Cretácico (90 millones de años) en la localidad de La Buitrera (Río
Negro), una serpiente de dos metros de largo, que mantiene aún
restos bien formados de patas y caderas. La importancia de ese
hallazgo fue que mostró que las serpientes más antiguas del mundo
vivieron tanto en tierra firme (Najash) como en el océano (Pacyrhachis),
por lo que el origen de este grupo debía ser rastreado mucho antes
que estos fósiles, probablemente hacia el período Jurásico. Pocos
años después, Mike Caldwell (paleontólogo de Canadá) junto con
Sebastián Apesteguía y otros paleontólogos, publicaron las primeras
serpientes jurásicas. Aunque se supone que también tenían patas, los
restos fósiles aún son fragmentarios y no permiten corroborarlo.
Hoy en día, las
boas mantienen vestigios de las patas del reptil que le dio origen,
pero sobresalen apenas como pequeñas uñas en el borde de la cloaca
(ano más poro urinario). Los machos las usan para aferrar a la
hembra durante la cópula.
La pérdida de
miembros y cinturas y el alargamiento del tronco en las serpientes
es un efecto genético sin relación alguna con su utilidad relativa.
De hecho, es un accidente que les ha ocurrido también
independientemente a otros lagartos actuales como: teióideos,
escíncidos, ánguidos y a todos los anfisbénidos. Fantásticos fósiles
de reptiles con patas reducidas se han descrito en el Cretácico de
Brasil (Tetrapodophis) y en Líbano (Eupodophis), aunque no todos se
ligan al origen de las serpientes.
 |
De todos modos, todos los
lagartos utilizan movimientos zigzagueantes en su
desplazamiento, con o sin patas, por lo que las serpientes
solo han intensificado este modo serpenteante.
Adicionalmente, las serpientes poseen músculos en las
escamas por lo que, moviendo las grandes escamas cuadradas
de su vientre, pueden desplazarse aun sin zigzaguear:
¡caminan con las escamas! |
La desarticulación
de los huesos de las boas, culebras y otras serpientes modernas del
grupo de las macrostomadas (de boca grande) les permite deformar su
boca y garganta como para expandir los tejidos blandos y de esta
forma engullir presas que no podrían entrar de otra forma, sin
provocar daños. De esta forma, serpientes poco móviles como las boas
comenzaron a ser grandes depredadoras y una vez que comían
permanecían inmóviles por semanas mientras actuaba su lenta
digestión. Esta estrategia biológica les permitió permanecer sin
comer por meses tras engullir solo una gran presa.
¡¡¿Aún más
Grandes?!!
En el 2009 se
descubre en rocas de 60 millones de años (Periodo Paleoceno), en
Colombia, a Titanoboa, una boa gigante cuyas vértebras y huesos de
la cabeza permitieron reconstruir un cuerpo de hasta 14 metros de
largo con una cabeza de 40 cm de largo, por lo que se estima llegó a
pesar más de 1.100 kilos. Si bien de tamaño monstruoso, fue de una
talla bastante similar a los descubiertos en el Sur de Argentina.
Los estudios de los
dientes de Titanoboa dejaron dilucidar que esta gigantesca boa se
habría alimentado de grandes peces, aunque también la fusión de los
huesos de la boca, no habrían permitido una apertura hacia alimentos
de tamaño descomunal.
Esta boa gigante de
Colombia, se halló junto con los restos de un cocodrilo gigante (de
metros de largo). Las condiciones tropicales, húmedas y con
abundante alimento, habrás sido las propicias para permitir a estos
grandes reptiles llegar a esos tamaños tan descomunales.
Similarmente, esas condiciones son las que fueron interpretadas como
predominantes durante la Era Mesozoica, durante la cual se registran
los reptiles más grandes y variados de la historia de la Tierra
(entre ellos los dinosaurios).
 |
En 1993,
la paleontóloga argentina Adriana Albino, que para entonces
trabajaba en la Universidad Nacional del Comahue en
Bariloche, describe el hallazgo de una vértebra gigante en
las cercanías de la ciudad de Sarmiento (Chubut), en rocas
de 50 millones de años. Las características de esa vértebra
permitieron reconocer una nueva especie de boa gigante a la
que denominaron Chubutophis. Las dimensiones de la vértebra
corresponden a la boa de mayor tamaño conocida en el mundo
(hasta 18 metros) y por su desarrollo se sabe que aún era
juvenil cuando murió (y se preservó). |
El registro de este
tipo de tamaño de boa en Patagonia y Colombia y la presencia en las
mismas épocas y lugares de grandes cocodrilos, indica que en la
Patagonia imperaban igualmente condiciones de altas temperaturas,
abundante precipitación y libres de heladas (como así también lo
atestigua la flora, conteniendo palmeras y bosques tupidos de gran
altura).
¿Y… las culebras
qué?
Las culebras se
reúnen todas dentro de un mismo grupo dentro de las serpientes,
denominado Colubroidea (que en Argentina están principalmente
representadas por la familia Dipsadidae). Este grupo es uno de los
más numerosos hoy en día, pero su registro fósil es casi
insignificante en el tiempo geológico -como así lo es el del
Hombre-. El grupo de las culebras se registra como fósil desde el
período Oligoceno (hace 30 millones de años), seguidas por las
serpientes de coral, mambas y cobras (Elápidas) conocidas desde el
Mioceno (hace unos 15 millones de años). El hecho de que las dos
terceras partes de las serpientes actuales sean Colubroidea (cerca
de unas 1.950 especies vivientes) demuestra que se encuentran bien
adaptadas a las condiciones climáticas imperantes en el presente
momento (más frío) del Planeta. Los portes de las culebras no son
para nada espectaculares, pero muchas personas de todas formas les
temen. Hoy en día las culebras de climas templados deben hibernar,
condición que seguramente no vivieron sus parientes lejanas del
Mesozoico y comienzos del Terciario.
Icnofosiles
Ordovícicos en espigones y defensas costeras bonaerenses.
Por Mariano Magnussen. Laboratorio de
Paleontología del Museo de Ciencias Naturales de Miramar, Provincia
de Buenos Aires, República Argentina. Fundación de Historia Natural
Félix De Azara. Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los
Vertebrados (MACN – Conicet).
marianomagnussen@yahoo.com.ar
Publicado como; Magnussen Mariano (2022).
Los rastros fósiles más antiguos de la región
pampeana en rocas cuarciticas. Paleo, Revista Argentina de
Divulgación Paleontológica. Año XV. 158. 47-57.
El Ordovícico es la fragmentación de la escala
temporal geológica que pertenece a la Era Paleozoica, y abarca un
lapso de 600 a 245 millones de años antes del presente, ósea, mucho
anterior a los primeros dinosaurios del Triásico de la Era
Secundaria o Mesozoica.
Durante la primera parte de la Era Paleozoica (Cámbrico,
Ordovícico y Silúrico), el continente sudamericano estaba unido a
África, Antártida, Australia e India formando la masa continental de
Gondwana que estaba separada por el mar del norte de América, Europa
y Asia, que constituían bloques continentales independientes,
ubicados en la franja ecuatorial.
|
 |
En este momento, la República Argentina
probablemente haya estado cubierta casi por completo por las
aguas. En el Devónico, América del norte y Europa se unieron en
un único bloque llamado Euroamérica, e iniciaron una lenta
deriva hacia Gondwana, con la cual comenzó a funcionarse en el
Carbonífero.
|
Gondwana en ese momento se encontraba ubicada sobre
el polo de rotación con lo cual una gran parte de las tierras
estaban cubiertas por gruesos mantos de hielo. Durante el
Carbonífero las condiciones climáticas eran muy cálidas y húmedas.
El sustrato estaba permanentemente anegado y abundaban los pantanos.
En el periodo Pérmico, Euroamerica se fusiono
finalmente con Gondwana, formando el supercontinente Pangea. Recién
a fines de esta Era, los anfibios y reptiles que se habían originado
en Euroamerica en el carbonífero, comenzaron a dispersarse hacia
Gondwana.
Las algas verdes eran comunes en el Cámbrico
Superior y en el Ordovícico. Las primeras plantas terrestres
aparecieron en forma de pequeñas plantas no vasculares parecidas
a hepáticas.
Los hongos marinos eran muy abundantes en los mares
del Ordovícico descomponiendo los cadáveres de los animales y otros
desechos. Entre los primeros hongos terrestres podrían haber jugado
un papel fundamental en la colonización de la tierra por las plantas
a través de la simbiosis micorrizal, que hace los nutrientes
minerales disponibles a las células de las plantas.
Se han encontrado hifas de hongos y esporas
fosilizados del Ordovícico de Wisconsin (Estados Unidos) con una
edad de aproximadamente de 460 millones de años, un momento en que
la flora terrestre probablemente constaba sólo de plantas similares
a las briofitas.
|
 |
En el sector bonaerense, es muy rico en restos
fósiles en los estratos y sedimentos que componen el subsuelo,
cuya importancia ha sido reconocida en el país y en el
extranjero, y como se sabe están protegidos por una ley
nacional, una ley provincial y ordenanzas municipales. La misma
impide su extracción sin asesoramiento y es obligatorio
entregarlos a algún Museo para su conservación o exhibición, ya
que suelen tener importancia para la ciencia. |
Son más populares los fósiles de mamíferos gigantes
de fines de la Era Terciaria y Cuaternaria, constituidos por la
Megafauna de los últimos 4 millones de años antes del presente, que
se encuentran a lo largo de acantilados costeros o de arroyos.
Pero además de estos, también es posible hallar
restos fósiles en otros sitios particulares, como edificaciones
urbanas o en las rocas de los espigones que se usan para proteger
las playas y acumular arena.
Especialmente en los últimos, debido a su abundancia
y distribución en la costa atlántica bonaerense, podemos observar
con algo paciencia, que hay gran cantidad de marcas de diverso tipo
y tamaño, las cuales corresponden principalmente a marcas o huellas
provocadas por animales que vivieron en el fondo arenoso de
antiquísimas playas y océanos.
La mayoría de estas rocas fueron extraídas de las
canteras de la localidad de Batán y Chapadmalal, cuyos sedimentos
tienen una antigüedad de 480 millones de años (correspondientes al
periodo Ordovícico de la Era Paleozoica) y están formados
principalmente por arena con cuarzo, denominado por los geólogos
Ortocuarcita y popularmente, como “Piedra Mar del Plata”.
En esos antiguos tiempos, aún no existía la vida
animal fuera de los mares, ya que la temperatura del ambiente
terrestre era superior a los 50 grados, he incluso en los polos.
Había un solo océano y comenzaba a separarse el único continente al
que se denominó “Pangea”.
Los seres vivos no eran muy parecidos a los de
ahora, por lo cual hay que imaginarlos según los moldes que dejaron
sus cuerpos, los cuales eran blandos en su mayoría, o las huellas de
sus actividades, tales como rastros, excavaciones, desplazamientos,
entre otros
A este último tipo de fósiles se los denomina
“Icnitas” o “paleoicnitas”, y son las marcas dejadas por los seres
vivos que, en muchos casos, se les ha dado un nombre propio ya que
no siempre es posible determinar qué animal provocó esas huellas en
particular.
En el caso de las Icnitas halladas en estas rocas,
también son denominados como “fósiles problemáticos” ya que si bien,
se les ha dado un nombre definido, no se sabe qué las produjo, o si
son parte de un mismo individuo o de varios, incluso, a veces cuesta
saber si son de origen animal o vegetal.
Si hacemos un recorrido por estos espigones es
posible hallar algunas rocas con marcas de diverso tipo. Las más
significativas y comunes son las que se parecen a pequeñas
herraduras denominadas Herradurichnus y se cree que
corresponderían a las marcas dejadas por los Trilobites, que son los
artrópodos más comunes de esta Era geológica. También se pueden ver
galerías rellenas, que se denominan Scolicia. Estos
seres que las formaron seguramente vivían o se trasladaban por
debajo de la arena. También se pueden apreciar perforaciones
provocadas por gusanos que aparentemente formaban una “U” ya que se
las encuentra por ubicaciones pares.
|
 |
Además, se ha podido analizar que, en muchos
casos, y debido a la forma en que se fractura la roca, es
posible observar la dimensión de estas marcas, tanto vertical
como horizontal, o en diversos estados de erosión, antes que
fueran tapadas por otra capa de arena y finalmente endurecidas
por el tiempo, por lo que el estudio de estas evidencias se
complica y engaña al ojo de los expertos.
<<<En rocas cuarciticas
transportadas para defensa costera, se hallan mucho icnofosiles
paleozoicos. |
Otra marca interesante, es la de las ondas de un
fondo marino tranquilo, las cuales se parecen a las actuales, que
podemos observar en cualquier playa, o por cualquier superficie
blanda por donde se desplazó el agua, las que se denominan “ondulitas”.
A los fósiles hallados en estos lugares se los suele
llamar “fósiles urbanos”, y si bien no son muy importantes a nivel
científico ya que no se sabe su origen, ni el nivel estratigráfico
original, pueden servir para que los docentes y guías puedan mostrar
sin grandes riesgos, diversos tipos de fósiles cuyas características
son muy extrañas y pueden ser analizados cómodamente, con solo
acercarse a una de estas construcciones y pasar una interesante
jornada reconociendo marcas e imaginando un mundo tremendamente
distante en el tiempo.
Aparte de encontrar estas antiquísimas evidencias de
fósiles en rocas trasportadas artificialmente para defensas
costeras, espigones y revestimientos de casas y veredas, se las
puede hallar naturalmente en todo el sistema serrano de Tandilia y
Ventania, disminuyendo por debajo de la superficie hacia el Este,
cubiertos por sedimentos más modernos, de origen Cenozoico.
Una curiosidad, es que, en la década de 1920, se
encontró un posible yacimiento de petróleo en las inmediaciones de
lo que hoy es el predio del ferrocarril de Miramar, pero no se pudo
llegar a él, debido a una gruesa capa de roca cuarcitica se
encuentra por debajo de la ciudad a inos 180 metros de profundidad,
y no pudo ser perforada.
|
 |
Volviendo a los icnofosiles que hemos observado,
y registrado principalmente en los espigones costeros,
recordamos que estas rocas están formadas por arenas finas y
gruesas de un mar de playas con poca profundidad hace unos 490 a
480 millones de años. Hemos registrado actividades de
Trilobites, como zonas de desplazamiento, madrigueras u apoyo
sobre la superficie. |
Uno de esas marcas se las denomina Rusoficus (Rusophycus)
un paragénero de icnofósiles presente en rocas sedimentarias de
facies marina profunda, marina superficial, fluvial y lacustre. Es
uno de los icnofósiles más representativos de la actividad etológica
de trilobites, que, si bien son realizados por una gran variedad de
organismos, en esta ocasión son fáciles de interpretar.
Las trazas de Rusoficus son característicamente
bilobuladas con simetría bilateral, de pequeño o mediano tamaño, de
altura variable y que pueden ser perfectamente paralelas entre sí o
fusionarse en su zona posterior. Se corresponden con trazas de
reposo al funcionar como cubil o madriguera, de alimentación.
Algunos investigadores incluso han sugerido que pudieran tratarse de
nidos excavados para depositar huevos.
Estos icnofósiles fueron interpretados en un
principio junto a las trazas de Cruziana como fósiles
de vegetales. En 1864 William Dawson publicó un trabajo demostrando
que eran rastros de la actividad excavadora de trilobites.
Posteriormente en 1873 un estudio similar fue dado a conocer por
Alfréd Naforst con más éxito que su predecesor.
Estos fósiles, junto a otros, se han sido
registrados en el Ordovícico temprano (480 millones de años) de la
Cordillera Oriental, en la Puna, en las Sierras Subandinas, en la
Precordillera, y en las sierras de Ventania y Tandilia, en
Argentina, como así también en otros lugares del mundo.
Otro icnofosil de esta antigüedad fue encontrado en
2015 en una roca cuarcitica próxima al muelle de pesca de nuestra
ciudad. Se trata de icnofosiles de Palaficus es probable que estas
marcas se deban a la pista originada por el desplazamiento de
anélidos o gusanos marinos de tamaño grande.
|
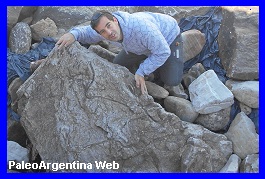 |
Este icnofosil se caracteriza por surcos semirellenos de
sutil trazado, flexionados, mostrando a veces giros y superposiciones
sumamente variadas. Antecedentes de estos hallazgos corresponden a la
Estancia La Celina en la provincia de Buenos Aires en 1945. Se
encuentran en sedimentos de arenas cuartiticas de grano fino. El
promedio de medida de estas trazas es de 1 metro de longitud, y entre1 y
2 centímetros de ancho. |
En algunas oportunidades se encuentra asociados a
trazas de otros organismos como Corofides y Tigillites. Además, es
estos icnogeneros citados hay muchos otros, pero recuerden que, al
ser fósiles problemáticos, su interpretación es más compleja, lo
cual no creo necesario ampliar más el tema.
Lo que debemos tener en claro, es que no hemos
encontrado vertebrados, ósea, animales con estructura ósea o
esqueleto, sino más bien, animales de cuerpo blando, que no se han
conservado debidamente, y aunque parezca singular, son marcas de su
actividad.
Seguramente, se preguntarán como se preservaron
durante casi 500 millones de años estas huellas o trazas.
Bien, estos organismos una vez que realizaron
actividades de desplazamiento o fosorial, ósea, por debajo de la
superficie, estas muestras eran cubiertas por capas de arena más
finas y totalmente distintas al sedimento hospedante, formando por
decirlo de una manera práctica, una roca sedimentaria heterogenia.
Al endurecerse durante millones de años, llegaron a nuestros días.
Algunas de ellas se erosionaron y dejaron al descubierto estas
muestras, otras debido a la actividad minera han sido separadas, y
es ahí como las divisamos e interpretamos.
Si bien la mayoría de los organismos experimentaron
grandes radiaciones adaptativas durante este periodo, hacia fines
del mismo se produce la gran primera extinción masiva. La vida
marina experimento una crisis con la extinción gradual de
Trilobites, Fitoplancton, Braquiópodos, Nautiloideos, Briozoos, y
Equidermos. Sin embargo, en los continentes las condiciones
climáticas comenzaban a ser favorables para el desarrollo de vida
más compleja.
|
 |
Esas trazas fósiles que se encuentran en nuestra zona, y que
podemos hallar en los espigones, se pudieron comparar con
registros de las islas Malvinas y también de Marruecos; se
trata de huellas que se han hallado en forma exclusiva en
los territorios que pertenecieron a Gondwana, el antiguo
continente que abarcaba Sudamérica, África, Australia, Nueva
Zelanda, isla de Madagascar y Antártida. Es decir, no se han
encontrado huellas similares fuera de ese antiguo
continente. |
Por distintas circunstancias geológicas, los
sedimentos posteriores no se preservaron, debido a los distintos
fenómenos orogénicos. Es por ello, que en nuestra región no hay
sedimentos posteriores, como del Silúrico, Devónico, Carbonífero y
Pérmico de la Era Paleozoica, o del Triásico, Jurásico y Cretácico
de la Era Mezozoica, por esta razón no se han encontrado dinosaurios
en la provincia de Buenos Aires, y sobre todo, no hay sedimentos del
Paleoceno, Eoceno, Oligoceno y del Mioceno de la Era Terciaria, y
recién afloran en nuestra región, sedimentos del Plioceno,
Pleistoceno y Holoceno, los cuales son geológicamente más modernos,
y no por ello menos interesantes que los anteriores, siendo pruebas
del pasado biológico y geológico de nuestra región en los últimos 4
millones de años.
Estas rocas que vemos a menudo en las defensas
costeras, espigones y revestimiento de construcción, parecen algo
común, Pero para el ojo observador de un geólogo o un paleontólogo,
es una importante muestra de información de la vida del pasado y nos
ayuda a comprender el pasado biológico de nuestro planeta.
Para generar un rápido resumen de lo que hemos
visto, les recuerdo que la Era Paleozoica la tenemos representada en
la provincia de Buenos Aires, en el sistema de Tandilia y Ventania,
en el sector serrano.
En nuestro caso, muchas de estas muestras, los
sedimentos están presentes en afloramientos geológicos naturales, en
el sector noroeste, limitando con el partido de Balcarce, y se lo ha
registrado en el subsuelo miramarense.
En forma artificial se los pueden encontrar en rocas
que conforman los espigones, defensas costeras y revestimientos de
construcción. Las misma, proceden de canteras de roca cuarcitica, en
la zona de Batan y Chapadmalal.
Tienen un origen marino, durante el ordovícico, hace
480 millones de años antes del presente, y contiene una importante
variedad de fósiles problemáticos, ósea, icnofosiles, que son
huellas o marcas de actividad de animales y plantas, que vivían en
mares de poca o prolongada profundidad, en una época en donde a la
vida no existía aun en tierra firme, debido a la alta temperatura
terrestre y el pobre oxígeno.
Estas rocas que vemos normalmente, estas formadas
por capas de arenas finas y gruesas de un antiguo mar, donde hemos
podido colectar y documental fielmente la vida primitiva que quedo
preservada en el tiempo. Así que, la próxima vez que vayas a la
costa bonaerense, recorre los espigones a ver si encuentras un
icnofosil, nosotros, ya tenemos un amplio registro.
Bibliografía sugerida:
Aceñolaza, F.G., 1978. El Paleozoico Inferior de
Argentina según sus trazas fósiles. Ameghiniana 15(1-2), 15- 64.
Buenos Aires.
Aceñolaza, F.G. and Ciguel, H., 1987. Análisis
comparativo entre las formaciones Balcarce (Argentina) y Furnas
(Brasil). 10º Congreso Geológico Argentino, 1: 229-305. Tucumán.
Aceñolaza, F.G. and Baldis, B.A., 1984. The
Ordovician System in South America: Correlation Chart and
Explanatory Notes. International Union of Geological Sciences, Publication
22, 68 pp. Oslo.
Albanesi, G.L., Esteban, S.B. and Barnes, C.R., 1999. Conodontes
del intervalo del límite Cámbrico- Ordovícico en la Formación
Volcancito, Sistema de Famatina, Argentina. Temas Geológico-Mineros
ITGE, 26: 521-526. Madrid.
Borrello, A. 1966b Trazas y cuerpos problemáticos de
la Formación La Tinta, sierras Septentrionales de la provincia de
Buenos Aires. Publicación especial de la Comisión de Investigaciones
Científicas de la provincia de Buenos Aires, Fascículo 5, 1-42, 46
pl. La Plata.
Del Valle, A., 1987b. Nuevas trazas fósiles de la
Formación Balcarce, Paleozoico Inferior de las Sierras
Septentrionales. Su significado cronológico y ambiental. Revista del
Museo de La Plata, Nueva Serie, Sección Paleontología, 9: 19-41. La
Plata.
Mángano, M.G., Buatois, L.A. and Aceñolaza, F.G,
1996a. Icnología de ambientes marinos afectados por volcanismo: la
Formación Suri, Ordovícico del extremo norte de la Sierra de
Narváez, Sistema de Famatina, Argentina. Asociación paleontológica
Argentina, Publicación Especial 4, I ra Reunión Argentina de
Icnología. Abstract: 69-88. Buenos Aires.
Zalba, P.E., Andreis, R.R. and Lorenzo, F.C.,
1982. Consideraciones estratigráficas y paleoambientales de la
secuencia basal Eopaleozoica en la Cuchilla de las Aguilas, Barker,
Argentina. 5to Congreso Latinoamericano de Geología, 2:
389-409, Buenos Aires.
|
Que información deseas encontrar
en Grupo Paleo? |
|
Nuestro sitio Web posee una amplia
y completa información sobre geología, paleontología,
biología y ciencias afines. Antes de realizar una
consulta por e-mail sobre algunos de estos temas,
utilice nuestro buscador interno. Para ello utilice
palabras "claves", y se desplegara una lista de
"coincidencias". En caso de no llegar a satisfacer sus
inquietudes, comuníquese a
grupopaleo@gmail.com
 |
|
|
|
|
|
|
| |
|