|
En un lago de Argentina hallan secretos para la vida
en Marte.
Publicado
en
Paleo. Año
8.
Numero 49. Septiembre de 2010.
En un lago remoto,
a 4.500 metros sobre el nivel del mar y con poco oxígeno en su
hábitat, viven las "superbacterias". Son millones de organismos
resistentes a condiciones extremas, descubiertos por un equipo de
investigadores argentinos y con un alto potencial científico:
podrían ayudar a revelar cómo comenzó la vida en la Tierra y cómo se
podría sobrevivir en otros planetas.
El hallazgo ocurrió
en el Lago Diamante, en la provincia del Catamarca, en el noroeste
de Argentina. Un espejo de agua en medio de un gran cráter volcánico
que –según los expertos- es el entorno más parecido que existe a la
Tierra primitiva, de hace 3.400 millones de años. "Estas lagunas y
las bacterias que sobreviven en ellas guardan el secreto de
mecanismos de resistencia a condiciones extremas que pueden tener
muchas aplicaciones biotecnológicas", explicó María Eugenia Farías,
microbióloga del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet) e integrante del equipo responsable del
descubrimiento.
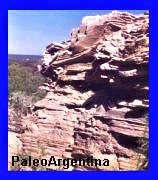 |
Y si las
bacterias logran subsistir en este paisaje inhóspito,
sugieren los investigadores, podrían sobrevivir también en
un hábitat como el del planeta Marte. Esto forma parte de
una ciencia muy nueva, llamada astrobiología y ocupada en
investigar formas posibles de vida extraterrestre. Desde
hace una década, Farías y su equipo se dedican a estudiar
las lagunas andinas, ubicadas entre los 3.500 y los 4.600
metros sobre el nivel del mar. En la composición de sus
aguas, muchas variables son extremas. En el lago Diamante,
por ejemplo, la salinidad es cinco veces mayor a la del mar
y el arsénico está 20.000 veces más concentrado que en aguas
consideradas aptas para consumo humano. |
Pero no sólo eso:
la alcalinidad es altísima, hay muy baja presión de oxígeno y
elevada radiación ultravioleta. Las variaciones de temperatura
también son extremas, con oscilaciones de hasta 40 ºC entre el día y
la noche. "Estas condiciones son muy parecidas a las de la Tierra
primitiva donde no había una capa de ozono, y al planeta Marte,
donde tampoco la hay. Se sabe que en el planeta Marte hay agua
congelada o la hubo en otros momentos y en la Tierra primitiva
también había agua, porque la vida se desarrolló desde el agua",
señala Farías. Así, en plena Puna argentina, los científicos
encontraron estos organismos formando los llamados "tapetes
microbianos" o estromatolitos. Estas asociaciones microbianas de
algas y bacterias son los primeros registros fósiles que se conocen,
sólo que ahora han sido hallados vivos.
"Es como un fósil
viviente: estamos encontrando el ecosistema más antiguo de la
tierra, vivo y desarrollándose en las condiciones más parecidas
posibles a esa Tierra primitiva", recalca la científica. Bacterias
resistentes hay muchas, dicen los expertos. Al calor extremo, a la
salinidad elevada, a la falta de agua. Lo particular de estas
superbacterias es que son capaces de prosperar en entornos con
múltiples condiciones extremas. De allí su nombre: poli-extremófilas.
"Ahora queremos estudiar el ADN completo de todas estas comunidades
de bacterias y estudiar los genes que les ayudan a vivir en estas
condiciones. Esto nos puede contar mucho de nuestro pasado", señala
la científica.
 |
¿Y qué hay
de la vida más allá de nuestro planeta? En teoría, para
estudiar cómo sería la subsistencia de organismos en el
llamado planeta rojo no hay mejor laboratorio que la Puna
andina, con sus condiciones de extrema radiación
ultravioleta, agua y oxígeno escasos y cambios drásticos de
temperatura.
El
hallazgo, único en el mundo, permite también anticipar otros
usos para las bacterias poliextremófilas. Por ejemplo, la
generación de biocombustibles. |
"Si se quiere
usar algas para generar biocombustible, éstas pueden crecer en aguas
con alto nivel de arsénico que no son usables para riego o para
consumo humano, con lo cual no competirían en espacios donde se
puedan producir otros cultivos, que es el gran problema de destinar
superficies a cultivos de biocombustibles hoy: que podrían competir
con el espacio que destinamos a cultivar alimentos", detalla Farías.
También tienen
aplicaciones en procesos de "biorremediación", como se llama al uso
de organismos vivos para recuperar ecosistemas dañados. Por caso, si
se contamina una zona de alta salinidad o una porción de la
Antártida, serían muy útiles las superbacterias capaces de resistir
la salinidad o el frío extremos para restaurar esos hábitats. Hasta
la industria farmacéutica podría beneficiarse: los mecanismos de
resistencia que tienen estos organismos pueden servir para producir
antioxidantes, antitumorales y hasta cremas con pantalla para la
protección solar.
Recuperan restos juveniles de un Scelidotherium
en Córdoba.
Publicado
en
Paleo. Año
8.
Numero 49. Septiembre de 2010.
El director del
Museo de Ciencias Naturales de Córdoba, Daniel Álvarez, y Carlos
Luna, ambos paleontólogos de la Dirección de Patrimonio Cultural
de la Provincia, hallaron restos de un ejemplar juvenil de
Scelidotherium, en Corralito, localidad ubicada a 150
kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba.
 |
Se
trata de una especie de perezoso gigante que habitó
la región pampeana hasta hace unos 10 mil años. Luna
dijo que el mamífero medía unos 3,5 metros de largo,
1,60 metro de alto y llegó a pesar una tonelada.
"Era uno de los más pequeños perezosos gigantes que
compartía el hábitat con el tigre diente de sable (Smilodon),
el Gliptodonte, el Toxodon (un herbívoro
parecido a un hipopótamo) y el Stegomastodon
(elefantes fósiles), entre otros exponentes de la
fauna prehistórica de esta región del planeta", agregó. |
El investigador
destacó que los restos encontrados hasta el momento (partes de patas
y manos, escápula, costillas y vértebras) están "completamente
articulados" y que el hecho de tratarse de un ejemplar juvenil
convierten al hallazgo en un caso singular. "Todo indica que estaría
el 80 por ciento de los huesos del esqueleto", precisó.
Hallan fósiles del Pleistoceno en Entre Ríos.
Publicado
en
Paleo. Año
8.
Numero 49. Septiembre de 2010.
Restos fósiles de
animales prehistóricos, uno de los cuales pertenecería a un
gliptodonte, fueron encontrados en las márgenes del Arroyo
Feliciano, en el departamento entrerriano de Federal.
Los restos fueron
hallados por investigadores del Museo Municipal de Conscripto
Bernardi en una zona ubicada en las márgenes del Arroyo Feliciano,
en el departamento Federal, a casi 200 kilómetros al noreste de la
capital provincial. Fuentes del Museo informaron que el yacimiento,
donde se rescataron alrededor de 20 piezas, algunas de ellas de
gran porte, se encontró el último fin de semana, en una depresión
natural del terreno de más de 10 metros de profundidad.
 |
El terreno
se encuentra rodeado de grandes barrancas, donde predominan
bancos de arena, tosca blanca y peñascos de arenisca y hay
una tupida selva en galería, característica de la región,
que está surcada por arroyos de poco caudal, en una zona no
inundable. Entre los fósiles de mayor valor hay una
vértebra, una costilla, algunas articulaciones y varios
fragmentos, todos en estado de petrificación. Según los
estudios preliminares, parte de los restos corresponderían
a un gliptodonte, especie de armadillo gigante
perteneciente a la megafauna del lugar que se extinguió hace
miles de años. |
Fuentes del Museo
reconocieron que el rescate de las piezas fue complicado, debido al
declive de la profunda barranca, que los obligó a trabajar en un
desnivel de casi 45 grados.
Los investigadores
encontraron también a unos 2.000 metros del yacimiento otro
reservorio paleontológico del que rescataron alrededor de 15
piezas, algunas de gran porte, y todas en estado de petrificación.
Las autoridades del museo de Conscripto Bernardi se pusieron en
comunicación con técnicos del Museo de Ciencias Naturales y
Antropológicas de Paraná Antonio Serrano, para pedir el apoyo de
profesionales que puedan evaluar e identificar el material
rescatado.
Nuevos restos de Sauropodos en el sur de Chubut.
Publicado
en
Paleo. Año
8.
Numero 49. Septiembre de 2010.
Un grupo de
investigadores del Laboratorio de Paleovertebrados de la Facultad de
Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco (UNPSJB) descubrió un dinosaurio en un yacimiento
paleontológico cercano a Río Chico, al sur de Chubut.
Los especialistas
estiman que los restos hallados corresponden al período próximo al
momento de extinción de los dinosaurios, y aunque a priori suponen
que sería un gran saurópodo, no descartan que podría tratarse de un
nuevo género de estos enormes reptiles.
 |
Gabriel
Casal y Marcelo Luna fueron los encargados de la actividad
de extensión que incluyó clases teóricas y prácticas con la
visita a un yacimiento paleontológico en cercanías de Río
Chico. La excavación contó con la colaboración tanto de
personal de turismo del municipio de Sarmiento como de los
guías turísticos que participaron del curso y dio lugar al
hallazgo de las primeras vértebras de un animal herbívoro.
“Tenemos algunos cuestionamientos, -dijo el geólogo Gabriel
Casal- ya que todo el contenido fósil que hallemos en esta
excavación será de suma importancia porque nos permitirá
develar la edad de las rocas y en qué momento de la época de
los dinosaurios nos encontramos. |
Los restos de este
gran dinosaurio se encuentran en niveles de la formación Bajo
barreal, donde intuimos una edad de alrededor de 80 millones de
años”.
“Creo -relató Marcelo Luna - que estamos muy próximos al momento de
extinción de estos grandes reptiles que habitaron nuestro planeta.
El sitio ya había sido explorado en 1893 por los hermanos Ameghino,
con posterioridad una comisión de norteamericanos rescató algunos
fósiles y luego de un tiempo sin que el lugar se explorara, en 1986,
investigadores de Buenos Aires se acercaron al lugar. Ahora resulta
de gran interés este sitio como parte del proyecto de investigación
que se desarrolla en la Universidad ya que su fauna muestra vínculos
paleo geográficos con America del Norte (Supercontinente de Laurasia)”.
El material que todavía se encuentra en el campo está compuesto por
cinco vértebras caudales, cinco vértebras sacras articuladas y
aproximadamente 6 vértebras dorsales articuladas; un hueso de la
cadera, falanges y por lo que pudo observarse estarían los dos
fémures. Es muy probable que aun haya más restos bajo las rocas. Se
trataría de un gran saurópodo, dinosaurio herbívoro de cuello largo,
de los más frecuentes de encontrar en esta zona, aunque podría
corresponder a un género nuevo, cuestión que se develará con los
estudios correspondientes.
 |
“También
estamos realizando estudios de tafonomía, es decir, la parte
de la paleontología que estudia las condiciones de muerte y
sepultamiento de los dinosaurios. Y se harán todos los
estudios geológicos que nos permitan conocer el ambiente
donde vivió este dinosaurio y los análisis para entender
mejor el ecosistema y las condiciones de muerte de este
animal” explican los científicos. Junto a estos restos, los
paleontólogos hallaron los fósiles de otro animal, en
apariencia más pequeño, que podría tratarse de un terópodo o
un ornitópodo. Serían los restos de una extremidad
posterior. |
El personal de
turismo del parque paleontológico de la ciudad de Sarmiento que
participó en esta experiencia podrá narrar a los turistas todos los
pormenores de esta salida de campo que significó el hallazgo de un
nuevo dinosaurio, además de haber vivido durante tres días la
rigurosidad del clima, y el manejo de las herramientas para la
extracción de fósiles.
Hallaron restos de un Stegomastodonte en las
profundidades del océano Atlántico.
Publicado
en
Paleo. Año 4.
Numero 20. Septiembre de 2006.
En
una imaginaria diagonal entre Punta del Este y Punta Rasa, a más de
100 kilómetros de la costa bonaerense, un barco que pescaba con red
de arrastre se topó con un extraño objeto que parecía ser una gran
mandíbula. Tras una cuidada maniobra fue sacado a la superficie y
posteriormente trasladado al Museo Municipal de Ciencias Naturales
Lorenzo Scaglia de Mar del Plata.
En la División
Paleontología de Vertebrados del Museo de Ciencias Naturales de La
Plata estudiaron de manera minuciosa las piezas. Destacaron el lugar
donde se encontraron por dos razones: la gran profundidad y el sitio
en sí, tan al sur del planeta.
Años
más tarde, luego de un pormenorizado estudio, se arribó a una
trascendente conclusión científica: ese extraño objeto (para los
pescadores) era una mandíbula de una especie desconocida en la
región del genero Stegomastodon.
Pertenece a una
especie que hasta ahora se creía que no había vivido tan al sur del
continente
Lo más sorprendente es que este fósil fue hallado por
un buque que realizaba pesca de profundidad con una red de arrastre
en el océano Atlántico, a poco más de cien kilómetros de la costa
bonaerense, dentro de la plataforma submarina argentina y a más de
45 metros de profundidad.
Cione y Tonni, dos estudiosos
de los climas del pasado, explican que durante la época en que vivió
ese mastodonte -conocida por los especialistas como Edad Lujanense-
el nivel del mar llegó a ser unos 130 metros inferior al actual y
los continentes ocupaban tierras que actualmente forman parte del
lecho del Río de la Plata y del océano Atlántico.
La otra especie, que se había descubierto en Brasil, Venezuela,
Ecuador, Perú y, posiblemente, Colombia, es Stegomastodon waringi, en homenaje a un investigador de apellido Waring, que
descubrió restos de este mastodonte en Brasil. A esta última especie
pertenece la rama mandibular hallada en el lecho oceánico de
Argentina.
El fragmento de rama mandibular descripta por Cione, Tonni y Dondas,
que mide 43 centímetros de largo, se encuentra en un buen estado de
conservación. Este fragmento fósil incluye los dos molares que
poseían estos animales en cada rama mandibular, el mayor de los
cuales mide 20,5 centímetros de largo y 8,6 centímetros de ancho.
En los ejemplares juveniles, las muelas de los
mastodontes presentan dos series longitudinales de cúspides cónicas
con forma de pezón -mastodonte significa diente con forma de mama-.
En los ejemplares adultos, algunas de las cúspides poseen una
superficie de desgaste con forma de trébol. Es justamente la forma
de estas superficies lo que permitió a los paleontólogos asignar el
fósil a la especie Stegomastodon waringi .
 |
En
cuanto a la antigüedad, si bien no se pudo datar por el
método del carbono 14 debido a que no contenía colágeno (la
proteína que se extrae de los huesos fosilizados para su
fechado), para Cione y Tonni tendría entre 8000 y 18.000
años. Esto se infiere a partir del hecho de que durante el
máximo de la última glaciación (hace aproximadamente 18.000
años) el nivel del mar descendió más de 100 metros, mientras
que el fósil fue recuperado a algo más de 45 metros de
profundidad, lo cual indica un momento posterior al último
máximo glacial y anterior al de la extinción de los grandes
mamíferos del Pleistoceno, que ocurrió hace unos 8000 años.
|
Antes del hallazgo de la rama mandibular se habían
descubierto molares de mastodontes en el área pampeana con
características propias de la especie Stegomastodon waringi
que, para Cione y Tonni, se asignaron incorrectamente a
Stegomastodon platensis.
La dispersión de los mastodontes de la especie Stegomastodon
waringi hacia el Sur podría haberse debido a cambios climáticos.
Algo similar habría ocurrido con un armadillo gigante de Brasil,
Holmesina paulacoutoi , que también se registra en el norte de
la provincia de Buenos Aires y en el sur de Entre Ríos en tiempos
correspondientes a un período interglacial, con condiciones
climáticas similares a las actuales.
Tonni apunta Hoy que el “el material es muy completo, lo que
permitió realizar el estudio y arribar a diversas conclusiones”, que
fueron terminadas hace menos de un mes. El “material” es esa
mandíbula, que en los próximos días será devuelta al museo
marplatense.
La
misma le servía al mastodonte para alimentarse de brotes tiernos de
los árboles y de diversos vegetales. “Eran fundamentalmente animales
pastadores”, agrega el jefe interino de la División Paleontología de
Vertebrados, egresado de la Facultad de Ciencias Naturales platense
en 1969.
Según este profesional, que además es miembro de la carrera de la
Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) y profesor de la
unidad académica, “rastros de la mandíbula indican que estuvo
expuesta a la intemperie y que luego fue sepultada por el nivel
creciente del mar”.
El
fragmento fósil incluye los dos molares que poseían estos animales
en cada rama mandibular, el mayor de los cuales mide 20,5
centímetros de largo y 8,6 centímetros de ancho. La pieza en su
conjunto es de unos 43 centímetros.
Fuentes:
Por Ricardo Pasquali para La Nació. Fotografía de Pascuali y Tonni. Ilustración del PaleoArtista Daniel Boh
agregada por Grupo Paleo.
|
El resto de todas las
noticias Paleontológicas, y todas las imágenes de los mas
interesantes hallazgos, exhibiciones, congresos y
museos, las encontras bimestralmente en >>>>>>>>>> |
 |
|
|