Equisetum thermale, una planta del Jurasico de
Santa Cruz.
Publicado
en
Paleo.
Revista Argentina de Paleontología. Año
9.
Numero 60. Septiembre de 2011.
En la provincia
de Santa Cruz hallaron fósiles petrificados de una nueva especie
de planta que vivió en zonas geotermales hace 150 millones de
años. Los resultados del trabajo fueron publicados en la revista
científica American Journal of Botany
En la zona
central del Macizo del Deseado, Provincia de Santa Cruz, en
Argentina, un equipo internacional de investigadores encontró un
fósil que pertenece a una especie vegetal que no se conocía y
que vivió en condiciones extremas hace 150 millones de años en
regiones geotermales. Los resultados del trabajo fueron
publicados en la edición de abril de la revista científica
American Journal of Botany.
“El nombre de
la nueva especie fósil, Equisetum thermale,
refleja el lugar donde ha vivido esta planta tan particular. En
el Jurásico, en lo que hoy conocemos como la provincia de Santa
Cruz, existía un ambiente volcánico muy activo, con geysers como
los que vemos hoy en los documentales de Yellowstone, en los
Estados Unidos. En ese mismo ambiente, denominado geotermal,
es donde vivía esta especie de Equisetum”, explicó
a la Agencia CyTA uno de los autores del trabajo, el doctor
Diego Guido, investigador del CONICET y profesor de Geología de
la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
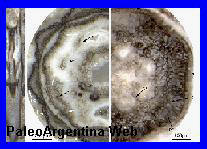 |
Equisetum thermale pertenece a un grupo de
plantas denominado equisetopsida. En la actualidad está
representado por un único genero Equisetum
que incluye a 15 especies que habitan en distintos
puntos del planeta, explica otra de las autoras del
estudio, la doctora Alba Zamuner, investigadora del
CONICET y profesora de Paleobotánica de la UNLP. “Estas
plantas, también llamadas articuladas, presentan su
tallo diferenciado en nudos –con verticilos de ramas y
hojas reducidas- y entrenudos con costillas marcadas.
|
Se usan
frecuentemente en la medicina herborística por lo que son
populares –con el nombre de cola de caballo- para preparar
tizanas (infusión de la medicina alternativa).
Estas plantas
acumulan mucho sílice en forma natural, y otra de sus
aplicaciones es para pulir plata -por lo que es llamada yerba de
platero-”, indica la investigadora del CONICET. Y agrega: “Este
grupo es sumamente antiguo, sus inicios se remontan a los 380
millones de años en la era Paleozoica.”
Para Zamuner el
hallazgo de Equisetum thermale permite reconocer
que el género actual - Equisetum – tiene
ascendentes de 150 millones de años. “Probablemente es un
organismo que prácticamente no cambió sus atributos principales
en mucho tiempo ya que esta planta, en apariencia algo simple,
ante todo tiene todas las características del género actual.
Pero también da cuenta del éxito biológico y ecológico de estos
vegetales en ambientes extremos. Hoy en día puede verse otras
especies de este género en ambientes similares en Islandia.
Equisetum thermale crecía en forma tal que producía
‘una pradera’ de miles de individuos uno al lado del otro”,
destaca la experta en Paleobotánica. Y continúa: “Las fuentes
hidrotermales fueron su lugar natural de crecimiento, y éste por
sus condiciones, permitió que casi todos sus órganos y tejidos
se preservaran intactos y conectados entre sí. De este modo
podemos reconocer fácilmente sus hojas y vainas, nudos y
entrenudos, sus raíces, y hasta se puede ver muy frecuentemente
detalles totalmente excepcionales en el registro fósil como
estomas (poros en las hojas), tejido vascular, anatomía de
raíces y hasta sus pelos absorbentes.”
La herramienta secreta de esa planta residió en sus
características fisiológicas que le permitieron vivir en un
medio que naturalmente es muy hostil y mortal, por la altísima
concentración de sílice, arsénico, mercurio y otros metales,
destaca Zamuner. Y prosigue: “Esta planta procesó y precipitó en
su superficie externa gran cantidad de sílice que le otorgó
material constructivo y defensas contra la deshidratación,
impidiendo además su consumo por insectos.” Precisamente la
mineralización de la planta y la incorporación de elementos como
sílice en sus tejidos hicieron posible que el fósil mantuviese
su forma tridimensional a lo largo de millones de años.
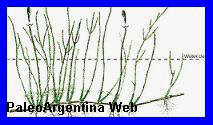 |
La
preservación de campos geotermales, como el hallado en
la Provincia de Santa Cruz, en el registro geológico es
rara. “Hay solo dos localidades más antiguas que lo
encontrado en Patagonia: los depósitos paleozoicos de
Escocia y los de Australia. Los ejemplos que estamos
estudiando en la provincia de Santa Cruz representan los
únicos campos geotermales del Mesozoico de todo el
mundo”, subraya Guido. |
De acuerdo con el
investigador de La Plata en los sistemas geotermales se estudian
aspectos geológicos y paleoecológicos, “ya que asociados a este
ambiente tan particular de aguas termales de composiciones y
temperaturas extremas, conviven una serie de bacterias, hongos,
animales y plantas que logran adaptarse a ese medio hostil. De
hecho, estos ambientes son empleados como análogos de las
condiciones extremas donde se habría originado la vida en este y en
otros planetas.” Y concluye: “Esta nueva especie de planta hallada
en Santa Cruz es solo el principio de los estudios realizados en
esta región de la Argentina, que de a poco será un lugar de
referencia mundial para este tipo de ambiente tan particular.”
La investigación
fue realizada por investigadores de las universidades de Cardiff
(Reino Unido), de Auckland (Nueva Zelanda), además del grupo de La
Plata.
Hallan un nuevo sitio con huellas de dinos en
Barreales.
Publicado
en
Paleo.
Revista Argentina de Paleontología. Año
9.
Numero 60. Septiembre de 2011.
Integrantes del
Proyecto Dino hallaron un nuevo sitio con huellas de dinosaurios a
800 metros del centro y sobre la costa del lago Los Barreales. “Las
más representativas son unas de ejemplares carnívoros de unos 60
centímetros de largo. Tienen poderosas garras marcadas en la roca
cretática y son muy gráciles”, explicó el paleontólogo Juan Porfiri
Según los
especialistas, las dimensiones y el grosor de las huellas determinan
en principio que no era un animal robusto y grande sino más bien
esbelto y grácil. “Ahora hay que realizar una serie de estudios para
saber si son conocidas o no. Las huellas tienen su nombre
científico. Si nunca se registraron, podríamos estar en presencia de
una nueva icnoespecie. Por lo que vimos en forma preliminar creemos
que puede ser”, agregó Porfiri. Según indicaron, podría pertenecer a
uno de los grandes carnívoros que se han rescatado en la zona como
el Megaraptor.
 |
El hallazgo
fue realizado por Isabel Jorquera y Flavia Coelho, dos
integrantes del equipo que trabajan en la zona de Barreales.
Mientras realizaban una caminata por la zona se encontraron
con las huellas. Lo llamativo es que se trata de un lugar
muy cercano al centro, por lo que los paleontólogos creen
que fueron halladas porque el nivel del lago está muy bajo.
“No es un sitio oculto. Puede ser que por el nivel del agua
nunca se hayan visto. Igual, puede también haber sucedido
que un tiempo atrás estuvieran expuestas por el agua pero
cubiertas con algún tipo de sedimento que impedía verlas”,
indicó Porfiri. |
Los integrantes del
equipo notificaron a los paleontólogos Juan Porfiri y Jorge Calvo.
Los especialistas mapearon el lugar para obtener la mayor
información posible de campo que les permita realizar los estudios
correspondientes. “Tratamos de colocar un par de consolidantes para
que se preserve. Es una zona muy reducida y seguramente si el nivel
del lago llega a subir, van a quedar sumergidas. Por eso queremos
aprovechar para obtener toda la información que se pueda”, indicó
Porfiri.
El hallazgo
implica cerca de diez huellas cruzadas, donde hay una caminata bien
definidia con un dinosaurio carnívoro y otro que se entrecruza. “Lo
bueno es que están bastante cerca del yacimiento donde se
encontraron la mayoría de los fósiles”, dijo Porfiri. “Con este
descubrimiento, la costa Norte de lago Los Barreales ya representa
uno de los sitios más importantes de Sudamérica, con hallazgo de
dinosuarios hervíboros como Futalognkosaurus,
carnívoros como Unenlagia, Megaraptor y
Pamparaptor además de plantas, moluscos, peces, reptiles
voladores, tortugas y cocodrilos. Esto es un momento de la historia
grabado en las rocas de una antigüedad de unos 89 ó 90 millones de
años”, indicaron los científicos.
Los Barreales se
encuentra sobre el kilómetro 65 de la Ruta 51, a poco menos de 100
kilómetros de Neuquén capital y puede ser visitado todo el año.
Pupas de avispas en huevos de dinosaurios en la
Patagonia Argentina.
Publicado
en
Paleo.
Revista Argentina de Paleontología. Año
9.
Numero 60. Septiembre de 2011.
Científicos del
CONICET describen en la revista Paleontology un huevo de dinosaurio,
probablemente saurópodo, en cuyo interior han aparecido varias pupas
de avispa. La espectacular abundancia en huevos de dinosaurio del
Cretácico Superior argentino sigue produciendo hallazgos
espectaculares.
Si antes fueron
embriones de saurópodo que conservaban incluso marcas de piel y
dientes de huevo, ahora nos sorprende con la primera evidencia de
aprovechamiento por parte de organismos carroñeros de los huevos de
dinosaurio. El espécimen en cuestión, recolectado en la Formación
Allen, consiste en un huevo parcialmente conservado que contiene
hasta ocho pupas que han sido identificadas como pertenecientes a
avispas. Y es aquí donde empieza un interesante estudio forense que
nos abre una pequeña ventana al pasado.
 |
En primer
lugar, repasemos las evidencias: 1, en sección delgada se
observan restos de la pared de las pupas, que parece ser se
preservó intacta durante el enterramiento. 2, el huevo, que
forma parte de una nidada de cinco, es el único que ha sido
colonizado por las pupas, y no se han encontrado otras pupas
en los alrededores de la nidada. 3, Existen 8 pupas en el
mismo huevo, y algunas incluso se tocan entre sí. La pista
número 1 nos permite sacar una conclusión importante: las
pupas no han sido transportadas. La evidencia de una pared
de seda intacta apoya la hipótesis de que las pupas se
encuentra in situ, ya que esta se habría deteriorado mucho
por pequeño que fuera el transporte: inferencia I: quién
hizo las pupas las hizo en el mismo huevo donde las hemos
encontrado. |
Las pistas
número dos y tres son complementarias. Al no haber evidencias de
pupas en otros huevos ni en los alrededores del nido, se puede
concluir que sólo ese huevo era interesante para los animales que
hicieron las pupas. Aquí se presentan dos posibilidades: el huevo
era más atractivo que los demás para algún tipo de larva que buscaba
ese también para pupar; o un solo insecto puso huevos en el huevo,
quizás porque este contenía alimento suficiente para las crías, y
estas, después de alimentarse, puparon en el huevo que les servía de
casa. En cualquier caso, el huevo resultaba atractivo para las
larvas de avispa. Pero, ¿por qué?
Según los
autores del artículo, no se han encontrado evidencias de avispas que
carroñen huevos. Sin embargo, sí que es frecuente que las larvas de
avispa se alimente de otros insectos o arañas, que a su vez se
nutren de la materia orgánica en descomposición. Así pues, las pupas
de avispa nos muestran una fotografía de la última fase de
aprovechamiento de una fuente de alimento tan rica como puede ser un
huevo de dinosaurio, mostrándonos que los ecosistemas cretácicos
eran tan complejos como los actuales. Tenemos evidencias las trazas
de un depredador que se alimentaba de los insectos que carroñaban
los restos de las trazas de reproducción de los grandes dinosaurios.
Recuperan un cráneo de un Cervidae en el
Pleistoceno de Mar del Sur.
Publicado
en
Paleo.
Revista Argentina de Paleontología. Año
9.
Numero 60. Septiembre de 2011.
El fósil recuperado
en la villa balearía próxima a Miramar corresponde a un primitivo
ciervo, cuya especie aun no fue establecida y que vivió durante el
Pleistoceno, fue encontrada por un lugareño que colabora en el Museo
ubicado en el centro del Vivero Dunicola Florentino Ameghino de
Miramar, donde se resguardan, conservan y exhiben el material
paleontológico del Partido de General Alvarado
El pasado diciembre
del 2010, en la zona de “Rocas Negras”, en la localidad balnearia de
Mar del Sur (Provincia de Buenoa Aires, Argentina), fue hallado
parte del cráneo de un ciervo prehistórico. El hallazgo fue hecho
por Laureano Clavero y anunciado en su Blog “Donde Sopla el Viento”
sobre las rocas que emergen cuando hay marea baja. Estas rocas
pertenecen al Pleistoceno y datan de casi 1 millón de años antes del
presente, cuando estos ciervos pastaban por la llanura pampeana, el
mar estaba retirado casi 100 Km. más adentro del nivel que conocemos
actualmente.
|
 |
Es por esta
razón que muchas veces encontramos restos fósiles que salen
del mar con una coloración negra. La pieza fue rescatada por
Laureano Clavero y preparada por el museólogo Daniel Boh del
Museo Municipal Punta Hermengo de Miramar. Actualmente dicha
pieza se encuentra bajo estudio para determinar exactamente
a que tipo de ciervo era y que dimensiones tenía. Otros
hallazgos de la misma especie fueron hallados durante
diferentes campañas realizadas por el museo miramarense a lo
largo de la costa de Mar del Sur y Centinela del Mar.
|
Desde hace décadas
que el Museo Municipal Punta Hermengo viene realizando trabajos de
excavación en la zona rescatando huesos de los grandes mamíferos del
Pleistoceno. Las tareas no son nada fáciles y se requiere de
conocimientos y experiencia para rescatar dichos fósiles, los cuales
se encuentran protegidos por la Ley Nacional 25.743 y la ordenanza
municipal 248/88.
 |
La familia
Cervidae ingresó a América del Sur durante el gran
intercambio biótico (límite Plio-Pleistoceno). Este grupo
sufrió una rápida radiación durante el Pleistoceno,
aumentando su diversidad hacia fines del Piso Ensenadense
(Plioceno tardío-Pleistoceno medio, situación que se
manifiesta en la presencia de diversos géneros, tanto
actuales como extintos. Procedentes de la región Pampeana de
donde provienen la gran mayoría de los registros, hallazgos
vinculados en gran parte a las intensas y repetidas
exploraciones paleontológicas, cuyas especies, son
comparables con las faunas de ciervos pleistocénicos de Río
Grande do Sul (Brasil) y de la Formación Sopas (Pleistoceno
superior) del Uruguay. |
Esperemos que este
fósil arroje nuevos datos acerca de nuestra fauna prehistórica y, de
esta manera, saber un poco más de la prehistoria de Mar del Sur
Algunos de las especies de cervidos prehistóricos conocidos en la
región son: Morenelaphus lujanensis, Blastocerus
dichotomus, Epieuryceros, Hippocamelus,
Paraceros y Ozotoceros bezoarticus.
Fuentes:
www.mueodemiramar.com.ar y
www.enelmardelsur.blogspot.com/
Algunos autores todavía confunden bioestratigrafía
con biocronología. La palabra del Dr Eduardo Tonni.
Publicado
en
Paleo.
Revista Argentina de Paleontología. Año
9.
Numero 61. Septiembre de 2011.
Entrevista realizada por Emanuel Pujol. Eduardo Pedro
Tonni, uno de los pilares en los estudios bioestratigráficos del
Cenozoico Sudamericano, recibió a la
Agencia
CTyS en su despacho y dio su
ABC
para el estudio de los restos fósiles y sedimentarios.
¿Qué es una biozona y cómo se llega a determinar?
Hay varias maneras de determinar la antigüedad de los sedimentos.
Desde comienzos del siglo XIX, por lo menos, y hasta hoy, el método
más efectivo, más práctico y más barato para determinar la
antigüedad de los sedimentos son los fósiles.
Ahora bien, dentro de esa determinación de antigüedad a través de
los fósiles, está lo que llamamos unidades bioestratigraficas. Y
biozona, precisamente, es la unidad básica de la bioestratigrafía.
A la biozona la definimos como un paquete sedimentario caracterizado
por un determinado tipo de fósiles o, dicho de otra manera, es un
conjunto de sedimentos caracterizado por fósiles.
¿De qué
manera se determina la antigüedad de una biozona?
En una biozona no interviene concretamente el tiempo. El tiempo se
conoce una vez que determinamos la asociación de fósiles a través
del tiempo, es decir, cuando tenemos una secuencia estratigráfica.
Allí estamos en condiciones de determinar que los fósiles que están
más abajo son más antiguos y, naturalmente, que los que están arriba
son más modernos, siempre que las secuencias no se encuentren
distorsionadas.
De esta forma, se establecen las antigüedades relativas; por
ejemplo, si yo encuentro un fósil, hoy, que a su vez fue encontrado
en otro conjunto sedimentario, ubicado quizás a 200 km, yo puedo
determinar que la edad relativa del sedimento que encuentro hoy es
la misma que la de los sedimentos que contienen los restos
encontrados a 200 km.
¿Cuál
es el aporte de los métodos que se usan actualmente para la
datación?
Mientras que el estudio de los fósiles nos permite establecer
antigüedades relativas, las nuevas tecnologías y los métodos
modernos de datación nos permiten determinar la antigüedad absoluta
de un fósil o de un sedimento. Así es como se puede convertir la
antigüedad relativa en absoluta.
Desde comienzos
del siglo XIX, lo que hacemos los paleontólogos es establecer las
antigüedades relativas a través de los fósiles; en tanto que con las
técnicas modernas se establecen las antigüedades absolutas.
Ahora bien, vale mencionar que el paleomagnetismo, por ejemplo, es
un método que nos proporciona antigüedades relativas, porque no es
en sí mismo de datación. Lo que hacemos, en primera instancia, es
establecer las zonas paleomagnéticas; luego, procedemos a datar los
crones y, a partir de este fechaje, estamos autorizados a mencionar
que tal reversión se produjo en un determinado momento.
¿Considera pertinente que todavía se discuta al Piso Bonaerense como
unidad?
Yo creo que no hay demasiada discusión sobre este tema. No porque
crea que lo que uno plantea es una verdad absoluta, revelada, sino
porque hay una secuencia de biozonas, a partir de una secuencia
estratigráfica definida.
Por decir, tenemos superpuestas varias unidades estratigráficas con
sus respectivos fósiles característicos, y en función de ello
podemos determinar los distintos pisos y edades. Un piso es un
conjunto de rocas depositado en un tiempo, el cual se determina a
partir de los fósiles y de los fechados.
Usted
suele remarcar la importancia del campo.
Es que el trabajo de campo es fundamental para establecer una
cronología basada en bioestratigrafía. Otro comentario técnico que
debo hacer es que hay dos maneras de usar los fósiles para
determinar el tiempo: una es la bioestratigrafía, que es la que
usamos nosotros y se basa en determinar la secuencia de rocas con un
conjunto de fósiles que caracterizan a cada una de ellas; la otra es
la biocronología, que es la metodología que se usaba hasta ahora y
todavía algunos siguen usando. Esta consiste en recoger una cantidad
de fósiles, estudiarlas y decir: ‘Este animal tiene características
evolutivas más primitivas que este otro, por lo cual fue anterior’.
 |
Lamentablemente, algunos autores todavía confunden
biocronología y bioestratigrafía, aunque conceptualmente no
tienen nada que ver. La biocronología se utilizó,
básicamente, cuando no habían secuencias bioestratigráficas
completas. Supongamos que tenemos dos fósiles en distintas
ubicaciones y sin una secuencia vertical completa que me
permita establecer cuál es más moderno. Entonces, se observa
el grado evolutivo; pero, aclaro, esto queda en el plano de
la hipótesis. Luego, preciso de una bioestratigrafía que la
corrobore o la refute. |
En síntesis, la
bioestratigrafía permite poner a prueba las hipótesis
biocronológicas, pero no a la inversa.
¿Es
posible establecer hipótesis biocronológicas en períodos acotados,
por
decir,
entre el piso Lujanense y el piso Platense?
La biocronología siempre existe. De hecho, las ‘Edades mamífero’
son, en cierta medida, secuencias biocronológicas que se pueden
determinar con facilidad, en caso de disponer de buenas colecciones
de fósiles. Lo que he dicho, es muy sintético, pero, básicamente, es
así.
El eje está en el reconocimiento conceptual de dos formas de usar
los fósiles para establecer cronología. Una, la biocronología, la
cual es hipotética y precisa su refutación o evidencia a partir de
la determinación bioestratigráfica. De allí que el trabajo de campo
siga siendo fundamental.
Eduardo
Tonni es el jefe de la División Paleontología de Vertebrados del
Museo de La Plata y es un referente mundial en el estudio de la
paleontología del Cuaternario y de
la
paleoclimatología durante el Pleistoceno y el Holoceno
Nuevo
reconocimiento para Eduardo Tonni.
Grupo Paleo. Por
medio de su director, saludo atentamente y felicita al Dr Eduardo
Tonni, que a través de la propuesta del
Consejo Profesional de Ciencias
Naturales de la Provincia de Buenos Aires, el Dr. Eduardo
Pedro Tonni ha sido distinguido, con los reconocimientos a la
Distinción y a la Trayectoria respectivamente, en el marco de lo
establecido por Resolución de la Honorable Cámara de Senadores de la
Provincia de Buenos Aires.
Fuente: TCyS.
Vea el video de esta nota en el Canal del Grupo Paleo en
Youtube.
Científicos argentinos develaron a qué velocidad
caminaban los titanosaurios.
Publicado
en
Paleo.
Revista Argentina de Paleontología. Año
9.
Numero 61. Septiembre de 2011.
Investigadores
del CONICET determinaron a qué velocidad marchaban estos grandes
dinosaurios herbívoros de cuello largo que se extinguieron hace
65 millones de años, a partir del estudio de más de 300 huellas
que formarán parte de un nuevo parque destinado al turismo
paleontológico.
El doctor
Bernardo González Riga, a cargo de esta investigación, comentó a
la
Agencia CTyS que “la gran cantidad de huellas de
titanosaurios encontradas durante las campañas permitió estimar
con precisión a qué velocidad de desplazaban estos inmensos
herbívoros, los cuales dominaron la fauna del sur de Mendoza
entre los 86 a 65 millones de años antes del presente”.
En el
Facundo, Faustino Sarmiento describe su asombro ante las
cualidades de los rastreadores para “seguir las huellas de un
animal, distinguirlas de entre mil; conocer si va despacio o
ligero, suelto o tirado, cargado o de vacío”. Esta ciencia
casera y popular, que era común entre los gauchos, sorprendía al
padre de la educación, quien seguramente quedaría fascinado ante
la posibilidad que provee la icnología para analizar, en este
caso, pisadas de titanosaurios realizadas hace unos 70 millones
de años y con ellas develar a qué velocidad se desplazaban estos
dinosaurios cuadrúpedos e, incluso, describir algunos de sus
hábitos de conducta.
 |
Las
aproximadamente 300 huellas que fueron examinadas
pertenecían a individuos que medían entre 12 y 13 metros
de longitud. El especialista González Riga señaló que “a
paso normal, los saurópodos analizados marchaban entre
4,6 a 4,9 kilómetros por hora, que es una velocidad
semejante a la que camina una persona”.“Seguramente,
podían alcanzar mayores velocidades si se asustaban, por
ejemplo, pero es poco probable que pudieran correr”,
agregó el especialista, Jefe del Departamento de
Paleontología del Instituto Argentino de Nivología,
Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA-CRICyT-CONICET). |
Se sabe poco
sobre la locomoción de los dinosaurios, porque encontrar huellas
que se hayan conservado durante millones de años es mucho más
difícil que hacer excavaciones y descubrir restos fósiles. Por
su parte, los investigadores del IANIGLA se centran tanto en la
búsqueda de huesos como en la icnología, que es la ciencia que
se dedica al análisis de las huellas.
A partir de dichos índices, estos rastreadores de dinosaurios
pueden establecer aproximaciones y precisiones sobre la forma en
que se desplazaban, es decir, qué tipo de paso tenían, como así
también señalar la velocidad a la que se transportaban en
kilómetros por hora.
Asimismo, en las huellas de Titanopodus
encontradas al sur de Mendoza se observan algunos de sus
hábitos, como lo es su condición de animales gregarios, que se
movilizaban en manadas o grupos.
González Riga mencionó la metodología que aplicaron para
determinar la velocidad del desplazamiento de estos
titanosaurios: “Teniendo una serie de huellas, relacionamos el
tamaño de la pisada con la altura de la cintura al suelo y la
longitud de la zancada, que es la distancia que hay entre huella
y huella realizada por la misma extremidad, siendo que los
titanosaurios eran cuadrúpedos”.
 |
Estas fórmulas experimentales se logran a partir del
análisis de la locomoción de los animales actuales,
especialmente cuadrúpedos, como los elefantes. Con estos
datos, se puede determinar con cierta precisión la
velocidad a la que se estaban desplazando estos
dinosaurios hace millones de años. |
Vale mencionar
que a partir del estudio de las huellas nunca se puede
determinar la especie exacta que las produjo. A pesar de esta
limitación, González Riga aseguró que “se pueden hacer
aproximaciones a nivel de familia o de grupos; y, en este caso,
tenemos la ventaja de que contamos con huellas y con fósiles
cercanos a sus productores, porque en Neuquén, a 250 kilómetros
de donde tenemos las huellas, encontramos animales de la misma
época y prácticamente del mismo tamaño”.
El Jefe del Departamento de Paleontología del IANIGLA ha
encabezado el hallazgo de seis nuevas especies de titanosaurios
en los últimos años, dos de ellas encontradas en Mendoza -el
Mendozasaurus neguyelap y el
Malargüesaurus florenciae- y cuatro en Neuquén
-el
Ligabuesaursus leanzai, el
Rinconsaurus caudamirus, el
Muyelensaurus pecheni y el Futalognkosaurus
dukei-. “Permanentemente, hacemos expediciones,
excavaciones y colectamos más materiales, que corresponden a
otras y nuevas especies, en ambas provincias. Sin embargo,
nuestro objetivo no consiste únicamente en descubrir nuevas
especies, sino en contestar preguntas científicas vinculadas el
modo de vida de estos animales”, aseguró.
Se sabe muy poco
sobre la locomoción de los dinosaurios en general y, como los
titanosaurios eran muy grandes, puesto que algunos de ellos llegaban
a pesar 80 toneladas, es todo un desafío poder explicar las
estructuras anatómicas y fisiológicas que le permitían a esos
animales moverse y sobrevivir. En este sentido, fue de gran
importancia que el grupo de paleontología del IANIGLA hallara
centenas de huellas en Mendoza, como así también falanges y garras
en diversas campañas.
El doctor González Riga mencionó que no es apropiado dar la
ubicación precisa de estas aproximadamente 300 huellas de
titanosaurios, preservadas en rocas de la Formación Loncoche, al
norte de Malargüe, hasta que se finalice de construir el Parque
Cretácico Huellas de Dinosaurios, en un sitio de 14km2 que podrá ser
visitado por quienes realizan turismo paleontológico.
Este sector tendrá guardaparques, un centro de interpretación y
senderos, a partir de un convenio firmado por la provincia de
Mendoza, la municipalidad de Malagüe y el CONICET, en tanto que las
tareas de asesoramiento para la preservación de las huellas está a
cargo del equipo del IANIGLA.
Agencia CTyS (Emanuel Pujol) – Vea el video de esta nota en el Canal
del Grupo Paleo en Youtube.
Encuentran restos de Gliptodonte en zona rural de
Ceres.
Publicado
en
Paleo.
Revista Argentina de Paleontología. Año
9.
Numero 61. Septiembre de 2011.
En un canal
artificial de un campo ubicado a unos 25 kms al norte de Ceres
aparecieron restos fósiles que podrían ser de un Gliptodonte.
La Municipalidad de
Ceres dispuso comprobar el hallazgo y se pudo establecer que el
caparazón mide 70 cms por 1 mts. y está semicubierto de tierra. Sólo
se sacó un pequeño pedazo para que algún especialista lo estudie. La
parte que se puede ver está en muy buen estado y se presenta como
petrificado.
 |
El canal
tiene una profundidad de 4 metros aproximadamente. Ahora se
dará intervención a la provincia para que envíe algún
especialista y poder desenterrarlo, por lo que van a tomar
contacto con el Museo Ameghino de Santa Fe y con la gente de
San Guillermo que desenterró un gliptodonte en la zona de
Col. Rosa, culminó Figueroa. |
Este animal,
relacionado con los actuales armadillos, era nativo de América. El
gliptodonte medía cerca de 3 m y pesaba cerca de 1,4 t, siendo
equivalente en forma y tamaño a un Volkswagen Escarabajo. Era
herbívoro y, por su constitución, se supone que no fue muy ágil. Su
defensa contra los depredadores se basaba en su caparazón rígido.
Las diferentes especies se distinguen por los patrones y tipos de
caparazones
Durante milenios,
muchos de esos caparazones permanecieron vacíos a lo largo de las
planicies de Uruguay, Río Grande del Sur y de Argentina,
probablemente sirviendo de refugio para los humanos primitivos de la
región Se extinguió hace aproximadamente entre 10.000 y 8.500 años
producto de su ineficacia adaptativa.
Descubren en Argentina los macrofósiles más antiguos
de eucalipto de un subgénero de Symphyomyrtus.
Publicado
en
Paleo.
Revista Argentina de Paleontología. Año
9.
Numero 61. Septiembre de 2011.
Se ha logrado
determinar que unos fósiles de hojas, flores, frutos y brotes,
descubiertos en la Patagonia argentina, son de eucalipto, y datan de
hace 51,9 millones de años. La identificación de estos fósiles los
convierte en los macrofósiles de eucalipto más antiguos validados
científicamente, y los únicos reconocidos de manera concluyente como
nativos de un territorio de fuera de Australasia.
Un equipo de investigadores identificó los fósiles como
pertenecientes a un subgénero de eucalipto, el Symphyomyrtus,
y esto también demuestra que dicho subgénero es más antiguo de lo
que se pensaba hasta ahora.
 |
Los
investigadores identificaron un conjunto de estructuras
características del género Eucalyptus en la
morfología (forma) de las huellas encontradas en distintos
fósiles.
Algunas
características básicas incluyen hojas largas y delgadas con
bordes suaves, puntos en las hojas que revelan glándulas
oleaginosas, y cicatrices en los frutos derivadas del
desprendimiento de pétalos y sépalos. |
La historia evolutiva del eucalipto, que, por lo que se sabe, es
originario de Australia, y la de otros árboles evolutivamente
emparentados con él, no ha sido muy bien documentada por el registro
fósil. Sin embargo, el eucalipto y sus parientes están presentes en
muchos otros lugares del mundo debido a la acción humana. Los
fósiles fueron encontrados en un lugar llamado Laguna del Hunco, en
la provincia argentina del Chubut, en la Patagonia.
Aunque un grupo de
geólogos que se dedicaban a exploraciones petroleras ya descubrieron
fósiles en este sitio en 1932, un equipo de investigadores de
Argentina y Estados Unidos, incluyendo a María A. Gandolfo y
Elizabeth Hermsen, de la Universidad de Cornell, recogió fósiles
importantes en 2009, entre los que figuran frutos, estructuras de
las ramas en las que se sustentaban los frutos, tres brotes de
flores y una flor.
En el meticuloso análisis realizado tras el hallazgo, han
participado también especialistas de la Universidad Estatal de
Pensilvania, el Museo de la Naturaleza y la Ciencia en Denver, la
Universidad de Buenos Aires y el Museo Paleontológico E. Feruglio de
Argentina.
Encuentran huellas de
Scelidotherium en las playas
de Monte Hermoso y Fósiles en Miramar.
Publicado
en
Paleo. Año
5.
Numero 24. Marzo de 2007.
Son nueve
pisadas, de entre 60 y 70 centímetros. Serían de un "Scelidotherium",
un animal herbívoro que habitó la zona hace unos 15 mil años, medía
casi tres metros de largo y pesaba cerca de 600 kilos.
Las huellas de un
animal prehistórico -de casi 3 metros de largo y 600 kilos de peso-,
que pertenecerían a un Scelidotherium, fueron halladas
este fin de semana sobre la Costa atlántica, cerca del balneario
bonaerense de Monte Hermoso.
|
 |
"Las
pisadas son nueve en total, miden entre 60 y 70 centímetros
y fueron halladas a 5 kilómetros hacia el oeste de Monte
Hermoso", reveló el director del Museo de Ciencias Naturales
de esa ciudad balnearia, Vicente Di Martino.
Las huellas
fueron avistadas por el propio Di Martino y Natalia Sánchez,
integrante de esa institución que se dedica desde hace años
al hallazgo y conservación de fósiles en Monte Hermoso.
"Estábamos
recorriendo la playa, y como la acción del mar dejó al
descubierto una buena cantidad de arena, debajo de unas
lentes de tosca a la vista aparecieron las pisadas gigantes,
de lo que suponemos sería un Scelidotherium, un animal
autóctono de América del Sur", detalló Di Martino.
|
"Estamos hablando
de un animal herbívoro que habitó esta zona hace unos 15 mil años,
medía casi 3 metros de largo, era petiso, pesaba unos 600 kilos y
tenía el cráneo fino y muy alargado", explicó.
El director del museo agregó además que en toda esa zona de la costa
bonaerense "existen huellas humanas de unos 7 mil años de
antigüedad".
Fuentes;
Grupo Clarín y PaleoArgentina Web.
Recuperan restos
mandibulares de Scelidotherium en Miramar.
Publicado
en
Paleo. Año
5.
Numero 24. Marzo de 2007.
Recientemente y
gracias al aviso del Sr: Daniel Flores, un permanente turista
veraniego de Miramar, identifico restos fósiles de considerable
dimensión en la zona del Bosque del Vivero Dunicola Florentino
Ameghino de la ciudad.
|
 |
Al presentarse
personal del Museo Municipal Punta Hermengo de Miramar, se pudo
recuperar una mandíbula de Scelidoterio (Scelidotherium
leptocephalum) con algunas piezas dentarias. Durante la
tarea de exploración y a escasos cien metros se pudo identificar
otro resto de mandíbula fosilizada de otro ejemplar de la misma
especie pero de mayores dimensiones. |
Agradecemos por
este medio el correcto proceder de nuestro visitante quien con su
actitud ha colaborado a preservar nuestro patrimonio cultural y ha
cumplimentado lo reglamentado en la Ley Nacional de Preservación del
Patrimonio Histórico Nº 25.743 y la Ordenanza local. Las tareas de
recuperación estuvieron a cargo del museólogo Daniel Boh y las
piezas pasaran a engrosar el patrimonio del museo.
Fuente:
Dirección del Museo de Ciencias Naturales Punta Hermengo de Miramar.
www.museodemiramar.com.ar
|