|
Hallan fragmento de maxilar del género Tupinambis en
el norte de la provincia de Buenos Aires.
Publicado
en
Paleo.
Revista Argentina de Paleontología. Año
9.
Numero 62. Noviembre de 2011.
Los restos fósiles
de saurios descubiertos en la llanura pampeana son extremadamente
escasos. Por eso, son muy bien recibidos los hallazgos
paleontológicos de materiales referidos a este grupo de animales.
Recientemente, en
una capa de sedimentos de origen eólico (depositados por los
vientos), de unos 100.000 años de antigüedad, personal del Museo
Paleontológico de San Pedro, al norte de Buenos Aires, acaba de
desenterrar parte de la sección anterior del maxilar derecho de una
especie de lagarto del género Tupinambis, al que pertenecen
los actuales lagartos overos. El fragmento de hueso conserva, aún,
dos pequeños y afilados dientes en perfecto estado, detalle que ha
favorecido la identificación del animal.
Las diminutas
piezas fueron detectadas por el equipo del Museo en un sector de
finas láminas de sedimentos correspondientes a un antiguo pantano
que ocupaba la zona hace varios miles de años.
 |
En la
determinación genérica del fósil hallado intervino la Dra.
Adriana Albino, investigadora del CONICET y de la
Universidad Nacional de Mar del Plata y el investigador
Santiago Carreira, del Departamento de Zoología de
Vertebrados, Facultad de Ciencias Naturales, de la
Universidad de la República de Uruguay. Ambos científicos
son expertos conocedores del gran grupo de los reptiles |
A opinión de
Carreira “los dientes seguro son de un saurio, y por el tamaño
estaríamos hablando del género Tupinambis...” En cuanto a la Dra.
Adriana Albino, su opinión es que “el material corresponde a un
lagarto. Se trata del extremo más anterior de un maxilar derecho de
Tupinambis...”
Aún no se ha podido
determinar si los restos corresponden a un ejemplar de las especies
que actualmente conforman el género o si, por su antigüedad, se
trata de una especie diferente. Los agudos dientes, de tan sólo 3 mm,
delatan a un animal carnívoro de la gran familia de los saurios. Los
lagartos actuales son vertebrados de sangre fría que regulan su
temperatura corporal interna con el calor del sol. Tal como las
serpientes, su piel está formada por escamas y se recambia
periódicamente. Se reproducen mediante huevos, al igual que la
mayoría de los reptiles.
Los lagartos
overos, en la actualidad, habitan toda la zona Este de nuestro país,
principalmente en ecosistemas de amplios pastizales frecuentando,
también, zonas selváticas. Su alimentación es básicamente carnívora.
Cazan insectos, pequeños vertebrados y gusanos. También son
consumidores de carroña y atacan nidos para devorar los huevos.
El Director del
Museo, y autor del hallazgo, Sr. José Luis Aguilar, señala que “el
material recuperado en San Pedro representa una buena oportunidad
para seguir la evolución de este género de saurios y su
distribución.
Recuperan el cráneo de un Cinodonte en el Triasico de
Talampaya.
Publicado
en
Paleo.
Revista Argentina de Paleontología. Año
9.
Numero 62. Noviembre de 2011.
Paleontólogos,
estudiantes y técnicos del Museo Argentino de Ciencias Naturales
Bernardino Rivadavia y del CONICET, se encuentran en La Rioja para
llevar adelante una investigación en la zona de Parque Nacional
Talampaya, en la localidad de Los Chañares. Laura Gachón, directora
de Patrimonio Cultural, dio a conocer un reciente hallazgo que
corresponde a un cráneo de un dinosaurio denominado Cinodonte, se
trata de reptiles que le dieron origen a los mamíferos.
La funcionaria
dijo que para el área de Patrimonio de la Provincia “siempre es un
placer trabajar con estos grandes investigadores para los cuales las
puertas de La Rioja están abiertas porque ellos investigan y
nosotros nos beneficiamos”.
|
 |
Además
Gachón sostuvo que “a partir de la presencia de estos
profesionales y sus hallazgos nos damos cuenta de que este
lugar es muy significativo a nivel mundial y en lo
paleontológico nos sitúa en un nivel importante”. El rescate
de este cráneo de Cinodonte que los investigadores
denunciaron en la Dirección de Patrimonio se realizará por
parte de profesionales locales y se trasladará al
repositorio del CRILAR. Si bien estas especies ya son
conocidas, es bueno colectarlos para completar la
investigación. |
La doctora en
Paleontología, Julia Brenda Desojo es la investigadora que se
presentó en la Dirección de Patrimonio de la Secretaría de Cultura
para denunciar el hallazgo. No obstante, la investigación que
vinieron a realizar en la provincia tiene que ver con los
Arcosauriformes, que les dieron origen a los cocodrilos.
Según informó la
Paleontóloga, los restos de arcosauriformes encontrados fueron
descubiertos en una zona poco estudiada de Talampaya y que tiene una
fauna diferente. Serán trasladados al laboratorio del Museo de
Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia.
El equipo de profesionales estuvo integrado por Lucas Fioreli del
CRILAR; Gimena Trotien de la Universidad de San Juan; la doctora
Julia Desojo (investigadora adjunta del CONICET), técnicos y
estudiantes.
Científicos del Conicet hallaron fósiles de una
Ballena Arqueoceto Basilosauridae, en el Oligoceno de la Antartida.
Publicado
en
Paleo.
Revista Argentina de Paleontología. Año
9.
Numero 62. Noviembre de 2011.
El fósil de una
ballena que vivió hace 49 millones de años fue hallado por
científicos del CONICET y del Instituto Antártico en la isla
Marambio, cerca del mar de Weddell, informó este martes la Dirección
Nacional del Antártico, que presentó el espécimen en la feria de
ciencia y técnica Tecnópolis, con la presencia del canciller Héctor
Timerman y el ministro del área, Lino Barañao.
“Es una mandíbula
reconstruida, de unos 60 centímetros, que permite saber que el
origen del linaje de esta ballena, que conduce a las vivientes,
estaba más atrás que lo que se pensaba”, dijo a Télam la
paleontóloga Claudia Tambussi, quien encontró los restos fósiles
junto a su colega Marcelo Reguero y los suecos Thomas Mörs y Jonas
Hagström.
|
 |
Tambussi, al igual que Reguero, trabaja en el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
y el Museo de La Plata; el último integra además el
Instituto Antártico Argentino. El ejemplar de "Arqueoceto
Antártico", encontrado al noreste de la Península Antártica,
es el fósil más antiguo de ballena primitiva en todo el
mundo, y el primero localizado en la Antártida Argentina. |
“La última CAV
(Campaña Antártica de Verano) duró tres semanas y nosotros
exploramos la Isla Seymour, pero no nos quedamos en la Base Marambio
sino que hicimos campamento”, contó Tambussi, para quien fue su
primera campaña antártica. La paleontóloga relató que “buscamos
fósiles en Antártida como se hace en Patagonia o Cordillera, mirando
en el suelo descubierto de hielo o nieve, y hacemos la misma
búsqueda paleontológica, aunque con mucho más frío”.
Sabiendo el color y la textura del material que se busca, estudiado
concienzudamente durante mucho tiempo, “se hace el ojo” para ver lo
que está apenas insinuado sobre el suelo. “Esta ballena estaba rota
y en superficie había esquirlas, así que mis compañeros se quedaron
horas escarbando”, dijo Tambussi. Más tarde, “a metros de la
ballena, buscamos dientitos sin encontrarlos, hasta que llegó
Reguero, se agachó y levantó uno, que sabía que era negro”.
La paleontóloga
dijo que “el proyecto antártico de paleontología vertebrados tiene
más de 30 campañas, es de larga data y mantuvo continuidad con
personal del Museo, el Instituto Antártico, el CONICET, la
Cancillería e investigadores extranjeros que participan a través de
convenios internacionales”.
|
 |
La investigadora consideró que las campañas serían imposibles “sin
el Instituto Antártico dando siempre la logística”, y definió que
para buscar fósiles, “la Antártida es un paraíso”. “Nosotros
buscamos vertebrados marinos y de tierra, pero hay infinidad de
invertebrados; cada resto que encontramos es incunable porque son
sedimentos de la época en que el continente antártico no estaba
englaciado, entonces había bosques y animales”, refirió. Tambussi
consideró que en épocas pasadas, “era totalmente diferente y
lo que pasa hoy es un fenómeno mucho más reciente, con
animales marinos que llegan a tierra sólo a reproducirse y
se van; en cambio antes tenía fauna diversa, había parientes
de guanacos, por ejemplo”. |
Cincuenta
millones de años atrás “tampoco estaba la comunicación del Pacífico
y el Atlántico”, por donde pasa la helada corriente circumpolar
antártica. Este "arqueoceto" antártico pertenece al grupo
Basilosauridae, del que se originaron todos los cetáceos actuales.
Las "ballenas semiacuáticas" -que son los Protocetidae, con cuatro
patas desarrolladas- se registran en la región Indo-Pakistán hace 53
millones de años; en tanto, el "arqueoceto" antártico tiene 49
millones de años y es acuático totalmente.
|
 |
Esto indica que
experimentaron una evolución mucho más rápida de lo que se pensaba y
también se distribuyeron rápidamente en los mares australes.
Durante la misma campaña de verano en la Antártida Argentina, en
febrero pasado, otro grupo de paleontólogos de vertebrados, que hizo
trabajos de campo en Caleta Santa Marta, en la isla James Ross,
extrajo restos de un dinosaurio sauropodomorfa que se caracteriza
por presentar un largo cuello y una pequeña cabeza, informó la
Dirección. |
También hallaron
restos de un dinosaurio ankylosaurio,
que se distinguía por su pesada armadura y un gran mazo en la punta
de su cola; reptiles marinos (plesiosaurios); y peces de una
antigüedad de aproximadamente 80 millones de años.
Los trabajos de
campo en la isla Ross fueron hechos por Juan José Moly -Museo de La
Plata-, Ariana Carabajal -CONICET y Museo Carmen Funes, Plaza
Huincul- e Ignacio Cerda -CONICET e INIBIOMA, Neuquén-. Los dos
equipos trabajaron desde un campamento y se exploraron diferentes
unidades de la formación La Meseta, particularmente en dos que están
datadas en 49 y 34 millones de años respectivamente. Fuente CONICET.
Fósiles de Gasterópodos marinos del
Pleistoceno fueron recuperados por el Museo de Miramar, tendrían
120 mil años.
Publicado
en
Paleo.
Revista Argentina de Paleontología. Año
9.
Numero 62. Noviembre de 2011.
En los
yacimientos paleontológicos marinos que aparecen con
breve frecuencia en los afloramientos geológicos del S.E
bonaerense, se han encontrado moluscos que aun tienen
representantes vivientes en el océano atlántico, y que
vivieron durante el Pleistoceno, hace 120 mil años antes
del presente.
Es muy raro que aparezca un fósil de origen marino en
una zona terrestre. La explicación, proviene de los
diferentes estados naturales que se han suscitado en el
transcurso de los milenios.
Localmente, se denominan transgresiones marinas o
ingresiones marinas a los avances de la línea de costa
sobre un espacio continental, y regresiones marinas al
fenómeno inverso.
La orilla del mar es "fluctuante", es decir, en la época
de los glaciares el borde costero de la región pampeana
se encontraba a 200 kilómetros mar adentro, sobre el
borde de la actual plataforma marítima, ya que el agua
se depositaba en aquellos fenómenos naturales, llamados
glaciares, lo cual impedía una entrada de mayor altitud.
Las primeras menciones sobre la existencia del ingreso
marino sobre el continente, son de índole paleontológica
y datan desde mediados del siglo diecinueve.
|
 |
Fueron
efectuadas por d’Orbigny (1842), quien halló moluscos
marinos en los alrededores de la ciudad de Paraná y en
la desembocadura del río Negro. Unos años más tarde,
Darwin (1846) encontró la misma fauna en la península
Valdés, quedando así establecida la presencia de estos
depósitos en la Patagonia septentrional y en la
provincia de Entre Ríos, los que constituyeron, por otra
parte, las primeras citas del Terciario marino en la
Argentina.
|
Así lo
explica en una entrevista Mariano Magnussen Saffer, presidente de la
Asociación Amigos del Museo de Miramar, y detallo los
depósitos fósiles -terrazas marinas o cordones conchiles-
son formados por acumulaciones de origen sedimentario
producidas por episodios marinos de avances y retrocesos
ocurridos durante el cuaternario.
El material
recuperado, corresponde a un gasterópodo de la familia Volutidae que se caracteriza por presentar una concha
grande de forma oval globosa, sólida y pesada, de color
blanco tiza externamente. Mide hasta unos 200 mm de
longitud máxima. Es una especie de aguas
templado-cálidas que habito en profundidades de entre 5
y 80 m sobre fondos blandos. Su distribución geográfica
en la actualidad abarca desde Río de Janeiro (Brasil) a
Golfo San Matías (Río Negro, Argentina. Más allá de su
hábitat natural, las fuentes de aprovisionamiento
potenciales con mejor accesibilidad son los depósitos
fósiles del Pleistoceno y, principalmente, del Holoceno
de la provincia de Buenos Aires y de Patagonia, y las
playas actuales, donde los moluscos llegan por
tormentas. Las variaciones eustáticas han quedado
reflejadas no sólo en el área de estudio, sino en gran
parte del litoral bonaerense y sur entrerriano por un
conjunto de rasgos geomórficos y de facies
sedimentarias.
|
 |
En sedimentos de la ingresión pleistocena aflorantes en el área, se hallaron
abundantes bivalvos (Ostrea, Tagelus y
Mactra), foraminíferos (Ammonia, Elphidium)
y ostrácodos (Cytheracea, Cyprideis) que
sugieren un paleoambiente mixto de energía moderada.
Según los primeros estudios de laboratorio, el fósil
corresponde a un gasterópodo Adelomelon (Dall,
1906) de un caparazón se constituye de 6 anfractos, los
cuales en la parte visible de la espira son aplanados y
el último es convexo y globoso. |
Sutura bien definida, generalmente ondulosa. La ecología de su representante
viviente ayuda a conocer la paleoecologia del ejemplar
hallado. Esta especie de gasterópodo se localiza
viviendo sobre el fondo de la plataforma marina,
especialmente fondos areno-fangosos. Es un organismo que
integra la epifauna deslizándose sobre el sustrato por
medio de un pie musculoso.
Posee sexos separados, siendo
esta especie de gran interés científico por ser el único volútido que pone sus embriones en cápsulas libres (ootecas).
El primer registro sobre observaciones de ovicápsulas
fue realizado por d'Orbigny (1846) quien menciona la
significativa abundancia de éstas en la Bahía de San
Blas (Provincia de Buenos Aires, Argentina). En 1889,
Dall hace referencia a la presencia de esta ooteca en
aguas afueras del Río de la Plata. Carcelles (1944)
realizó observaciones más firmes sobre la ovipostura de
caracol negro, registrando la presencia de 5 a 15
embriones por cápsula. Es carnívoro alimentándose
presumiblemente de almejas del fondo.
Por
otro lado, el museólogo Daniel Boh, titular del Museo
Municipal “Punta Hermengo”, comento que: “el material
hallado y recuperado se encuentra en preparación, para
su ingreso a la colección institucional, a fin de enviar
los datos al Registro Oficial de la Autoridad de
Aplicación (AAN) de la ley 25.743 en materia
paleontológica y arqueológica, que protege el patrimonio
de todos”, concluyo.
Dinosaurios y tiburones coexistían en un paisaje de
mar, playa y pocas palmeras en Mendoza.
Publicado
en
Paleo.
Revista Argentina de Paleontología. Año
9.
Numero 62. Noviembre de 2011.
Un grupo
interdisciplinario del CONICET reveló que el paisaje mendocino era
muy distinto al actual a fines del Cretácico. El clima era mucho más
cálido y había un ingreso marino desde el Océano Atlántico que
permitía la coexistencia de tiburones y dinosaurios.
La formaciones
montañosas también eran distintas y el sur de Mendoza estaba al
nivel del mar, por lo que los procesos erosivos fueron cubriendo su
superficie, hasta sepultarla a miles de metros de profundidad. Así,
los rastros de las plantas, ingresos marinos y ríos quedaron
resguardados en las rocas durante millones de años, hasta que un
equipo de paleontólogos, palinólogos y sedimentólogos del CONICET se
acometió reconstruir cómo era el paisaje en el que vivieron los
últimos dinosaurios.
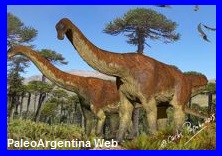 |
El doctor
Bernardo González Riga dirigió la campaña paleontológica,
que incluyó el hallazgo de restos de tiburones que vivían en
un mar poco profundo que ingresaba desde el Océano
Atlántico, cubría gran parte de la Patagonia, y llegaba
hasta la zona donde hoy se encuentra el sur de Mendoza, como
así también el descubrimiento de huellas de titanosaurios,
al noroeste de la ciudad de Malargüe. |
A partir de las
huellas de titanosaurios, González Riga estimó con alta precisión a
qué velocidad caminaban estos dinosaurios herbívoros de gran porte,
en tanto que cedió el análisis de los fósiles de tiburones al
especialista en peces Alberto Luis Cione, del Museo de La Plata,
quien aseguró a la Agencia CTyS que pertenecen a un momento
“anterior y próximo a la extinción masiva”. En tanto, la
paleontóloga Mercedes Prámparo reconstruyó cómo era la vegetación,
los árboles y flores de aquel entonces, a partir del análisis del
polen encontrado en las rocas que estaban marcadas por las huellas
de los titanosaurios. Asimismo, pudo reconocer hasta dónde llegaba
el mar y en qué partes había lagunas o ríos, por el contenido de
algas prehistóricas.
La doctora Prámparo,
investigadora del IANIGLA-CONICET, estuvo a cargo del análisis de
los palinomorfos, unos fósiles que miden entre 10 y 300 micrones.
“Principalmente, son granos de polen y esporas que pertenecen a
plantas antiguas y nos dan idea de la vegetación terrestre que hubo.
O bien restos algales, que pueden ser de origen continental o
marino”, indicó. Otro de los pilares de este trabajo
interdisciplinario fue el análisis de las rocas, en las cuales se
encuentran fósiles y microfósiles, y también permiten describir los
procesos de erosión y distinguir, por ejemplo, en qué momentos hubo
actividad volcánica.
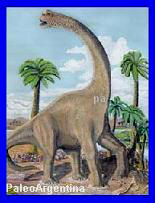 |
Esta área
estuvo encabezada por el sedimentólogo Ricardo Astini, de la
Universidad de Córdoba, quien comentó a la Agencia
CTyS cómo es posible que restos tan frágiles como una huella
de dinosaurio o un grano de polen microscópico puedan
conservarse durante millones de años. Astini relató que
“para entender este fenómeno hay que pensar, en primer
lugar, que el sur de Mendoza no se encontraba a miles de
metros sobre el nivel del mar a fines del Cretácico, sino
que estaba en una especie de cuenca, limitada al oeste por
la Cordillera de los Andes y al este por la Sierra Pintada,
que en ese momento era una montaña elevada, por lo que su
superficie fue cubierta por la erosión de las zonas más
altas”.
Así, las
huellas de los dinosaurios y los granos de polen, por
ejemplo, quedaron enterrados y llegaron a estar a miles de
metros bajo la superficie. |
“A esa profundidad
es que la tierra se convierte en roca y sus componentes se conservan
durante tanto tiempo”, agregó el geólogo. Queda por entender por qué
no es necesario excavar para encontrar estos sedimentos que llegaron
a estar sepultados a tales profundidades. Sobre ello, Astini explicó
que “en el Cenozoico se comenzó a deformar la Cordillera y empezaron
a aflorar todas estas unidades de rocas originadas en el subsuelo”.
Así se explica que
se conservaran dichas huellas, dientes de tiburón, granos de polen y
algas, que hoy estén en la superficie y se los puede analizar sin
hacer grandes excavaciones en el sur de Mendoza. De todas formas,
Astini aclara que “los hallazgos no son fortuitos, porque se va
mapeando lo encontrado y así se pueden desarrollar estrategias de
búsqueda”. El doctor Astini mencionó que en la roca se distingue con
facilidad la actividad volcánica: “Hay rastros que demuestran que
hubo lluvias de cenizas volcánicas, frecuentes, y muy parecidas a
las que actualmente surgieron con el volcán Peyehué”.
La actividad
volcánica provenía de la zona cordillerana, que se ubicaba al oeste
del ingreso marino que tenía forma de un engolfamiento. Y, hacía el
extremo norte de esa especie de golfo, había lagunas costeras; allí
fue donde se encontraron las huellas de titanosaurios que medían
entre 12 y 13 metros de longitud.
Mercedes Prámparo
señaló de qué manera pudieron notar que allí habían lagunas
costeras: “La evidencia es que encontramos gran cantidad de algas de
agua dulce, con un bajo porcentaje de algas de origen marino en las
rocas de esa edad”.
Sin embargo,
cuando subía la marea, estas lagunas recibían agua salada y
afectaban el desarrollo de una vasta vegetación. “Había plantas,
pero no en gran volumen, porque eran lagunas costeras y eran pocas
las plantas que podían sobrevivir a las influencias marinas y a los
cambios bruscos; actualmente, por la evolución, hay plantas que
resisten a la salinidad, pero no estaban en el Cretácico”, agregó la
especialista.
 |
Hace 70
millones de años, la temperatura era unos 3 o 4º C superior
a la actual, y el clima era húmedo, si bien no llegaba ser
tropical, a diferencia de la contemporánea aridez de
Mendoza. De todas formas, Prámparo señaló que había plantas,
con flores, de tamaños reducido y completamente distintas a
las que conocemos. También había vegetación de tipo herbácea
alrededor de las lagunas e, incluso, se hallaron restos de
polen de palmera. La palinóloga señaló que se puede comparar
este ambiente antiguo con las lagunas costeras que hay
actualmente cerca del estuario de Bahía Blanca, porque, por
momentos, están influenciadas por el agua de mar, cuando
sube la marea, pero por lo general hay un predominio de agua
dulce. |
La búsqueda de
análogos actuales, observó Astini, es una constante de la
paleoclimatología, porque “en la geología y los estudios de fósiles
rige el principio de uniformitarismo, que dice que los procesos que
actuaron en el pasado, continúan en el presente, si bien con
distinta intensidad”. Así como a través del estudio del pasado se
puede entender mejor el presente, analizando fenómenos actuales se
puede saber qué ocurrió en el pasado. El sedimentólogo dio un
ejemplo: “En las rocas se pueden observar distintos procesos y, si
se observan determinadas características en los estratos de un canal
actual, por ejemplo, y luego los vemos en un grupo de rocas del
pasado, sabemos que allí también hubo un canal”.
Tiburones en la
época de los últimos dinosaurios
Al sur de donde
estaban las lagunas costeras, había una ingreso marino en forma de
engolfamiento al que llegaban tiburones. El investigador González
Riga mencionó a la Agencia CTyS que “eran animales de tamaño
mediano, de dos o tres metros, que vivieron en un mar poco profundo
que ingresó por el norte de la Patagonia, hace 65 millones de años;
en general, sólo llegan sus dientes hasta nuestros días, porque el
resto del esqueleto de los tiburones es cartilaginoso y se preserva
raramente como fósil”.
El experto en peces
Alberto Luis Cione, encargado de analizar dichas piezas, comentó que
“los tiburones llegan a cambiar una cantidad muy alta de dientes a
lo largo de su vida, más 20 mil en seláceos longevos, lo que juega a
favor de los paleontólogos para poder encontrarlos y estudiarlos”.
Los investigadores,
en tanto, estiman que este engolfamiento podría compartir algunas
características con el estuario de Bahía Blanca, que tiene unos 80
metros de profundidad y suele recibir visitas de tiburones de unos 2
o 3 metros de tamaño. Fuente: Agencia CTyS
Hallan un
Panochtus
tuberculatus
y otras criaturas prehistóricas en
Daireaux.
Publicado
en
Paleo. Año
5.
Numero 24. Marzo de 2007.
En el partido de
Daireaux, ubicado en el centro oeste de la Provincia de Buenos
Aires, a fines de enero de 2007 los hermanos Claudio y Augusto
Iturri - quienes se encontraban recorriendo las localidades del
interior del partido a fin de fotografiarlas para el sitio Web que
mantienen (www.deroweb.com.ar)
- hallaron restos fósiles de varios mamíferos extintos que
corresponderían a la edad Lujanense.
El primer
hallazgo fue la coraza semienterrada de un gliptodonte, asomando un
semicírculo de metro y medio, encontrándose sueltos, fragmentos de
escudos y huesos. Según las placas que se han extraído, corresponden
a
Panochtus tuberculatus.
A metros de
distancia se localizaron fragmentos dentarios de un Toxodón,
y a aproximadamente 500 metros, se hallaron los restos de otro
Glyptodón, de menor tamaño que pertenecería al género
Sclerocalyptus ornatus, hallándose la coraza en posición
invertida, a menos de 50 cm de ésta, se extrajo una hemimandíbula de
Scelidotherium leptocephalum y a unos metros un tubo
caudal enterrado en posición casi vertical. Ambas corazas de
gliptodóntes fueron halladas por Augusto Iturri, y los fragmentos de
Toxodón y Scelidotherium por Claudio
Iturri.
 |
Las
corazas aún se encuentran enterradas y se está organizando
el rescate de los fósiles con la participación y el
asesoramiento del paleontólogo Alejandro Dondas del Museo
Municipal de Ciencias Naturales 'Lorenzo Scaglia' de la
ciudad de Mar del Plata, contando con el apoyo de la
Municipalidad de Daireaux y en especial del Intendente Luis
Oliver, quién ha visitado el lugar del hallazgo y
comprometido toda la colaboración necesaria a fin de la
extracción de los restos así como de otros que pudieran
localizarse. Ello debido a qué en la zona se han observados
además diversas piezas fragmentarias pertenecientes a otros
especimenes, haciendo suponer la firme posibilidad de haber
dado con un yacimiento atento las características de la
zona. |
Los hermanos
Iturri han presentado un proyecto impulsando la creación de un Museo
de Historia y Ciencia Naturales en la localidad de Daireaux.
Panochtus
tuberculatus, la especie central de los hallazgos en
Daireaux.
Los gliptodontes
tuvieron su origen durante el Eoceno, es decir, hace 42 millones de
años aproximadamente de pequeñas formas del tamaño de un gato
domestico, y que para el Plioceno, y sobre todo en el Pleistoceno
alcanzaron su máximo desarrollo. Se diferencian los Glyptodontidos
por su coraza en forma de casco prusiano. Las placas que forman este
formidable caparazón son gruesas, presentando un relieve con
pequeñas figuras circulares y uniformes finamente punteadas.
La coraza de
este género se caracteriza por un marcado alargamiento de la región
pélvica en detrimento de la zona torácica, estando constituida la
ornamentación de cada placa por un gran número de figuritas
finamente puntuadas, Su tubo caudal que se observa en la fotografía
de abajo, tiene gran tamaño y es muy chato a comparación de las
otras especies, con notables cicatrices donde tal vez, llevaría un
grupo de largas y punteabudas espinas corneas, la cual, se convertía
en un arma muy efectiva cuando era amenazado por los carnívoros de
la época.
Su cráneo era
corto pero muy robusto, acompañados de unas increíbles y grotescas
mandíbulas. Sus patas eran gruesas y cortas. Su pelvis al igual que
gran parte de su columna se encontraba soldada a la coraza dorsal.
Recuperan restos de un pequeño Gliptodonte en el arroyo Claromecó.
Publicado
en
Paleo. Año
5.
Numero 24. Marzo de 2007.
Finalmente se
logró extraer el esqueleto de un gliptodonte que fuera hallado en
septiembre de 2006 en el arroyo Claromecó, a muy poca distancia del
radio urbano de la ciudad con el mismo nombre. La tarea estuvo
orientada por Gustavo Gómez, doctor en Ciencias Biológicas, y Julio
Merlo, licenciado en Arqueología, de la Universidad Nacional del
Centro de la ciudad de Olavarría, completando así el trabajo que
iniciaran en septiembre del año pasado, luego que se detectara la
presencia del caparazón.
La extracción culminó, tras no pocos esfuerzos por las
características del lugar y que se encontraba bajo el nivel de agua
del arroyo, sobre una de sus márgenes. Para ello contaron con la
colaboración de los Bomberos Voluntarios de esta ciudad y personal
del Museo Mulazzi.
Cómo fue
Julio Merlo indicó que "en primer lugar lo que hicimos fue evaluar
en qué condiciones estaba y la posición que se encontraban los
fósiles en el arroyo, si era posible sacarlos o no. El trabajo que
seguía era consolidarlo para poderlo sacar entero sin que se rompa,
descalzándolo de todo el sedimento que lo rodea. El caparazón está
casi todo entero y el lugar donde lo hallaron es aguas abajo de
donde se unen los tres arroyos, un lugar donde fue dragado el cauce
de agua".
En cuanto a
determinar las características del gliptodonte, Gómez detalló que
"es un mamífero de la familia de los edentados, llamado así porque
no tiene todos los dientes desarrollados y carecen generalmente de
incisivos".
 |
Sobre su medida, Gómez estimó como del tamaño de la caja de
una camioneta.
También el científico determinó como de "diez mil años su
antigüedad y se extinguió en el Holoceno temprano, hace unos
6 ó 7 mil años atrás y muchos de estos especimenes
convivieron con los primeros grupos de pobladores de la
región, pero en este caso particularmente no está asociado a
ningún tipo de actividad cultural de estos grupos de
cazadores, o sea que se trata solamente de un sitio
paleontológico". |
Por su parte,
Merlo explicó que al no llover "el clima permitió sacarlo y
transportarlo hasta el Museo Mulazzi, donde va a quedar. En otra
etapa, cuando esté un poco más seco y bien ubicado en el lugar,
vamos a hacer lo que se llama restauración, practicarle toda la
limpieza y pegar alguna placa que haya quedado suelta, para dejarlo
listo para que pueda ser exhibido".
Trabajan para una cátedra
Gustavo Gómez explicó que "somos de la Facultad de Ciencias Sociales
de Olavarría y formamos parte de un grupo de investigación que se
llama Incuapa, que está dirigido por el doctor Gustavo Politi y el
licenciado José Luís Prado, que es el paleontólogo que estuvo acá
trabajando en la extracción. Y nosotros vinimos porque en Olavarría
se cursa la Licenciatura de Antropología con orientación en
Arqueología y una de las cátedras es la llamada Paleontología de
Cuaternario, que es la que tiene a Prado como titular, donde yo soy
el jefe de trabajos prácticos de esa cátedra; entonces una de las
condiciones es hacer las actividades de campo para los estudiantes,
de quienes trajimos un grupo para las primeras tareas y nos quedamos
nosotros dos para hacer los últimos retoques en lo que hace a la
extracción".
|