|
IMPORTANTE: Algunas de las imágenes
que acompañan a las presentes noticias son ilustrativas. Las
imágenes originales se encuentran publicadas en Paleo, Revista
Argentina de Paleontología. Boletín Paleontológico del Grupo
Paleo Contenidos ©.
Aviso Legal sobre el origen de imágenes. |

Identifican en Santa Cruz maderas
petrificadas de 118 millones de años.
Publicado
en
Paleo.
Año 10. Numero 81. Diciembre de 2012.
Restos de maderas petrificadas de la era
Mesozoica, también conocida como la “era de los
dinosaurios”, fueron identificados a 150
kilómetros al oeste de Puerto San Julián, en la
provincia de Santa Cruz (Argentina). El hallazgo
fue publicado en los Anales de la Academia
Brasileña de Ciencias y aumenta el conocimiento
sobre la vegetación en el período en el que
aparecieron y se diversificaron las plantas con
flores.
Uno de los autores principales del estudio, el
doctor Ezequiel Vera, investigador del CONICET y
docente de Paleontología de la UBA, señaló que
lograron identificar dos especies diferentes.
Una de ellas posee una anatomía comparable a la
de los ejemplares de la familia de coníferas
Cheirolepidiaceae, ya extinta (aunque los
actuales cipreses de la Cordillera, especies
autóctonas que se extienden en el sur de
Argentina y Chile, guardan algunas semejanzas
con sus miembros).
|
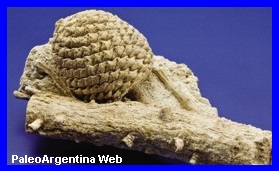 |
La otra especie, en tanto, pertenece a
la familia Araucariaceae, que incluye al
pino Paraná y al pehuén. “Este grupo de
plantas fue muy abundante en la era
Mesozoica”, precisó Vera a la Agencia
CyTA.
Las maderas halladas son del Cretácico
Inferior, hace 118 millones de años, por
lo que resultan ser más recientes que
los ejemplares del cercano Monumento
Natural Bosque Petrificado de Jaramillo,
que tienen entre 157 y 162 millones de
años. |
Según los científicos, el estudio de la flora
que existía en ese período ayuda a comprender
las condiciones que permitieron el surgimiento y
la rápida diversificación de las plantas con
flores. Nuestro trabajo “es un grano de arena”
para entender ese proceso evolutivo, graficó
Vera.
En la investigación, financiada por el CONICET y
la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica, también participaron los doctores
Silvia Césari, Oscar Limarino, Magdalena Llorens,
Mauro Passalia y Valeria Perez Loinaze.
(Fuente: Agencia CyTA-Instituto Leloir)
El extraño mamífero Necrolestes
sobrevivió a los dinosaurios.
Publicado
en
Paleo.
Año 10. Numero 81. Diciembre de 2012.
Un animal extraño, con aspecto de topo, hocico
vuelto hacia arriba y grandes extremidades para
excavar, ha desconcertado a los paleontólogos
desde hace 121 años. Se trata del
Necrolestes patagonensis (Ameghino,
1894) de América del Sur, cuyo nombre se traduce
como
«ladrón de tumbas» o
«ladrón de muertos», en
referencia a su estilo de vida bajo tierra, y
cuya situación en el árbol evolutivo de los
mamíferos no acababa de ser aclarada.
Para los científicos, tener sus fósiles entre
las manos era como tener un puzzle que no
encajaba. Ahora, un equipo internacional de
investigadores ha resuelto el misterio gracias a
la perseverancia científica, un descubrimiento
fósil reciente, y el análisis anatómico
comparado. Los científicos han colocado
correctamente al extraño Necrolestes, de
16 millones de años de antigüedad,
en su linaje evolutivo. Y resulta que estas
criaturas
perduraron en el mundo 45 millones de años más
de que se creía hasta ahora,
demostrando que sobrevivieron a la extinción
que marcó el final de la era de los Dinosaurios
hace 65 millones de años. Este es un ejemplo del
efecto Lázaro, en el que se encuentra un grupo
de organismos que ha sobrevivido más tiempo del
que se pensaba originalmente.
 |
Desde su descubrimiento en la Patagonia
en 1891, el Necrolestes ha sido un
enigma. «Es uno de esos animales que en
los libros de texto aparecen con una
imagen y una nota que dice 'no sabemos
lo que es'», apunta John Wible, del
Museo Carnegie de Historia Natural y
coautor del artículo que publica la
revista Proceedings de la Academia
Nacional de Ciencias de EE.UU. A pesar
de estar excelentemente conservados, los
fósiles del misterioso animal han pasado
de una institución a otra y de
investigador a investigador sin que la
comunidad científica se pusiera de
acuerdo. |
Hace tan solo unos años, el Necrolestes todavía
no podía ser clasificado definitivamente en un
grupo de mamíferos. En 2008, el estudio de la
zona de los oídos llevó a la hipótesis de que
era un marsupial. Esta clasificación intrigó a
un colega de Wible, el coautor del actual
artículo, Guillermo Rougier, de la Universidad
de Louisville, Kentucky. Como especialista en
mamíferos sudamericanos, Rougier no estaba
convencido de que la identificación marsupial
fuera exacta, y se embarcó en su propio intento
de hacer una clasificación.
Rougier descubrió algunas características de la
anatomía del cráneo del animal que habían pasado
previamente inadvertidas y llegó a la conclusión
de que el Necrolestes no pertenecía a ninguno de
los linajes marsupiales o placentarios a los que
había sido históricamente vinculado. Era otra
cosa.
Su primo el Cronopio
Parte del enigma del Necrolestes han sido
siempre sus características anatómicas, que
nunca parecían ajustarse a ninguna clasificación
individual. Basándose en su
hocico decididamente vuelto hacia arriba, la
estructura del cuerpo robusto, huesos cortos y
pierna ancha, se cree que era un
animal acostumbrado a excavar y construir
túneles. El húmero de «ladrón de tumbas» es más
amplio que cualquier otro mamífero cavador, lo
que indica que
se especializó en meterse bajo la tierra, tal
vez más que cualquier otro mamífero conocido.
Los dientes triangulares simples les servían
para alimentarse de invertebrados subterráneos.
En 2011, el hallazgo de un mamífero llamado
Cronopio fue la clave que aclaró el misterio.
Descubierto por Rougier en América del Sur, el
Cronopio pertenece a los Meridiolestida, un
grupo poco conocido de mamíferos extintos
encontrados en el Paleoceno y Cretácico Tardío
temprano (de cien a 60 millones de años). Las
similitudes notables con el Necrolestes
demostraron de manera concluyente que éste no
era ni un marsupial ni un mamífero placentario.
De hecho, fue
el último miembro del linaje de los
Meridiolestida.
Implicaciones evolutivas
La extinción masiva de los dinosaurios acabó
también con miles de especies. Los científicos
pensaban que estaban incluidos en la devastación
los Meridiolestida, el grupo de mamíferos al que
pertenecen el Cronopio y el Necrolestes, pero no
fue así.
Antes de la identificación concluyente del
Necrolestes, se creía que solo un miembro de los
Meridiolestida sobrevivió a la extinción, pero
esa especie se extinguió poco después, a
principios de la Era Terciaria (hace de 65 a 1,8
millones de años). El Necrolestes, por tanto, es
el único miembro de un grupo supuestamente
extinto. «Es el supremo efecto Lázaro -comenta
Wible-, ¿cómo pudo este animal sobrevivir tanto
tiempo sin que nadie lo supiera?».
 |
Los investigadores creen que la gran
capacidad de los Necrolestes para crear
madrigueras es exactamente lo que les ha
permitido sobrevivir 45 millones de años
más que sus parientes. «No hay ningún
otro mamífero en el Terciario de América
del Sur que se acerque a su capacidad
para excavar túneles y vivir en el
suelo», explica Wible. Se conocen pocos
fósiles, por lo que los investigadores
creen que era una especie rara y
solitaria. «En cierto modo,
recuerda a la vida de los ornitorrincos
actuales. |
No hay muchos de ellos, se encuentran solo en
Australia, y viven en un nicho específico entre
los modernos mamíferos, al igual que el
Necrolestes era un linaje aislado que solo se
encontraba en América del Sur, con muy pocos
individuos», dice Rougier.
La supervivencia del
Necrolestes durante 45 millones
de años más de lo que se creía pone el cuestión
lo que sabemos sobre los efectos de la extinción
del Cretácico Superior en América del Sur, y
muestra cómo el pensamiento científico está en
constante cambio sobre nuevas pruebas.
Aerotitán sudamericanus, el
pterosaurio que sobrevoló la Patagonia.
Publicado
en
Paleo.
Año 10. Numero 81. Diciembre de 2012.
Un pterosaurio que habitó Río Negro hace 65
millones de años fue presentado en sociedad en
el Museo Patagónico de Ciencias Naturales. Los
restos constituyen el primer hallazgo en
Sudamérica de un reptil volador del Cretácico,
la última de las eras de los dinosaurios.
El pterosaurio ha sido apodado como
Aerotitán sudamericanus según su nombre en
latín, "titán del aire Sudamericano"
El animal sobrevoló los cielos de una Patagonia
bastante alejada de lo que hoy conocemos. El
ambiente era cálido y estaba cubierto por un mar
poco profundo que se extendía hasta las
proximidades de la cordillera de los Andes. El
continente sudamericano ya se había separado de
África, había un Océano Atlántico más estrecho y
la península antártica estaba mucho mas cerca.
 |
Tenía 10 metros de envergadura y era
carnívoro. Fue descubierto en diciembre
2010 durante una campaña
argentino-sueca. El trabajo científico
acaba de publicarse en la revista
norteamericana Journal of Vertebrate
Paleontology, siendo sus autores:
Fernando E. Novas, Martin Kundrat,
Federico Agnolin, Martin Ezcurra, Per
Ahlberg, Marcelo Isasi, Alberto
Arriagada y Pablo Chafrat.
De acuerdo con la investigación,
publicada en el
Journal
of Vertebrate Paleontology,
se trataría del único pterosaurio de la
familia Azhdarchidae que fue descubierto
en la región. Los azhdárquidos incluyen
algunos de los reptiles alados más
grandes que se encontraron al momento, y
dominaron los cielos hasta la extinción
de los dinosaurios. |
“Este hallazgo es único en su tipo porque son
los primeros restos de pterosaurios de todo el
continente sudamericano correspondientes a fines
de la Era Mesozoica”, explica Fernando Novas,
investigador independiente del CONICET en el
Museo Argentino de Ciencias naturales (MACN-CONICET)
y uno de los autores del trabajo.
En diciembre de 2010 un grupo de paleontólogos
de Argentina y Suecia desenterraron los fósiles
del
Aerotitan en un yacimiento de la
provincia de Río Negro. A pesar de que sólo
encontraron un pico y fragmentos de huesos de
las alas, por sus características pudieron
determinar que se trataba de un ejemplar de 6
metros de largo de ala a ala y con un hocico
largo y delgado, similar al de una cigüeña.
|
 |
“El interior de los huesos preservan
trabéculas óseas delgadas, típicas de
los pterosaurios”, analiza Novas, “que
les conferían fortaleza estructural pero
les permitían ser lo suficientemente
livianos para suspender sus cuerpos en
el aire con unos pocos aleteos”. |
Según el paleontólogo, esto permite demostrar
que ‘enormes pterosaurios’ sobrevolaron los
mares tropicales de la Patagonia a finales del
Mesozoico. “Este descubrimiento nos alienta a
proseguir explorando esta región de Río Negro,
que podría aportar datos de enorme interés para
develar el porqué de la desaparición de los
grandes reptiles hace 65 millones de años”.
Hallan en la Antartida
Argentina un Sphenisciforme gigante del
Eoceno.
Publicado
en
Paleo.
Año 10. Numero 81. Diciembre de 2012.
Todo un súperpingüino. Es el más alto y
corpulento que han encontrado hasta ahora.
Paleontólogos argentinos descubrieron en la
Antártida restos fósiles de un ejemplar de
dos metros de altura, el más grande del que
se tiene noticias.
La paleontóloga Carolina Acosta,
investigadora del Museo de La Plata, explicó
que "los cálculos realizados indican que se
trata del pingüino más grande que se conoce
hasta el momento, en cuanto a altura y masa
corporal".
Hasta ahora, la especie de mayor tamaño que
se conocía era la del pingüino Emperador que
alcanza los 1,20 metros y unos 38 kilos.
Todos los Pinguinos se encuentran dentro del
Orden Sphenisciformes, caracterizados por
ser aves marinas no voladoras.
|
 |
El descubrimiento fue realizado por
Marcelo Reguero, director de la
campaña paleontológica del Instituto
Antártico argentino. Y fue posible
debido al hallazgo, por primera vez
en la Antártida, de un esqueleto
articulado del animal, lo que
permitió obtener mayor información
sobre su anatomía y sobre cómo se
desplazaba.
Los restos hallados le permitieron a
la paleontóloga Acosta reconstruir
parte de la musculatura del pingüino
gigante que "debía emplear más
fuerza para impulsarse en el agua y
tenía músculos más desarrollados". |
Sin embargo, los fósiles encontrados no
permitieron determinar si el ejemplar era
hembra o macho. Acosta adelantó que el
objetivo de la campaña antártica del próximo
verano será "buscar nuevos esqueletos" para
continuar con la investigación y ampliar los
conocimientos sobre este súperpingüino.
La reconstrucción no proporcionó elementos
para definir a qué género perteneció el
pingüino gigante, aunque la especialista
adelantó que el objetivo de la campaña
antártica del próximo verano será “buscar
nuevos esqueletos para continuar con la
investigación”.
Hallazgos anteriores, en tanto, mostraron
que estos ejemplares que vivieron hace
millones de años tenían plumas de un color
marrón rojizo y gris, diferentes del plumaje
blanco y negro de los pingüinos actuales.
 |
Al igual que los pingüinos actuales,
y a diferencia de las demás aves,
las plumas de las alas de la especie
Inkayacu paracasensis -a la que
podría pertenecer el ejemplar
hallado en la Antártida- tenían una
forma radicalmente modificada, muy
ajustadas y acumuladas unas sobre
otras, formando aletas rígidas y
estrechas. Sus plumas corporales
tenían los cañones anchos, un rasgo
que a los pingüinos actuales les
permite estilizar el cuerpo.
|
Los investigadores destacan que el fósil de esta
especie podría mostrar la evolución temprana de
la forma de las aletas y las plumas. Millones
de años después, también vivieron pingüinos
gigantes conocidos como “alca imperial” o “gran
pingüino”, diferente a las aves no voladoras del
hemisferio sur, pero que le dieron su nombre a
los pingüinos de la actualidad.
Es que con el correr de los años, marineros y
exploradores de los mares antárticos, en su
mayor parte británicos, norteamericanos y
escandinavos, comenzaron a llamar “pingüinos” a
las aves conocidas como “patos bobos”, debido a
su fuerte parecido externo fruto de la
convergencia evolutiva.
Las diferencias entre ambas especies podrían
encontrarse en que los pingüinos actuales tienen
las alas más adaptadas a nadar que las alcas,
que conservaban más la forma de alas de las aves
comunes. Y es que aunque el alca gigante no
podía volar, estando más adaptado al buceo, el
alca común (Alca torda) sí podía hacerlo.
 |
Las alcas pasaron de ser
extraordinariamente abundantes a la
extinción en relativamente poco tiempo.
Según relató Jacques Cartier, sus
hombres mataron más de un millar de
pingüinos norteños durante un solo día,
en un lugar de la costa del continente
americano.
Además, agregó que dejaron vivos
suficientes animales como para llenar
cuarenta botes. Y otro capitán informó
que sus hombres mataron dos barcadas de
alcas gigantes en media hora solo con
sus manos. |
El de las alcas fue, según se señala, el
problema de muchos animales aislados de
depredadores que no pudieron adaptarse a la hora
de tener que afrontar encuentros con nuevos
enemigos, como fue el caso del alca o el del
dodo (Raphus cucullatus). Su incapacidad para
defenderse y lo apetitoso de sus huevos y carne
las hicieron presas perfectas ya en la
prehistoria, como demuestran varios yacimientos
paleolíticos.
José Bonaparte fue declarado
Personalidad destacada de la provincia de Buenos
Aires.
Publicado
en
Paleo.
Año 10. Numero 81. Diciembre de 2012.
Se aprobó en el Senado el proyecto de ley que lo
declara. Tras su promulgación, el diputado
Alberto España, impulsor de la iniciativa, hará
entrega de la distinción en un acto público que
será convocado al efecto.
El pasado 1 de noviembre, el Senado
provinciaaprobó el proyecto de ley que declara
al ciudadano mercedino José Fernando Bonaparte
personalidad destacada de la provincia de Buenos
Aires
Por iniciativa de otro mercedino, el actual
diputado provincial Alberto “Cucho” España, se
quiere homenajear al doctor José Bonaparte, en
reconocimiento a su rica y extensa trayectoria,
y a sus invalorables aportes científicos
realizados en el estudio de los vertebrados
fósiles en general, y sobre todo de los de
nuestro suelo sudamericano en particular.
 |
En los Fundamentos del proyecto de ley,
España expresó: “Los argentinos tenemos
el privilegio de contar entre nuestros
hombres de ciencia a José Bonaparte,
explorador, naturalista, investigador,
docente y paleontólogo, egresado del 6º
grado de la Escuela Normal de Mercedes,
un auténtico autodidacta, trabajador
incansable y apasionado por los fósiles,
que ha recibido, recibe y recibirá el
reconocimiento de la comunidad
científica nacional e internacional por
su obra y sus descubrimientos, pero
sobre todo por los relevantes servicios
prestados a la sociedad, al potenciar
con su participación, las actividades
científicas y académicas en disciplinas
vinculadas a la paleontología de
vertebrados.” |
Después de enumerar, a lo largo de toda su vida,
la diversidad de cargos ejercidos, así como los
reconocimientos, becas, subsidios y premios
obtenidos por el doctor José Bonaparte, tanto en
este país como en el extranjero, el Diputado
España mencionó: “Se trata de una persona que
más que excelente científico, fue y es un
trabajador incansable, virtud que demuestra
hasta estos días, al continuar investigando y
publicando notas en los medios especializados
del país y del extranjero; concurriendo a
trabajar al museo que él fundara, el Museo
“Carlos Ameghino” de Mercedes, actitudes
ejemplares que evidencian compromiso y una
enorme capacidad para sobrellevar obstáculos.”
A partir de la promulgación, el diputado España
hará entrega de la distinción en un acto público
que será convocado al efecto.
Al cierre de la presente edición, recibimos un
e-mail comunicando la suspensión del acto hasta
nuevo aviso, debido a problemas de salud del Dr
Bonaparte.
Recuperan numerosos fósiles cerca
de Termas de Rió Hondo.
Publicado
en
Paleo.
Año 10. Numero 80. Diciembre de 2012.
Gran cantidad de huesos fueron encontrados en
una cantera a la márgen izquierda del Rio dulce
en la zona de Puesto el Retiro. Fueron
recuperados por la policia y trasladados a sede
policial
En la tarde del12 de noviembre, personal
policial toma conocimiento que en la zona de
Puesto El Retiro (Dpto. Rio Hondo) a 16 km. de
Las Termas se habrian encontrados restos
fósiles.
La zona es una cantera y desde alli los camiones
extraen arena para distintas obras. Francisco
Rafael Cisnero de 60 años diariamente trabaja en
el lugar con su carro extrayendo arena, hace
diez dias los encontró y esta tarde un vecino
que había ido a pescar a la zona informó a la
policía del hallazgo.
Son cerca de 40 piezas las que se recuperaron,
ejemplo un fémur mide 54 cm. Desde la seccional
se están realizando las correspondientes
intervenciones a la Jueza de 1º Nominación Dra.
Ana Vittar para que tome conocimiento del hecho.
Así también, se le dio informacion al Director
del Museo Antropológico "Rincon de Atacama" para
establecer de que origen serian los huesos
encontrados.
 |
El pescador Dario Miguel Mansilla (32)
se encontraba en una zona próxima la río
Dulce, donde es explotada como cantera,
cuando vio entre la tierra y la arena
como sobresalían lo que parecían unos
enormes huesos. Al acercarse se dio
cuenta que los restos eran enormes para
ser de algún animal conocido y que solo
podría tratarse de restos fósiles
prehistóricos. Asombrado por su
hallazgo, dio inmediato aviso a la
Comisaría 40 de Termas de Río Hondo.
Posteriormente
el director del
Museo Antropológico de Rincón de Atacama,
Sebastián Sabater, dialogó con
medios locales
sobre el
hallazgo. |
“Los huesos son más que nada material de
arrastre, como se dice, la verdad es que para
reconstrucción no sirven, porque están muy
dañados y muy astillados. Las máquinas que
movieron el suelo los dañaron y la misma gente
que los encontró, al haberlos sacado sin las
medidas de cuidado necesarias, también complicó
su restauración”, comenzó diciendo Sabater.
Agregó: “Es un material muy valioso e
importante, pero lamentablemente no sirve para
reconstruir al animal al que pertenecieron. Por
lo que vi, el cráneo y el fémur que encontraron
eran de un mastodonte, pero recién cuando
tengamos las piezas en el museo podremos hablar
de qué eran”.
Por otro lado, el director del museo expresó que
en la zona hay muchísimo material de este tipo,
pero que lamentablemente no se cuenta con el
personal suficiente para realizar excavaciones o
búsquedas del modo adecuado. Además recalcó que
“en la zona donde se encontraron esos huesos,
como en la costanera y en muchas otras del
departamento, se encuentran piezas de este tipo;
en muchas ocasiones la gente encuentra huesos o
partes de huesos, los saca de la tierra sin el
menor cuidado y se los lleva a su casa, sin
pensar que deberían avisar para cuidarlos”.
 |
Sabater informó que los restos del
cráneo del mastodonte que se
deterioraron aparentemente por la
manipulación previa de los fósiles. ‘Son
diez pedazos separados, es prácticamente
imposible de recuperar, porque están muy
rotos para unirlos’, lamentó el
investigador.
‘Pueden tener una antigüedad de 10.000 a
12.000 años y como máximo dos millones
de años. Son restos fósiles del período
cuaternario. Sería oportuno ir al sitio
y hacer una prospección para ver si
aparecen otras piezas y también hablar
para que la gente no saque los
materiales, para evitar la rotura y
pérdida del material’, dijo. |
El director del Museo Rincón de Atacama exhortó
también a la población de Las Termas y del
interior del departamento Río Hondo que en caso
de hallar cualquier resto fósil debe informar
inmediatamente a la policía, institución que a
su vez debe comunicarle como investigador y
director de un museo dedicado a la exhibición de
piezas paleontropológicas y arqueológicas.
Estos bienes son patrimonio del Estado, son
bienes públicos, por más que se encuentren
restos fósiles en el interior de una propiedad
privada, son públicos según lo dice la ley y se
debe denunciar a la autoridad competente y al
personal idóneo para hacer la recuperación.
Además está prohibida la venta y el tráfico de
estos bienes, hay penas de cárcel y de multas
para quien realice esta actividad ilegal’,
explicó.
‘Se tienen que comunicar conmigo, luego me
encargo de visitar el lugar y verificar el
hallazgo y si se trata de algo complejo yo tengo
la posibilidad de llamar a las universidad y a
los equipos de trabajo para la extracción y
minimizar los daños de las piezas de estas
especies, la gente no tiene que tocar, hay
técnicas para la extracción y un cuidado de cómo
manipular los ejemplares y minimizar el impacto
de daño de destrucción’, recomendó el
investigador.
Para finalizar, Sabater explicó que hoy se
realizarán los trámites para que los restos
óseos pasen de manos del Juzgado de Crimen de
Primera Nominación a las del museo.
Austroraptor, el nuevo
dinosaurio del Museo Argentino de Ciencias
Naturales.
Publicado
en
Paleo.
Año 10. Numero 80. Diciembre de 2012.
Es una especie carnívora que vivió en la
Patagonia hace 70 millones de años, mide 5
metros y fue uno de los más grandes de su
linaje. Es la primera vez que se expone un
ejemplar en Buenos Aires.
A partir del 15 de noviembre los visitantes
de la Sala de Paleontología del Museo
Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino
Rivadavia” (MACN-CONICET) pueden ver, por
primera vez en Buenos Aires, un ejemplar del
Austroraptor cabazai, un dinosaurio de 70
millones de años descubierto en Río Negro en
2002.
Durante el acto de presentación, Pablo Tubaro,
director del MACN, destacó que “la
investigación, las colecciones y las
exhibiciones son los grandes pilares de la vida
del museo”. En este contexto, destacó que “esta
pieza es un agregado importante al zoológico de
criaturas que tenemos en la sala de
Paleontología, es un ejemplar interesante de un
tamaño considerable que representa una etapa
primordial de la evolución de los dinosaurios”.
|
 |
El Austroraptor fue un carnívoro de
aproximadamente 5 metros de largo, que
se caracterizó por su cráneo bajo y
largo, sus numerosos dientes cónicos y
filosos, y sus brazos cortos. Es uno de
los gigantes dentro de la familia de los
Unenlaginos, que incluye al conocido
Velociraptor de Mongolia.
“Es uno de los ‘raptores’ más grande del
mundo. Esto aporta un dato novedoso: en
la Patagonia los dinosaurios de este
linaje habían evolucionado hasta
alcanzar un gran tamaño, mientras que en
Norteamérica los raptores eran más
pequeños”, señaló Fernando Novas,
paleontólogo e investigador del CONICET
en el MACN. |
Este dinosaurio patagónico fue descubierto en
2002 por Novas en el Bajo de Santa Rosa, Río
Negro, durante una campaña conjunta con el Museo
de Ciencias Naturales de la Municipalidad de
Lamarque de la misma provincia. Actualmente los
fósiles originales y la primera reproducción del
Austroraptor pertenecen a la colección de este
museo.
|
 |
Marcelo Isasi, uno de los encargados del
modelado y montaje del Austroraptor,
explicó que “todo el trabajo necesario
para que un dinosaurio esté montado en
la exhibición de un museo empieza con su
extracción en el campo”. En el 2008,
después de seis años de trabajo, Novas y
su grupo de colaboradores presentaron en
el MACN a este carnívoro patagónico.
Desde el momento en que el equipo de
paleontólogos y técnicos hallan los
fósiles hasta que este se encuentra en
exposición hay una serie de cuidadosos
procedimientos que deben seguir los
especialistas para preservar los
fósiles. |
“Estuvimos
veinticinco días para poder sacar los huesos del
Austroraptor de la roca”, recordó Isasi.
“Exponer estos ejemplares en nuestros museos es
parte del ciclo de transmitir a la sociedad los
logros de un proyecto de investigación. Luego de
diez años de trabajo, ahora está cerrado ese
proceso”, agregó Novas.
Hallan restos de un megaterio en
un camino a San Pedro.
Publicado
en
Paleo.
Año 10. Numero 80. Diciembre de 2012.
Un automovilista encontró los huesos del enorme
mamífero extinguido hace unos ocho mil años.
Un conductor que se detuvo a cambiar una rueda,
cerca de San Pedro, halló los restos fósiles de
un megaterio, el mamífero más grande que habitó
en la región, indicó ayer el Museo
Paleontológico de San Pedro. El descubrimiento
fue hecho por Walter Parra, vecino de San Pedro,
en una calle de tierra de la Vuelta de Obligado,
situado a 19 kilómetros de esa ciudad.
|
 |
A media cuadra del asfalto que lleva al
pueblo, Parra vio piezas de color
blanco-grisáceo que resultaron huesos
petrificados, diseminados allí al
realizarse el entoscado de esa calle.
El vecino recolectó los huesos y los
llevó al equipo del Museo Paleontológico
de San Pedro, donde el Grupo
Conservacionista de Fósiles identificó
71 piezas de un megaterio (Megatherium
americanum). El museo informó que se
trata de un gran animal herbívoro que
llegaba a medir unos seis metros, de la
cabeza a la cola, y pesar unas cinco
toneladas, el mamífero terrestre más
grande del Cuaternario, cuyo nombre
científico en griego significa "bestia
grande". |
Su piel estaba cubierta por abundante pelaje y
tenía poderosas garras para tomar follaje para
alimentarse, además de servirle para defenderse.
Se extinguió hace unos 8000 años y era capaz de
pararse sobre sus patas traseras, ayudándose con
su cola, para alcanzar hasta más de tres metros.
Los huesos fosilizados rescatados por Parra
corresponden, a un 30 por ciento del esqueleto
de un megaterio adulto, e incluyen fémures
fragmentados, un extremo del húmero, costillas
rotas, partes de la pelvis y nueve vértebras
incompletas.
Los huesos de las patas de estos animales eran
muy voluminosos debido a que soportaban un gran
peso corporal. Las costillas eran gruesas y
fuertes para proteger los órganos vitales y los
discos vertebrales eran grandes y sólidos
formando una columna apropiada para semejante
bestia. (Télam)
Sphenocondor gracilis, un nuevo
esfenodonte del Jurasico de Chubut.
Publicado
en
Paleo. Año
10.
Numero 79. Diciembre de 2012.
Un esfenodonte de 150 millones de años de
antigüedad fue encontrado en el Cerro Cóndor,
sobre el valle del río Chubut. Medía unos 15
centímetros y poseía una mandíbula fina que hace
imaginar que se alimentaba de insectos.
En el tiempo en el que vivió este reptil, el
mundo era muy distinto. Solamente habían dos
grandes continentes. Uno de ellos, llamado
Gondwana, estaba en el hemisferio sur y estaba
compuesto por las tierras que actualmente
corresponden a Sudamérica, África, la Antártida,
la India, Nueva Zelanda y Australia.
El doctor Sebastián Apesteguía, director del
Área de Paleontología de la Fundación de
Historia Natural Félix de Azara (CEBBAD-CONICET-Universidad
Maimónides), comentó a la Agencia CTyS que una
de las importancias de este hallazgo es que
“ayuda a entender los ambientes del mundo
Jurásico y refuerza la teoría de que había un
gran desierto que se extendía en el centro de
Gondwana”.
|
 |
Para comparar las características de
esta especie nueva encontrada en Chubut
con los otros esfenodontes descritos en
todo el mundo, Apesteguía trabajó junto
a los investigadores Raúl Gómez del
Departamento de Ciencias Geológicas de
la UBA y Guillermo Rougier, quien se
desempeña en la Universidad de
Louisville, en EE.UU. Así, llegaron a
una conclusión reveladora. “Es
interesante que el esfenodonte más
semejante al encontrado por nosotros es
uno de la India, que hace 150 millones
de años no estaba muy lejos de la
Patagonia”, mencionó Apesteguía. Y
agregó: “Ambos sitios estaban al sur del
enorme desierto que se extendía en el
centro de Gondwana, lo que indica que
esa zona árida funcionaba como separador
de faunas, por lo que en el norte y sur
se desarrollaban formas distintas”. |
Estos reptiles surgieron antes que los
dinosaurios, hace 250 millones de años, y la
mayoría se extinguió junto a ellos, 65 millones
de años atrás. En sus primeros tiempos, todos
los esfenodontes eran insectívoros, pero durante
el Jurásico proliferaron y se diversificaron,
apareciendo también carnívoros, los que
consumían peces y los que se alimentaban de
hierbas.
Los restos encontrados en Chubut correspondían a
fragmentos de la mandíbula de esta nueva
especie. “Con ella, pudimos inferir cómo se
alimentaba el esfenodonte, porque la mandíbula
era fina y con dientes puntiagudos, lo que nos
indica que era insectívoro”, explicó el
paleontólogo del CEBBAD-CONICET.
El especialista agregó que si la mandíbula
hubiera sido alta y con dientes chatos deberían
haber identificado a este reptil como un
herbívoro, por ejemplo. Pero, justamente, por la
delgadez, elegancia y gracilidad de la mandíbula
que poseía este espécimen, los autores de este
trabajo, publicado en la revista científica
Zoological Journal of the Linnean Society,
decidieron bautizarlo con el nombre Sphenocondor
gracilis, de modo que hacen hincapié en esta
característica, al tiempo que también aluden al
lugar en que fue hallado, el Cerro Cóndor.
Otra importancia de este descubrimiento es que
este pequeño reptil, que pudo haber alcanzado
los 15 centímetros, constituye la primera
evidencia de un esfelodonte en América del Sur
durante el Jurásico, un período que se extendió
desde los 195 y los 150 millones de años de
antigüedad.
En los últimos diez años, en la localidad
fosilífera de cerro Cóndor, se encontraron gran
cantidad de animales de porte reducido, como
ranas, tortugas, dinosaurios pequeños, reptiles
voladores, mamíferos y, ahora, este pariente de
los lagartos.
Un trabajo arduo para encontrar una valiosa
mandíbula.
El esfenodonte apareció en la formación
geológica llamada Cañadón Asfalto. Pero, para
que esto ocurriera, fue necesaria una labor muy
forzosa. Apesteguía comentó a la Agencia CTyS
que los fósiles se encuentran dentro de las
rocas, por lo cual es necesario picar y picar
hasta encontrar material que construya nuevos
conocimientos.
|
 |
Por lo general, los investigadores
viajan hasta cerro Cóndor con un grupo
de diez o quince estudiantes de
paleontología y se ponen a partir
piedras en fragmentos de unos 40
centímetros de diámetro. Luego,
trasladan estos trozos a una escuelita
que hay en la zona y que está vacía
durante la época de campaña, que es en
verano. |
Allí, con más comodidad, se empieza a seccionar
la roca y, en el mejor de los casos, se
encuentra un hueso fosilizado, como fue en este
caso. “Es notorio a la vista cuando hacés un
hallazgo, porque el hueso toma un color rojizo
durante tanto tiempo, mientras la roca de la
zona tiene un color gris”, detalló el
científico.
A partir de allí, comienza un estudio
meticuloso. En esta ocasión, la mandíbula del
Sphenocondor gracilis fue preparada por el
técnico Leandro Canessa, del Museo Egidio
Feruglio, ubicado en Trelew.
“En total, nos llevó cerca de cinco años todo el
proceso hasta describir esta nueva especie”,
comentó Apesteguía sobre el trabajo que realizó
junto a Raúl Gómez y Guillermo Rougier.
Emanuel Pujol (Agencia CTyS)
Descubren el ancestro del gran
tiburón blanco en el Atlántico Sur.
Publicado
en
Paleo. Año
10.
Numero 78. Diciembre de 2012.
Fue encontrado cerca del río Paraná, en Entre
Ríos, donde penetraba el océano Atlántico hace
más de seis millones de años. Podía alcanzar un
tamaño semejante al tiburón blanco actual y
poseía dientes con serruchos ligeramente
pronunciados.
El investigador del MLP-CONICET, Alberto Luis
Cione, responsable de este hallazgo cerca de la
ciudad Villa General San Martín, en el suroeste
entrerriano, afirmó que este ejemplar es “el
tiburón con bordes aserrados en los dientes más
antiguo que se haya encontrado en el Atlántico
sur”.
Solamente el gran tiburón blanco posee dientes
con serrucho, diseñados por la naturaleza para
cortar grandes trozos de carne de manera muy
eficiente, haciendo que estos predadores de los
mares se ganaran incluso el protagonismo en
varias películas de Hollywood.
 |
El surgimiento del gran tiburón blanco (Carcharodon
carcharias) ha sido ampliamente
debatido entre los paleontólogos.
“Sabemos que
el origen de estos antecesores inmediatos del
tiburón blanco se da en el Pacífico, porque hay
registros en Perú y Chile, como también en
Norteamérica, pero ésta es la primera vez que se
lo detecta en el océano Atlántico”, mencionó Cione.
|
Hay dos hipótesis sobre cómo este ejemplar
hallado pudo haber llegado a la zona donde hoy
está el río Paraná. “Una posibilidad es que haya
pasado al océano Atlántico por el área
actualmente ocupada por Panamá, porque
Centroamérica y Sudamérica estaban separadas
durante el Mioceno tardío y había una vía de
paso entre ambos océanos para los animales
marinos”.
El itsmo se comenzó a completar hace unos tres
millones de años, permitiendo la migración de
animales terrestres y el denominado gran
intercambio biótico interamericano, al punto que
el guanaco, por ejemplo, tan asociado
simbólicamente a Sudamérica, tuvo su origen en
el norte del continente.
Como hace seis millones de años el nivel del mar
era más alto, fue posible que este tiburón de
dientes semi-aserrados nadara hasta donde hoy
está el río Paraná, porque en esa época la
llanura pampeana y parte de Entre Ríos estaban
cubiertas en gran medida por aguas saladas.
Sin embargo, también es posible que el ancestro
del Carcharodon carcharias “haya cruzado al Atlántico por el
estrecho de Drake, porque esos mares no eran tan
fríos en esa época”, precisó el paleontólogo
especializado en el estudio de los peces.
Tiburón
a la espera de un nombre
Este ancestro podía alcanzar los seis metros de
largo, una extensión semejante a la del tiburón
blanco actual. “La especie que apareció en la
localidad de Libertador San Martín, en Entre
Ríos, merece un nombre específico, pero en Perú
se han encontrado más ejemplares y en mejores
condiciones que aquí, por lo que, por cuestiones
éticas, los investigadores de allí serán los que
le den una denominación; por lo pronto, yo le
llamo
Carcardum sp.”, comentó Cione.
 |
Los materiales que se van encontrando y que
pertenecen a distintos períodos permiten ir
develando la secuencia evolutiva de las
especies. En el caso de los tiburones, lo único
que suele preservarse son los dientes, porque el
resto de sus cuerpos son cartilaginosos.
Estos predadores tienen la característica de que
cambian sus dientes de manera permanente. En un
año, pueden desprender cerca de dos mil piezas
dentales, que van quedando en el fondo marino y
son un elemento clave para los paleontólogos.
|
A través de ellos, se pudo reconstruir un linaje
de tres especies hasta llegar al tiburón blanco:
entre el
Isidus plicatilis, que es la forma
más antigua y poseía dientes lisos; una forma
intermedia, que tenía dientes semiaserrados, que
se formó en el océano Pacífico, hace unos siete
millones de años, y de alguna manera llegó a
cruzar al Atlántico; y, por último, el
Carcharodon
carcharias, que es el tiburón blanco
tal como lo conocemos ahora.
Emanuel Pujol (Agencia CTyS).
Alnashetri cerropoliciencis, un
nuevo dinosaurio de Cretácico de Patagonia.
Publicado
en
Paleo. Año
10.
Numero 78. Diciembre de 2012.
Un nuevo integrante se suma al árbol genealógico
de los dinosaurios. Presentaron al Alnashetri
cerropoliciencis , el más antiguo de los
dinosaurios carnívoros de la familia de los
alvarezsáuridos hallados en América del Sur.
Vivió hace 95 millones de años en el noroeste de
la provincia de Río Negro donde en 2005 se
hallaron restos articulados fosilizados que
permitieron, 7 años después, reproducir su
figura, de unos 50 centímetros de largo y 20 de
altura.
Estas medidas lo convierten en el más pequeño
del grupo cuyo primer ejemplar fue descubierto
en 1991 por José Bonaparte quien lo bautizó con
el nombre del médico e historiador neuquino
Gregorio Alvarez. Años después aparecieron
alvarezsaúridos en varios lugares del mundo,
pero ninguno tan pequeño como el Alnashetri , un
“patas largas”, cuyo nombre en dialecto
tehuelche septentrional significa “patas
flacas”. La especie cerropoliciencis , proviene
de Cerro Policía, el poblado más cercano a La
Buitrera, el sitio fosilífero de rocas del
período cretácico donde en 2005 trabajó el
equipo de exploración de la Fundación de
Historia Natural Félix de Azara y el Field
Museum de Chicago, liderados por el paleontólogo
argentino Sebastián Apesteguía y Peter Makovicky.
El hallazgo demuestra que los alvarezsáuridos de
Argentina no provenían de Asia, como se creía
hasta el momento, y que estaban en nuestro
territorio a principios del Cretácico superior.
De hocicos largos, dientes reducidos, plumaje y
patas largas, los alvarezsáuridos pertenecen al
grupo de los terópodos ó dinosaurios carnívoros.
Eran corredores y no podían volar, por eso se
los emparenta con aves como el ñandú o versiones
más pequeñas como los gallitos de roca,
martinetas y perdices nativas. Con los teros y
chajás comparten una gran garra o espolón que
les permitía alimentarse de termitas. La zona
donde se hallaron los restos era un pequeño
valle de vegetación pobre, con ríos y arroyos
estacionales que desaguaban en un lago interior
ubicado donde hoy se emplaza el embalse Ezequiel
Ramos Mexía.
Alnashetri convivió allí con los más grandes
dinosaurios conocidos, como el gigante carnívoro
Giganotosaurus y el dinosaurio herbívoro
Argentinosaurus. El trabajo científico fue
publicado en la prestigiosa revista Fieldiana ,
del Field Museum de Chicago, y el jueves se
presentaron dos reproducciones, una en 2D
realizada por el paleoartista Jorge Antonio
González y otra en 3D.
“Cuando era estudiante, visitaba el museo de La
Plata y me sorprendía la prolijidad de los
huesos hallados en esa zona, por lo que decidí
volver al lugar en 1999 ” dijo Apesteguía. La
primera expedición al sitio se realizó en 1922 y
participó como guía, Filomena Avila, doña Tica,
hoy de 103 años y que colaboró con la expedición
que regresó a La Buitrera en 2005. Los restos
incompletos del Alnashetri (sólo se halló una
pata) están en el museo provincial Carlos
Ameghino de Cipolletti, Río Negro.
Hallan e identifican un
milenario escarabajo prehistórico en
Miramar.
Publicado
en
Paleo. Año
10.
Numero 78. Diciembre de 2012.
El Museo Municipal
Punta Hermengo de dio a conocer el hallazgo
de un extraño fósil atribuido a un
escarabajo que vivió en la región hace unos
10 mil años antes del presente.
El peculiar hallazgo,
ocurrió en forma accidental, cuando un
equipo dirigido por el museólogo Daniel Boh
en noviembre de 2002, se encontraban
extrayendo los restos fósiles de un cráneo
con su mandíbula, atribuidos a un gran
perezoso gigante llamado
Scelidotherium,
en los afloramientos geológicos que se
hallan al sur del muelle de pescadores de la
ciudad.
En esa oportunidad, un
trozo del sedimento que era separado junto a
los restos óseos del megamamífero, se rompió
en dos fragmentos, y en ambas partes se
divisaron las improntas con detalles muy
íntimos de la morfología del escarabajo.
 |
“Solo se
preservó un molde de la estructura
original, ya que los sedimentos
portadores de fósiles de la región
pampeana no conservan los restos
blandos”, sostuvo Daniel Boh,
titular del Museo miramarense, y
agregó – “la posibilidad de
encontrar restos de este tipo, son
muy escasos debido a su inusual
preservación, y aporta información
sobre el ambiente y el clima de los
últimos 10 mil años”. Argumento. |
La extraña impronta
permaneció guardada durante mucho tiempo, debido
a la falta de antecedentes similares para su
apropiada identificación. Recién en 2012,
Mariano Magnussen Saffer, accedió a realizar un
estudio comparativo con organismos vivientes y
se pudo saber que el escarabajo que vivió hace
unos 10 mil años, aun tiene representantes en la
actualidad. El material estudiado fue
identificado como perteneciente a la familia de
escarabajos
Tenebrionidae.
Los tenebriónidos (Tenebrionidae) en la
actualidad son una de las grandes familias de
coleópteros, con unas 20.000 especies descritas,
viviendo especialmente en diversos ambientes
esteparios y desérticos. Son básicamente
detritívoros, es decir, generalmente se
alimentan de sólidos permanentes, que provienen
de la descomposición de fuentes orgánicas
(vegetales y animales), lo cual indicaría la
presencia del escarabajo fósil,
hallado en la ciudad de Miramar, a centímetros
de los restos oseos del perezoso gigante
Scelidotherium.
|
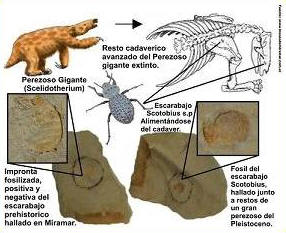 |
Posiblemente, este
pequeño escarabajo se estaba alimentando
de los restos orgánicos luego de la
descomposición del cráneo hallado, como
cuero y tendones sobre el hueso, y por
motivos que no sabemos, murió junto a su
fuente de alimento y se preservó
extraordinariamente durante los últimos
10 mil años, guardando detalles muy
íntimos de su morfología, aunque es solo
una especulación, señalo la fuente.
Los fósiles de insectos del Cuaternario
(últimos dos millones de años) son en su
mayoría muy escasos en el mundo, pero
los pocos reconocidos son perfectamente
adjudicables a especies actuales y
prácticamente no se conocen extinciones
o especiaciones durante este período,
pero sí grandes cambios en la
distribución geográfica de muchas
especies en consonancia con los cambios
climáticos.
|
El fósil del escarabajo milenario
se encuentra exhibido desde hace unos días en la
sala de paleontología regional del museo de
Miramar, junto a los restos óseos de grandes
criaturas que vivieron en los últimos 3 millones
de años, con mastodontes, tigres dientes de
sable, varias especies de perezosos y armadillos
gigantes, que hacen imposible de creer que estas
raras criaturas alguna vez vagaron por nuestros
suelos, pueden acceder a más in formación, por
medio del sitio Web del museo.
Hallan fósiles que confirman la
separación de la Patagonia de América.
Publicado
en
Paleo. Año
10.
Numero 77. Diciembre de 2012.
Un equipo de investigadores concretó un
importante hallazgo paleontológico en las
tierras rionegrinas de Sierra Grande. Se trata
de restos fósiles de arqueociátidos que se
hallaban en bloques calcáreos de la formación El
Jagüelito.
El descubrimiento es uno de los más importantes
de la década porque confirma que hace 500
millones de años la Patagonia se encontraba a
miles de kilómetros de América y cercana a la
Antártida oriental.
Los arqueociátidos hallados por el geólogo Pablo
González en Río Negro fueron animales pequeños,
de varios centímetros, y que poseían forma
cónica o cilindro-cónica. El descubrimiento
“permite confirmar que la Patagonia, hace unos
500 millones de años se encontraba a miles de
kilómetros de América y cercana a la Antártida
oriental”, explicaron expertos a Argentina
Investiga.
 |
En 1984, durante el 9º Congreso
Geológico Argentino que se realizó en
Bariloche, el reconocido geólogo
argentino Víctor Ramos propuso -basado
en unas pocas evidencias- la idea de que
la Patagonia había sido un terreno
separado del resto de América del Sur y
que colisionó con el continente hace
unos 300 millones de años. Esta idea
generó una gran polémica en la comunidad
científica argentina que durante más de
20 años discutió el tema sin llegar a
acuerdo alguno. |
El reciente hallazgo paleontológico del
investigador del Conicet Pablo González es uno
de los más importantes de la década y permite
confirmar que la Patagonia, hace unos 500
millones de años se encontraba a miles de
kilómetros de América y cercana a la Antártida
oriental.
Los arqueociátidos hallados en las proximidades
de Sierra Grande son organismos fósiles que
presentaban una morfología similar a la de las
esponjas actuales y formaban extensos arrecifes
durante el lapso que va entre los 570 y los 540
millones de años antes del presente. Estos
fósiles son los primeros con esas
características en América del Sur y son
similares a los hallados por otros
investigadores en los Montes Transantárticos,
una cadena de montañas que divide a la Antártida
en una porción occidental y otra oriental con
historias geológicas muy diferentes.
Las afinidades entre los arqueociátidos de
Sierra Grande y los antárticos permiten no sólo
apoyar la hipótesis de la aloctonía de la
Patagonia, sino también establecer la posición
en la que se encontraba, esto es, separada del
resto de América del Sur, a miles de km de su
posición actual y adyacente a la Antártida
oriental.
Los fósiles fueron encontrados en el curso del
río Salado, al norte de Sierra Grande. Los
restos de arqueociátidos tienen afinidad con la
provincia Paleobiogeográfica Antártica -
Australiana y permiten establecer una estrecha
correlación entre el Macizo Nordpatagónico
Oriental y el orógeno Ross - Delameryan del
borde sur de Gondwana, supercontinente que
incluía entre otros bloques a África, Australia,
América del Sur y la India. “La zona de sutura,
o sea el lugar donde está la unión entre América
del Sur y la Patagonia sería la dorsal de
Huincul”, se precisó. El descubrimiento se
produjo tras varios años de investigación y
exploración in situ, en 2011.
Los trabajos originales sobre el hallazgo del
geólogo Pablo González fueron publicados este
año en las revistas especializadas “Geological
Acta” y “Geological Journal”. Universidad
Nacional de Río Negro. Instituto de
Investigaciones en Geociencias.
Novedoso e innovador sistema
para visitar el Museo de La Plata con su
teléfono Móvil.
Publicado
en
Paleo. Año
10.
Numero 77. Diciembre de 2012.
Códigos semejantes a los de barras permiten
tener al instante información de algunos objetos
que se exponen en el Museo de Ciencias Naturales
de La Plata. Con sólo apuntar el celular a las
piezas en exposición se accede a artículos de
Internet.
Para quienes aman pasear por los museos y se
acercan a los objetos exhibidos hasta el límite
de lo permitido y aún más, ya no habrá
problemas. A partir de ahora, podrán ver de
cerca los detalles, sin que nadie se los
impida.
|
 |
Un desarrollo aplicado por especialistas
del Museo de Ciencias Naturales de La
Plata permite a sus visitantes obtener,
a través de sus propios teléfonos
celulares, datos en línea de las piezas
en exposición. Se trata del desarrollo
conocido como QRpedia que, en tiempo
real, brinda acceso a los artículos de
la reconocida enciclopedia en línea
Wikipedia.
Los códigos QR son unos códigos
bidimensionales semejantes a los de
barras que se utilizan habitualmente en
la publicidad gráfica. Con este sistema
se puede guardar información precisa
pero muy acotada, por lo que se usa
comúnmente para almacenar direcciones de
páginas web”, especifica Patricio
Lorente, prosecretario general de la
Universidad Nacional de La Plata. |
Estos códigos QR (quick response, es decir,
respuesta rápida en español) al ser captados por
la cámara fotográfica de un teléfono inteligente
abren un sitio web determinado. En el caso de
QRpedia, la página que se muestra es la del
artículo de la conocida enciclopedia en línea
Wikipedia, que corresponde al objeto exhibido.
Además, la principal ventaja de este sistema es
que el servidor detecta automáticamente la
configuración de idioma del teléfono para que el
visitante extranjero pueda leer sin problemas la
información.
|
 |
El Museo de La Plata es el primer Museo
de Ciencias Naturales del mundo en
implementar QRpedia. Este mismo sistema
de información es utilizado actualmente
por los más prestigiosos museos y
galerías de arte; por ejemplo, la
Fundación Joan Miró implementa los
códigos QR para señalizar su colección
itinerante "Joan Miró. L'escala de
l'evasió", actualmente en la Galería de
Arte Moderno Tate de Londres.
En particular, el Museo de la UNLP ha
iniciado esta experiencia señalando con
códigos QR el busto de su fundador
Francisco Pascasio Moreno; el inicio del
recorrido -accediendo a información
general acerca del Museo-; y dos de sus
piezas más famosas: el Diplodocus y los
fémures fósiles del Antarctosaurus. |
Esta experiencia forma parte de los acuerdos de
colaboración entre la Universidad Nacional de La
Plata y Wikimedia Argentina, sede local de la
Fundación Wikimedia.
Leandro Lacoa (Agencia CTyS) –
Destacan en Argentina el turismo
paleontológico.
Publicado
en
Paleo. Año
10.
Numero 77. Diciembre de 2012.
El Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF) de
Trelew, Chubut, ofrece con sus 17 mil piezas
fósiles una propuesta que permite reconstruir la
historia patagónica.
La nueva vedette es el dinosaurio más antiguo
entre los abelisáuridos, relevante en el estudio
de la separación de los continentes. Los restos
fósiles de este carnívoro que existió antes de
la división del súpercontinente Pangea, en el
jurásico, y llevaría cumplidos unos 170 millones
de años, habían sido descubiertos este año en el
cerro Cóndor, Chubut, hallazgo que la revista
Proceedings of the Royal Society of London
publicó como novedad científica.
|
 |
"Ahora encontramos restos completos y
sabemos que se originó en el jurásico,
es el miembro más antiguo de la familia
y vivió antes de la separación", había
afirmado el investigador Diego Pol al
estar frente al esqueleto completo del "Eoabelisaurus
mefi", como fue bautizado, tras su
hallazgo en el cerro Cóndor, Chubut,
durante una campaña desarrollada entre
2009 y 2010. |
El trabajo formó parte de un proyecto que
estudia el jurásico en Patagonia, del que
participan 10 investigadores y otros tantos
becarios, con el apoyo de la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica y la
Fundación Alemana de Investigación. Diego Pol,
investigador del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)
en el Museo Paleontológico "Egidio Feruglio" (MEF)
de Trelew, dirigió la parte del proyecto
orientada a restos animales.
Dinosaurios en Tecnópolis.
Publicado
en
Paleo. Año
10.
Numero 77. Diciembre de 2012.
Doctor en Ciencias Naturales de la Universidad
Nacional de La Plata, es paleontólogo e
investigador del Conicet. Trabaja en el Área de
Paleontología de la Fundación de Historia
Natural Félix de Azara, fue investigador
adscripto del Museo Argentino de Ciencias
Naturales y el primer director del Museo
Patagónico de Ciencias Naturales (General Roca/
Fisque Menuco), en la provincia de Río Negro. Es
el autor del libro “Dinosaurios de la Argentina”
y de la serie de “Nuestros Dinosaurios”. También
es columnista del programa de televisión
“Científicos Industria Argentina” y fue
conductor del ciclo “Dicciosaurio”. Aquí explica
las principales atracciones del área de
Paleontología en esta segunda edición de la
megamuestra Tecnópolis y se refiere al
desarrollo y los desafíos de esta ciencia en la
Argentina.
 |
La paleontología es una de las ciencias
más llamativas que se exhiben en
Tecnópolis, y esa atracción se refleja
en la cantidad de gente que inunda los
stands dedicados a la materia. Eso hizo
que se ampliara mucho el espacio
destinado a la paleontología en esta
segunda edición. Hay tres elementos que
llaman la atención de la gente dentro de
las ciencias naturales: la astronomía,
los volcanes y los dinosaurios. ¿Por qué
sucede esto? Sin dudas, los tres tienen
la suficiente espectacularidad para
responder por sí mismos. En estos stands
que se presentan en Tecnópolis hay
representantes de la era mesozoica y la
era cenozoica. Es decir, se extiende
unos 230, 240 millones de años. La
mesozoica presenta el reinado de los
dinosaurios; y la cenozoica es la que
prosiguió a la extensión de esos grandes
dinosaurios y muestra incluso parte de
la llegada del hombre a América, con
cazadores conviviendo con la fauna
fósil. |
En gran parte, se trata de especies que
estuvieron en el territorio argentino, con la
excepción, por ejemplo, de un mamut lanudo de la
Era de Hielo. En términos educativos, el
objetivo es brindarle a la gente la información
de que hay científicos en la Argentina que están
estudiando este tipo de cuestiones y que en
nuestra región vivieron no sólo dinosaurios,
sino otro tipo de animales antiguos.
De esta manera, se muestra que tenemos una
riqueza tanto en términos naturales como
culturales, cuya importancia trasciende nuestras
propias fronteras. Es decir, el tiranosaurio no
era el único que habitó la Argentina, porque
nuestro país estaba repleto de estos animales.
De hecho, tenemos yacimientos de todas las
épocas: la paleozoica, la mesozoica (con sus
tres períodos, el triásico, jurásico y
cretácico) y la cenozoica. Asimismo, el país
cuenta con doscientos años de tradición de
estudios paleontológicos.
 |
Entonces, no somos recién llegados en
esta ciencia y hemos aportado mucho al
conocimiento de la humanidad sobre esta
rama. Pese a esta larguísima tradición
de la paleontología en la Argentina, en
las últimas décadas, principalmente a
partir del trabajo de José Bonaparte, la
disciplina ha tenido un crecimiento
exponencial, que está ligado también a
las posibilidades que se dan en el país
para el estudio de estas ciencias. En
otras épocas, hubo genios como
Florentino Ameghino, pero pudieron dejar
muy pocos discípulos. |
Hoy, en cambio, hay grandes mentores en
distintas ramas de la paleontología -los
invertebrados, los vertebrados, la
paleobotánica-, y tienen sus discípulos que ya
están formando, a su vez, a sus continuadores.
Así, se produce una cadena, que hace que seamos
un país de importancia no sólo en
descubrimientos sino también en estudios. ¿En
qué sentido? El hallazgo requiere de
investigación y perseverancia, pero una de las
cuestiones clave es cómo se estudia eso que se
encuentra. Si uno descubre restos fósiles y a la
hora de determinar qué son, no hay certezas, ese
hallazgo pierde parte de su sentido. En cambio,
si con trabajo científico se realza el valor
correcto que tiene esa nueva pieza en el
conocimiento de un grupo determinado de animales
fósiles, se está dando un puntapié para toda un
área determinada de la paleontología a nivel
mundial.
|
 |
Entre los desafíos que tiene la
paleontología en la Argentina se
encuentra el desarrollo de áreas de las
que aún conocemos poco; por ejemplo, el
origen de las serpientes o de las
tortugas. Puede parecer extraño, pero no
sabemos qué son las tortugas. Entendemos
que son un tipo de reptil, pero al no
saber cuáles fueron sus ancestros
directos, no sabemos con exactitud qué
son. También nos falta investigar mucho
sobre la última parte de la era
paleozoica o primaria, de la cual se
sabe mucho en África o en Brasil, pero
en nuestro país todavía hay muchos
baches. |
Si bien se conoce más en cuando a plantas y
animales marinos, se desconoce mucho con
respecto a animales terrestres. Y otros de los
grandes enigmas son las razones de la extinción
de la megafauna en la región, que ocurrió hace
diez mil años, luego de la Era de Hielo. Algunos
hablan de cambios climáticos, otros de la
presión de los seres humanos. Hay mucha
discusión, pero aún no hay una palabra
definitiva sobre este tema.
Visita al
Museo de Ciencias Naturales
Miguel Lillo (MUL).
Publicado
en
Paleo. Año
10.
Numero 75. Septiembre de 2012.
En julio de
2012, integrantes de Grupo Paleo visitaron la
institución mas importante del norte argentino,
como así también, parte de la facultad y jardín
botánico, donde uno piensa que esta recorriendo
la típica yunga tucumana, encontrando en el
recorrido la cartelera que señalas las
principales especies que están a la vista, un
jardín triasico, con criaturas prehistóricas
reconstruidas a escala natural, las ruinas del
solar de Miguel Lillo y su propia tumba,
ubicada allí mismo.
Desde el
inicio del siglo XX, la idea de contar con un
museo de Ciencias Naturales, era una inquietud
tanto del sabio Miguel Lillo como de la
Generación del Centenario, compuesta por
personalidades destacadas del ámbito cultural
tucumano. La Fundación Miguel Lillo que recibe
el legado “ad perpetuam memoria” del sabio,
materializó ese proyecto en las instalaciones de
la planta baja de un edificio construido en la
década del ´60. El mismo era visitado
continuamente y perduró un gran tiempo, pero
había cumplido un ciclo y debía renovarse.
Por esta
causa, la Comisión asesora vitalicia de la
Fundación inició en el año 2005 las gestiones a
los fines de remodelar el anterior museo, para
modernizarlo y darle un sentido tal, que fuera
accesible a todo tipo de público. Este cometido
se logró al reinaugurar el Museo Miguel Lillo de
Ciencias Naturales (MUL) el 12 de Mayo del 2010.
El propósito de Mul es comunicar a los
visitantes la importancia de la valoración,
preservación y el cuidado del medio ambiente.
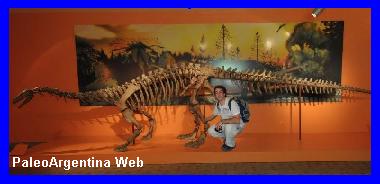 |
El Mul
se encuentra integrado dentro de la
corriente de la Nueva Museología, por
ello está llamado a ser un importante
referente de la vida cultural tucumana,
a partir de la conservación de un
patrimonio vuelto a ser vivo y no oculto
en lugares inaccesibles para la mayoría.
Comunica a través de un lenguaje
comprensible consiguiendo una mayor
apertura, dinámica, difusión y
participación sociocultural. |
Como se sabe
el museo tiene que ser un hogar cultural
accesible a todos, no se dirige a un grupo de
expertos en la temática a exhibir y su razón de
ser es estar al servicio de la comunidad, como
actor útil del desarrollo cultural y social.
Es por ello que el museo ha incorporado además
de las técnicas tradicionales como sonidos,
videos o el dictado de cursos, recursos tales
como aro magnético para hipoacúsicos, escritura
Braille, un sector lúdico, rampas de acceso en
las cercanías del inmueble, en el edificio y
dentro del recorrido, baños para discapacitados
y capacitación permanente del personal; por
ejemplo a partir de la primera semana del mes de
Marzo de este año se capacitarán en el lenguaje
de señas. De esta manera se propone servir como
instrumento de comunicación, llegando a toda la
comunidad tanto a nivel emocional como
intelectual.
Por lo
expresado, el MUL sólo puede justificarse social
y culturalmente en función de sus destinatarios:
los visitantes, ellos son los que marcan la
razón de ser de esta institución.
En las Salas
de Exposiciones Temporales: en un sector
presenta parte de la famosa colección de Stewart
Shipton, coleccionista inglés que vivió en
Tucumán, integrada por aves y mamíferos
taxidermizados exhibidos en sus contenedores
originales que datan de principios del siglo XX,
aquí se explica a los visitantes la diferencia
entre el antiguo coleccionismo y la visión
actual de las ciencias naturales.
En otro sector
se expone una parte de la colección entomológica
de la Fundación y ejemplares de los libros
Genera et Species Plantarum Argentinarum,
considerada una de las contribuciones clásicas
más importantes a nivel mundial dedicada al
estudio de la flora argentina.
 |
En las Salas Permanentes
de Exposición: el lenguaje museográfico
se apoya en la utilización de tecnología
(proyección de sonidos y videos),
iluminación dimerizada, colores, textos
cortos y comprensibles, sector lúdico y
una gráfica muy clara.
Se recurre a la
percepción sensorial del público
haciendo mucho más amena e impactante la
visita al museo. En estas salas se
exhiben minerales, fósiles y paisajes
del Noroeste Argentino, distribuidos en
un cuidadoso equilibrio entre réplicas y
originales. |
Hay más de 300.000 piezas que se
exponen en las distintas salas, en las que se
incluyen videos didácticos y actividades
multimedias e interactivas para los más
pequeños. Al cerrar los ojos, se percibe el
viaje por el tiempo, por las distancias, a más
de 2.000 metros sobre el nivel del mar, donde a
través de la tecnología se puede escuchar el
lenguaje de la urraca, y el canto de las
carrasquitas.
Por el sistema Back Light
(iluminación desde atrás) la gigantografía de
las yungas sorprende al espectador que se hace a
un lado cuando comienza a escuchar la tormenta
que se desata en minutos y su caída sobre
piedras y follajes se hace casi real.
Cruzando sólo dos metros el
"viajero" ha ascendido a más de 3.000 metros de
altura y está frente al paisaje de alta montaña
y siente el correteo de los zorrinos y el aleteo
del águila mora. La vegetación es escasa y las
especies varían en los valles intermontanos.
 |
Entre las vedettes del
Museo, el Herrerasaurus y el Marasuchus
remiten al visitante a imaginar cómo era
la fauna que merodeaba la región hace
225 millones de años. También atrapan
los ejemplares de la fauna moderna del
Cuaternario (mamíferos fósiles tales
como gliptodontes, megaterios, tigres
diente de sable, etcétera), así como una
réplica del esqueleto de un dinosaurio
que, en vida, pesó aproximadamente 70
toneladas. |
Antes de su
fallecimiento en 1931, y por gestiones de
Alberto Rougés y Ernesto Padilla, Miguel Lillo
donó sus valiosas colecciones de botánica y
zoología, su biblioteca y su propiedad a la
Universidad Nacional de Tucumán, con la
condición de que fuesen administradas por una
comisión asesora vitalicia. Luego de la muerte
del sabio tucumano, se integraron el Instituto
Universitario y la Fundación que lleva su
nombre, organismos cuya labor científica ha
adquirido prestigio internacional´.
La idea de
reformular los criterios de exposición y de
reacondicionar el edificio construido en la
década de 1960, surgió a comienzos del siglo XXI.
El criterio fue emplear la tecnología disponible
y darles a las exposiciones un sentido didáctico
que las hiciese más accesibles al público.
Lo único malo, es
que, los mas interesados en el tema, estudiantes
y profesionales se quedan con “gusto a muy
poco”, por ser una institución con amplias
colecciones y reputación en las ciencias
naturales del norte argentino, y para hacerlo
mas completo, no permiten filmar o sacar
fotografías. Mucha grafica, poco bicho.
Igualmente es “imperdible” y es de lo mejorcito
que se puede encontrar para conocer.
Por ultimo, pueden
ver una breve referencia bibliografía de Miguel
Lillo dentro de este Mismo numero de Paleo.
Hallaron un cráneo que
pertenecería a un Stegomastodon, barrancas del
Río Gualeguay.
Publicado
en
Paleo. Año
10.
Numero 75. Septiembre de 2012.
Un grupo de pescadores encontraron en barrancas
del Río Gualeguay, distrito Costa San Antonio, a
unos veinte kilómetros al oeste de Urdinarrain,
parte de un inmenso cráneo que sería de un
Mastodonte Stegomastodon, que
según las primeras estimaciones no sería adulto.
Hacia ese lugar se trasladó un grupo de
especialistas del Centro de Investigaciones
Científicas y Transferencia de Tecnología a la
Producción dependiente del CONICET encabezado
por la paleontóloga Brenda Ferrero de la ciudad
de Diamante para realizar las excavaciones que
dieron como resultado el rescate de los restos
fósiles que fueron trasladados al Centro de
Investigaciones donde se dará continuidad a los
estudios.
|
 |
El hallazgo se produjo el 15 de julio,
oportunidad en que Diego Zapata encontró
en las barrancas del Río Gualeguay los
restos del animal, hecho que comunicó a
su padre y a Ricardo Sánchez con quienes
luego de tomarle fotografías, dio cuenta
del descubrimiento a las autoridades del
Municipio de Urdinarrain quienes
inmediatamente convocaron a personal
especializado para recuperar la
formidable pieza sin dañarla.
Tras más de tres horas de trabajo, el
equipo encabezado por Brenda Ferrero
logró desenterrar lo que sería la parte
superior de la cabeza con el paladar y
dos molares de un mastodonte. |
La paleontóloga informó que “es una de las
piezas mas grandes que se hallan descubierto en
esta zona” y que se trataría de un mastodonte,
cuyos orígenes datan de entre 10 mil a 120 mil
años. De cualquier manera los restos serán
sometidos a minuciosos estudios que darán
precisiones sobre la especie y sus orígenes.
No es esta la primera vez que se encuentran
restos de antiquísimos animales en la zona del
Río Gualeguay, sobre todo en Costa San Antonio.
Incluso los pescadores que descubrieron los
restos ya han dado cuenta de hallazgos similares
en esas costas del Gualeguay.
El grupo de campo estuvo integrado por Brenda
Ferrero, Félix Zapata, Rodrigo Traverso, Ricardo
Sánchez y Claudia Carruccio. Según se informó,
en agosto próximo los especialistas del Centro
de Investigaciones Científicas retornarán a
Urdinarrain para brindar una charla con los
datos precisos sobre el extraordinario hallazgo.
Historia evolutiva del Mastodonte
La familia está lejanamente emparentada con la
de los elefántidos, donde se clasifican los
elefantes actuales. Apareció en Eurasia, en el
Oligoceno, hace unos 20 millones de años, y
desde allí se extendió tanto a África, como a
América, donde la familia persistió hasta el
Pleistoceno e incluso el Holoceno (época
actual). Se admite como probable que la
extinción, hace sólo 10.000 a 8.000 años, de la
última especie, Mammut americanum, cuyos fósiles
han sido encontrados tanto en Norteamérica, como
en Sudamérica, fuera acelerada por la caza
practicada por los primeros pobladores humanos
de América. Se ha descubierto recientemente que
la tuberculosis desempeñó algún papel en el
final de la especie.
|
 |
Los mastodontes aparecían recubiertos de
pelo grueso, como los mamuts (género
Mammuthus). Un esqueleto de
Mammut borcinus encontrado
en Grecia, con colmillos de 4,39 m de
longitud, corresponde a un mastodonte de
3,5 m de altura y un peso de unas seis
toneladas. Pero los colmillos de mayor
tamaño encontrados a la fecha fueron
hallados en el pueblo Milia al norte de
Grecia. Estos colmillos pertenecieron a
una hembra Mammut borsoni
y miden 5,02 metros y pesan 400 kilos,
ostentando por su tamaño un récord
Guinness. Los mastodontes americanos
eran animales de alzada algo menor que
los mamuts o incluso que los elefantes
actuales, pero de peso semejante al de
éstos, por su construcción muy masiva,
con gruesas patas columnares. |
Estaban dotados de defensas grandes en la
mandíbula superior y a veces, en el caso de los
machos, otras más pequeñas en la inferior.
Probablemente las usaban para levantar las matas
y las hierbas de las que parece que se
alimentaban.
Visita el Museo Paleontológico
Rincón de Atacama de Termas de Rio Hondo.
Publicado
en
Paleo. Año
10.
Numero 74. Septiembre de 2012.
Durante la nueva campaña biológica 2012, llevada
a cabo por Mariano Magnussen Saffer,
representante y coordinador de Grupo Paleo
Contenidos, se realizaron numerosas
exploraciones biológicas, recolección de
material, registro fotográfico y fílmico para
archivo en las provincias argentinas de Santa
Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca,
Salta y el país vecino de Bolivia.
En los viajes realizados, visitamos entre otras
instituciones, al Museo Paleoantropológico
Rincón de Atacama, ubicado en la ciudad de
Termas de Rió Hondo, Provincia de Santiago del
Estero.
Fuimos atendidos muy gentilmente por su
director, el Señor Sebastián Sabater, quien nos
contó el origen de la institución, su
desarrollo, actividades y problemáticas, las
cuales son compartidas con otras instituciones
del interior del país.
|
 |
La razón de llamarse Rincón de
Atacama, es porque antes de la
conquista española, existía un
territorio poblado de aborígenes que
trabajaban la tierra y se dedicaban a la
alfarería.
Este territorio, a márgenes del viejo
Río Hondo, es hoy lecho de un hermoso
lago que embalsa las aguas de la Presa
Hidroeléctrica Río Hondo, a solo 4 km de
la ciudad. Por aquel tiempo de la
conquista española y entrado el 1650, se
otorgó ese territorio en "Merced" por
poblador y conquistador de esta
provincia, al capitán Juan Pérez Moreno,
llamándose "Merced de Atacama". |
Con el correr de los años se estableció la
"Estancia de Atacama" que hizo desaparecer aquel
viejo pueblo de aborígenes alfareros. En honor a
aquellos hombres y mujeres sometidos por los
conquistadores y siendo ese territorio nuestro
principal sitio arqueológico, se puso como
nombre al museo "Rincón de Atacama".
Las piezas que atesora el museo demuestra la
capacidad técnica y alfarera de los Tonocotes,
nombre de estos antiguos pobladores de Río
Hondo.
Las reliquias que están distribuidas en cuatro
secciones, Entomología (insectos), Arqueología
(restos de las culturas precolombinas que
poblaron el departamento Río Hondo) y
Paleontología (fósiles de la fauna prehistórica
que existió en la región) y Paleobotánica
(troncos petrificados encontrados en el lecho
del río Dulce). También hay restos comparativos
Mastozoologicos (mamíferos) que ayudan a
comprender a los gigantes prehistóricos de la
región.
En él se exponen piezas arqueológicas y
paleontológicas que tienen origen milenario.
También se presenta un gliptodonte, especie que
cubierta por un caparazón, que habitó en América
del Sur por casi 60 millones de años y se
extinguió hace 10 mil. Además se pone a la vista
huesos de mastodontes en gran numero, caballos
primitivos y ciervos que poblaron esta zona,
mamíferos notoungulados y troncos petrificados
encontrados en las márgenes del Río Dulce, entre
otros.
|
 |
En este Museo, además del espacio
dedicado a la paleontología, que es el
más importante, posee sectores a la
mastozoología y entomologia. Se exhiben
cerámicas del período agro-alfarero,
piezas del pre-cerámico, temprano, medio
tardío e hispano indígena. Hay urnas
funerarias, armas, hachas, molinos de
piedra y puntas de flecha. Las piezas
provienen de la cultura Cóndor Huasi y
de Las Mercedes con una antigüedad de
1600 a 1800 años producto del
intercambio cultural de región siguiendo
el cordón serrano a través de la región
andina (Catamarca, Santiago del Estero,
Guasayán). Tanto la cultura Cóndor Huasi
como Mercedes “a sus entierros los
realizaban en urnas funerarias” |
Entre algunas piezas curiosas, se destaca una
nueva especie de Paraeuphractus
Scillato Yané, 1975. El nuevo taxón extiende la
distribución geográfica del género fuera de los
valles de altura de las provincias de Catamarca
y Tucumán y el biocrón al Montehermosense
(Plioceno temprano). Paraeuphractus
sabateri sp. nov procede de la
Formación Las Cañas, en un área próxima a la
ciudad de Las Termas de Río Hondo, provincia de
Santiago del Estero.
Se rescataron tres ejemplares, dos de los cuales
presentan el caparazón dorsal casi completo. Se
colectaron, además, dos cráneos, una
hemimandíbula y diversos restos de postcráneo.
Entre otros rasgos, la nueva especie se
diferencia de P. prominens (Moreno
y Mercerat), por: el escudo escapular con la
última banda (cuarta) completa sobre el dorso,
el escudo pelviano conformado por once bandas,
la región posterior del escudo pelviano con dos
bandas (novena y décima) interrumpidas por una
placa central y las placas marginales de la
región posteroexterna con una proyección cónica
dirigida hacia abajo. En el escudo pelviano de
uno de los ejemplares se ha detectado la
presencia de tres bandas suplementarias.
La más desarrollada se ubica entre la quinta y
la sexta banda, sobre toda la mitad derecha del
caparazón. Las dos restantes se introducen a
modo de cuña entre la penúltima y la última (en
la mitad izquierda) y por detrás de la última
banda (en la mitad derecha). La presencia de
bandas suplementarias fue citada previamente,
sólo para dasipódidos actuales.
El museo se encuentra en la calle Caseros 268,
en el microcentro de la ciudad de Termas de Río
Hondo, Santiago del Estero, Argentina. Las
visitas se realizan de lunes a sábados de 8 a
13.
Más información a
museomrincondeatacama@yahoo.com.ar.
También podes ver un video ilustrativo del Museo
Rincón de Atacama en nuestro canal en
Youtube,
buscándonos como
Grupopaleovideos.
Presentan a Bicentenaria
argentina, una nueva especie de dinosaurio
carnívoro.
Publicado
en
Paleo. Año
10.
Numero 74. Septiembre de 2012.
Investigadores argentinos anunciaron el
descubrimiento de un nuevo linaje que podría
aportar claves para comprender la evolución de
los lejanos antepasados de las aves.
Bicentenaria argentina. Ese es el
nombre elegido por los investigadores del Museo
Argentino de Ciencias Naturales (MACN) para este
nuevo dinosaurio, no sólo para conmemorar los
dos siglos de independencia argentina sino
también los 200 años de la creación del Museo,
dependiente del CONICET.
Pero
Bicentenaria no es un
dinosaurio más: es muy probable que sea el
primer representante que se encuentra de un
linaje nuevo dentro de la familia de
celurosaurios, aquellos dinosaurios que
eventualmente darían origen a las aves.
|
 |
Los investigadores creen que ejemplares
como el
Bicentenaria podrían
aportar claves para entender cómo fue la
evolución de estos animales. “Si bien
dentro de los celurosaurios hay miembros
como el
Tyrannosaurus rex o el
Velociraptor, no se
conoce mucho acerca de las formas
primitivas, los primeros celurosaurios”,
explica Fernando Novas, investigador
independiente del CONICET y jefe del
MACN.
Novas, junto con su equipo, analizaron
los huesos encontrados en Río Negro y
describieron las características del
Bicentenaria. Los
adultos habrían tenido entre 2.5 y 3
metros de largo, y eran ágiles y
delgados. |
Por la forma de sus dientes y la presencia de
garras, sería posible deducir que se trataba de
dinosaurios cazadores. “Se puede sospechar que
podrían haberse alimentado de dinosaurios más
pequeños, herbívoros o crías de dinosaurios”,
comenta Novas.
Por otra parte, se puede también especular que
este dinosaurio habría tenido el cuerpo cubierto
por plumas. Si bien no se hallaron rastros de
plumaje en las rocas, investigaciones anteriores
muestran que sus parientes – hallados en China –
sí estaban emplumados, “y es posible inferir que
Bicentenaria también”,
dice Novas.
Las rocas que contenían los huesos tienen
alrededor de 90 millones de años y corresponden
al período Cretácico Superior, entre 65 y 98
millones de años atrás. “Los fósiles de
celurosaurios primitivos son raros, y por lo
tanto esta nueva especie es muy importante”,
analiza Steve Brusatte, de la división de
Paleontología del Museo Americano de Historia
Natural, Estados Unidos.
Para Brusatte,
Bicentenaria no sólo debería ayudar a comprender
mejor el árbol familiar de las aves y sus
parientes más cercanos, sino que también “indica
que los continentes del sur – Sudamérica,
África, Australia – tuvieron una mayor
diversidad de dinosaurios pequeños y similares a
las aves de lo que se esperaba”.
|
 |
Los huesos del
Bicentenaria fueron
encontrados en 1998 a orillas del lago
Ramos Mexía, Río Negro, por Raúl Spedale,
empleado de una hormigonera. Ese año
hubo una bajante excepcional en los
niveles del lago y quedaron expuestas
algunas zonas que usualmente están
tapadas por agua. Mientras pescaba
Spedale vio un parche de arenisca del
cual salían huesos en punta. “Cuando los
vi tiré la caña, me arrodillé y empecé a
escarbar con un cuchillo grande que
tenía”, asegura. Excavó toda esa tarde y
las siguientes, durante tres temporadas
de pesca. “Cada vez que iba estaba media
tarde arrodillado y desenterrando
huesos”, cuenta. |
Spedale rescató alrededor de 130 huesos,
pertenecientes a varios ejemplares de este
dinosaurio. Cuando regresó una cuarta vez, el
agua había subido y no pudo volver a encontrar
el sitio.
Bicentenaria argentina: ¿juntos o separados?
Una vez en el laboratorio, Novas y su equipo se
dieron cuenta que los 130 huesos colectados por
Spedale correspondían a por lo menos tres
ejemplares adultos y varios juveniles. Sin
embargo, el investigador advierte que esto no
necesariamente indica que cazaban en manadas,
como usualmente se cree.
Es probable que el
Bicentenaria
viviera en grupos, como ocurre con muchas aves
vivientes. El hecho que los huesos de adultos y
juveniles se hallaran entremezclados sugiere que
alguna razón ambiental (quizás una sequía)
habría provocado una gran mortandad de estos
dinosaurios, cuyos cadáveres fueran
posteriormente arrastrados varios metros por las
corrientes de agua hasta su tumba definitiva.
Evolución: de dinosaurios gigantes a aves
De acuerdo con Federico Agnolín, estudiante de
paleontología en la Universidad Nacional de La
Plata e investigador de la Fundación de Historia
Natural Félix de Azara, este dinosaurio podría
ayudar a comprender cómo fue la transición de
ejemplares de gran porte, como el tiranosaurio,
hasta las aves que conocemos actualmente.
|
 |
“Este animal pertenece a un linaje
bastante primitivo dentro de su grupo,
pero aparece en un tiempo relativamente
moderno.
Bicentenaria es
como la punta del iceberg: no conocemos
a sus ancestros y es por ahora la única
especie de este gran grupo”, dice. Y es
que a la paleontología le falta conocer
cómo fue que los grandes dinosaurios
arcaicos evolucionaron a especies más
pequeñas, y este ejemplar podría aportar
algunas pistas sobre este proceso. |
“No sabemos bien porqué se hicieron más chicos,
pero es probable que con la reducción del tamaño
estos carnívoros hayan podido ocupar nichos
ecológicos diferentes de sus enormes parientes,
y evitar la competencia con los grandes
depredadores. El
Bicentenaria
y sus parientes documentan así un primer
escalón en la reducción del tamaño corporal. El
otro próximo escalón serían sus descendientes,
las aves”, concluye Novas.
Bicentenaria argentina
forma parte del patrimonio de la provincia de
Río Negro, donde fue descubierto, y tras su
presentación va a pasar a integrar las
colecciones del Museo Carlos Ameghino, de
Cipoletti, en esa provincia.
La Paleontología Argentina vuelve
a pisar fuerte en Tecnópolis.
Publicado
en
Paleo. Año
10.
Numero 74. Septiembre de 2012.
Ver la colección de dinosaurios, a escala real y
con movimiento y sonido, que exhibe este año
Tecnópolis es, por veredicto del público, una de
las experiencias imperdibles de la exposición de
ciencia y tecnología.
"Chicos, ¿dan miedo?", consultó Télam a dos
visitantes de menos de un metro de altura. "Yo
no tengo miedo", dijo Alex, de 5 años,
reforzando la respuesta con el dedito índice de
su mano derecha, sin notar que a su lado, Eli,
su hermanita menor, movía afirmativamente la
cabeza.
La misma diferencia de opiniones se hacía
patente ante una cabeza de dinosaurio bebé que
asomaba de un cascarón. Muchos chicos se
fotografiaban junto al recién nacido, mientras
que otros apelaban al recurso extremo de romper
en llanto si sus padres intentaban forzarlos a
posar allí.
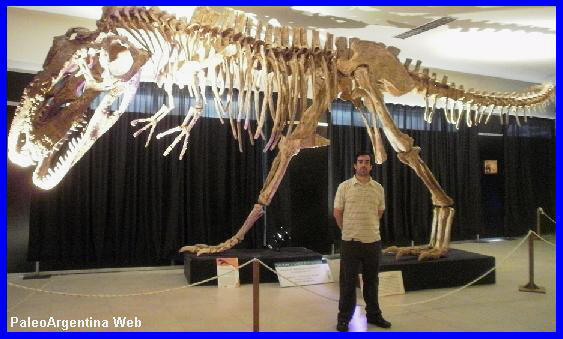
En lo que parece haber opinión unánime es que
ningún niño acepta irse del predio de Villa
Martelli, junto al borde noroeste de la Capital
Federal, sin recorrer la Tierra de Dinos y el
Paleomundo, permanentemente desbordadas de
visitantes y con una organización que permite
que todos puedan ver las réplicas sin hacer
colas. Tierra de Dinos está señalada por la
rotunda presencia de un argentinosaurio, la
mayor bestia que alguna vez haya caminado sobre
el planeta, un herbívoro de 70.000 kilos y 36
metros de largo que vivió hace 90 millones de
años en lo que hoy es la Argentina.
El cartelito correspondiente lo nombra como
Argentinosaurus huinculensis, y explica que su
nombre científico se debe a que el primer resto
fósil de esta especie fue descubierto en 1988 a
un kilómetro de la ciudad neuquina de Plaza
Huincul.
Pero además, hay otros 27 dinosaurios de
especies diferentes que braman, parpadean,
balancean sus cabezas y sus colas y agitan sus
garras, y que, para mayor realismo, están
dispuestos en medio de un bosquecito.
|
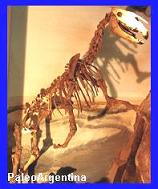 |
Once de ellos fueron descubiertos en
territorio argentino, otros son de otros
puntos del continente americano, y no
faltan el tiranosaurio, ni el
triceratops, con sus tres cuernos, ni el
volador pteranodón.
Al lado se erige el pabellón de
Paleomundo, donde pueden apreciarse
cinco dinosaurios más, todos de esta
región, pero en versiones esqueléticas.
Los que se mueven y se hacen oír en este
espacio son mamíferos y otros megabichos,
muy posteriores a los dinosaurios
aunque, como ellos, todos extinguidos, y
muchos representativo de la región
pampeana.
Hay tigre diente de sable, oso del
pleistoceno, megaterio, toxodonte, mamut
y su primo stegomastodon, y el hippidión,
ancestro del caballo. |
En este pabellón, que lleva la marca del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
productiva, colaboraron los museos de ciencias
naturales de La Plata y "Bernardino Rivadavia",
de esta capital, así como la Universidad
Maimónides y la Universidad Nacional de Córdoba
(UNC).
A la UNC pertenece una instalación que muestra
dos pterosaurios mecanizados de tal manera que
baten sus alas, delante de un fondo donde se
proyecta un paisaje costero árido pasando hacia
atrás, por lo que las cámaras pueden componer la
imagen del vuelo de los reptiles en su supuesto
hábitat.
Después de pasearse entre tanto monstruo de
pesadilla a la misma distancia que otros años
fueron a ver vacas a La Rural, los niños
necesitan descargar tensiones, y muchos lo
logran poniendo sus caritas sonrientes en los
huecos de un mural que representa a hombres de
las cavernas, para que los papis y mamis se
lleven un retrato temático.
Encuentran fósiles de cipreses
del genero Austrohamia
del jurasico de Chubut.
Publicado
en
Paleo. Año
10.
Numero 74. Septiembre de 2012.
Investigadores del CONICET descubrieron un
tesoro paleobotánico: registros fósiles en
perfecto estado de conservación de miles de
árboles que habitaron durante el Jurásico.
Vivieron hace unos 170 millones de años. Fueron
descubiertos una década atrás, descriptos en
2008, y todavía hoy son noticia. Se trata de los
fósiles del familiar más antiguo de los cipreses,
encontrados en un yacimiento en Cerro Bayo,
cerca de la localidad chubutense de Gastre. Su
hallazgo sorprendió a la comunidad científica
paleobotánica -estudiosos de los vegetales del
pasado- por su magnífico estado de conservación.
 |
Cuando se topó con este descubrimiento,
el equipo de científicos del Museo
Paleontológico “Egidio Feruglio” (MEF)
en Trelew, Chubut, estaba en realidad
buscando restos de dinosaurios. Por eso,
los fósiles quedaron guardados en la
institución hasta que el
investigador del CONICET Ignacio Escapa
los tomó como objeto de estudio. “Las
plantas fósiles estuvieron archivadas
desde su hallazgo, alrededor del año
2000, hasta que comencé el análisis para
mi doctorado. Y ahí se descubrió que era
un nuevo género de la familia
Cupresaceae”, explica Escapa en
referencia a las hojas y conos (piñas)
fosilizados a los que bautizaron
Austrohamia. |
“Muchas
características nos aseguraban que se trataba de
una conífera, como son las araucarias o pinos, y
particularmente una cupresácea, como los
cipreses, pero otras tantas nos mostraban que el
hallazgo no coincidía con ningún género
conocido, por eso definimos uno nuevo”, relata
Escapa. El nombre completo de la especie es
Austrohamia minuta, debido al
minúsculo tamaño de los conos encontrados, que
miden apenas 2 milímetros y de los que
aparecieron ejemplares masculinos, que contienen
polen, y femeninos, con semillas.
El equipo de investigadores realizó varias
campañas y recopiló fragmentos de casi mil
especímenes. El buen estado de conservación le
permitió a los científicos hacer una
reconstrucción muy completa de aquel árbol que
vivió en la Patagonia durante el período
Jurásico, cuando reinaron los dinosaurios, entre
200 millones y 145 millones de años atrás. Tras
un detallado estudio filogenético cladístico,
esto es, de las relaciones evolutivas entre
organismos, el género fue descripto y publicado
como novedad en 2008, y rápidamente aceptado por
el mundo científico. También allí quedó
determinado que Austrohamia minuta
es el linaje más primitivo de la familia, es
decir, la forma más ancestral, capaz de aportar
muchas pistas en cuanto a los cambios
morfológicos que han experimentado las especies
asociadas.
 |
Pero la verdadera confirmación para los
científicos argentinos fue en febrero
pasado, cuando Gar Rothwell, profesor de
la Universidad de Ohio, EEUU, y
referente mundial en la temática,
publicó una revisión del primer registro
que existe de cada familia de coníferas,
entre las que se encuentran las
cupresáceas.
Allí, citó a los restos de
Austrohamia minuta hallados en
la Patagonia nada menos que como el
antecedente más antiguo de cipreses que
existe en todo el mundo. |
Asimismo, en otro estudio reciente se demostró
la presencia de Austrohamia en el
Jurásico de China, lo cual indica que el género
se encontraba distribuido en ambos hemisferios
durante gran parte de la llamada era de los
dinosaurios.
Desde el Museo de Ciencias Naturales de la
Universidad Nacional de La Plata (UNLP),
Josefina Bodnar, bióloga y becaria del CONICET,
colabora con Escapa en el estudio de otro
descubrimiento en el mismo paleobosque: troncos
petrificados que probablemente correspondan a
Austrohamia minuta.
|
 |
En marzo de este año, los investigadores
encontraron troncos de dos tipos:
algunos caídos, de hasta un metro de
longitud; y otros cuyo hallazgo es más
raro, puesto que están parados, aunque
sólo conservan la base y raíces, como si
estuvieran cortados al ras del suelo. En
todos los casos, el diámetro ronda los
40-70 centímetros. “Por sus
características sabemos que se trataba
de una conífera. Ahora las láminas de
corte se están analizando en microscopio
óptico y electrónico”, cuenta Bodnar, y
explica que, por lo que se infiere, los
árboles llegaron a medir unos 20 metros. |
En cuanto a la edad de los fósiles, la
especialista señala que “se está ajustando, pero
sabemos que son contemporáneos a los restos
hallados por los investigadores del MEF”. “Al
ser tan porosa, la madera se rellena con
minerales, pero no se convierte en piedra del
todo porque algo de materia orgánica queda, por
eso decimos que se petrificaron”, señala Bodnar,
y precisa que “se sospecha que una lluvia de
cenizas volcánicas cubrió este bosque, y fue lo
que permitió su preservación”.
Nueva exhibición temporaria sobre "La Era de
Hielo"
Publicado
en
Paleo. Año
10.
Numero 73. Julio de 2012.
Desde el 14 de
julio y durante todas las Vacaciones de Invierno
de 2012 en el Museo Municipal “Punta Hermengo”
de Miramar.
|
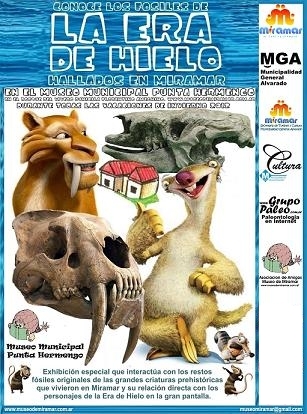 |
La Secretaría de Turismo
y Cultura MGA invita a la nueva
exhibición del Museo Municipal para
estas vacaciones de invierno con una
propuesta para sorprender a todos los
visitantes.
Las verdaderas bestias
prehistóricas que dieron origen a Scrat,
Manny, Sid y Diego, los 4 personajes
principales de la película “La Era de
Hielo”, alguna vez deambularon por
Miramar y gran parte del territorio
argentino, otras eran criaturas
similares y hasta más asombrosas, y
estarán próximamente a la vista del
público.
Esto es porque a partir del sábado 14 de
julio y durante todas las Vacaciones de
Invierno 2012, el Museo Municipal “Punta
Hermengo” de Miramar prepara una
exhibición especial para conocer los
fósiles de La Era de Hielo hallados en
Miramar, a partir de campañas de
búsquedas e investigación cuyas bases se
encuentran en rigurosos estudios de
excavaciones paleontológicas realizadas
por instituciones científicas del país y
de la institución local. |
La exhibición
especial que interactúa con los restos fósiles
originales de las grandes criaturas
prehistóricas que vivieron en Miramar y que se
extinguieron hace 10 mil años antes del presente
y su relación directa con los personajes de “La
Era de Hielo” en la gran pantalla, llevando
directamente al visitante mediante la
combinación de elementos ilustrativos,
información breve, precisa y las piezas de
origen paleontológico orgullo del Museo, a una
época difícil de imaginar.
La imperdible exhibición integrada por fósiles
originales y modelos que permitirán conocer la
increíble diversidad de animales que alguna vez
habitaron la ciudad balnearia, conformada por
colecciones de fósiles de gigantescos elefantes,
dientes de sable, grandes perezosos, animales
pequeños y demás.
Durante la exhibición se descubrirá el origen de
cada una de estas especies, sus hábitos
alimenticios y forma de vida, a través de
paneles explicativos con contenidos didácticos e
ilustrativos, cuya información dará a conocer el
origen de la vida, los cambios de la corteza
terrestre, las eras geológicas y la teoría de la
extinción de los mismos.
Más info:
www.museodemiramar.com.ar
|
 |
A una década del robo de fósiles en el Museo
Punta Hermengo.
Publicado
en
Paleo. Año
10.
Numero 73. Julio de 2012.
Escribe
Mariano Magnussen Saffer -
Se
cumplen diez años de un lamentable hecho ocurrido en la
ciudad de Miramar, provincia de Buenos Aires, el 3 de agosto
de 2002, cuando sujetos ignorados ingresaron en horas de la
noche o madrugada y sustrajeron selectivamente piezas
paleontológicas. Mas allá de la búsqueda en Internet de la
pieza fundamental, como era el cráneo de un Arctotherium, en
el mercado negro internacional de bienes culturales no fue
ubicado el ejemplar de oso prehistórico de las pampas, como
ninguna de las otras piezas robadas esa noche.
La
difusión realizada en medios nacionales por la entonces
Asociación de Amigos, el levantamiento de huellas dactilares
de los responsables del hecho y la participación de INTERPOL
en la investigación, nos hace dudar de la posible
recuperación del material paleontológico, pero en tiempos en
que la justicia no alcanza al grueso de la población en los
temas mas variados, nos vemos en la penosa necesidad de
pedir, que también la justicia llegue algún día a los
responsables de destruir parte del patrimonio de los
miramarenses y del pueblo argentino en su conjunto.
Al
momento del robo, no se tenia un registro fotográfico de los
elementos faltantes y que se encontraban en su totalidad
exhibidos en la sala de paleontología del área de ciencias
naturales del museo, pues los bajos recursos muy comunes en
las instituciones del interior del país y la ausencia total
de la tecnología digital que hoy nos acompaña, no se pudo
publicar el catalogo de los faltantes, pero si, de la pieza
fundamental de la institución y nuestro orgullo, como lo fue
el cráneo del Arctotherium, del cual,
suponemos que fue destruido, ya que no creemos que nadie
hubiese comprado el cráneo en mercado negro por la
exposición mediática que tubo la causa, como así también,
para que los autores no sean incriminados en forma directa
por tener conservados algunos de los elementos faltantes. La
única esperanza que tenemos las de bien y quienes se dedican
por buscar, cuidar, exhibir y difundir nuestro patrimonio
natural, es que algún día se llegue a la verdad y que los
responsables sean identificados, ya que las posibilidades y
las muestras comparativas están resguardadas esperando un
sospechoso directo para ser comparadas.
Por
ahora, no hay ningún sospechoso directo. Primero se pensó en
personas locales o regionales que podían haber creído en la
facilidad de vender fósiles en el mercado negro.
|
 |
Luego vino la hipótesis de lo profesional del robo,
la selección de piezas de cierto interés hace pensar
en una banda de traficantes de bienes culturales,
que ingresaron con datos precisos y no se tomaron el
tiempo de borrar pruebas o desviar la investigación,
lo cual, también plantea si eran tan profesionales
como parecía, o solo fue un robo por encargo. |
Desde el
punto de vista político, poco, nada. Solo se abrió un
expediente al titular del museo (2002), y no por el robo, no
por la falta de seguridad, no para explicar de qué manera
sucedió todo, no por la preocupación de la perdida
patrimonial, sino todo lo contrario, el expediente era para
saber quien había comunicado a los medios nacionales del
suceso, sobre todo al Diario La Nación, el primero de
publicar la información mientras las autoridades ignoraban
el tema. Después siguió todo igual. Bochornoso.
Habría
que recordar, que posteriormente a este hecho, se sumaron
otros robos en distintos museos del país, incluyendo objetos
personales de Manuel Belgrano, sustraídos del museo de la
Casa Rosada, o el robo a mano armado de huevos y fósiles de
dinosaurios en el museo de Cipoletti. A continuación, una
crónica de lo publicado en el Semanario El Sol de Miramar,
días después del robo.
Durante el
primer fin de semana de Agosto de 2002, la comunidad y parte
de turistas que visitaban la ciudad en vacaciones de
invierno, se despertaron con una desagradable noticia, que
daba a conocer un hecho delictivo en el Museo local, el cual
se encuentra ubicado en el centro del bosque del Vivero
Municipal “Florentino Ameghino” de 502 hectáreas.
En horas de
la madrugada, el edificio que alberga al área de ciencias
naturales del Museo Municipal Punta Hermengo de la ciudad
balnearia, ubicada a unos 35 kilómetros al sur de Mar del
Plata, autores ignorados previo a forzar una reja, una
ventana frontal y dos puertas internas, sustrajeron
numerosos restos fósiles y otros artefactos de trabajo que
se encontraban en la oficina de la institución, afirmo su
titular, el Museólogo Daniel Boh, quien radico la denuncia
en la comisaría local.
Los autores
del hecho no intentaron llevarse computadoras ni otros
objetos de valor que hay en el edificio, como artefactos
históricos de bronce entre otros, lo que lleva a suponer que
iban detrás de un objetivo definido como son las piezas
paleontológicas, cuyo valor aún no fue cuantificado y fueron
sustraídas de la sala de exhibición con previo conocimiento,
ya que los delincuentes seleccionaron objetos dispuestos en
vitrinas distantes y en ningunos de los casos se llevaron
las copias de fósiles realizados en yeso y plástico.
|
 |
Los
restos que fueron sustraídos del Museo Municipal
carecen de valor económico, ya que nuestro país
prohíbe la venta de fósiles y su trafico es casi
inexistente, por lo cual, es imposible de vender en
el comercio negro de vestigios paleontológicos,
además de que algunos de ellos se encuentran
catalogados y publicados en revistas especializadas.
La lista de faltantes se encuentra engrosada por él
magnifico cráneo de un “Arctotherium”,
un oso prehistórico hallado en 1988 en las
inmediaciones de Mar del Sud y que conformaba la
pieza central de la muestra de la presente sección
del Museo local. |
Un canino
de un “Smilodon populator” conocido
vulgarmente como tigre dientes de sable. Un cráneo de “Eutatus”,
una especie de armadillo antiguo de gran tamaño.
Otras
piezas de menor valor la conforman una serie de tubos
caudales (colas) de los gigantescos armadillos conocidos
como Gliptodontes hallados en los afloramientos geológicos
de la ciudad, un cráneo semi-completo de “Platygonus”,
un antecesor de los actuales pecaries, el cráneo de un “Psiloterus”,
un ave de gran tamaño, carnívora y corredora, los cuales,
fueron abandonados en el predio de la institución luego que
se rompieran por su fragilidad en numerosos fragmentos.
También
faltaron dos improntas de peces Teleósteos procedentes del
Cretácico de la formación Santa Ana de Brasil, como así
también, improntas de cangrejos patagónicos e invertebrados
más comunes del sur de nuestro país.
Las autoridades
policiales que se hicieron presentes en el lugar tras realizar un
minucioso trabajo pericial, lograron recolectar evidencias que podrían
llevar a los autores del hecho. La hipótesis del robo se encuentra
orientado a posibles traficantes de vestigios naturales o un robo por
encargo, ya que una de las piezas era muy conocida por distintos medios
de comunicación.
Otra hipótesis sostiene
que los autores del terrible episodio que sorprendió a esta pequeña
localidad, confundieron el valor científico de los especimenes
sustraídos por el valor económico. En las primeras horas del hecho,
personal de la institución como de la Asociación de Amigos del Museo,
dedicaron su tiempo a difundir rápidamente por Internet el episodio para
desalentar posibles compradores y lograr su sustitución a la entidad
local.
En la actualidad, los
funcionarios municipales, se encuentran en un avanzado proyecto de
mejoría de las instalaciones para el Museo Municipal Punta Hermengo,
debido a su potencial científico, turístico y cultural para la región.
Si desea aportar
información comuníquese con INTERPOL Argentina.
Visita de importante científico al Museo
Municipal Punta Hermengo de Miramar.
Publicado
en
Paleo. Año
10.
Numero 72. Julio de 2012.
El
director del Museo Municipal “Punta Hermengo” de Miramar, Daniel Boh
recibió la visita del prestigioso paleontólogo Dr. Alfredo Zurita.
Zurita es científico del Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL)
y del CONICET, siendo su especialidad el estudio de los Gliptodontes,
aquellos gigantescos armadillos de los cuales es común hallar las placas
de sus caparazones en nuestras costas. Su visita tuvo como motivo el
conocimiento de diversos restos de estos animales que se encuentran
depositados en nuestro museo y el interés por realizar algunos estudios
en los mismos.
Cabe destacar que Alfredo ha recorrido el continente sudamericano para
recopilar todos los hallazgos de estos animales en un gran esfuerzo por
documentar todos los datos que se tienen hasta ahora. De este modo ha
realizado comparaciones en las adaptaciones al medio ambiente,
distribución, migraciones, diversidad, estructuras óseas y otros
aspectos relevantes.
|
 |
Si bien los
restos de Gliptodontes son comunes en nuestro distrito, su
biología es aún poco conocida. Posiblemente sean de los animales
más extraordinarios que existieron en la historia de la tierra,
puesto que su aspecto y probable comportamiento ya no es posible
de ver en animales actuales, especialmente por ser tan
acorazados como un tanque con patas.
Sus colas, que
en ciertas especies poseían una gran maza en la punta de las
mismas, similares a gigantescos garrotes, aparentemente se
usaban para agredirse entre ellos en el período de celo y para
defenderse de los predadores. También sus cráneos son
extraordinarias muestras de adaptación al medio y a su alimento,
compuesto principalmente de pastos. |
Hoy en día, el Museo Municipal tiene en exhibición una gran caparazón y
también hay dos más esperando a ser preparadas, además de partes de
colas de diversas especies, halladas en la región.
Debemos recordar también que hace unos meses también se recibió a un
especialista del mismo instituto, el Lic. Ángel Miño Boilini, quien
estudia los perezosos gigantes fósiles, de los cuales el museo posee
varias e interesantes piezas, que sirvieron para completar sus
investigaciones.
Mas info
www.museodemiramar.com.ar
Concentración de fósiles del Cretácico patagónico en Rincón.
Publicado
en
Paleo. Año
10.
Numero 72. Julio de 2012.
Fueron encontrados en Puerto Narambuena.
Tendrían entre 80 y 83 millones de años de antigüedad.
Por primera vez en la
historia del Museo Paleontológico Argentino Urquiza se encontraron
restos fósiles de dientes de peces prehistóricos. Fueron extraídos en
cercanías de una antigua locación petrolera, en una zona conocida como
Puesto Narambuena.
El hallazgo se produce
a raíz de una denuncia de un trabajador petrolero, quien se presentó en
el museo con algunos dientes de dinosaurios carnívoros, lo que provocó
que el equipo paleontológico integrado por el paleontólogo Leonardo
Filippi y los técnicos Carlos Fuentes y Salvador Palomo, se acercara
para chequear y verificar la denuncia recibida. En diálogo con La Mañana
de Neuquén, el director del Mueso, el paleontólogo Leonardo Filippi,
aseguró que “fue muy grande la sorpresa cuando dimos con el lugar por la
gran cantidad de material que encontramos” y destacó que “detectamos un
registro de dientes de peces que para Rincón no habíamos encontrado
todavía”.
 |
Además detalló
que “logramos extraer unas 100 piezas dentales de dinosaurios
carnívoros, saurópodos, dientes de cocodrilos, dientes de peces,
restos de bivalvos, de invertebrados, restos vegetales, placas
de tortugas, o sea, que nos está indicando que se trataba de un
área de asociación de fauna y flora bastante importante”. El
paleontólogo señaló que “algunos dientes están muy bien
preservados, otros son fragmentos, pero encontramos abundante
material que vamos a comenzar a estudiar”. |
Añadió que ahora
esperarán que la erosión del viento y la lluvia "actúen un poco más como
para ir a recolectar nuevos materiales”. De todos modos, manifestó que
“el material recolectado es bastante significativo y lo que queda es
comenzar a estudiar para ver qué tipo de dinosaurios carnívoros hay, qué
tipo de cocodrilos y ver bien los dientes de los peces para establecer a
qué tipo de peces podrían pertenecer”. El lugar del hallazgo se
encuentra a unos 20 kilómetros de la ciudad de Rincón, en un lugar
conocido como Puesto Narambuena y corresponde a un área ubicada dentro
del ejido urbano municipal, lo que facilita las tareas de expedición.
Si bien las precisiones
del lugar se mantienen en reserva para evitar que el material sea
extraído indiscriminadamente, Filippi, aseguró que “a priori podríamos
decir que antiguamente estaría ubicado en cercanías de algún río o
laguna, por la presencia de peces e invertebrados de agua dulce, los que
podrían haber sido arrastrados por alguna corriente de agua y
amontonados en esa área”.
Finalmente, resaltó la
actitud de la persona que realizó la denuncia del hallazgo en el Museo y
manifestó que “lo más importante es que gracias a esta denuncia
encontramos materiales que no había registro para el museo de Rincón”.
Los fósiles encontrados
se corresponderían con la etapa del Cretácico Superior, con una data de
aproximadamente entre 80 y 83 millones de años, estimó el profesional.
Leyesaurus marayensis,
una nueva especie de dinosaurio del Jurásico inferior de San
Juan.
Publicado
en
Paleo. Año
10.
Numero 72. Julio de 2012.
Don
Benito Leyes, un humilde habitante del poblado sanjuanino de Balde de
Leyes, cercano al santuario de la Difunta Correa y distante 192
kilómetros de la capital, ya eternizó su nombre para la ciencia. Tras
descubrir restos fósiles en la zona y dar aviso, paleontólogos del Museo
de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ)
comprobaron que se trataba de una especie de dinosaurio, de largas
vértebras, no descripta con anterioridad. Y lo bautizaron en su honor
como Leyesaurus marayensis.
El
espécimen pertenece al grupo de los sauropodomorfos, herbívoros que
vivieron durante 160 millones de años y podían alcanzar un tamaño
descomunal, y presenta varias características que lo distinguen de otros
dinosaurios relacionados: por ejemplo, dientes aserrados especializados
para cortar fibras vegetales, inusualmente abultados, y vértebras del
cuello extremadamente largas. “Es un nuevo dinosaurio basal del grupo al
que pertenecieron los gigantes saurópodos, unos dinosaurios que
llegaron a pesar casi 100 toneladas”, describió Cecilia Apaldetti,
doctora de Paleontología de la UNSJ.
 |
La especialista
sostuvo que el hallazgo grafica la gran diversidad que habían
alcanzado los sauropodomorfos hace 200 millones de años.
En este caso
particular, la familia de los masospondílidos, a los que
pertenece Leyesaurus
marayensis, eran cuadrúpedos de dos a cinco metros
de largo con amplia distribución en casi toda Pangea (la masa de
tierra existente cuando todos los continentes estaban unidos).
Los masospondílidos habitaron lo que hoy se conoce como
Argentina, Sudáfrica, la India, Antártida y China. |
El
descubrimiento también ayuda a enriquecer el paisaje paleontológico de
San Juan. “La mayoría de los dinosaurios hallados en la provincia
provienen de Ischigualasto (Valle de la Luna), por lo que Balde de Leyes
sería una nueva localidad fosilífera de la provincia”, afirmó Apaldetti,
quien fue la autora principal de la investigación revelada en la revista
científica PLoS One.
Asimismo, la nueva especie sirve para datar con más propiedad la
formación Quebrada del Barro donde se encontraron los huesos fósiles.
Aunque se consideraba que era triásica, es decir, que tenía una edad de
230 millones de años, ahora los paleontólogos propusieron que es más
joven: del Jurásico inferior, hace “apenas” 200 millones de años atrás.
En el estudio también
participaron los doctores Ricardo
Martínez y Oscar Alcober del Museo de Ciencias Naturales de la UNSJ y
el doctor Diego Pol, investigador del Conicet en el Museo Egidio
Feruglio de Trelew, Chubut.
Lorosuchus nodosus, un
primitivo cocodrilo del Paleoceno de Tucumán.
Publicado
en
Paleo. Año
10.
Numero 71. Julio de 2012.
Lorosuchus
es un género extinto de mesoeucrocodilio sebécido conocido de la
provincia de Tucumán en el noroeste de Argentina. Lorosuchus
es conocido a partir del holotipo PVL 6219, un cráneo casi completo
articulado hallado con la mandíbula inferior restos fragmentarios del
esqueleto. Fue recolectado en el extremo sur del Alto de Medina, cerca
del Lago El Cadillal en la Formación Río Loro, que data de las edades
del Tanetiano o Selandiano entre mediados a finales del Paleoceno, hace
entre 55.8 a 61.7 millones de años.
|
 |
Lorosuchus
se caracteriza por una combinación única de
características, incluyendo cinco autapomorfias como un borde
narial elevado y la presencia de una cresta sobre los márgenes
anteromediales de ambos premaxilares. filogenéticamente,
Lorosuchus es reconocido actualmente como el sebécido
más basal conocido. Lorosuchus fue nombrado por
Diego Pol y Jaime E. Powell en 2011 y la especie tipo es
Lorosuchus nodosus. |
El nombre del género se
deriva de Loro en referencia a la formación Río Loro e la cual se
halló a Lorosuchus, y suchus, es una forma
latinizada del término griego souchos, a su vez derivado del dios
egipcio Sobek. El nombre de la especie se debe a la ornamentación
particular de la superficie dorsal del cráneo, a cual se parece a la del
arcosauriforme basal Proterochampsa con el que no estaba
cercanamente relacionado.
Animales extintos, ¿el regreso de los muertos
vivos?.
Publicado
en
Paleo. Año
10.
Numero 71. Julio de 2012.
Aseguran que podrían
revivirse, en un futuro, a partir de sus restos de ADN. La ciencia ya ha
secuenciado parte del genoma de especies desaparecidas hace cientos y
miles de años.
El tema pasó de ser una
utopía a una fantasía poco probable, para convertirse finalmente en una
incógnita a futuro que cautiva a la comunidad científica mundial. La
posibilidad de regenerar especies extintas a partir de sus restos de ADN
surge de manera natural como una consecuencia de los avances en
ingeniería genética.
La realidad actual
muestra que se ha logrado secuenciar el genoma de muchas especies vivas
y parte de algunas desaparecidas –como el mamut-, incluido el hombre de
Neanderthal, homínido que vivió hasta hace 28 mil años atrás. Estos
hechos despiertan en la humanidad una imaginación ilimitada, y los
científicos son la fuente más acertada para hacer conjeturas.
“Es una posibilidad
perfectamente factible en el largo plazo, dado que las limitaciones que
existen son técnicas y, eventualmente, se resolverán”, opina el biólogo
y genetista
Rolando Rivera
Pomar, investigador del CONICET y director del Centro Regional de
Estudios Genómicos (CREG). En ese sentido, agrega: “Hoy
no existe un método para clonar organismos complejos a partir del ADN;
sí se hace con células vivas, y aún así es bastante ineficiente. Otra
dificultad es que los restos hallados no están en buen estado de
conservación”. De acuerdo al especialista, si se resolviera el primer
inconveniente, sería necesario aplicar técnicas de la biología
sintética, es decir, producir químicamente el ADN completo, algo que se
ha hecho con bacterias.
 |
“Pero
sintetizarlo a partir de la información obtenida es algo en este
momento parcialmente factible y muy costoso”, apunta.Desde
el
Museo de
Ciencias Naturales de La Plata, el paleontólogo Leopoldo
Soibelzon, investigador de CONICET, coincide en
la imposibilidad de recuperar cadenas de ADN completas en
especies extintas, teniendo en cuenta que la mayoría de ellas
tienen 10 mil años de antigüedad. “Ahora bien, si hablamos de
animales desaparecidos en los últimos 200 años, creo que en un
futuro próximo podrían obtenerse cadenas de ADN que permitieran
su clonación”, opinó. |
Su colega
Eduardo Tonni,
Jefe de la División Paleontología Vertebrados de la misma institución,
explica que “desde un punto de vista teórico se ha especulado con
intentar reconstruir cadenas insertando los eslabones recuperados de
especies extintas en especies similares que viven actualmente. Es decir,
no se reconstituiría la especie extinta en su totalidad sino un
híbrido”. Así, por ejemplo, a la hora de considerar la posibilidad de
devolver un mamut a la vida, el elefante sería el animal indicado para
concretar la hazaña.
Un debate abierto
Ahora bien, a pesar de
haber sorteado las barreras de lo irreal en un plazo de pocos años, la
idea de regenerar especies extintas está impregnada de cuestionamientos
éticos, que se presentan como un obstáculo más sólido que los propios
impedimentos de orden tecnológico.
Si bien no ve razones
por las cuales no experimentar en este terreno, Rivera Pomar subraya que
“eso no debe suponer la liberación de las especies al ambiente, ya que
casi todas han sido reemplazadas por otras dentro de cada ecosistema.
Deberían ser tratadas como organismos genéticamente modificados”.
Por su parte, Soibelzon
asegura no ver ningún sentido a la regeneración de especies. “La única
utilidad sería poder observar por primera vez a un animal vivo que jamás
vimos antes. Mucha gente argumentará que se podrían conocer aspectos de
su biología que de otra manera no sería posible. Creo que detrás de esto
hay algo más cercano a Jurassic Park; ¡imaginemos un zoo con
mastodontes, glyptodontes y megaterios!”, dice apelando a la
imaginación. En este punto, el investigador razonó que “como seres
humanos, creo que no debamos ir en contra de la naturaleza, pues apenas
conocemos sus reglas y menos aún las consecuencias de infringirlas”.
 |
En la misma
línea, Tonni opinó que “se estaría interfiriendo en el proceso
evolutivo, habida cuenta que la extinción es parte sustancial de
ese proceso. De cualquier forma, el hombre intervino e
intervendrá en los procesos naturales y quizá esa intervención
sea también parte del proceso natural que entronizó al hombre en
lo más alto”. Yendo un poco más al fondo de la cuestión, señaló:
“No estoy tan seguro de que la ética sea inmutable y no deba
adaptarse a los cambios que el mismo hombre genera”. |
“Si tuviéramos la
capacidad (y la vamos a tener, sin duda) de sintetizar completamente el
ADN de un hombre de Neanderthal y clonarlo usando un óvulo humano,
¿tendría derechos similares al Homo Sapiens? Si no tiene los mismos
derechos por ser otra especie, ¿lo encerraríamos junto a la jaula de los
chimpancés?”, se pregunta Rivera Pomar.
Como director del
Centro
Australiano de ADN Antiguo de la Universidad de Adelaide, el profesor
Alan Cooper también aportó al debate, opinando que “es
improbable que esto alguna vez suceda, por muchas razones, empezando por
el costo.
Es completamente
ridículo, siendo que estamos permitiendo la desaparición de miles de
especies cada año por culpa de la deforestación. En esas situaciones el
ecosistema está y puede ser preservado, mientras que los animales
traídos del pasado estarían condenados a cadena perpetua en un zoo”,
puntualizó.
Foto: Gentileza: Dr.
Leopoldo Soibelzon y Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino
Rivadavia" (MACN) Por Mercedes Benialgo. Prensa Conicet. Dirección de
Comunicación.
prensa@conicet.gov.ar
Hallan restos de dinosaurio de 95 millones de
años
en Neuquén.
Publicado
en
Paleo. Año
10.
Numero 70. Julio de 2012.
Corresponden a un ejemplar del Cretácico que fue encontrado
el mes pasado cerca del Valle Medio a orillas del río Neuquén.
El director del Museo
Provincial de Ciencias Naturales de esta ciudad, Alberto Garrido,
confirmó el hallazgo de restos óseos articulados correspondiente a un
dinosaurio Rebbachisaurio que se hallaría completo y también la de un
Titanosaurio de un porte cercano a los 30 metros de largo en el marco de
un recorrido por sitios de la provincia con afloramientos del Cretácico.
El primero es un
ejemplar que data de unos 95 millones de años de antigüedad, de porte
chico para el grupo de los saurópodos, que podría tener 10 metros de
longitud. En tanto, el Titanosaurio, podría alcanzar una talla cercana a
los 30 metros. Los restos fueron ubicados en abril en la Formación
Candeleros cerca del Valle Medio a orillas del río Neuquén.
 |
Garrido explicó
que "lo interesante es que comenzamos a extraer el primero y se
trataría de un Rebbachisaurio, un dinosaurio herbívoro
primitivo, del grupo de los saurópodos y estaría completo, lo
hallamos articulado y, si bien todavía no pudimos llegar al
cráneo, es de suponer que se encuentra en el sector". Señaló que
debido a lo inaccesible del terreno con resaltos de fuerte
relieve, fueron extraídas solamente algunas partes del fósil y
se continuarán los trabajos el año próximo. “Necesitamos diseñar
una logística bastante grande para terminarlo de sacar porque el
lugar donde se encuentra el dinosaurio es muy complicado. Se
extrajeron sólo piezas chicas,” aseguró. |
Respecto al
Titanosaurio, el especialista comentó que “tuvimos la suerte también
dentro de esta campaña encontrar otro dinosaurio que desconocemos el
porcentaje o cantidad de huesos que hay, pero lo que ya se vio es que
las vértebras están perfectamente articuladas.
Esto en principio
indicaría que hay un alto porcentaje de piezas del animal. Se trata de
un Titanosaurio que también es un saurópodo pero más evolucionado que el
anterior y de talla mucho más grande. Se trataría de un animal muy
grande que fácilmente alcanzaría los 30 metros de longitud, pero este
trabajo de extracción se iniciará dentro de dos años, una vez que
terminemos con el anterior,” señaló.
La investigación
permitió a los expertos localizar dentro de los Depósitos del Grupo
Neuquén, dos dinosaurios más, pertenecientes también al cretácico, pero
que en función de los tiempos y de la logística esperan extraerlos en un
futuro próximo.
El grupo de
investigación estuvo integrado por Garrido, Leonardo Salgado de la
Universidad Nacional de Río Negro, José Ignacio Canudo de la Universidad
de Zaragoza de España, Leandro Martínez de La Universidad Nacional de La
Plata y José Luis Carballido del Museo de Trelew.
Hallaron en Chubut al dinosaurio carnívoro
abelisáurido más antiguo que dominó en Sudamérica.
Publicado
en
Paleo. Año
10.
Numero 70. Julio de 2012.
Su
esqueleto casi completo, de más de 6 metros de largo, echó luz sobre los
orígenes de los abelisáuridos, la familia de dinosaurios carnívoros
bípedos que dominaron en el hemisferio sur durante el Cretácico y que,
en base a este descubrimiento, se determinó que su origen se remonta al
Jurásico.
El
paleontólogo del Museo Egidio Feruglio (MEF) de Trelew, provincia de
Chubut, Diego Pol, destacó que “es muy inusual encontrar un esqueleto
tan completo, al que solo le falta una parte del cráneo y la mandíbula”.
Este
espécimen supera por 50 millones de años la antigüedad a cualquier otro
abelisáurido encontrado, por lo cual aportó datos claves sobre los
orígenes de esta familia de dinosaurios carnívoros que dominaron en
Sudamérica.
El doctor Pol explicó a la Agencia CTyS que “una de características
típicas de estos dinosaurios bípedos es que tenían los brazos
extremadamente cortos, aunque este individuo de 170 millones de años de
antigüedad poseía unos brazos más extensos que los fósiles más
recientes, por lo que nos indica cómo estos extremos se fueron
atrofiando con el paso del tiempo”.
 |
Los dinosaurios carnívoros más primitivos tenían grandes garras
y se ayudaban de sus brazos para la depredación. Este
abelisáurido, el más antiguo de los descubiertos, es un punto
intermedio en el proceso evolutivo y sus manos ya eran
insignificantes en comparación al tamaño de sus cuerpos. “Las
falanges, es decir, los huesos que componían las manos de estos
dinosaurios eran de un tamaño similar al de un caramelo
masticable, y vale pensar que este individuo hallado medía más
de seis metros, por lo que es claro que no podían disponer de
sus manos para la predación”, explicó el investigador del
CONICET. |
Los
restos fósiles fueron hallados en el centro de la provincia de Chubut,
donde las rocas abren la ventana más importante que hay en Sudamérica
hacia el período Jurásico.
Además de iluminar las teorías evolutivas sobre los dinosaurios
carnívoros más importantes en Sudamérica, este trabajo publicado en la
revista Proceedings of the Royal Society of London demuestra que
existían cuando los continentes aun estaban unidos en el supercontinente
Pangea.
Por ello, la cuestión es por qué durante los millones de años que duró
la era Jurásica no emigraron los populares tiranosaurios rex hacia
Sudamérica y por qué no se trasladaron los abelisáuridos hacia el
hemisferio norte, cuando los mares rodeaban a un único bloque
continental.
|
 |
Al respecto, el investigador del MEF indicó que hay evidencias
de que existía un gran desierto en la parte central de ese súper
continente que pudo haber actuado como gran barrera climática y
ambiental, para que no se produjeran intercambios entre los
hemisferios y se desarrollaran faunas distintas en ellos. Es
curioso que hubiera un gran desierto donde hoy se encuentra el
Caribe y el mismísimo Amazonas. “Ocurre que al estar todos los
continentes unidos, la dinámica climática global era
completamente diferente, tanto por el desplazamiento de los
vientos, de la humedad y por la lejanía a los mares en la zona
central de ese gran bloque de tierra que luego se dividió en los
continentes que conocemos”, explicó Diego Pol a la Agencia CTyS. |
El clima en lo que hoy es el sur de Argentina también era muy distinto
en el Jurásico. El investigador que estuvo a cargo de la descripción del
abelisáurido más antiguo especificó que en aquella época “había más
temperatura, más humedad, con ambientes lacustres, con grandes lagos
rodeados por una vegetación mucho más exuberante que la que hoy se
encuentra en la zona central de Chubut”.
Hallan huesos prehistóricos de Megaterio al excavar en un
domicilio de Córdoba.
Publicado
en
Paleo. Año
10.
Numero 69. Mayo de 2012.
En un predio
particular de San Sebastián, cerca de Mina Clavero, encontraron en forma
accidental, restos óseos de un animal cuya especie sería parecida al
megaterio
Un grupo de obreros
descubrió la presencia de huesos prehistóricos, mientras realizaban el
pozo para una pileta de natación. El hecho sorprendió a los albañiles y
conmocionó a la comunidad de San Sebastián, el pueblo de Traslasierra
cercano a Mina Clavero, donde sucedió el acontecimiento.
|
 |
Según las
primeras informaciones suministradas por investigadores de la
zona, la especie a la que pertenecen los restos óseos, sería
parecida al megaterio, un género extinto de mamíferos
placentarios, parientes de los actuales perezosos que habitaron
en América desde comienzos del Pleistoceno hasta hace 8.000
años. |
“Lo grave del caso es
que a los restos los agarró una topadora y están todos destruidos. Hay
más restos en el montón de escombros que en el foso de la pileta”,
explicó el propietario del museo Rocsen de Nono, Santiago Bouchon.
El profesional de origen francés señaló que se trata de “fósiles
modernos, actuales, sumamente frágiles”; y agregó que “si bien la
destrucción es casi total, se pudieron rescatar muchos pedacitos”.
Hallan restos Fósiles de Neosclerocalyptus en la
localidad de General Madariaga.
Publicado
en
Paleo. Año
10.
Numero 69. Mayo de 2012.
El Museo Tuyu Mapu
de Gral. Madariaga, informa que se ha producido el hallazgo de un animal
de la Megafauna. Se trataría de un Neosclerocalyptus,
perteneciente al grupo de los Gliptodontes.
El hallazgo se produjo
semanas atrás, cuando integrantes de la Asociación Amigos del Fósil
exploraban una cava en el este del Partido de Gral. Madariaga, a
unos 20 km. de la localidad de Gral. Madariaga. Ese día, Emilio
Charnelli, Mauricio Romiti, Germán Franco, María del
Luján Tomaghelli, Ramon Menendez y el Dr. José María Lorenzo,
realizando una exploración y relevamiento de una cava, hallaron tres o
cuatro fragmentos óseos semienterrados en una de sus barrancas.
 |
Al profundizar
la excavación con pequeñas espátulas, que se usan para no
dañar los fósiles, comenzó a mostrarse el perfil de un
caparazón con huesos depositados en su interior. Desde ese
momento el equipo del Museo, encabezado por el Dr. José María
Lorenzo concurrieron todos los días, para ampliar la excavación
e ir extrayendo huesos del animal. Toda el proceso fue filmado y
fotografiado, remitiéndose fotos a los Museos de Ciencias
Naturales de La Plata, de Mar del Plata y el Museo Darwin de
Bahía Blanca para su identificación. |
El Dr. Eduardo Tonni,
del Museo de La Plata contestó diciendo: Estimado Pepe Lorenzo, muy
interesante el hallazgo, parece ser un Neosclerocalyptus … Más allá de
la identificación es interesante el hecho de encontrar una ingresión
marina por debajo… podría ser de una antigüedad entre 35 mil y 26 mil
años… ó más antiguo… Si logran juntar alrededor de 20 gramos de valvas
(aunque sean fragmentadas) podemos intentar una datación por C14 ya
también probar con el gliptodonte (lo que es más difícil ya que
raramente conserve colágeno suficiente para datar)…
Alejandro Dondas del
Museo de Mar del Plata, aseveró que se trataría de un
Neosclerocalyptus, y por su parte, Cristian Oliva, director del
Museo Darwin, también confirmó que se trataría de un
Neosclerocalyptus paskoensis.
Los
Neosclerocalyptus, eran mamíferos acorazados (armadillos gigantes
de caparazón rígido) del grupo de los gliptodontes. Fue una
especie muy exitosa que evolucionó en el Mioceno, y se adaptó a
los sucesivos cambios ambientales que hubo en los últimos 35 millones de
años. Se extinguieron hace unos 8.000 años, a principios del Holoceno
junto con todos los ejemplares de la Megafauna. Se desconoce la
ó las causas de su extinción. Llegaron a convivir con los primeros
hombres que llegaron a estas latitudes. Estos animales que habitaron la
llanura pampean poseían una dieta herbívora.
 |
Sus manos
terminaban en fuertes garras (uñas), que las utilizaba para
escarbar en la tierra en busca de raíces y tubérculos ó para
bajar ramas de arbustos y árboles.
Las distintas
especies de Neosclerocalyptus que se sucedieron en el
tiempo, fueron adaptándose a los distintos climas y ambientes.
Neosclerocalyptus paskoensis vivió durante el
Pleistoceno superior y el Holoceno inferior (entre 125 mil y 8
mil años antes del presente). |
En y febrero y lo que
va de marzo se continuó trabajando en el sitio, ampliando la excavación
con las técnicas indicadas, para completar el rescata. La extracción
total del Neosclerocalyptus demandará un tiempo más, pues el
sedimento donde yace el animal es muy duro. El fósil fue hallado a unos
7 metros de profundidad. Aún no sabemos que antigüedad tiene, pero
creemos que por la profundidad en la que lo hallamos, se trata de un
animal que vivió hace muchos miles de años. Ya vamos a saber la fecha
exacta.
Todos los días por la
tarde, en el Laboratorio del Museo Tuyu Mapu, se está realizando la
restauración del neosclerocalyptus (caparazón, cráneo, huesos de
los miembros, huesos de las manos y de los pies, vértebras, etc.) para
proceder a su armado y exposición en la Sala del Museo. Se está
confeccionando una estructura de metal para armar y montar el caparazón,
El
Neosclerocalyptus medía aproximadamente 1.90 a 2 metros de largo y
pesaba alrededor de 250-300 kg. Es decir que es mas pequeño que
otras especies de Gliptodontes que se exhiben en el Museo. Pero en este
caso el tamaño no tiene mucho que ver. Lo importante de este animal es
que se trata de una especie muy antigua.
Más info en
www.museotuyumapu.com.ar
Sorprende el hallazgo de fósiles del Pleistoceno
en Marco Paz.
Publicado
en
Paleo. Año
10.
Numero 69. Mayo de 2012.
La expedición estuvo
compuesta por estudiantes, graduados y docentes de la Universidad
Nacional de La Plata, y fue coordinada por el director de Palentología
del Municipio de Marcos Paz, David Piazza, quienes evaluaron que la
campaña resultó altamente exitosa, por tratarse la gran cantidad de
hallazgos en un área menor de 2000 m2.
Entre los hallazgos más importantes se encontraron varios ejemplares de
perezosos y mulitas gigantes de varios metros de longitud, caballos,
guanacos y ciervos prehistóricos, tortugas, comadrejas, roedores
(vizcachas, tuco-tuco), muchas aves pequeñas, peces, etc.
|
 |
Los fósiles
fueron hallados por especialistas de la Universidad de La Plata
en un terreno de mil metros cuadrados de la ciudad de Marcos
Paz, a unos 40 kilómetros de Buenos Aires. Se trata de un total
de 300 animales prehistóricos que se encuentran en buen estado
de conservación.
Los
investigadores encontraron
"desde (fósiles de) un gliptodonte bebé hasta una manada
completa de enormes mastodontes, antiguos parientes americanos
de los elefantes actuales", indicó el responsable de
la División Paleontología de Marcos Paz, David Piazza.
Los expertos
también hallaron restos de caballos, guanacos, pecaríes y
ciervos fósiles, además de tortugas, comadrejas, vizcachas y una
gran variedad de aves pequeñas, anfibios y peces. |
El descubrimiento
"llamó la atención por la abundancia de
fósiles de animales en una reducida superficie y la calidad de
conservación de los mismos", explicó Piazza. Agregó además
que uno de los hallazgos más importantes fue un cráneo y mandíbula
completos de Macrauquenia, un mamífero gigante similar al camello.
El trabajo de campo es
fundamental para la formación de un paleontólogo, y es por esta razón
que el investigador consideró oportuno convocar a los alumnos de la
carrera para que adquieran los conocimientos necesarios mediante la
práctica directa de diferentes técnicas y metodologías. De esta forma,
se organizó esta exitosa campaña paleontológica, donde asistieron 36
alumnos y graduados de aquella casa de estudios.
Exitosa presencia del Museo Punta Hermengo en
la Tv Publica.
Publicado
en
Paleo. Año
10.
Numero 69. Mayo de 2012.
El pasado jueves, de 14:00 a 16:00, estuvo en nuestra
ciudad el móvil de "Vivo en Argentina" (Canal 7, La TV
Pública), saliendo en directo para todo el país por
aire, cable y on-line.
|
 |
Esta iniciativa- generada por
gestiones del Intendente Municipal, Patricio Hogan,-
tuvo a nuestra ciudad como protagonista, los hallazgos
paleontológicos realizados por el Museo Municipal Punta
Hermengo de Miramar, quienes mostraron fósiles de
criaturas comprables con los personajes de la película
“La Era de Hielo” hallados en nuestra
ciudad. |
La misma
permitió mostrar a todos los argentinos que comparten
este programa a lo largo y ancho del país, el constante
trabajo que se realiza a diario en el Museo Local, tanto
en lo cultural, educativo, científico y turístico como
centro de interpretación de nuestro distrito,
incentivando el posicionamiento de nuestra ciudad
durante todo el año para ser visitada. La presencia del
medio fue
coordinada por la Secretaría de Turismo y Cultura MGA
(Dirección
de Promoción Turística), junto a la Dirección Municipal
de Comunicación Social.,
decidieron que era importante promocionar la ciudad a
través del museo.
Vivo en
Argentina es un programa que promueve el encuentro entre
todos los habitantes del país, fomentando la
participación, el entretenimiento y la comunicación
permanente. Con base en Buenos Aires, Carla Conte y
Nicolás Pauls conducen este ciclo acompañados de una
pareja de panelistas, mientras que el móvil recorre el
país entero, visitando una provincia distinta cada
semana.
|
 |
En su visita en la ciudad, en un día poco
particular, se trasmitió en vivo desde un balneario
ubicado en intersección de av 23 debido al cambiante
clima.
Tamara Hendel
entrevisto a
Daniel Boh y
a Mariano Magnussen, quienes comentaron las actividades que se realizan
en la institución local e hicieron un recorrido por los últimos
hallazgos paleontológicos que tuvieron protagonismo en los
principales medios periodísticos de Argentina y Latinoamérica en
los últimos meses.
|
Esta demás decir, la buena repercusión
que dejo este programa, que se puede ver por Internet en
distintos sitios y redes sociales, como así también desde la web del museo.
Mas info, fotos y videos en
www.museodemiramar.com.ar
Los primeros “tucumanos”: una historia de más de 7.000
años.
Publicado
en
Paleo. Año
10.
Numero 68. Mayo de 2012.
La teoría más aceptada
acerca de cómo se fue poblando el continente americano establece que el
ser humano migró desde Asia hasta América atravesando el estrecho de
Bering, posiblemente aprovechando el congelamiento del mar durante un
periodo glaciar, hace aproximadamente 17.000 años. ¿Cómo habrán sido
estos movimientos poblacionales en el actual territorio argentino?
¿Desde cuándo se puede decir que el ser humano habita estas tierras? En
El Infiernillo, provincia de Tucumán, una reciente investigación
arqueológica, a cargo de Nurit Oliszewski, investigadora del Conicet en
el Instituto Superior de Estudios Sociales (ISES), produjo un hallazgo
que podría ser una pieza fundamental para completar el rompecabezas del
poblamiento humano en esta región.
Hasta el momento, todas
las evidencias de tempranas ocupaciones se hallaban en la Puna, y había
un gran vacío de información en otras regiones del Noroeste argentino,
como en los valles y llanuras del este. Según el doctor Jorge Martínez,
también investigador del Conicet e integrante de este equipo de
investigación, se pudo conocer la presencia de grupos sociales
sedentarios, agrícolas y pastoriles mediante exploraciones e imágenes
satelitales, que detectaron numerosas estructuras a cielo abierto
conformadas por muros de piedra. Estas estructuras son visibles en
superficie, dado que la vegetación del área está conformada por
pastizales de escasa altura, característicos de esa altitud tan
particular: 3.000 metros sobre el nivel del mar. Según dataciones
Carbono-14 (C14). Método de datación radiométrica para determinar la
edad de materiales que contienen carbono hasta unos 60.000 años. La
datación radiométrica es el procedimiento técnico empleado para
determinar la edad absoluta de rocas, minerales y restos orgánicos, las
huellas de estos grupos, ya productores de alimentos, corresponden al
lapso comprendido entre el año 0 y el 500 DC.
|
 |
En este
contexto, dominado por evidencias arqueológicas posteriores al
cero de la era cristiana, se produjo un novedoso hallazgo que
abre nuevas perspectivas en cuanto a la antigüedad de las
ocupaciones humanas en la provincia de Tucumán. En el
Infiernillo, en el sector sur de la Quebrada de Los Corrales,
fueron encontrados artefactos de piedra que por sus
características morfológicas remiten a una antigüedad mayor que
las establecidas para los mencionados grupos agro-pastoriles de
2000 años atrás. |
En la capa más
profunda, y por lo tanto la más antigua, se halló un fragmento de hueso
de camélido que fue posteriormente enviado a un laboratorio de Estados
Unidos para conocer su antigüedad. “¡El resultado de la datación C14 fue
espectacular!” manifestó el doctor Martínez en julio de este año. “Dio
7.420 años de antigüedad, ¡equivalente a unos 5.470 años AC! Este es un
excelente dato que confirma la presencia de "viejos" grupos cazadores en
el oeste de la provincia de Tucumán. De hecho es, por ahora, el fechado
más antiguo tanto para Tucumán como así también para los valles del
noroeste en general”.
Este hallazgo demuestra que grupos tradicionalmente conocidos como
cazadores-recolectores habitaron muy tempranamente tierras del Noroeste
argentino, antes de establecerse como sociedades agrícolas. La
denominación cazadores-recolectores hace referencia a la economía de
subsistencia de estos grupos, que estuvo basada en la caza de animales
silvestres, como guanacos, vicuñas y roedores, y en la recolección de
frutos silvestres, como el algarrobo y el chañar. “Hasta el momento, las
evidencias más antiguas de ocupaciones humanas en el NOA fueron
detectadas sólo en el ámbito de la Puna, por lo cual contar con un
registro de más de 7.000 años en una zona alejada de la Puna, nos
permitirá completar y avanzar en el conocimiento y comprensión integral
del pasado prehispánico de la región en su conjunto”, dijo Martínez.
|
 |
Estos
descubrimientos reflejan el gran potencial arqueológico de esta
zona, casi inexplorada, y lo mucho que queda por descubrir sobre
el pasado prehispánico en el Noroeste. En palabras del
investigador, “una gran sorpresa, pero a la vez algo muy
esperado". Finaliza el investigador: "Fue altamente gratificante
para mí y para todo el equipo de trabajo ya que, a pesar de las
dificultades, logramos sacar a la luz algo muy importante para
la sociedad toda, aportando al conocimiento de un pasado remoto
que aún tiene muchos interrogantes por resolver y permanecen
escondidos bajo tierra”. |
Por Jorgelina Martínez
Grau. Prensa. Comunicación Institucional.
prensa@conicet.gov.ar.
Sobre Investigación. Nurit Oliszewski. Investigadora. Instituto Superior
de Estudios Sociales (ISES). Foto:Pablo Khünert.
Hallan el cráneo de un Plesiomegatherium y otros fósiles en Miramar.
Publicado
en
Paleo. Año
10.
Numero 68. Mayo de 2012.
Integrantes y personal del Museo Municipal Punta
Hermengo de Miramar, anunciaron el hallazgo de un cráneo
de un antiguo representante de los extintos perezosos
gigantes. El animal vivió en la ciudad balnearia hace
tres millones y medio de años, cuando esta localidad se
encontraba en el centro del continente.
|
 |
La zona en la que se ubica la ciudad de Miramar y el
Partido de General Alvarado es muy rica en restos
fósiles de antiguos mamíferos, los cuales han sido
recolectados por científicos argentinos y extranjeros
desde hace más de un siglo. En las últimas décadas esta
actividad es realizada por personal y voluntarios del
Museo Municipal Punta Hermengo de esta ciudad e
investigadores prestigiosos del Museo de La Plata y del
Museo Argentino de Ciencias Naturales e Instituto
Nacional de Investigación de las Ciencias Naturales. |
“Recientemente se ha realizado un trabajo de campo al norte del
balneario con interesantes resultados. Especialmente hay que
destacar el hallazgo de un cráneo de un antiguo perezoso gigante
denominado Plesiomegatherium, en un estrato de más de 3
millones y medio de años” sostuvo el Museólogo Daniel Boh,
titular del Museo de Miramar, quien participo de la extracción.
Por su lado, Mariano Magnussen Saffer, presidente de la
Asociación de Amigos del Museo argumento que: “Este animal es
más antiguo y probablemente antepasado del gigantesco
Megatherium americanum, cuyos restos son encontrados
usualmente en sedimentos mas modernos, en el Pleistoceno en la
pampa bonaerense y que superaba el peso de un elefante moderno,
con unos
5 metros de alto, cuando se paraba sobre sus patas
traseras”.
En cambio, el fósil hallado recientemente correspondería a un
animal de unos 2 metros y medio de largo con un peso de unos 500
kilogramos. Su hábitat sería de bosques de algarrobos y
quebrachales con un clima más cálido y húmedo que el actual, no
tendría enemigos naturales ya que en esos tiempos los
principales carnívoros eran marsupiales del tamaño de un perro
grande y con dientes de sable.
Eran mamíferos
poco sociables con hábitos vegetarianos y terrestres, sin duda
por su tamaño se veían imposibilitados de ser arborícolas como
sus representantes actuales.
El
Plesiomegatherium,
tenia un rostro más ancho que largo y los molares superiores
poseen sección cuadrangular. Los perezosos terrestres, como los
demás xenartros, evolucionaron aislados en Sudaamérica, el cual
era un continente isla (como Oceanía” durante el Paleógeno.
|
 |
Durante el Plioceno, se formó el istmo panameño, causando el
Gran Intercambio Biótico Americano, y una extinción masiva de
mucha de la megafauna originaria sudamericana. Los perezosos
terrestres sin embargo, se vieron poco afectados y continuaron
prosperando a pesar de la competencia de los inmigrantes del
norte. De hecho, los perezosos terrestres estuvieron entre los
animales sudamericanos que migraron hacia Norteamérica, donde
florecieron hasta el final del Pleistoceno. En el sur, los
descendientes y parientes de Plesiomegatherium los
perezosos gigantes vivieron hasta hace unos 10.000 años.
|
Se ha
citado con frecuencia la aparición de una expansiva población de
cazadores humanos como la causa de su extinción.
Las especies de
Megaterios se volvieron mayores con el tiempo, siendo la
especie del Pleistoceno tardío, el Megatherium. americanum
la de mayor tamaño alcanzando las dimensiones superiores a la de
un elefante africano. Los megaterios llegaban a medir 6 m de
altura cuando se alzaban sobre sus patas traseras; la cabeza era
relativamente pequeña, las patas delanteras algo más largas y
robustas que las traseras y tenían grandes garras que utilizaban
tanto para escarbar en busca de raíces y tubérculos como para
defenderse.
Sus fuertes mandíbulas constaban de 16 molares (8 en
cada maxilar) carentes de esmalte.
En la misma jornada se hallaron restos de Neochoerus, un
Carpincho fósil de patas largas y de Paedotherium, un
pequeño notoungulado (animal con pezuñas, como el caballo, etc.)
corredor, de posibles hábitos nocturnos y del tamaño de una
liebre.
En la oportunidad los trabajos fueron realizados por Francisco
Nahuel De Cianni, Francisco De Cianni, voluntarios del museo y
por Daniel Boh, Director de la citada institución.
Mas info, fotos y videos en
www.museodemiramar.com.ar
Nuevos hallazgos paleontológicos en Marcos Paz.
Publicado
en
Paleo. Año
10.
Numero 68. Mayo de 2012.
Un nuevo hallazgo
paleontológico sorprende a Marcos paz. El intendente municipal, Ricardo
Curutchet, la secretaria de Desarrollo Humano, Verónica Mc Loughlin y el
director de Paleontología, David Piazza, recibieron a los medios de
prensa locales para informar las buenas nuevas.
|
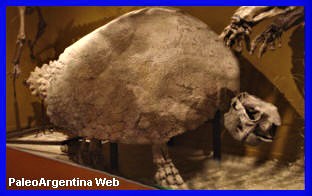 |
"Se trata en
principio, de la aparición de nuevos fósiles, en el área de la
reserva Paleontológina Francisco Moreno.
Los fósiles
encontrados son similares a los de la primera cantera, lo bueno
es que en esta oportunidad tuvimos la suerte de hallar un
gliptodonte completo, el que en estos días extraeremos mediante
trabajo en el lugar y trasladaremos a la casa de la Cultura para
trabajar en él", sostuvo Piazza. |
Además se informó del
hallazgo de un Tiramiforme. Se trata de una perdiz, que se encontró
completa y articulada, hecho excepcional, ya que es un fósil de tamaño
pequeño y por lo general no resiste completa el paso de las eras. Este
hallazgo aparecerá por primera vez en una publicación científica, lo que
nos llena de orgullo y nos prepara para el Marcos Paz que se viene, ya
que poseemos la reserva Paleontológica mas cercana a Capital Federal.
Hallan
huellas de mamíferos gigantes en la localidad de Guaminí.
Publicado
en
Paleo. Año
10.
Numero 68. Mayo de 2012.
Rastros
de animales gigantes que vivieron hace más de 10 mil años, durante la
"Era del Hielo", fueron descubiertos en la costa de una laguna cercana a
Guaminí, en el sudoeste bonaerense, informó a Télam Sergio Bogan, del
Área Paleontología de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara.
"Lo fascinante y lo increíble del yacimiento de Guaminí es que están
preservadas las huellas de animales, y en toda América del Sur hay sólo
un yacimiento comparable, que se descubrió en 1990 en Pehuen-có, cerca
de Monte Hermoso", dijo Bogan a Télam. Rodeado de fósiles a la espera de
ser clasificados en la Universidad Maimónides, el investigador enfatizó
la importancia en cantidad y diversidad de estos rastros para "saber
cómo se movían estos ejemplares, cuyos esqueletos son conocidos desde el
siglo 19 pero cuyas huellas recién salen a la luz.
Algunos
de estos rastros permiten confirmar que había animales que realmente
caminaban en dos patas", ejemplificó. Bogan celebró que el yacimiento
supera las expectativas de los investigadores de esta disciplina porque
posee gran extensión, contiene mucho material y su estado de
preservación es excelente. Entre los rastros prehistóricos se encuentran
huellas de gigantescos megaterios, enormes osos perezosos terrestres que
alcanzaban unas cinco toneladas de peso y se desplazaban sobre sus patas
traseras.
 |
Un animal extraño en su apariencia, que dejó su rastro en
Guaminí, es la Macrauquenia, un mamífero cuadrúpedo de casi una
tonelada, que en su hocico poseía una trompa semejante a la de
un elefante pero de menor longitud. Conjuntamente con esta fauna
existieron grandes camélidos (como por ejemplo la Hemiauchenia,
guanacos semejantes a los que se conocen actualmente y pequeños
ciervos. Asimismo, hallaron huellas de aves similares a la de
los flamencos que pueden encontrarse actualmente en las lagunas
bonaerenses. |
Las
huellas fósiles encontradas, llamadas técnicamente icnitas, representan
uno de los hallazgos paleontológicos más importantes de las últimas
décadas en territorio bonaerense, emparentado con el de Pehuen-có, a
unos 200 kilómetros de Guaminí, un yacimiento "paradigmático y
maravilloso".
El de Guaminí es un afloramiento de planchones de arcillas y rocas de un
kilómetro de extensión, cuya edad se remonta a unos 30 mil años de
antigüedad y constituye uno de los pocos yacimientos en América del Sur
que preserva huellas de animales prehistóricos de esa época. Sólo
condiciones verdaderamente excepcionales permitieron que estas huellas
se conservaran hasta ahora. "La preservación de huellas es algo
rarísimo, relacionado con la ocurrencia de una serie de eventos
climáticos particulares, enfatizó Bogan.
El
científico indicó que esto puede suceder si el viento acarrea arena que
se deposita sobre las impresiones en el barro y si dicha arena está
enriquecida por ceniza volcánica que mineraliza el terreno, que favorece
la consolidación de la capa sedimentaria en la que estos animales
caminaron". Los cientos de huellas permiten imaginar cómo era el paisaje
y la vida del pasado en esta región de grandes llanuras lodosas, que
conformaban las orillas de cuerpos lagunares pampeanos donde deambulaban
y abrevaban gigantescos mamíferos prehistóricos.
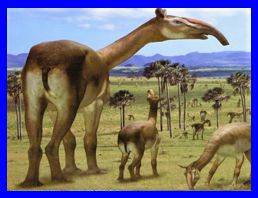 |
El descubrimiento se conoció a través del intendente municipal
Néstor Álvarez, en coordinación con el personal del Museo
Municipal de Guaminí y el Centro de Registro de Patrimonio
Arqueológico y Paleontológico de la Provincia de Buenos Aires.
"El mes pasado, desde el municipio de Guaminí, nos dieron a
conocer que se había producido el hallazgo fortuito de huellas
fósiles y pidieron que mandemos gente a definir qué valor
tenían", contó Bogan. |
Si bien
el hallazgo de fósiles en Buenos Aires es bastante frecuente -sobre todo
del Pleistoceno, que es el período que abarca desde los dos millones de
años de antigüedad a los 10 mil años antes del presente-, en este caso
se trata del momento en que el territorio estaba habitado por mamíferos
gigantes. Con el asesoramiento de los investigadores -Bogan, Fernando
Oliva, Cristian Oliva, Claudia Di Leva y Federico Agnolin- el municipio
de Guaminí protege el yacimiento y planifica el cercado del predio para
evitar el acceso de ganado vacuno o de personas que por falta de
información puedan pisotear las huellas fósiles, causando daño
irreparable al patrimonio provincial.
Así, se
planifica la confección de senderos y cartelería informativa para que
los pobladores locales y potenciales turistas recorran el yacimiento sin
generar daño a los restos fósiles.-
Bonapartenykus ultimus, un dinosaurio carnívoro junto a
sus huevos en la Patagonia.
Publicado
en
Paleo. Año
10.
Numero 67. Marzo de 2012.
Si el hallazgo de
huevos fósiles de dinosaurios es de por sí un acontecimiento
infrecuente, encontrarlos asociados con restos de alguno de sus
progenitores lo es mucho más. Por eso, el descubrimiento realizado por
investigadores de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara, el
Museo Argentino de Ciencias Naturales, el Instituto Miguel Lillo de
Tucumán y la Universidad de Upsala, en Suecia, es un premio mayor en
paleontología: los científicos encontraron, estudiaron y describieron
los restos fósiles de una nueva especie de dinosaurio claramente
asociado con su camada de huevos. Uno de los ejemplares se aloja en el
Museo de Paleontología y Geología de la ciudad de General Roca, en Río
Negro.
"En el pasado ha habido
varios descubrimientos de nidos y huevos de dinosaurios herbívoros, pero
esto ha sido mucho menos común para los carnívoros -cuenta Fernando
Novas, uno de los autores del trabajo, que se publica en la revista
Cretaceous Research y que también firman Federico Agnolin, Jaime
Powell y Martin Kundrat-. De hecho, es la primera vez en el mundo que se
descubre esa asociación en el grupo de dinosaurios carnívoros llamado
alvarezsaurios."
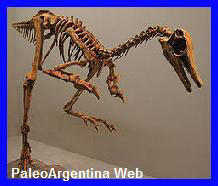 |
Como es la
norma, los investigadores pudieron ponerle el nombre al nuevo
ejemplar. Lo llamaron Bonapartenykus ultimus.
" Bonapartenykus , en honor al doctor
José Bonaparte, que fue quien bautizó a los alvarezsaurios en
honor de Augusto Alvarez, un historiador neuquino -explica
Novas-, y ultimus , porque vivió hacia el
final de la era de los grandes saurios, en el Cretácico."
El
Bonapartenykus, una especie de mediano porte, fue
hallado en el centro de la provincia de Río Negro. No habría
superado los tres metros de largo y, como todos los de su grupo,
era bípedo, relativamente delgado y dotado de un cuello largo
que culminaba en una pequeña cabeza de hocico agudo y pequeños
dientes. |
Probablemente su
principal alimentación hayan sido los insectos y otros pequeños
animales. Poseía el cuerpo cubierto totalmente de plumas (igual que las
aves actuales) y su mano se encontraba muy reducida: tenía dedos cortos,
con excepción del pulgar, que se encontraba agrandado, y poseía una
enorme y pesada garra cuya función aún se desconoce.
Los alvarezsaurios se
distribuyeron por la Patagonia durante el último período de la era de
los reptiles gigantes. Ese tiempo, científicamente denominado Cretácico,
se extiende entre los 100 y los 65 millones de años antes del presente,
justo el momento previo a la desaparición de la mayor parte de los
grandes saurios. En esas épocas, la Patagonia era muy distinta de lo que
conocemos hoy. Verdes bosques se distribuían a lo largo y a lo ancho de
lo que actualmente es una estepa, y numerosos brazos del mar habían
penetrado bien adentro del territorio.
 |
Actualmente,
existen pruebas que sugieren que los dinosaurios cuidaban
activamente de sus pichones, tal como ocurre con las aves
actuales, y no los dejaban abandonados, como sí hacen muchos
reptiles de hoy, como las tortugas y lagartijas. En efecto, los
dinosaurios como el Bonapartenykus preparaban
prolijamente su nido, empollaban sus huevos y luego de que éstos
eclosionaran, alimentaban y protegían a sus pichones recién
nacidos de los numerosos depredadores que abundaban en aquellas
épocas lejanas. |
Así, el hallazgo del
Bonapartenykus ofrece nuevas pistas y evidencias acerca del
comportamiento, reproducción, desarrollo y relaciones de parentesco de
estos particulares dinosaurios bípedos. El de los alvarezsaurios es un
grupo de terópodos descripto por Bonaparte en 1991. Fueron los cazadores
terrestres dominantes hasta su extinción (hace 65 millones de años)
junto con el resto de los dinosaurios y de gran cantidad de la fauna y
flora de esa época. Su tamaño iba desde no más de un metro, como el
Eoraptor luneisis , hasta los 15 metros de largo.
Descubren huellas de Rhea en el Pleistoceno de
Pehuen Co.
Publicado
en
Paleo. Año
10.
Numero 67. Marzo de 2012.
El hallazgo se
produjo en los últimos días y este domingo se tomarán moldes para luego
poder reproducir esas pisadas y poder continuar con las investigaciones.
Se trata de un rastrillaje de once huellas que un ñandú dejó marcadas en
la arcilla hace unos 12.000 años.
El director del
Museo de Ciencias Naturales Carlos Darwin, Lic. Ricardo Caputo, explicó
que “las huellas son nuevas en cuanto a que no las habíamos encontrado
antes, no porque no existieran. De hecho ya habíamos visto rastros de
Ñandú en la zona del yacimiento Paleontológico, peor no habíamos tenido
la oportunidad de tomar sus moldes”.
 |
Es
“frecuente” que aparezcan nuevas huellas “debido al movimiento
de la arena que las cubre”, mencionó el geólogo, quien asegura
que “siempre haya algo nuevo para ver en esta zona de Pehuen Co”.
“El gran misterio de la naturaleza es que algo tan frágil como
una huella en el barro pueda conservarse 12mil años. Porque
además está sometido además a la acción marina desde hace
algunos miles de años”.
Estas
marcas en el suelo se producían porque “el clima era muy árido,
llovía menos que ahora y era muy frío, entonces cuando se
producían lluvias torrenciales -muy de vez en cuando- se
generaban avenidas de agua que arrastraban sedimento y lo
depositaban en esa zona, generando una especie de banco de
lodo”. Este ñandú pasó por allí y quedaron sus marcas, pero
luego tuvo que darse una serie de condiciones ambientales para
que eso se preservara. |
“Esto es único en el
mundo. Aquí el clima era árido. Luego de esas pisadas el agua se ha
evaporado rápidamente y se ha secado la arcilla. Después vino una nueva
capa de barro, y luego estas huellas fueron cubiertas por los médanos.
Gracias a este proceso hoy podemos apreciarlas”, sostuvo Caputo. “Hace
12.000 años el mar estaba muy alejado, a unos 100kilómetros de donde se
encuentra hoy. La costa desde ese lugar no se veía. Era un territorio
interior de la provincia de Buenos Aires”.
 |
El
licenciado dijo estar “absolutamente convencido” que debajo de
los médanos actuales el yacimiento se prolonga, muy
probablemente hasta la altura de la laguna Sauce Grande.
“Estamos seguros que eso está plagado de huellas”, aseguró.
Cabe
recordar que en toda la reserva de Pehuen Co se han encontrado
hasta el momento 24 especies de animales, que comprenden varios
tipos de aves (cisnes, patos flamencos, gaviotas, chorlitos,
etc., que no se han extinguido) y de mamíferos. Entre estos
últimos se destaca la “mega fauna” que son los grandes mamíferos
como megaterios, toxodontes, macrauquenias y mastodontes, que se
extinguieron hace entre 8.000 y 10.000 años. |
Este nuevo y pequeño
yacimiento, ubicado a 800 metros de la bajada mencionada, hacia el
sector oeste, donde se encuentra la reserva más grande, que hoy se
encuentra alambrada. “Todavía no está cercado. Se va a hacer el domingo,
con la colaboración de los guardaparques y un grupo de técnicos, para
trabajar con los moldes. Después esperaremos a que nuevamente lo tape la
arena”, explicó el director del Carlos Darwin.
Por último, Caputo
pidió al público “que no vaya desesperado a verlas”, sino que esperen
hasta el domingo que haya gente especializada para guiarlos.
La gran velocidad del Carnotaurus lo hacía un
dinosaurio aún más peligroso.
Publicado
en
Paleo. Año
10.
Numero 67. Marzo de 2012.
Un dinosaurio carnívoro
que aterrorizó a sus vecinos herbívoros en América del Sur fue mucho más
letal de lo que se pensaba.
El dinosaurio de siete metros de largo y con dos cuernos en su frente
fue uno de los cazadores más veloces en su época, según las conclusiones
a las que se ha llegado en un nuevo estudio.
 |
El paleontólogo
Scott Persons (Universidad de Alberta, Canadá) ha analizado la
forma de ciertos huesos del Carnotaurus, y ha determinado que
esta bestia tenía una gran fuerza para impulsarse hacia delante.
En una investigación anterior, Persons encontró una
configuración similar en el Tiranosaurio rex, probablemente el
depredador más emblemático de la era de los dinosaurios.
Sin embargo, la cola del Carnotaurus era rígida, lo cual hacía
que al animal le resultara difícil hacer giros cerrados de modo
rápido y fluido.
Para un
dinosaurio herbívoro pequeño en las llanuras de la Argentina
prehistórica, la mejor oportunidad de sobrevivir al
desafortunado encuentro con un Carnotaurus
hambriento era correr dando muchos giros cerrados. |
Huir en línea recta
tenía un final fatal en la mayoría de los casos, dado que resultaba muy
difícil vencer en velocidad a la bestia en una carrera en línea recta.
Estudian a los ancestros de los cocodrilos y las
aves en el norte argentino.
Publicado
en
Paleo. Año
10.
Numero 66. Marzo de 2012.
Una investigadora de la Universidad de San Luis analizó la anatomía de
los proterochámpsidos, un grupo de reptiles de hace 230 millones de
años, a partir de restos de las cuencas triásicas argentinas y logró
conocer un poco más sobre la descendencia de estos animales tan
curiosos.
No eran
tan impresionantes como los dinosaurios, no tenían cabezas del tamaño de
automóviles con grandes dientes y no se destacaban por su ferocidad. Los
proterochámpsidos fueron unos pequeños animales que habitaron el actual
territorio sudamericano hace más de 200 millones de años, en la era
geológica denominada Triásico.
Aunque
de ellos no se cuenten proezas cinematográficas, este linaje es el
antecesor de los cocodrilos y las aves modernas y, hasta hace pocos
años, no se tenían precisiones respecto a su evolución, porque eran una
forma de vida perdida entre las especies del Triásico Medio (230
millones de años) y la irrupción de los grandes reptiles del Jurásico
(150 millones de años).
 |
“Su aspecto
era parecido a los cocodrilos más pequeños, ya que se estima que
los más grandes midieron 4 metros de largo y tenían un cráneo de
50 centímetros, pero algunos que se encontraron tenían el tamaño
de un gato”, destacó Andrea Arcucci, paleontóloga de la
Universidad Nacional de San Luis. |
La
investigadora estudió esta especie por más de diez años en uno de los
pocos lugares del mundo donde se pueden encontrar especies del triásico,
la cuenca fosilífera de 200 kilómetros cuadrado que incluye a las
provincias de San Juan y La Rioja, un área compartida por el Parque
Nacional Talampaya y el Parque Provincial Ischigualasto.
En diálogo con
Agencia CTyS,
Arcucci afirmó que “el objetivo del trabajo era revisar la composición y
las relaciones entre los miembros de este grupo y otros reptiles. Luego
del estudio realizado se concluyó que este grupo incluye cinco géneros y
seis especies diferentes”.
Pese a
conocerse desde hace muchas décadas, los fósiles de los
proterochámpsidos nunca fueron comparados con otras especies de reptiles
que vivieron en la misma época o períodos posteriores, por lo tanto, la
investigación de la científica ilumina un poco más la historia de estos
reptiles, que sólo habitaron el territorio que hoy ocupan Brasil y
Argentina.
Primer paso en la oscuridad
Esta especie es endémica en las Formaciones Chañares e Ischigualasto
(Cuenca Bermejo, San Juan y La Rioja) y en la Formación Santa María
(Cuenca de Paraná, Rio Grande do Sul, Brasil), es decir, en esos lugares
aparecen muchas rocas con restos en buenas condiciones para el análisis.
 |
El problema
evolutivo que planteaba este grupo es que no se tenían registros
fosilíferos de sus antecesores y tampoco se sabía quiénes habían
sido sus descendientes, sólo se conocía el lugar que habían
habitado y la era geológica a la que pertenecían, sin embargo,
parecía que desaparecían sin pena ni gloria en la cadena
evolutiva de los reptiles. |
Por
este motivo, la investigadora de la UNSL realizó un trabajo de campo en
las provincias argentinas donde se encontró el mayor número de
proterochámpsidos, pero también tuvo la posibilidad de acceder a fósiles
de reptiles del Triásico pertenecientes a museos de Brasil, Estados
Unidos y Sudáfrica.
Armar un rompecabezas de huesos
“Con el análisis comparativo de fósiles se determinó que los
protechampsidos tenían ancestros en Brasil y Sudáfrica y descendientes
en Norteamérica, por lo tanto pensamos que las primeras especies
llegaron desde Sudáfrica y luego con la evolución se diseminaron hacia
el resto del continente”, explicó Arcucci.
Hace más de 200 millones de años el continente africano y el americano
estaban unidos, porque no existía el océano Atlántico, sólo había una
formación montañosa que recorría la actual costa de Brasil y el oeste de
Sudáfrica.
Finalmente, estos animales no estaban aislados en la evolución y su
aspecto se mantuvo hasta los actuales cocodrilos, pero también una rama
de la familia está emparentada con las aves. En el agua o en el aire,
muchas especies heredaron la anatomía de los proterochámpsidos.
 |
Argentina es
uno de los países del mundo que tiene mayor cantidad de fósiles
con más de 200 millones de años de antigüedad, lo que permite a
los paleontólogos investigar el pasado más lejano de varias
especies actuales de reptiles, anfibios, aves y mamíferos. “El
Triásico fue muy importante para la evolución de los tetrápodos,
que es un grupo de animales vertebrados terrestres que poseen
dos pares de extremidades” indicó la paleontóloga, quien se
refirió a esta era geológica como “la época en la que aparecen
la mayoría de los grupos de reptiles actuales como las tortugas,
los cocodrilos y los lagartos”. |
No
serán los enormes dinosaurios de las películas de Hollywood, pero los
protechámpsidos y otros reptiles ancestrales nos enseñan un poco más
sobre el desconocido pasado de las especies que hoy habitan el mundo.
Estudio de Marsupiales en el Museo Municipal
Punta Hermengo.
Publicado
en
Paleo. Año
10.
Numero 66. Marzo de 2012.
Recientemente se dio a
conocer un trabajo realizado por Francisco J. Goin y Martín de los
Reyes, ambos investigadores del Conicet y de la División Paleontología
Vertebrados, Museo de La Plata y de Facultad de Ciencias Naturales y
Museo, Universidad Nacional de la Plata, respectivamente, quienes
estudiaron el cráneo fósil de un mamífero marsupial hallado cerca de la
Eufemia, Partido de General Alvarado.
El Titulo del trabajo
“Contribución al conocimiento de los representantes extintos de
Lutreolina” describe una nueva especie extinta del género
Lutreolina del Mioceno tardío (Edad Huayqueriense) de la
Amazonia peruana, se diferencia de las otras especies del género por su
mayor tamaño y la presencia de molares inferiores con la paracrístida y
la entocrístida más desarrolladas, la cresta posterolingual al
metacónido (post-metacrístida) más grande, el hipoconúlido más reducido,
la postprotocrístida formando un plano oblicuo con el talónido y el
cíngulo anterobasal más estrecho.
 |
Asimismo, se
describen un resto de basicráneo y un fragmento de dentario,
referibles a Lutreolina sp., procedentes de
niveles del Pleistoceno temprano del sudeste bonaerense. Los
restos pertenecen a una forma robusta, posiblemente
representativa de una nueva especie, si bien la imposibilidad de
confrontarlos con los de otras especies del género impide el
establecimiento de una nueva entidad específica. |
El objetivo de este
trabajo es dar a conocer nuevos registros de los representantes extintos
de Lutreolina en América del Sur. Por un lado se describe
una nueva especie procedente de niveles del Mioceno tardío de la
Amazonia occidental, en el este del Perú. Por el otro, se dan a conocer
nuevos restos referibles a Lutreolina sp. exhumados en
capas del Pleistoceno temprano del sudeste de la provincia de Buenos
Aires (Argentina).
El ejemplar del Museo
Municipal Punta Hermengo de Miramar fue exhumado en los acantilados
costeros de la Estancia La Eufemia, un 1 km al sur de la localidad
costera de Mar del Sur, provincia de Buenos Aires, Argentina;
Pleistoceno temprano, Piso/Edad Ensenadense. De los mismos niveles
fueron exhumados restos de Mesotherium cristatum, fósil
guía del Piso/Edad Ensenadense. Se puede consultar trabajo en HISTORIA
NATURAL Tercera Serie Volumen 1 (2) 2011/15-25. Fuente: Museo Municipal
”Punta Hermengo” de Miramar.
www.museodemiramar.com.ar
Un escarabajo y bolas de estiércol fósil de 30
millones de años.
Publicado
en
Paleo. Año
10.
Numero 66. Marzo de 2012.
El
escarabajo
estercolero, es famoso porque toma partes del estiercol
de animales
mamíferos, hace bolitas con ellos, y las lleva rodando
bajo tierra para comerlas luego. Un nuevo estudio sobre bolas de
estiércol de hace 30 millones de años, que tienen siete centímetros de
diámetro, revelan toda un ecosistema extinto.
 |
Las bolas de estiércol
fósiles pertenecen a un mamífero gigante sudamericano extinguido. En
ellas se puede ver que también eran comida de muchos otros insectos que
le robaban algún mordisco cuando el escarabajo no miraba.
Victoria Sanchez, del
Museo del Museo Argentino de Ciencias Naturales de Buenos Aires,
coautora del estudio, dijo que en las bolas de estiércol fósiles se
pueden ver trazas y marcas de diversos insectos, como madrigueras y
perforaciones que podrían ser de otros escarabajos, de moscas o gusanos
de tierra.
|
“Si bien estos animales
no se preservaron en estas rocas, las bolas de estiércol fósiles han
preservado con asombroso detalle todo un ecosistema basado en estas
grandes bolas de estiercol”, dice Sanchez.
Describen la anatomía de las tortugas gigantes
del genero
Chelonoidis
del Pleistoceno de Corrientes.
Publicado
en
Paleo. Año
10.
Numero 65. Marzo de 2012.
Las tortugas
acuáticas de agua dulce tienen caparazones más aplastados y membranas
entre los dedos; mientras que las marinas presentan un mayor desarrollo
en el número de falanges.
Las tortugas
terrestres tienen caparazones más globosos y con menos falanges en los
dedos (generalmente, la reducción varía de tres a dos falanges) para
soportar mejor el peso.
Los investigadores
Marcelo de la Fuente y Gerardo Zacarías, de la Facultad de Ciencias
Exactas, Naturales y Agrimensura, determinaron la anatomía y sistemática
de las tortugas gigantes que habitaron en este territorio en tiempos
prehistóricos. “Este trabajo comenzó en 2008, cuando se rescataron
ejemplares fósiles de una tortuga gigante en Bella Vista y una tortuga
acuática de menor tamaño de Santa Lucía, ambas localidades de la
provincia de Corrientes. Estos fósiles provienen de sedimentitas de la
Formación Toropí, con una edad aproximada de entre 50.000 y 35.000 años
(Pleistoceno superior)”, Gerardo Zacarías.
|
 |
El investigador
mencionó que de la primera localidad ya se habían extraído
ejemplares de tortugas gigantes. “El primer ejemplar fue
rescatado por los doctores Beatríz Álvarez y Rafael Herbst pero,
lamentablemente, este fósil fragmentario se perdió de las
colecciones paleontológicas del FACENA. El segundo ejemplar, un
poco más completo pero bastante fragmentario, fue extraído por
el grupo de Paleontología del Centro de Ecología Aplicada del
Litoral, e investigadores del Centro de Investigaciones
Científicas y Transferencia de Tecnología a la Producción, Entre
Ríos. |
Este ejemplar fue
estudiado por Noriega y colaboradores en el año 2000, quienes llegaron a
la conclusión de que, tentativamente, corresponde al género Chelonoidis.
No se podía confirmar este postulado por la naturaleza fragmentaria del
material”, recordó el investigador.
Es así que en 2009,
Zacarías y De la Fuente confirman la presencia del género Chelonoidis, a
partir de un ejemplar más completo exhumado en 2007 por investigadores
del FACENA/ CECOAL e investigadores de la Universidad de La Plata. “El
carácter que permitió confirmar el género es la particular forma de los
escudos pectorales, como un estrechamiento medial con una expansión
distal”, explicaron los expertos.
También se
recolectaron varios fósiles de Santa Lucía, entre ellos, unas placas
desarticuladas de una tortuga acuática, que por su forma particular se
lo asigna de manera tentativa al género Trachemys.
Tortugas del género
Chelonoidis
El género
Chelonoidis incluye un grupo de tortugas terrestres neotropicales;
actualmente están representadas por las especies Chelonoidis chilensis,
a la cual se la conoce como tortuga chaqueña, o “Chaco Tortoise”. Ésta
puede llegar a alcanzar los 30 cm de longitud recta del caparazón.
En Argentina, se
distribuye en la región fitogeográfica chaqueña, es decir, en las
provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, parte de Santa Fe y
Salta. Chelonoidis carbonaria, conocida vulgarmente como “tortuga de
patas rojas”, puede llegar a medir 60 cm de longitud recta del
caparazón; vive en zonas abiertas semiáridas como la sabana arbolada,
pero también puede habitar áreas más cerradas como la selva.
|
 |
Puede
encontrarse en Chaco y Misiones, aunque no de manera abundante.
Chelonoidis denticulata puede llegar a medir 70 cm de longitud
recta del caparazón; “es la tortuga de patas amarillas”, vive
netamente en selvas amazónicas, no llega hasta nuestro país.
Estas tres
primeras son continentales, mientras que la tortuga terrestre
insular es Chelonoidis nigra, conocida como la tortuga
Galápagos; es la más grande de las 4, ya que llega a medir 110
cm de longitud recta del caparazón, presenta diferentes razas de
acuerdo al ambiente que viven en las distintas islas. |
Trachemys es una
tortuga acuática que habita actualmente lagunas de cierta profundidad
-1.20 m; su distribución en Argentina es en las cuencas del Río Paraná,
desde la provincia de Corrientes hasta el Río de la Plata. Aunque podría
haber variaciones en su población.
Consultado respecto
a las zonas de la provincia donde las tortugas gigantes habitaron y por
qué, Zacarías recordó que a partir de una inferencia ecomorfológica del
húmero grácil de una tortuga gigante terrestre de BellaVista, estudiada
por Noriega y colaboradores en el año 2000, las tortugas gigantes en la
Mesopotamia habitaron áreas abiertas de condiciones más frías y áridas
que las actuales. “Lo que no se sabe con seguridad es si este ambiente
era muy árido o con influencia tropical”, dijo.
“Tampoco se sabe
sobre la biología de las tortugas terrestres gigantes porque en
Sudamérica los restos completos de tortugas asignables al género
Chelonoidis (sumado a los ejemplares de la provincia de Corrientes) son
9”, agregó.
|
 |
Sin embargo,
“lo que sí se sabe es que estas tortugas terrestres gigantes
continentales fósiles se diferencian de las de las islas
Galápagos porque éstas últimas adquirieron el gran tamaño debido
a la carencia de depredadores en las islas. El caparazón de
estas tortugas es más abierto y de menor espesor, el cual
contrasta mucho con las continentales fósiles, dado que su
caparazón es menos abierto y de notable espesor debido a que
tenían que hacer frente a depredadores tales como lobos de gran
porte, felinos conocidos como 'tigre de sable' y otros mamíferos
carnívoros”, explicó el investigador. |
Por otro lado,
Trachemys es una especie actual y vive en un ambiente de lagunas rodeado
por selvas en galería. “Posiblemente ésas eran las condiciones en Santa
Lucía hace 35 mil años”, infieren los investigadores.
En la actualidad,
“se sigue trabajando en el tema, con el fin de ampliar el registro fósil
y esclarecer la taxonomía del ejemplar de tortuga terrestre gigante
hallado en 2007. Este ejemplar podría ser, o no, una nueva especie del
género Chelonoidis. Y conocer mejor las condiciones ambientales en el
momento en que vivió la tortuga terrestre gigante”, dijo.
Fósiles de un Glossotherium en el Pleistoceno de
San Pedro.
Publicado
en
Paleo. Año
10.
Numero 65. Marzo de 2012.
Investigadores del
Museo Paleontológico de la ciudad argentina de San Pedro hallaron restos
fósiles de un perezoso de 8.000 años de antigüedad, informaron hoy los
científicos.
El hallazgo fue
hecho en un campo de San Pedro, unos 160 kilómetros al norte de la
capital argentina, y corresponde “al cráneo completo de un
Glossotherium junto a una de sus manos, que datan del período
Pleistoceno superior”, destacaron los expertos en un comunicado. “Por su
estado de conservación los restos son prácticamente únicos”, precisaron.
|
 |
Los Glosoterios
fueron bestias de unos tres metros y medio de longitud que
habitaron la llanura pampeana hasta el Holoceno temprano. Según
detallaron los especialistas, se pudo confirmar, mediante
estudios científicos, que estos animales tenían la capacidad de
excavar cuevas para guarecerse y tener a sus crías.
Se alimentaban
predominantemente de plantas y su característica más distintiva
era la conformación de su piel, que poseía una red de pequeños
huesillos dérmicos cuya forma recuerda a la de un “riñón”. Miles
de estas osificaciones distribuidas en diversas partes del
cuerpo le conferían una gran resistencia. |
El Glossotherium
poseía un cráneo relativamente bajo y bastante alargado, con sus fosas
nasales muy amplias y dientes de forma semi- cilíndrica con una
importante superficie de masticación que le permitía triturar vegetales
duros. El Museo Paleontológico de San Pedro indicó que el sedimento
arcilloso que contenía al fósil pesaba unos 50 kilos al momento de ser
recortado de una barranca.
“En él se encontró
el cráneo absolutamente completo, las dos ramas mandibulares articuladas
con su dentición completa y la mano izquierda del animal que conservaba
intacta su forma gracias a que se preservó una parte importante de los
componentes osificados de su piel”, detalló.
Llegaron más restos del dinosaurio sauropodo
gigante al museo de Malargüe.
Publicado
en
Paleo. Año
10.
Numero 65. Marzo de 2012.
Esta vez trajeron las
vértebras y el cuello. Los fósiles fueron hallados en la zona que
explora Vale para Potasio Río Colorado.
Los
restos de las vértebras y el cuello del que podría ser el segundo
dinosaurio más grande del mundo llegaron ayer al CCT (ex Cricyt) para
ser analizados por un equipo de siete paleontólogos y veinticinco
técnicos, que determinarán finalmente qué tipo de animal fue, cuánto
midió y hace cuántos millones de años vivió.
Lo que trajeron, en realidad, son nueve vértebras y el cuello, hallados
en los terrenos donde la minera Vale hace las exploraciones para Potasio
Río Colorado, en Malargüe. El animal ha sido traído por partes, pero las
piezas que llegaron ayer envueltas en yeso asombran a los estudiosos
porque están completas. Cada una fue cuidada por diez expertos durante
el traslado y se bajaron con una grúa.
 |
"Aún es
necesario hacer verificaciones, pero se trataría de un
Titanosaurio", comentó Bernardo González Riga, paleontólogo a
cargo del equipo. Por ahora, lo que creen es que el animal medía
más de 21 metros y vivió hace 83 millones de años. Si bien
en la mayoría de las excavaciones han aparecido huesos aislados,
para la sorpresa de los científicos, las vértebras se
encontraban articuladas entre sí. El traslado de los restos se
hizo en un camión proporcionado por la minera Vale, y cada pieza
se revistió con telas de arpillera y yeso. Además, se le colocó
un soporte de varillas metálicas especialmente soldadas.
Finalmente, se puso la pieza sobre una cama de arena en el
camión. |
Ahora,
en el laboratorio, el paso siguiente será corromper esas protecciones
para poder reconstruir los huesos rodeados de minerales de valor
histórico y luego analizarlos. Por ahora, los restos servirán para
estudiarlos y conocer un poco más del pasado de nuestro planeta, pero no
estarán en exhibición.
Hace unos 80 millones de años, el sur de Mendoza y Neuquén tenían un
paisaje de bosques de coníferas, atravesado por ríos que fluían hacia el
sudoeste, con muchas curvas, y donde la montaña elevada era la Sierra
Pintada, ya que la cordillera aún no se había levantado. Este sitio es
hoy una de las áreas paleontológicas más importantes de América.
Allí se han encontrado varios restos que pertenecen a los saurópodos
-herbívoros de cuello y cola largos-; dentro de este grupo se encuentran
los Titanosaurios - especie más grande que ha existido y más difícil de
encontrar-.La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) identifica áreas
que tienen altas posibilidades de alojar fósiles, como en la mina
Potasio-Río Colorado.
 |
Por eso es que
desde hace siete meses, Vale empezó con los movimientos de suelo
en Malargüe para desarrollar el proyecto Potasio Río Colorado
con el asesoramiento de expertos. Pero como es una zona donde
se han encontrado fósiles en el pasado, la empresa convocó a un
equipo de paleontólogos y técnicos. Los operarios de las
máquinas sólo inician su trabajo bajo la supervisión de un
miembro de este equipo, que debe estar con la mirada atenta para
que uno de los mayores tesoros del pasado remoto del planeta se
puedan preservar. Cada 10 minutos, el técnico observa el
material removido y si halla un fósil detiene la tarea para
comenzar la de rescate y preservación. |
Estas
tareas pueden demandar entre una y tres semanas. Durante ese tiempo se
suspende la actividad de la máquina, que se deriva a otro punto, y
recién puede regresar cuando los especialistas no encuentran más restos
y firman un acta. Hasta ahora, han hallado más de 100 piezas y, en dos
sitios, huesos asociados, que parecen corresponder a esta especie hasta
ahora desconocida.
|