|
IMPORTANTE: Algunas de las imágenes
que acompañan a las presentes noticias son ilustrativas. Las
imágenes originales se encuentran publicadas en Paleo, Revista
Argentina de Paleontología. Boletín Paleontológico del Grupo
Paleo Contenidos ©.
Aviso Legal sobre el origen de imágenes. |

Presentan en Argentina un Plesiosauro del Cretácico de Santa Cruz.
Paleontólogos locales presentaron en Argentina la réplica de un
plesiosaurio hallado en 2009 en los lagos de la Patagonia (sur),
donde este reptil marino vivió hace 65 millones de años.
"Desde 2009 hasta ahora trabajaron para liberar al fósil de la roca
que lo rodeaba, hacer la reproducción del esqueleto y tenerlo aquí
colgado en la sala del museo", explicó a la AFP el paleontólogo
Fernando Novas, del Museo Argentino de Ciencia Naturales Bernardino
Rivadavia de Buenos Aires, donde ahora se exhibe la réplica.
.jpg) |
Se trata de un reptil marino cuyos restos
fueron hallados en rocas del cretácico en cercanías de la
ciudad de El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, 2.770
km al sur de la capital argentina.
Los restos de este plesiosaurio son los más
completos hallados hasta el momento en Argentina y fueron
rescatados de rocas sumergidas en el Lago Argentino, un
espejo de agua de 566 metros cuadrados al pie de la
cordillera de los Andes. |
"Estaba unos 50 centímetros bajo el agua y hubo que secar parte del
lago" para retirar las rocas, explicó el científico Marcelo Isasi.
Fue necesario remover unas cuatro toneladas de rocas para
desenterrar los restos del fósil que se encontraron a escasos 500
metros del aeropuerto internacional de El Calafate.
Los plesiosaurios fueron grandes reptiles marinos que habitaron los
mares de todo el mundo, tenían cuello largo, cabeza pequeña y
dientes punteagudos. Corresponden a una era en la que la cordillera
de los Andes no existía y el océano inundaba la actual Patagonia
argentina.
De acuerdo a la reconstrucción de los paleontólogos, el ejemplar
medía unos nueve metros de largo y sus aletas alcanzaban 1,30 metros
cada una.
Fósiles de la era de hielo fueron hallados cerca de Miramar.
Un hallazgo fortuito fue realizado
por una familia miramarense en la restinga de las
playas de Mar del Sud. El personal del Museo Municipal de Ciencias
Naturales de Miramar lo identifico como los de un perezoso gigante
extinto.
La zona costera del
partido de General Alvarado tiene la particularidad de combinar
amplias playas, acantilados y paisajes naturales muy variados.
Debido a esto es muy usual hallar restos fósiles de animales que
vivieron en la región hace miles o millones de años en un paisaje
muy diferente al actual.
|
 |
Estos hallazgos
son, en muchas ocasiones, fruto de la casualidad y del buen ojo del
que se da cuenta que lo que se ha observado es parte de un hueso de
esos antiguos seres.
Así le ha sucedido a la familia Palavecino, de
la ciudad de Miramar, quienes regularmente van de pesca al balneario
Mar del Sud, distante de la primera unos 15 km hacia el sur.
|
Debido a que la
marea estaba muy baja, decidieron recorrer los afloramientos de
sedimento que normalmente están sumergidos. De este modo les fue
posible encontrar varios restos óseos, especialmente una mandíbula,
de un perezoso gigante, denominado Scelidoterio (semejante a “Sid”,
el perezoso de La Era de Hielo”.
Inmediatamente se
comunicaron con el Museo Municipal “Punta Hermengo” de Miramar para
llevar lo encontrado e informar sobre el sitio del hallazgo, el cual
tiene una antigüedad aproximada de 700.000 años.
“Los Scelidoterios
(Scelidotherium leptocephalum) eran enormes perezosos
de poco más de una tonelada de peso, con un cráneo alargado y cuerpo
robusto. Poseían grandes garras, que le permitían hacer notables
galerías y madrigueras bajo tierra, como si fueran topos
gigantescos, las que seguramente modificaban constantemente el
antiguo paisaje bonaerense”, argumento Daniel Boh, del Museo de
Miramar.
 |
En los acantilados
costeros del Distrito es posible observar los indicios de estas
cuevas y hasta parte de las mismas sin relleno, en las que es
posible identificar las marcas de las garras de sus excavaciones.
“Esta especie, es
bien conocida por nosotros, pues encontramos varios individuos
articulados y restos aislados en toda la zona, e incluso, tenemos un
hallazgo único ocurrido muy cerca de este último. Se trataba a
nuestro entender de una hembra adulta, abrazando a su pequeña cría,
cuyos esqueletos están depositados en nuestro museo”, sostuvo
Mariano Magnussen, investigador del museo.
<<<Imagen de archivo.
|
En el Museo de
Miramar, ubicado en el Bosque y Vivero “Florentino Ameghino”, están
expuestos los restos de la mayoría de las especies de animales
prehistóricos de la región (también conocidos como “Megafauna” o “Megamamíferos”),
que alcanzaron dimensiones gigantescas y una gran variedad de
formas. Complementado con los animales de La Era de Hielo, muestra
paleontológica pionera en América del Sur.
En La Plata
se le dio un importante reconocimiento al Museo Punta Hermengo.
Se
distinguió al trabajo arduo que realiza el Museo Municipal Punta
Hermengo de Miramar en el campo de las Ciencias Naturales. La
ceremonia se realizó en el auditorio de la Facultad de Ciencias
Naturales y Museo de la Universidad de La Plata.
El
viernes pasado, por medio de un acto oficial llevado a cabo en el
auditorio de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la
Universidad Nacional de La Plata, el reconocido Museo Municipal
Punta Hermengo de la ciudad bonaerense de Miramar, fue distinguido
por “divulgación y promoción de las ciencias naturales” y el único
de gestión municipal de la provincia en recibir la distinción.
El
reconocimiento fue otorgado en conjunto por FADAM (Federación
Argentina de Amigos de Museos), por la reconocida Fundación de
Historia Natural Félix Azara y por la Fundación Museo de La Plata
“Francisco Pascasio Moreno”.
|
 |
El
distinción al personal del Museo Municipal Punta Hermengo, fue por
su intensa labor en la recuperación de material paleontológico de
interés científico y por el esfuerzo en la difusión de las Ciencias
Naturales en su conjunto, hechos que han posicionado a la ciudad
balnearia en libros y revistas del ámbito académico internacional, y
en los medios masivos de comunicación de todo el mundo.
Cabe destacar, que el Museo Municipal de Miramar se encuentra en el
interior del Bosque del Vivero Dunicola de la ciudad, cuyos
edificios actuales solo exhiben un 10 % de su colección total. |
La
distinción fue recibida por Daniel Boh y Mariano Magnussen, ambos
del Museo miramarense, dependiente de la Secretaria de Turismo y
Cultura, y Dirección de Cultura de la Municipalidad de General
Alvarado, y por Mariana Boh, en representación de la Asociación de
Amigos del Museo de Miramar
En
los últimos años, este Museo pudo conformar una gran colección,
constituida por piezas paleontológicas, muchas de ellas únicas en el
mundo, como así también nuevas especies descriptas, y otras en
proceso de estudio y publicación, “Se han recuperado numerosos
esqueletos prehistóricos de gran tamaño, e incluso, las únicas
huellas conocidas de un gran tigre dientes de sable bautizado como
Felipeda miramarensis, que hace honor a la localidad”,
comentó Mariano Magnussen , del museo de Miramar.
|
 |
“Otras de las áreas de gran crecimiento es la de zoología marina, en
cuya colección se preservan grandes esqueletos de ballenas que
tienen entre 8 y 22 metros, otros cetáceos menores, pennipedos
(lobos, focas y elefantes marinos) y tortugas, además de distintos
organismos de ambientes marinos y continentales”, agregó Daniel Boh. |
El
trabajo llevado adelante por el personal del museo de Miramar,
colaboradores y miembros de la asociación de amigos, permite a
científicos de todo el país y del extranjero, encontrar material de
estudio de alta calidad. Además, en difusión, el museo ha logrado
uno de los primeros sitios web informativos en su tipo, además de
redes sociales y presencia en medios de todo el mundo que enriquecen
el conocimiento y el patrimonio natural.
Entre las autoridades presentes en el evento, estuvieron
Marta Alvarez Molindi, Presidente de FADAM;
Adrián Giacchino, Presidente de la Fundación Félix de Azara, Pedro
Elbaum, Presidente de la Fundación Museo de La Plata y
Analía Lanteri, directora del Museo de La
Plata
Adrián Giacchino,
presidente de la Fundación Azara afirmó que “En la provincia de
Buenos Aires, el Museo Punta Hermengo es el que genera más
expectativa, por la calidad de sus hallazgos y la manera de
difundirlo. Sin ninguna duda esta mención es muy merecida”.
Científicos estudian un ancestro de los actuales
primates que habitó en la Patagonia.
Millones
de años atrás, especialmente durante una época que se conoció como
Mioceno -un período geológico que comenzó hace unos 23 millones de
años-, el clima más cálido y húmedo en esta región del continente
permitió que varias especies de monos extiendan su distribución
hasta el sur de la Patagonia. Con excepción de los humanos, ninguna
otra especie de primates habitó en un área geográfica tan austral.
Los
platirrinos, o monos del Nuevo Mundo, son un grupo muy diverso que
ocupa en la actualidad una amplia gama de ecosistemas en los
trópicos americanos y exhiben grandes variaciones en ecología,
morfología y comportamiento. “Este trabajo publicado en la
prestigiosa revista Systematic Biology, aporta información valiosa
sobre del origen, evolución de la masa corporal y patrones de
distribución latitudinal de estos animales, reuniendo en el mismo
estudio a los que habitan en el presente y a los que habitaron en el
pasado”, explica el paleontólogo Marcelo Tejedor, investigador
independiente del Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (IPGP
CONICET-CENPAT) (Argentina).
 |
La
publicación se realizó en conjunto entre grupos de investigación de
la Universidad de Lausana, en Suiza, de la Universidad de Gotemburgo,
en Suecia (en la cual Tejedor realizó una estadía de trabajo entre
2016 y 2017), y de Argentina, y permite elaborar varias hipótesis.
Como dato concluyente, los ancestros de estos primates llegaron por
mar desde África unos 43 millones de años atrás y pesarían alrededor
de 400 gramos. “Lo que hicimos en este trabajo fue cruzar la
información de filogenia molecular disponible para los
primates actuales, y datos de masa corporal de especies
actuales, así como los estimados para los registros fósiles.
|
Se agregó como dato el rango medio de
distribución geográfica de las formas actuales, sumando la latitud
de los yacimientos de primates fósiles. En la actualidad hay unas
200 especies de primates platirrinos y se conoce el peso de
muchísimas de ellas. Esos datos los ingresamos para poder observar
cómo evolucionaron la masa corporal y distribución de los
platirrinos a lo largo de los más de los 40 millones de años que
transcurrieron hasta hoy”, describe Tejedor.
El
científico explica que hasta ahora solía creerse que el grupo más
pequeño de monos del Nuevo Mundo derivaba de ancestros de mayor
tamaño; sin embargo, con esta investigación, dicha hipótesis se pone
en revisión.
“En la
localidad de Santa Rosa, área del alto Amazonas al este del Perú, se
encontraron molares pertenecientes a estos primates con una
antigüedad de 40 millones de años y con un tamaño corporal estimado
en 400 gramos. Si los más antiguos fueron pequeños, es probable que
haya habido en determinados linajes, a pesar de lo que se sostenía
anteriormente, una tendencia a permanecer pequeños, como puede
observarse en los actuales calitriquinos, una subfamilia de primates
platirrinos con un peso que no supera los 500 o 600 gramos en
ninguno de sus géneros”, afirma el investigador.
 |
En cuanto
a la distribución territorial de estos monos en América del Sur, la
propagación se encuentra asociada a sucesivos fenómenos geológicos y
climáticos que derivaron en un gran impacto ambiental.
Tejedor
asegura que los platirrinos tuvieron un pico de diversificación
durante el Mioceno inferior a medio, sucedido entre 20 y 15 millones
de años atrás. En ese período, caracterizado por un calentamiento
global, adquirieron mayores tamaños corporales y se distribuyeron
ampliamente, más que en toda su historia evolutiva, llegando hasta
la Patagonia.
|
A partir del enfriamiento sucedido a partir del
Mioceno medio, se reduce nuevamente la distribución geográfica y
desaparecen de Patagonia. “Aquí también existen hipótesis
encontradas. Una que indica que los monos que habitaban esta región
se extinguieron sin derivar en los grupos actuales, y otra, que es
la que propongo, indica que pudieron encontrar corredores de
retracción hacia el norte del Continente y ser parte de los linajes
vivientes”.
Si bien aún quedan piezas por descubrir sobre la
evolución de estos monos que comenzaron a habitar este continente
hace unos 43 millones de años, la apuesta a futuro, según indica el
científico, es seguir combinando conocimientos de disciplinas
diversas como la paleontología, la biología molecular y la
bioinformática, para poder responder a muchos interrogantes
pendientes. (Fuente: CONICET/DICYT).
Lavocatisaurus agrioensis, un nuevo
dinosaurio sauropodo de Neuquén.
Paleontólogos argentinos y españoles
encontraron un ejemplar adulto y dos especímenes juveniles de esta
nueva especie de dinosaurio a la que nombraron Lavocatisaurus
agrioensis. Se realizó una reconstrucción casi completa de su
cráneo y esqueleto.
El doctor José Luis Carballido, investigador
del Museo Egidio Feruglio (MEF) y del CONICET, destacó a la
Agencia CTyS-UNLaM que “no solo se trata del hallazgo de una
especie nueva en un sitio donde no se esperaba encontrar fósiles,
sino que, además, el cráneo está prácticamente completo”.
Lavocatisaurus agrioensis pertenece al
grupo de los dinosaurios saurópodos, aquellos cuadrúpedos herbívoros
de cuello y cola larga entre los cuales existieron especies
gigantescas que pesaban más de 70 toneladas y otras “enanas” que no
superaban los 10 metros de longitud al alcanzar la adultez.
|
 |
“Encontramos la mayor parte de los huesos del
cráneo del Lavocatisaurus: el hocico, las mandíbulas, gran cantidad
de dientes, también los huesos que definen la órbita de los ojos por
ejemplo y, de esa manera, pudimos hacer una reconstrucción muy
completa”, detalló Carballido, quien, en 2017, presentó al mundo al
dinosaurio más grande conocido hasta hoy: el Patagotitan mayorum. |
También, se encontró parte del cuello, de la cola y del dorso de
este animal. El doctor José Ignacio Canudo, investigador de la
Universidad de Zaragoza y autor principal del estudio, indicó que
“en el caso del Lavocatisaurus, estimamos que el ejemplar
adulto medía 12 metros, en tanto que los juveniles rondaban entre
los 6 y 7 metros”.
“Este descubrimiento de un adulto y dos
juveniles también significó el primer registro de un desplazamiento
en grupo dentro de los dinosaurios rebaquisáuridos”, agregó el
paleontólogo Canudo.
El hallazgo se produjo en el centro de la
provincia de Neuquén. Carballido describió que “en dicho sitio, hace
110 millones de años, el ambiente era muy desértico, con lagunas
esporádicas, por lo que descartábamos encontrar fósiles allí; si
bien se estima que este grupo de saurópodos podría haber estado
adaptado para moverse en ambientes más bien áridos, de vegetación
baja, con poca humedad y poco agua, es un ambiente en el que uno no
estaría buscando fósiles”.
La misma aridez del ambiente indica que los
restos fósiles de estos tres ejemplares no fueron desplazados y
reunidos por un cauce de agua, sino que se desplazaban en grupo y
fallecieron juntos. No hay forma de saber si había parentesco entre
los miembros de este grupo, por lo que quedará para la imaginación
el suponer si se trataba de un padre o una madre junto a dos de sus
hijos.
En aquel entonces, América del Sur y África aun
no habían terminando de separase. Por ello, es que también se han
descubierto dinosaurios rebaquisáuridos en África y en Europa. De
hecho, el primer hallazgo de un rebaquisáurido fue realizado en el
desierto del Sahara, en 1950, por el paleontólogo René Lavocat y, en
honor a él, es que esta nueva especie de Neuquén fue nombrada como
Lavocatisaurus.
El estudio del Lavocatisaurus, publicado
en la revista científica Acta Palaeontologica Polonica , fue
realizado por un equipo hispano-argentino, compuesto por los
investigadores José Ignacio Canudo (IUCA-Universidad de Zaragoza),
José Luis Carballido (MEF-CONICET), Alberto Garrido (MOZ – Neuquén)
y Leonardo Salgado (UNRN-CONICET).
Previamente, en Nigeria, se había encontrado un
cráneo bastante completo dentro del grupo de los rebaquisáuridos.
“El cráneo del Lavocatisaurus es bastante distinto, más basal
y con características más primitivas”, detalló Canudo a la
Agencia CTyS-UNLaM.
“Hasta el hallazgo del
Lavocatisaurus,
se creía que los rebaquisáuridos tenían dos facetas de desgaste en
sus dientes, pero acá vemos claramente una sola faceta de desgaste
que, de ninguna manera, es producto del roce de los dientes
superiores con los inferiores, porque los dientes inferiores son muy
chicos en relación a los superiores”, explicó el investigador de la
Universidad de Zaragoza.
A partir de la observación de una faceta de desgaste en sus dientes,
los autores del estudio del Lavocatisaurus infieren que este
dinosaurio tenía una especie de cubierta queratinosa en la parte
inferior del cráneo con la cual probablemente raspaba el lado
interno de los dientes superiores cada vez que quería cortar las
ramas para alimentarse.
A partir del hallazgo casi completo del cráneo,
se pueden ver sus dientes alargados con la forma de un lápiz.
Asimismo, se observa que sus dientes tenían la capa de esmalte más
gruesa del lado externo, es decir, hacia los labios; y que, además,
tienen una faceta de desgaste de ángulo bajo que sería provocada por
dicha estructura queratinosa. Ilustración Gabriel Lio y Agencia
CTyS-UNLaM.
Nuevos fósiles de Megatherium filholi, un megaterio
enano en el Pleistoceno bonaerense.
Los perezosos vivientes son mamíferos de movimientos
lentos que habitan colgados de las ramas de los árboles en bosques y
selvas de Sudamérica. Sin embargo, hace unos 10.000 años antes del
presente existieron en nuestras pampas perezosos terrestres de
tamaños colosales, que en su mayoría superaban los 500 kilogramos de
peso. Tenían una larga lengua y labios muy móviles con los que
seleccionaban las plantas que eran parte de su dieta.
Estos perezosos estaban dotados de grandes garras con
las que se defendían de los carnívoros de la época, como ser el
tigre dientes de sable y el oso de las pampas.
Sin lugar a dudas el más espectacular de los
perezosos terrestres fue el
Megatherium americanum. Fue el mayor de
su linaje, alcanzaba los cinco metros de longitud y un peso que
rondaba entre cinco y seis toneladas.
 |
Sin embargo, entre los gigantes megaterios existió
una especie más pequeña, conocida como
Megatherium filholi. Esta
especie fue descubierta por primera vez por el Perito Francisco P.
Moreno en el año 1888, y desde entonces quedó olvidada por la
mayoría de los investigadores. |
Hasta que recientemente -transcurridos desde entonces
130 años- naturalistas de campo del Museo Municipal Punta Hermengo
de la ciudad de Miramar (provincia de Buenos Aires) rescataron los
restos de esta especie hallada en sedimentos cercanos a la localidad
de Mar del Sud, unos 15 km al sur de la primera. Los mismos fueron
estudiados por un equipo de investigadores de la Fundación Azara, la
Universidad Maimónides, el Museo Argentino de Ciencias Naturales
Bernardino Rivadavia, el Centro de Investigaciones Científicas y
Transferencia de Tecnología a la Producción de Entre Ríos, el Museo
Municipal Punta Hermengo y el CONICET.
En este estudio los autores descubrieron que Megatherium filholi
era mucho más pequeño que sus parientes
cercanos, no sobrepasaba los tres metros de longitud (un tamaño
pequeño para un megaterio) y la tonelada de peso. El estudio fue
publicado en la revista especializada
Neues Jahrbuch für Geologie und
Paläontologie - Abhandlungen ( Nuevo Anuario de Geología
y Paleontología – Ensayos) de Alemania.
Si uno recorre las barrancas de la costa balnearia
entre las ciudades de Mar del Plata y Miramar es posible cruzarse
con grandes cuevas de hasta dos metros de diámetro que desembocan en
la playa. Estas cavernas, muestran en sus paredes las marcas de las
garras que dejaron los perezosos gigantes que habitaron la región
hace más de 10.000 años. Es muy posible que estos grandes perezosos
las habrían utilizado para refugiarse o hibernar en los crudos
inviernos de aquel entonces. Por lo tanto, este “pequeño” Megaterio
pudo haber sido uno de los animales que las produjeron.
El hallazgo de
Megatherium filholi
muestra que aún
conocemos poco sobre la fauna extinta pampeana y que aún hay muchos
actores que faltan por descubrir.
Debido a este y otros importantes descubrimientos
paleontológicos recientes, como el hallazgo de las huellas de un
tigre dientes de sable, la Municipalidad de General Alvarado y la
Fundación Azara planifican construir un nuevo Museo de Ciencias
Naturales en la localidad, a partir del área de la respectiva
temática que hoy tiene el Museo Municipal Punta Hermengo.
Protocaiman peligrensis, un antepasado patagónico del
yacaré de 65 millones de años.
Los fósiles fueron descubiertos por investigadores
argentinos en Chubut, al norte de Comodoro Rivadavia. Fue bautizado
con el nombre de Protocaiman peligrensis
Restos fósiles de un antepasado del yacaré que habitó
la Patagonia hace 65 millones de años fueron hallados por
investigadores argentinos en Chubut, al norte de Comodoro Rivadavia,
y estiman que habría duplicado el tamaño de un ejemplar actual.
|
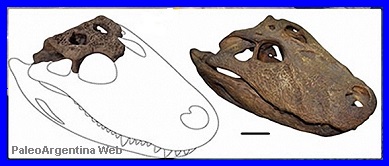 |
La agencia de noticias de Ciencia y Tecnología de la
Fundación Leloir (CyTA-Leloir) informó este lunes que un equipo de
paleontólogos descubrió un antepasado del yacaré y otros caimanes
que habitaron esa región patagónica cuando tenía un clima
subtropical, muy distinto al presente.
<<<Fragmento
hallado
Protocaiman peligrensis,
y su ubicación anatómica. Prensa. |
El ejemplar fue bautizado con el nombre de
Protocaiman peligrensis, dado que los restos fósiles de su
cráneo se hallaron en Punta Peligro, un accidente geográfico sobre
el Golfo San Jorge situado entre Comodoro Rivadavia y Bahia
Bustamante, detalla el informe al que tuvo acceso Télam.
Los caimanes son uno de los principales grupos de
cocodrilos que hoy habitan los sistemas de agua dulce de América del
Sur y Central
Pero su historia evolutiva más temprana, que se
desarrolló alrededor de la extinción masiva que acabó con la gran
mayoría de los dinosaurios hace 65 millones de años, es poco
conocida debido a que se hallaron pocos fósiles que, además, suelen
estar mal preservados y muy fragmentados.
El estudio argentino, que fue publicado en la revista
Proceedings of the Royal Society of London. Series B, aporta más
información sobre ese pasado.
|
 |
“Esta nueva especie representa uno de los fósiles de
caimaninos más antiguos conocidos”, afirmó Paula Bona, investigadora
del Conicet en la División Paleontología Vertebrados de la Facultad
de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata
(UNLP).
Aspecto de
Protocaiman peligrensis. (*). |
Este hallazgo “permite una revisión del árbol
genealógico de los cocodrilos y propone por primera vez que los
caimanes habitaron América del Norte durante la época de los
dinosaurios e ingresaron a América del Sur en el Cretácico (de 145 a
66 millones de años atrás), donde se dispersaron y diversificaron”,
dijo Bona.
El equipo estuvo integrado además por los
investigadores del Conicet Martín Ezcurra (Museo Argentino de
Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”); Francisco Barrios (Museo
Provincial de Ciencias Naturales “Olsacher”, de Zapala, Neuquén) y
María Victoria Fernández Blanco (División Paleontología Vertebrados
de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP).
Descubren nuevos
fósiles de dinosaurios y tortugas cerca de Sarmiento.
Los científicos
que integran el Laboratorio de Paleontología de Vertebrados de la
Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco hallaron nuevos
restos fósiles en la zona cercana a Sarmiento y Buen Pasto, a pocos
kilómetros de Comodoro Rivadavia.
Los hallazgos se
suman a los fósiles que durante tres décadas, los investigadores
vienen encontrando principalmente en la estepa chubutense y
santacruceña y que han tenido reconocimiento internacional.
Cada año, al
finalizar el invierno, los integrantes del Laboratorio realizan sus
habituales campañas hacia el desierto patagónico en busca de
vestigios de otros tiempos.
 |
Las temperaturas
propias de la primavera están todavía ausentes en la región pero, de
ninguna manera interrumpen los trabajos de campo que ya tienen
planificados el dr. Gabriel Casal, el dr. Lucio Ibiricu,
investigador del Cenpat-Conicet, el geólogo Bruno Álvarez, el alumno
de Geología Xavier Castaño y el Téc. Marcelo Luna. Tal es así que en
la primera quincena de septiembre, el grupo de investigadores,
provisto de carpas, bolsas de dormir, piquetas, palas, pinceles y,
comida para varios días, se dirigieron hacia la región del lago
Colhué Huapi y también hacia el río Chico. |
Luego de largas
jornadas de exploración sobre rocas sedimentarias que fueron
depositadas por ríos de hace unos 80 a 70 millones de años atrás, es
decir en el período Cretácico, los primeros restos salieron a la
vista. Todos los integrantes del grupo se centraron en la excavación
de esos restos, trabajando con cinceles y martillos con suma
precaución. Fortaleciendo con productos especiales cada parte que se
iba descubriendo de los fósiles. Las tareas técnicas se centraron en
la realización de un bochón de yeso y vendas de arpillera que
aseguran la correcta extracción y el traslado de los fósiles.
Finalizada la
campaña, ya en el Laboratorio de Paleontología de Vertebrados el
técnico Marcelo Luna inicia el proceso de preparación de los
fósiles, de manera que los mismos sean liberados de la roca que los
incluye. Una tarea que requiere suma paciencia y extremo cuidado,
donde se utilizan pinceles y pequeñas herramientas para quitarles el
sedimento acumulado, no solo en la parte superior sino también a los
lados.
Los restos fósiles
de una tortuga de unos 50 centímetros de largo, muy bien preservada,
y restos de dinosaurios carnívoros, comienzan a ver la luz al ser
cuidadosamente extraídos de la estructura de yeso mediante agujas
neumáticas.
 |
Este trabajo puede
demandarles varios días hasta que el fósil queda descubierto en su
totalidad. Finalizado este proceso, los investigadores comienzan la
etapa de estudio e interpretación del fósil, el ambiente donde vivía
y también de la tafonomía, es decir tratar de entender qué le
sucedió al organismo una vez que murió y lo encontraron fosilizado.
En esta etapa se encuentran abocados actualmente. |
El grupo de
investigación formado por el Dr. Martínez se encuentra trabajando
desde hace muchos años en niveles de las formaciones Matasiete, Bajo
Barreal y Lago Colhue Huapi, abarcando gran parte del período
Cretácico.
Las exploraciones
e investigaciones se llevan adelante en el marco de la Ley
Provincial XI (ex 3559), a través de diversos proyectos de
investigación en convenio en la Secretaría de Cultura de la
Provincia del Chubut, como autoridad de aplicación de dicha ley que
se ocupa de la protección del patrimonio cultural paleontológico.
El proyecto
intenta conocer la fauna de dinosaurios y otros fósiles que también
han encontrado, como tortugas, cocodrilos y peces, el paleoambiente,
la tafonomía y paleoecología.
Descubren un diminuto cráneo de un
marsupial fósil.
El fósil mide 21 milímetros y fue hallado por el equipo del Museo
Paleontológico “Fray Manuel de Torres” de esa localidad bonaerense
en sedimentos de la edad Lujanense
El pequeñísimo hocico mostraba sus afilados dientes entre los pardos
sedimentos depositados en el norte bonaerense durante los últimos
100.000 años. A unos pocos kilómetros del casco urbano de San Pedro,
Julio Simonini y José Luis Aguilar, integrantes del Museo
Paleontológico “Fray Manuel de Torres” no salían de su asombro
cuando observaron el pequeñísimo fósil.
El diminuto cráneo había quedado expuesto gracias a la erosión de
los agentes naturales. Sus dientes están muy gastados, lo que
sugiere que se trató de un individuo senil, de edad muy avanzada.
Las características de su dentición sugieren que perteneció a un
pequeño marsupial (animales que completan su desarrollo en una bolsa
o marsupio que posee la madre) con preferencias carnívoras, muy
probablemente asignable al género Lestodelphys; con molares
comprimidos antero posteriormente, con crestas largas, con la zona
de machaque muy angosta.
|
 |
El fósil descubierto en San Pedro, de tan sólo 21 milímetros de
largo, perteneció a un ejemplar de una talla mayor a la especie
viviente Lestodelphys halli (comadrejita patagónica); y según
las primeras apreciaciones se encuentra en el rango de los
ejemplares más grandes conocidos de la especie fósil Lestodelphys
juga.
Lestodelphys es
un género ocasionalmente registrado en la Región Pampeana, vinculado
a los momentos más fríos y secos de las épocas glaciarias ocurridas
durante el Cuaternario. |
En la
clasificación y revisión del fósil participaron la Dra. Analía
Forasiepi, investigadora del
Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales
de Mendoza (IANIGLA-CONICET) y el
Dr.
Francisco Goin, del Museo de Ciencias Naturales de La Plata.
El
Dr. Goin, opina que “uno de los rasgos más claros para distinguir
a los marsupiales (el grupo de mamíferos vivientes que incluye al
ancestro común de las zarigüeyas, los canguros y todos sus
descendientes) de los placentarios (el grupo de mamíferos vivientes
al cual pertenecemos nosotros) es la presencia en los marsupiales de
tres premolares y cuatro molares, tal cual se observa en el material
fósil de San Pedro.
En
los Didelphidae, familia a la que pertenecería el diminuto animal
hallado, los molares presentan dos partes funcionales: una para el
corte (al accionar las crestas cortantes de los dientes homólogos
superiores e inferiores) y otra para el machaque (al encastrar las
cúspides en las depresiones)”. Según
consideraciones de la Dra. Forasiepi, “es un animalito muy
interesante y entiendo no se corresponde con ninguna de las especies
que habitan actualmente en la región.
Comparando con las especies pequeñas de marsupiales vivientes en la
zona o en las áreas geográficas vecinas el fósil de San Pedro no
concuerda con ninguno de ellos. Y es mayor que la especie Lestodelphys
halli , una especie de estirpe patagónica ocasionalmente registrada
en provincia de Buenos Aires, vinculada a los momentos más fríos y
secos de las épocas glaciarias y con medidas cercanas a las
observadas en la dentición de la especie fósil Lestodelphys juga.
Especie con el rango de tamaño del material descubierto ahora en San
Pedro”.
Desde
el Museo Paleontológico de San Pedro comentan que “el hallazgo de
este marsupial representa una excelente oportunidad para conocer a
los pequeños mamíferos que habitaron la región junto a grandes
bestias como los armadillos gigantes o los grandes perezosos
terrestres. Estos frágiles fósiles son extremadamente raros ya que,
al ser de animales con huesos tan débiles y delgados, se pierden y
no se fosilizan. El hallazgo de este pequeño animal se suma a otras
60 especies que el Museo ha descubierto en la zona en los últimos 20
años”.
Presentan estudio de restos
fósiles de yaguareté hallados en Formosa.
El descubrimiento fue hecho a orillas del río Bermejo
en 2015. Los investigadores resaltan la importancia de realizar
tomografías para certificar y convalidar ciertos datos.
Un fósil de
yaguareté (Panthera onca) de casi 10.000 años de antigüedad fue
hallado en la provincia de Formosa. Según los investigadores del
Conicet que participaron de los estudios, se trata del uno de los
primeros registros fósiles de esta especie en el norte de Argentina
y presenta un excelente estado de conservación.
Los resultados de
los análisis hecho a los restos fueron publicados recientemente en
un artículo en Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, una
revista científica de Alemania. De acuerdo con las estimaciones del
equipo de investigadores –compuesto por integrantes de Formosa,
Corrientes y La Plata–; se trata de un ejemplar que vivió durante la
transición entre el Pleistoceno tardío y el Holoceno temprano.
|
 |
Los restos del
yaguareté fueron descubiertos en una de las márgenes del río
Bermejo, a la altura de la localidad de Villa Escolar, en la
provincia de Formosa, por un equipo del Museo Provincial de Ciencias
Naturales, dirigido por el arqueólogo Juan Friedrichs. Después del
hallazgo y la extracción del material, que ocurrió en 2015, se dio
aviso a paleontólogos del Centro de Ecología Aplicada del Litoral (Cecoal,
Conicet-UNNE) y de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la
Universidad Nacional de La Plata, quienes iniciaron los análisis
para determinar la antigüedad y las características del animal.
|
“Desde un principio
supimos que se trababa de un carnívoro, algo que aparece con muy
poca frecuencia en estos yacimientos, en los que sí abundan los
fósiles de animales herbívoros, por lo que se trataba de un hallazgo
importante. Después de los primeros estudios, pudimos confirmar que
se trataba de Panthera onca, una especie de la que no se tenía
registro fósil en esta zona”, destaca la becaria doctoral del
Conicet en el Cecoal, Cecilia Méndez.
El excelente estado
de conservación del material –consistente en un cráneo junto con la
mandíbula completamente articulada, el atlas y el húmero– es una de
las principales características de este ejemplar fósil. “La
paleofauna asociada y las dataciones realizadas, permitieron
determinar que tiene una antigüedad de entre 9.500 y 10.000 años.
Esto nos ubica entre el Pleistoceno tardío y el principio del
Holoceno”, explica el investigador del Conicet en el Cecoal, Alfredo
Zurita.
|
 |
“En este primer
trabajo se realizó una presentación y una descripción del hallazgo,
pero el equipo de investigadores tiene previsto avanzar con nuevos
estudios de estas piezas, con el objetivo de conocer otros aspectos
referidos a la especie, que cobra actualmente una particular
relevancia por su crítico grado de conservación en el norte de
Argentina. La publicación también incluye los resultados de un
análisis fitolítico de los sedimentos, que permiten conocer más de
las condiciones de ese entonces y lograr una descripción general del
paleoambiente. |
Los restos fósiles del yaguareté seguirán siendo estudiados por el
equipo de paleontólogos, a través de distintas técnicas y
herramientas. “Fue fundamental realizar tomografías computarizadas,
y que fue posible mediante un convenio entre el Conicet con el
Instituto de Cardiología de Corrientes”, comentó Zurita. Fuente
larepublica.
Hallan
restos fósiles de una ballena en el margen de un arroyo en Ramallo.
Restos
óseos de una ballena fueron hallados la margen derecha del Arroyo de
Las Hermanas, en el partido de Ramallo. Lo novedoso de ese
descubrimiento radica en que tenía vestigios humanos indicando que
el paso del hombre por esa zona data de muchos años antes de lo que
se creía, según los investigadores.
A
partir de la bajante excepcional que se registra en el río Paraná
desde hace 15 días, el referente en el Área Paleontológica del OPAP
Litoral Norte, Damián Voglino, reconoció
restos
óseos de una ballena
dentro de los sedimentos de la margen derecha del Arroyo de Las
Hermanas, en el partido de Ramallo.
El material consiste en siete vértebras caudales o
lumbares. El
trabajo se enmarca en el proyecto de investigación arqueológica
sobre el humedal del río Paraná Inferior a cargo de Dr. Daniel
Loponte (CONICET-INAPL).
|
 |
El
trabajo es coordinado por el ramallense Voglino con la colaboración
del Licenciado Jorge Liotta y equipo de trabajo del Museo de
Ciencias Naturales A. Scasso (San Nicolás) y Miguel Ángel Lugo del
Museo Histórico Hércules Rabagliatti de Ramallo. |
Durante la era del Holoceno Medio se verificó la
última de las ingresiones marinas
que modificaron drásticamente el paisaje
del tramo final del río Paraná, transformándolo en un ambiente de
estuarios donde tuvo lugar el depósito de los restos del primer
cetáceo registrado para la región, informaron.
Miguel
Ángel Lugo, parte del equipo que realizó el hallazgo y referente del
Museo Hércules Rabagliati de la ciudad de Ramallo, remarcó que en
1998 halló restos de un ballena en otra zona del arroyo Las Hermanas
también en una pronunciada bajante del río Paraná.
Lo novedoso de ese descubrimiento radica en que tenía
vestigios humanos indicando que el paso del hombre por esa zona data
de muchos años antes de lo que se creía.
Para
Lugo el hallazgo de estos restos fósiles "nos cuenta cómo era el
ambiente donde vivieron y murieron estas ballenas hace decenas de
siglos atrás, cuando el mar ingresó más de 200 kilómetros adentro de
su lugar actual". Fuente. Noticia1.
Hallan restos fósiles de un pez con escudos dérmicos en el
Pleistoceno de San Pedro.
Fueron descubiertos
en San Pedro y pertenecen a una familia de peces escasamente
registrada en el Cuaternario de Argentina
El descubrimiento comenzó en una recorrida habitual
del equipo del Museo Paleontológico de San Pedro, cuando dos
integrantes del grupo observaron un importante número de pequeños y
delgados fragmentos que, a primera vista, parecían el caparazón roto
de un caracol. Sin embargo, al prestar atención a las pequeñas y
delicadas piezas, José Luis Aguilar y Julio Simonini comprendieron
que eso era otra cosa.
Algo diferente había aparecido en ese sector de
Campo Spósito, un predio ubicado en la zona conocida como Bajo
del Tala, a 170 kilómetros de Buenos Aires.
Al comenzar la recuperación del ejemplar,
comprendieron que estaban ante los restos de un pez acorazado que se
había preservado en sedimentos posiblemente lagunares depositados a
finales de la Edad Lujanense, por lo que su
antigüedad se estima superior a los 10.000 años.
En una cuidadosa y paciente tarea, los integrantes
del Museo lograron obtener unas 40 placas óseas, espinas
pectorales, vértebras y algunos radios osificados de las aletas
dorsales; además de lograr recuperar la
cola del animal totalmente articulada, es decir, armada en posición
de vida.
Si bien la forma y el tamaño de las diminutas
plaquetas o escudetes, presentan ciertas variaciones, en su mayoría
son de aspecto rectangular, cóncavo y de unos 6 a 11 mm por lado. Su
espesor no es superior a 1 mm y, si bien son pequeñas, poseen una
resistencia importante. Todo el cuerpo del animal estaba cubierto
por este sistema de “escudos” que protegían al pez del ataque
de los depredadores.
 |
Las vértebras recuperadas son bastante cuadradas y
extremadamente planas para optimizar los movimientos en el agua. El
equipo del Museo también recuperó algunos radios osificados que
formaban parte de las aletas dorsales, pectorales y caudales y
permitían al pez extender dichas aletas para lograr, así, conducirse
en el flujo de agua con total manejo de sus movimientos.
<<<Ilustrativo. |
El pez hallado pertenece a la familia de los
loricáridos, del latín lorica, que significa “cuero”
y que alude a las armaduras utilizadas en la antigua romana. Son un
grupo de bagres cuyos cuerpos están provistos de importantes medidas
defensivas: placas, púas y aletas osificadas. En nuestro país se los
conoce popularmente como “viejitas del agua”, entre otros
nombres comunes y son animales de aspecto poco vistoso. Su boca está
adaptada para succionar y rascar los fondos rocosos en busca de
vegetación acuática de la cual se alimenta.
Los restos fósiles de estos peces son extremadamente
raros y se reducen a un pequeño número piezas en todo el país. De
hecho existían, hasta hoy, sólo tres antecedentes de hallazgos
similares.
Fue Florentino Ameghino quien, en 1898, citó
por primera vez, restos fósiles de loricáridos en sedimentos
del Pleistoceno de la región pampeana.
La segunda aparición de restos asociados a esta
familia correspondió a un hallazgo en 2008, en Salto, también en
provincia de Buenos Aires, y fue publicado por los investigadores
Bogan, Reyes, Toledo y Ramírez.
Un nuevo Tigre Dientes de Sable fue identificado por sus
huellas en Argentina.
Fue presentado recientemente a la comunidad
científica internacional “Felipeda miramarensis”, un gran tigre
dientes de sable conocido a partir de las huellas fósiles
recuperadas en la ciudad de Miramar, Argentina.
El increíble hallazgo paleontológico
único en el mundo, ocurrió en septiembre de 2015 y fue realizado por
personal del Museo Municipal Punta Hermengo de la ciudad balnearia
de Miramar, a unos 450 kilómetros de Buenos Aires. Pero recién ahora
se determinó que las huellas fósiles atribuidas a un gran tigre
dientes de sable que vivió durante el Pleistoceno (edad geológica
que abarca entre 2,5 millones de años a 10 mil años antes del
presente), son las primeras atribuibles a este felino extinto,
determino la fuente.
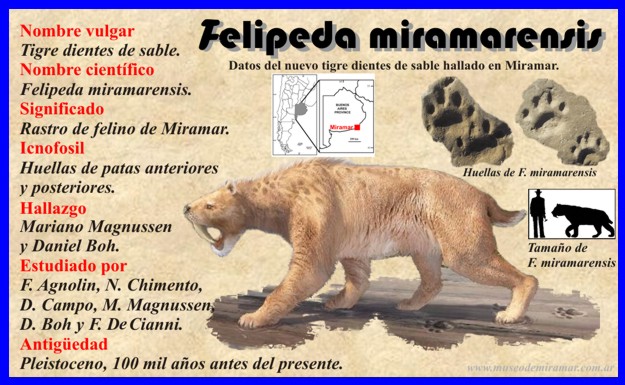
Los tigres dientes de sable, se
encuentran representados en el registro fósil de Argentina, a partir
de restos óseos atribuibles a Smilodon populator, el
mayor representante de este grupo de felinos extintos, que superaba
los 300 kilogramos de peso. Pero hasta la fecha nunca se había
encontrado huellas de esta magnífica criatura. Fue así, que muy
cerca del centro urbano y en pleno sector turístico, Mariano
Magnussen y posteriormente Daniel Boh, encontraron huellas de este
gran felino de unos 19 centímetros de diámetro cada una.
“La nueva icnoespecie fue bautizada
científicamente como Felipeda miramarensis, en honor a
la ciudad donde se las encontró”, argumento Daniel Boh, y agrego
“desde hace décadas Miramar ha aportado a la ciencia con numerosos
descubrimientos, pero nunca se la había homenajeado de esta forma”.
 |
Pero Felipeda miramarensis
no estaba solo. En esos pantanos de hace 100 mil años atrás,
otras criaturas también dejaron sus huellas a las orillas de
una laguna que ya no existe, como aves de más de un metro de
altura, roedores gigantes y un extinto camello con larga
trompa.
<<< Huellas tipo de Felipeda
miramarensis, (Agnolin, F et
al, 2018), in situ, cuando fueron hallas en septiembre de
2015 por Mariano Magnussen del Museo Municipal Punta
Hermengo de Miramar. |
Así mismo el equipo
local recupero en varias oportunidades restos óseos de animales
parecidos a hipopótamos (Toxodon) perezosos gigantes (Megaterio,
Lestodonte y Celidoterio), caballos extintos (Hippidium) y todo un
ecosistema primitivo con peces, insectos y hebras vegetales entre
otros, declaro Mariano Magnussen, del Museo de Miramar.
La zona donde se recuperó este
magnífico material ya era conocida mundialmente desde fines del
siglo XIX. Fue el mismo sabio Florentino Ameghino el que destacó su
importancia allá por 1908. Posteriormente el sitio fue estudiado por
décadas por el Museo de La Plata y el Museo de Buenos Aires, y
actualmente por el Museo Municipal Punta Hermengo.
Felipeda miramarensis,
fue un tigre dientes de sable (como el popular personaje “Diego” de
la película La Era de Hielo). Sin dudas, fue uno de los grandes
triunfos evolutivos de los mamíferos depredadores. La extraordinaria
peligrosidad de este félido se debía al gran desarrollo de la parte
anterior de su cuerpo y al tamaño asombroso de sus caninos
superiores, que llegaban a sobresalir más de treinta centímetros.
 |
Todo su cuerpo tenía una estructura poderosa y los músculos de los
hombros y del cuello estaban dispuestos de tal manera que su enorme
cabeza podía lanzarse hacia abajo con gran fuerza. “La diferencia en
tamaño de las huellas posteriores y anteriores de Felipeda
miramarensis, refleja la anatomía de esta bestia extinta.
<<< Mariano
Magnussen y Daniel Boh, ambos del Museo Municipal de
Ciencias Naturales Punta Hermengo de Miramar, mostrando las
huellas de Felipeda miramarensis, únicas en el mundo. |
Este hallazgo y otras de gran
importancia científica que se vienen desarrollando desde los últimos
años, movilizo a las autoridades para concretar en un futuro
próximo, un nuevo edificio para albergar las colección y ampliar las
exhibiciones del Museo de Ciencias Naturales de Miramar, contando
con la colaboración de la Fundación Azara.
Araucaria
lefipanensis, nueva araucaria fósil de 66 millones de
años en Chubut.
La noticia la comunicó el Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF).
Se trata de un fósil encontrado cerca de la localidad de Paso del
Sapo.
Esta especie fue bautizada Araucaria lefipanensis y
presenta lo que se llama un “mosaico de caracteres”, es decir una
combinación de características que no se encuentra en las araucarias
actuales. La descripción se basó en hojas y semillas fósiles de
unos 66 millones de años de antigüedad encontradas en las cercanías
de la localidad de Paso del Sapo. Esta región es actualmente árida,
pero en esa época las condiciones paleoclimáticas eran muy
distintas, indicando la presencia de un bosque subtropical
estacional.
 |
Ana Andruchow Colombo (becaria CONICET-MEF),
especialista en plantas fósiles y líder del trabajo de
investigación, explicó al MEF estos detalles: “Esta nueva
especie de Araucaria tiene dos tipos de hojas, unas anchas y
ovaladas como las del pehuén (Araucaria araucana) y otras
más angostas y largas, parecidas a las del pino Paraná
(Araucaria angustifolia), ambas especies sudamericanas.
Además, los órganos que llevan las semillas (a los que
llamamos complejos ovulíferos) son muy parecidos a los de un
grupo de araucarias hoy en día presentes en Nueva
Caledonia.” |
Las Araucarias son coníferas que en la actualidad viven en
Australia, Nueva Caledonia, Papúa Nueva Guinea y Sudamérica (Chile,
Argentina, Paraguay y Brasil). Sin embargo, durante el Mesozoico -
la era de los dinosaurios- estaban distribuidas a lo largo de todo
el mundo, inclusive en la Antártida.
El trabajo fue presentado en la revista científica American Journal
of Botany conjuntamente con los Dres. Ignacio Escapa y Rubén Cúneo (CONICET-MEF)
y la Dra. María A. Gandolfo (Cornell University).
Aondelphis talen, una nueva especie
de delfín del Mioceno de Chubut.
Es un delfín pequeño, de
aproximadamente dos metros. Fue bautizado como Aondelphis
talen -que en lengua tehuelche significa delfín del sur
pequeño- por haber sido hallado en la provincia de Chubut. “Si bien
los restos que analizamos son bastante fragmentarios, los huesos del
oído permitieron determinar que se trata de una especie nueva”,
asegura la becaria doctoral Mariana Viglino, miembro del Grupo de
Paleontología y Paleoambientes del Neógeno Marino Patagónico del
Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (IPGP-CONICET)
(Argentina).
|
 |
El animal estudiado, que habitó los mares
patagónicos hace unos 20 millones de años, pertenece a la
superfamilia Platanistoidea, un grupo que fue muy diverso en
el pasado, según se infiere por la gran cantidad de especies
fósiles que se encontraron a lo largo del tiempo y en
diferentes lugares del mundo. |
Sin embargo, en el presente, este grupo se encuentra
representado por una sola especie, que es Platanista gangetica:
el delfín del río Ganges de la India.
“Este animal nos aporta una nueva
pieza para comenzar a responder el interrogante evolutivo de cómo un
grupo que hace 20 millones de años era sumamente diverso,
actualmente presenta una sola especie y ya no vive en el mar, ni en
el hemisferio sur, sino en ríos del hemisferio norte. El registro
fósil de este grupo que se fue encontrando en las últimas décadas en
Patagonia es muy importante para la ciencia”, señala Viglino.
Las características anatómicas del
oído que presentaban los restos óseos de este delfín permiten
suponer que Aondelphis talen contaba con la habilidad
de la ecolocalización, una característica fundamental que también se
observa en los delfines actuales. “Para estos animales, desde el
punto de vista adaptativo, la audición es clave. Tienen una vista
muy limitada y esta capacidad les permite percibir el entorno a
través del eco que se produce en los objetos tras el sonido que
emiten los delfines para guiarse”, describe la investigadora
asistente del IPGP-CONICET y miembro del grupo, Mónica Buono.
|
 |
Tienen una vista muy limitada y esta
capacidad les permite percibir el entorno a través del eco
que se produce en los objetos tras el sonido que emiten los
delfines para guiarse”, describe la investigadora asistente
del IPGP-CONICET y miembro del grupo, Mónica Buono.El equipo
multidisciplinario de científicos del que Viglino y Buono
forman parte busca obtener información adicional no sólo del
animal colectado, sino del entorno y el ambiente que habitó.
Para esto se están iniciando estudios geológicos. |
“El análisis de los sedimentos en
los que se encontraban depositados los restos va a precisar con
mayor exactitud su antigüedad y aportará datos sobre el ambiente y
la fauna. Asociados a los cetáceos encontramos una gran diversidad
de invertebrados, como moluscos, equinodermos, crustáceos, entre
otro. Existe una diversidad de fauna que habitaba el mismo ambiente
que este delfín y que aporta valiosa información”, explica el
geólogo e investigador asistente del IPGP-CONICET y miembro del
equipo, José Cuitiño. (Fuente: CONICET/DICYT).
Ingentia prima, el dinosaurio
gigante más antiguo, hallado en el Triasico de San Juan.
Investigadores argentinos presentaron a Ingentia
prima, el primer dinosaurio gigante que habitó el Planeta hace
más de 200 millones de años. Supera tres veces el tamaño de los
dinosaurios más grandes del Triásico conocidos hasta ahora. El
hallazgo se produjo en el yacimiento de
Balde de Leyes, al sureste de la provincia de San
Juan
Los dinosaurios no siempre fueron gigantes. A la
historia evolutiva le llevó millones de años para que algunas
especies duplicaran el peso de un elefante actual y alcanzaran entre
ocho y diez metros de largo, pero ese tiempo fue mucho menor al que
se creía: de allí la gran importancia del hallazgo de Ingentia
prima, que habría tenido una masa corporal de hasta diez
toneladas
La doctora Cecilia Apaldetti , investigadora del
Instituto y Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de San
Juan (IMCN) y del CONICET, afirmó a la Agencia CTyS-UNLaM que
“esta nueva especie muestra una estrategia de crecimiento
desconocida hasta ahora e indica que el origen del gigantismo se
produjo mucho antes de lo que se pensaba”
 |
“Antes de este descubrimiento, se consideraba que el
gigantismo había surgido durante el período Jurásico, hace 180
millones de años aproximadamente, pero Ingentia prima vivió a
fines del Triásico, entre los 210 y 205 millones de años”, precisó
la autora principal del estudio que se publicó este lunes en la
prestigiosa revista Nature Ecology &
Evolution.
El doctor Ricardo Martínez, también investigador del
IMCN y coautor de la publicación, comentó que “el nombre de esta
nueva especie, ‘Ingentia’, hace referencia a su tamaño
colosal, en tanto que ‘prima’ indica que es el primer gigante
conocido hasta hoy en el Planeta” |
“Gigante, sobre todo, para su momento en la
evolución”, remarcó Apaldetti. Y agregó: “Vemos en Ingentia prima
el origen del gigantismo, los primeros pasos para que, más de 100
millones de años después, llegaran a existir saurópodos de hasta 70
toneladas como los que vivieron en la Patagonia”.
Los dinosaurios herbívoros cuadrúpedos y de cuello largo más grandes
de los que se tenga registro, como Patagotitan, Puertasaurus
y
Argentinosaurus, derivaron de los sauropodomorfos del Triásico como
Ingentia prima; lo que no se sabía, hasta ahora, es que el
gigantismo ya se había desarrollado hace más de 200 millones de
años.
 |
El doctor Ignacio Cerda, investigador del Instituto de Investigación
en Paleobiología y Geología de la Universidad Nacional de Río Negro
(IIPG-CONICET, UNRN), analizó los huesos de esta nueva especie para
entender cómo fue su crecimiento en vida: “Al igual que se pueden
observar en un árbol las estaciones de crecimiento, los cortes óseos
en Ingentia prima muestran que tenía crecimiento cíclico,
estacional, pero lo llamativo es que el tipo de tejido que se
depositó en los huesos durante estos períodos de crecimiento es
diferente al de los otros saurópodos que conocíamos hasta ahora” |
Pese a que se pueden observar estos anillos de
crecimiento en semejanza a los árboles, no es posible saber la edad
exacta a la que falleció este ejemplar. “En este caso, es difícil
poder trazar la continuidad de las líneas concéntricas, pero
estimamos que era un individuo subadulto, que aun se encontraba en
desarrollo, por lo que hasta podría haber crecido un poco más”,
contó el investigador del IIPG-CONICET.
Presentan el esqueleto de un
megaraptor y la boca de un tiburón gigante.
El Museo Argentino de Ciencia Naturales (MACN), en el marco de los
206 años desde su creación, presentó el esqueleto del
Megaraptor namunhuaiquii, un dinosaurio carnívoro de grandes
garras que habitó en la Patagonia, y la réplica de la boca de un
Carcharocles megalodon, el tiburón gigante en el que se
inspiró la famosa película de la década del 80.
El doctor Federico Agnolin, investigador del MACN y
del CONICET, comentó a la Agencia CTyS-UNLaM que “el
Megaraptor tiene el nombre de namunhuaiquii
que, en mapudungun, significa pie de lanza, porque, en su momento,
se creía que las grandes garras que se hallaron de su especie
pertenecían al pie, pero en realidad tenía estas garras enormes en
las manos y las usaba para capturar y matar a sus presas”.
“Estas garras llevaban a tener hasta más de 40
centímetros de longitud y eran muy afiladas y muy curvadas”, indicó
Agnolin. Y agregó: “Esta especie medía entre 8 y 9 metros de largo y
tenía un hocico relativamente delgado, estrecho, que hace recordar
por su forma al que poseen los cocodrilos”.
Restos de esta especie y sus parientes de entre 90 y
100 millones de años fueron hallados en Neuquén, Río Negro, Chubut y
Santa Cruz. “No se sabe cuánto pesaba ni muchas de sus
características, porque sus huesos no se preservan de manera muy
frecuente”, aseveró el paleontólogo.
 |
No obstante, sus grandes garras indican que tenía una
estrategia particular para atacar a sus presas. “Los tiranosaurios
-como el Tyrannosaurus rex- y Carnotaurus
tenían brazos relativamente cortos y supuestamente cazaban a sus
presas con su boca armada de enormes dientes; en cambio, para los
megaraptores, las manos eran un factor importante a la hora de
atacar a sus presas”, observó el investigador del Laboratorio de
Anatomía Comparada del MACN.
<<< Imagen de archivo.
|
Además de presentar el esqueleto de este carnívoro
alimentándose de un dinosaurio herbívoro de dos metros de longitud,
el Museo exhibirá la enorme boca de un Carcharocles megalodon,
un tiburón que alcanzaba los 18 metros de longitud y cuyos dientes
medían hasta 30 centímetros.
“Los dientes de este enorme tiburón gigante que
inspiró la famosa película de la década del 80 se suelen encontrar
en la Patagonia”, contó el doctor Agnolin. Y describió: “Tienen una
forma triangular con bordes aserrados como cuchillos”.
Al mirar la película de Spielberg, cuesta creer que
haya existido un depredador marino así. Sin embargo, el paleontólogo
del MACN afirmó que “con el tamaño de los dientes podemos saber
cuánto podría haber medido la boca y las reconstrucciones más cautas
indican que alcanzaba un metro y medio de apertura, por lo que
cómodamente hubiera entrado una persona adentro”.
Existe la fantasía o idea de que en la profundidad de
los mares podría seguir existiendo algún que otro ejemplar colosal
de un Carcharocles megalodon. Al respecto, Agnolin
analizó que “hay filmaciones en Internet que aseguran que seguiría
vivo, pero estos videos pertenecen a otros tiburones y todas las
evidencias nos demuestran que, por suerte, el megalodon
está extinto”.
 |
“No hay evidencia de que esté vivo y, al parecer, se
extinguió hace un par de millones de años; de hecho, el hombre nunca
habría convivido con el megalodon”, consideró el
investigador.
Como la mayor parte del esqueleto de los tiburones está compuesto
por cartílago, suelen conservarse únicamente sus dientes.
“Actualmente, el tiburón más grande es el tiburón ballena, que mide
12 metros, y se alimenta exclusivamente de krill; en cambio, el
Carcharocles megalodon era un cazador activo y pensamos
que se alimentaba de pequeñas ballenas que vivían en su tiempo”,
relató Agnolin.
<<< Imagen de archivo. |
“Cuando atacaba a una ballena, este tiburón penetraba
con sus dientes hasta rasgar los huesos y eso aparece en los fósiles
de los huesos de ballenas rasgados”, aseguró el investigador. Y
aclaró: “Pero no sabemos hasta qué tamaño de ballenas llegaba a
atacar, porque, al no contar con mucho más registro fósil además de
los dientes, se desconoce con precisión su estrategia de ataque; es
parte de los misterios en torno a este animal”.
Ambas especies fueron presentadas en el marco de los
festejos por el aniversario 206 del MACN. Agnolin mencionó que “es
un Museo muy antiguo, creado pocos años después de la Revolución de
Mayo por Bernardino Rivadavia y, más allá que en la época de Rosas
decayó bastante, luego de ese período comenzó un crecimiento que no
se detiene y, año tras año, aumentan las investigaciones y se
realizan exhibiciones de nuevas especies de dinosaurios, de animales
prehistóricos, como así también de especies actuales, como
caracoles, peces, aves y anfibios”.
Hallan parte de una cornamenta que perteneció a un ciervo
prehistórico.
En una de sus habituales recorridas por el yacimiento
de Campo Spósito, en Bajo del Tala, el equipo del Museo
Paleontológico de San Pedro acaba de recuperar parte de una
cornamenta perteneciente a un Morenelaphus, un ciervo
prehistórico de mediano tamaño que habitó nuestra zona durante el
Cuaternario
La pieza, expuesta en el terreno por la erosión
producida por los agentes naturales, fue observada entre las rocas
por el joven Bruno Rolfo, integrante del Grupo Conservacionista de
Fósiles.
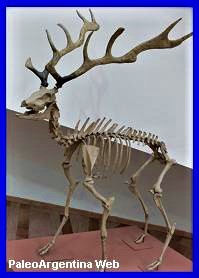 |
El fósil presenta un buen estado de
conservación, detalle que facilitó la identificación del
género de mamífero al que perteneció
Los Morenelaphus fueron ciervos
de mediano porte, de hábitos ramoneadores, que aparecieron
en la región pampeana a fines de la edad Ensenadense. Estos
animales poseían cornamentas bien desarrolladas, levemente
curvadas en forma de “S”, con numerosas ramificaciones
aplanadas que terminaban en finas puntas o candiles. Se cree
que su hábitat estaba asociado a áreas abiertas, con
arbustos bajos, de los cuales aprovechaban sus brotes y
hojas.
<<<Imagen de archivo.
Esqueleto de Morenelaphus en el Museo de Ciencias
Naturales de Córdoba. |
En San Pedro se han recuperado restos fragmentarios
de numerosos ejemplares. Cornamentas, huesos de las extremidades,
mandíbulas y un cráneo, son algunas de las partes halladas en
nuestro partido. Casi todos los restos de estos animales hallados
hasta hoy en nuestra zona provienen de Campo Spósito, salvo uno
hallado en un sector lindero a Papel Prensa. Al igual que este
último fósil hallado por Rolfo, todas las piezas provienen de
sedimentos depositados durante la edad Bonaerense.
Hallaron restos fósiles de un gliptodonte en Tandil.
El proyecto da inicio cuando una vecina de nuestra
ciudad comunica al Museo el hallazgo en una zona rural del partido
de Tandil de restos fósiles de una especie extinta de megafauna,
concretamente un gliptodonte, mamífero acorazado de gran
porte que vivió en el periodo conocido como Pleistoceno.
Inmediatamente el MUHFIT da aviso al Centro de
Registro de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, dependiente de
la Dirección Provincial de Museos y Preservación Patrimonial de la
Provincia de Buenos Aires, conforme lo dispone la Ley Nacional N°
25.743.
Se toma contacto con el paleontólogo responsable del
O.P.A.P. Litoral Sur, el Sr. Cristian Oliva, quien es designado por
el CREPAP para llevar a cabo la excavación, rescate y restauración
de los restos que compongan el hallazgo. El equipo de trabajo y la
Comisión Directiva del MUHFIT, comienzan las gestiones tendientes a
conseguir los recursos necesarios para la excavación, el traslado de
las piezas hasta el museo y la restauración de las mismas.
|

Imagen
ilustrativa de un Gliptodonte . |
En pocas semanas se logra el apoyo de
empresas privadas que contribuyen con la institución donando
materiales y herramientas, y el resto de los materiales se
adquieren con recursos propios del museo.
Está previsto que en el mes de junio se pueda
realizar la excavación y se proceda a la restauración y
puesta en valor de los restos en la sede del Museo. Todo el
proyecto será difundido a través de imágenes fotográficas y
registros audiovisuales que tomará el personal del museo,
material que se encontrará disponible con posterioridad en
www.museodelfuerte.org.ar
|
Una vez terminada la fase de restauración de las
piezas y, dada la importancia del hallazgo, se destinará un sector
específico del Área de Reserva, Investigación y Restauración del
MUHFIT (ARIC) que está construyendo la institución, para la puesta
en valor y difusión de estas nuevas piezas que se incorporan a la
colección de Paleontología que ya posee el museo.
El Museo Histórico Fuerte Independencia promueve la
importancia que tienen la protección y el adecuado manejo del
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, como fuente de información
del pasado regional y como parte de su identidad.
La provincia de Buenos Aires tiene un potencial muy
alto en restos arqueológicos y paleontológicos. En el campo de la
paleontología son abundantes los registros fósiles pertenecientes a
la megafauna de mamíferos que habitaron esta región desde hace
500.000 hasta hace 8000 años atrás.
Cuando los restos u objetos se encuentran en
situación de riesgo, se interviene con el propósito de evitar su
destrucción, a través de la realización de rescates, en los que
participa el personal del Centro de Registro del Patrimonio
arqueológico y Paleontológico, dependiente de la
Dirección Provincial de Museos y Preservación Patrimonial
del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Porcellusignum,
el carpincho que dejo sus huellas en el Pleistoceno de Miramar.
Un grupo de investigadores identifico las huellas
prehistóricas encontradas tiempo atrás en Miramar. Eran de un gran
roedor emparentado con los carpinchos y tendrían entre 100 y 50 mil
años.
Recientemente, un equipo de investigadores dio a conocer la
identidad de la especie que dejo sus huellas junto a otras criaturas
prehistóricas en la localidad bonaerense de Miramar, una de las
localidades con mayor trascendencia en materia paleontológica a
nivel mundial.
Las
huellas fósiles de roedores en América del Sur son escasamente
conocidas por los paleontólogos, ya que para su preservación deben
darse ciertas características ambientales, como así también su
posterior visualización en los yacimientos paleontológicos

Huella de
Porcellusignum conculcator. |
Un grupo de investigadores compuesto por Cristian Oliva del
Centro de Registro del Patrimonio
Arqueológico y Paleontológico con sede en la ciudad de La
Plata,
Cristian Favier Dubois del área de Investigaciones
Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano,
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de Buenos Aires en Olavarria y por
sus descubridores, Daniel Boh y Mariano Magnussen del Museo
Municipal de Ciencias Naturales Punta Hermengo de Miramar,
dieron a conocer los estudios
preliminares sobre unas antiguas huellas fosilizadas, que
pertenecieron a un roedor de gran tamaño emparentado con el
actual carpincho, el roedor viviente más grande del planeta,
(Hydrochoerus
hydrochaeris),
que pueden crecer hasta 1,30 metros de largo y pesar 65
kilos, aunque en el pasado, existieron formas más
voluminosas. |
La
presentación ante la comunidad científica de los nuevos materiales
fue realizada durante las
VI Jornadas Arqueológicas y VII
Jornadas Paleontológicas Regionales, que se llevaron a cabo en la
ciudad de Miramar en el mes de abril de este año. La misma reunió a
destacados investigadores de nuestro país.
“Los
restos de carpinchos fósiles ya han sido encontrados en esta zona en
estratos de más de tres millones de años, principalmente mandíbulas
y cráneos, que se conservan en el Museo Municipal Punta Hermengo de
Miramar”, argumento Daniel Boh, titular de la institución.
Por su
parte, Mariano Magnussen del museo local comento, “las huellas de
este roedor no estaban solas, ya que pertenecen al yacimiento
paleontológico Punta Hermengo, mundialmente conocido por los
investigadores, donde además se recuperaron las primeras huellas
fósiles atribuibles a un gran tigre dientes de sable, también de
Macrauchenia, un animal similar a un camello con trompa y
un ave de gran tamaño de la familia de los ñandúes.
 |
Las huellas del roedor recuperadas e identificadas,
pertenecen a la icnoespecie Porcellusignum
conculcator, del cual solo se conocen un puñado de
hallazgos en América. Este material contribuye notablemente
al entendimiento de estas raras huellas, aportando
información sobre su forma de vida, ecología del pasado,
etc.
Este yacimiento, ubicado en cercanías de la zona urbana y en
pleno sector turístico de la ciudad de Miramar, a orillas
del mar, fue en tiempos prehistóricos muy diferente.
|
El mar
estaba varios kilómetros hacia el sudeste, y este sector era una
planicie de inundación, alimentada por un arroyo desaparecido hace
miles de años. Animales de diversas especies se acercaban a las
orillas fangosas, donde dejaron sus huellas, que, debido a que
fueron cubiertas rápidamente, han logrado preservarse hasta nuestros
días.
Además,
el equipo del Museo Municipal Punta Hermengo de la ciudad, viene
trabajando exitosamente en el hallazgo y recuperación del material
paleontológico que aparece permanentemente. En el mismo yacimiento
donde se encontraron las huellas de este “carpincho o capibara
prehistórico”, se han recuperado restos óseos fosilizados de al
menos 4 gigantescos perezosos extintos, del genero Lestodon,
que llegaban a tener unos cuatro metros de largo, además de restos
de Hippidion (caballos americanos), toxodontes
(semejantes a hipopótamos y rinocerontes), Macrauchenia
(parecido a un camello, pero con una larga trompa),
Notiomastodon (elefantes sudamericanos), gliptodontes
(enormes armadillos), roedores, peces e insectos, todos de los
últimos 100 mil a 50 mil años antes del presente.
Cabe
destacar que estos materiales
paleontológicos se encuentran protegidos por la ley nacional
25.743/03 y por la ordenanza municipal 248/88 como parte del
patrimonio paleontológico de la República Argentina y del Municipio
de General Alvarado.
Nuevas
instalaciones para el museo.
Debido a
la gran cantidad de piezas recolectadas el Museo Municipal Punta
Hermengo no puede exponer y conservar su creciente colección, la
Municipalidad de General Alvarado junto a la Fundación Azara vienen
ultimando los detalles de un nuevo y moderno edificio para el área
de ciencias naturales, el cual revalorará el nivel científico,
cultural, educativo de la institución y será un nuevo atractivo
turístico para la ciudad.
Nuevos estudios indican detalles de los Perezosos Gigantes Extintos.
El perezoso suele
ser el emblema de la lentitud. Los representantes vivos de este
curioso grupo de mamíferos se encuentran en las selvas amazónicas,
donde se desplazan con movimientos lentos en busca de alimentos. Y
con sólo volver atrás en el tiempo unos miles de años, nos
encontraríamos con una América poblada por decenas de especies de
perezosos gigantes, algunas de las que podían alcanzar las tres o
cuatro toneladas de peso. Alberto Boscaini es becario doctoral del
CONICET en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y
Ciencias Ambientales (IANIGLA, CONICET-UNCuyo-Gob. Mza) y estudia la
evolución de los perezosos gigantes que habitaron el continente
americano.
“Estos mamíferos
son exclusivos del continente americano y han atraído la atención de
grandes naturalistas como Charles Darwin, que encontró numerosos
fósiles en América del Sur, o Georges Cuvier y Richard Owen, que
describieron los primeros hallazgos. Hoy en día, estos extraños
animales siguen dando que hablar. Llaman la atención porque eran
verdaderos colosos, capaces de adaptarse a los ambientes más
diversos. De hecho, existían perezosos capaces de escalar paredes de
roca y otros que nadaban en zonas costeras”, explica Boscaini.
 |
En 2017, se
hallaron en Brasil enormes túneles excavados por perezosos
pleistocenos. Y recientemente, se descubrieron en Estados Unidos
huellas de perezosos gigantes asociadas a huellas humanas, quizás
testigos de una antigua cacería.
“Los fósiles de este grupo de
animales han sido estudiados en detalle, pero todavía hay muchas
preguntas sobre su anatomía y ecología”, describe el paleontólogo. |
Por primera vez,
un grupo internacional de investigadores, coordinado por Boscaini,
pudo reconstruir en tres dimensiones el cerebro y el oído interno de
un perezoso gigante de la especie Glossotherium robustum,
conservado en el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino
Rivadavia” (MACN) de Buenos Aires. De los órganos sensoriales de
estos animales se sabía poco o nada: hoy, gracias a la aplicación de
técnicas médicas como la tomografía computada, fue posible
reconstruir digitalmente el fósil y elaborarlo con programas
informáticos específicos.
“Gracias a la
cooperación entre el CONICET y la Universidad La Sapienza de Roma y
con el apoyo de la clínica FUESMEN (Fundación Escuela Medicina
Nuclear) de Mendoza, hemos podido obtener reconstrucciones fieles
del cerebro y otras estructuras que nunca habían sido observadas
anteriormente. Entre ellas se han podido observar los vasos
sanguíneos, los nervios, la neumaticidad (los espacios vacíos en el
cráneo) y el oído interno”, detalla el especialista.
“El oído interno
de los mamíferos cumple un importante papel en el control del
equilibrio y en general, en la locomoción. Estudiando esta región
anatómica del perezoso gigante detectamos importantes diferencias
con los perezosos actuales y más similitudes con los grandes
mamíferos terrestres modernos”, continúa.
 |
Los investigadores
dedujeron que su nivel de agilidad tenía que ser más parecida a la
de un hipopótamo o a la de un rinoceronte, ambos de gran tamaño,
pero capaces de movimientos ágiles. “En plena carrera estos animales
pueden ir más rápido que un ser humano”, resalta Boscaini.
Gracias
al detalle de las reconstrucciones del modelo 3D, los
investigadores pudieron estudiar el cerebro, así como el
recorrido de los vasos sanguíneos y de los nervios
craneanos. |
Estos datos fueron comparados con los de
los perezosos actuales, evidenciando el enorme desarrollo de los
nervios que se originan en la parte anterior del cerebro del
perezoso extinto. Los paleontólogos han supuesto entonces que el
morro de Glossotherium era extremadamente sensitivo.
“Probablemente
estos perezosos gigantes tenían labios semiprensiles, parecidos a
los de los actuales rinocerontes, jirafas y bóvidos con los que
seleccionaban y arrancaban vegetales. Los miembros anteriores, con
sus enormes garras, estaban probablemente más adaptados a la
excavación que al agarre de precisión”, detalla el paleontólogo.
Estos son sólo
algunos de los aspectos biológicos de estos gigantes extintos que
los investigadores han podido reconstruir gracias a los precisos
datos escondidos en el cráneo y revelados por las gráficas 3D. Las
investigaciones continúan y muchas otras especies están actualmente
en fase de estudio.
Descubren en San Pedro una nueva
especie de Pyramiodontherium.
El fósil
hallado es un gran fémur prácticamente completo, de 42 kilogramos de
peso. Representa un importante avance en el estudio de la fauna
fósil del Cuaternario de Argentina.
El equipo
del Museo Paleontológico de San Pedro acaba de presentar, en las
XXXII Jornadas Argentinas de Paleontología, el descubrimiento de una
nueva especie de perezoso fósil de enormes características. El fósil
hallado es un gran fémur prácticamente completo, de 42 kilogramos de
peso, que correspondió a un animal llamado Pyramiodontherium,
un mamífero de talla gigantesca, emparentado con los perezosos
actuales, al que se pensaba desaparecido desde hacía unos tres
millones de años. Sin embargo, el enorme fémur hallado por el equipo
integrado por J. L. Aguilar, J. Simonini y M. Swistun, del Museo de
San Pedro, correspondería a una nueva especie de
Pyramiodontherium que habitó la llanura pampeana durante el
Pleistoceno medio, hace unos 700.000 años.
El último
registro conocido de este género de perezosos proviene del Plioceno
medio (unos 3 millones de años), mientras que el fósil hallado ahora
en San Pedro tiene “tan solo” unos 700.000 años de antigüedad. Esto
significa que los Pyramiodontherium habrían vivido, al
menos, unos 2 millones de años más de lo que se creía hasta hoy. En
este sentido, el fósil de San Pedro pasa a ser el ejemplar más
moderno de su género.
 |
Los
investigadores creen que, debido a las dimensiones de la pieza, sus
características morfológicas y al ser el único fósil de estos
animales hallado hasta hoy en sedimentos del Pleistoceno medio, se
trataría de una nueva especie dentro del género pero de
características gigantescas, si se lo compara con sus congéneres
conocidos. Tanto
desde el Grupo Conservacionista de San Pedro, equipo del Museo que
descubrió el fósil, como del Dr. Luciano Brambilla, investigador de
la Universidad Nacional de Rosario, encargado de estudiar la
pieza encontrada, opinan que se estaría ante una nueva
especie totalmente desconocida dentro del género en
cuestión. |
El rango temporal (más de
2 millones de años) que separa al fósil de San Pedro de los últimos
ejemplares hallados con anterioridad en otros puntos del país,
además de ciertos cambios en la morfología del fémur encontrado, lo
diferencian de otros Pyramiodontherium conocidos.
Las
observaciones realizadas sobre la articulación de la rodilla,
revelan adaptaciones del animal relacionadas a su aumento de talla
con respecto a otros ejemplares más antiguos. En el fémur de San
Pedro, dicha articulación se ha modificado para absorber el aumento
de masa corporal de la especie y mejorar la distribución de su peso
pero resignando, seguramente, una disminución en la velocidad de
desplazamiento del gigantesco animal.
Por su
parte, el Dr. Brambilla (UNR) comenta que “los
Pyramidontherium fueron un grupo de antiguos perezosos
terrestres que habitaron nuestro país desde finales del Mioceno al
Plioceno medio, aunque a partir del ejemplar hallado en San Pedro
ahora sabemos que vivieron incluso hasta el Pleistoceno. Estaban
emparentados con los megaterios, típicos perezosos de talla
gigantesca que habitaron la región pampeana hasta finales del
Pleistoceno. Los restos de los Pyramiodontherium son
escasos y fueron encontrados sólo en Argentina, en las provincias de
Catamarca, la Rioja, Entre Ríos y Chubut. Los
Pyramiodontherium habían desarrollado tallas medianas, en
comparación a los megaterios, aunque la nueva especie de Pyramidontherium
de San Pedro nos muestra un desarrollo excepcional que
supera también a los megaterios más grandes.
 |
Se
caracterizaban por poseer fémures robustos. Tenían 5 molares en cada
serie de dientes del paladar y 4 en cada serie de sus mandíbulas, de
forma más comprimida que la de sus parientes los megaterios que
llegaban a tener molares de sección cuadrangular”. Cuadro de
texto: El fémur del nuevo mamífero fósil, junto a uno de sus
descubridores, da cuenta de su tamaño.] Desde el Museo de San Pedro,
José Luis Aguilar, fundador de la institución y uno de los
descubridores del fósil, señala que “la pieza fue recuperada gracias
a la interacción con la empresa Tosquera San Pedro, propietaria del
predio donde sucedió el hallazgo. |
El fósil encontrado estaba oculto
en una capa sedimentaria que subyace a unos nueve metros bajo el
nivel de suelo actual y cuya antigüedad se estima algo superior a
los 700.000 años. Por lo que hemos observado a lo largo de numerosos
hallazgos en esa zona, esos sedimentos se formaron en un ambiente
pantanoso, de humedales, donde ciertos animales quedaban atrapados
al acercarse en busca de agua o pasturas.
Venimos
observando que la fauna proveniente de ese momento del tiempo
muestra cierto grado de gigantismo si se la compara con edades
anteriores o posteriores de la prehistoria de la región. Tal vez la
competencia por nichos ecológicos, períodos prolongados de clima
favorable o la presencia de ciertos predadores provenientes, en su
momento, de América del Norte, incentivaron una tendencia al
gigantismo de ciertos animales”.
Tanto
desde el grupo descubridor como desde el equipo que estudiará al
fósil, creen que las notables diferencias anatómicas con los
ejemplares conocidos del género Pyramiodontherium
llevan a inferir que se trata de un nuevo animal cuyo estudio
ampliará el conocimiento de la fauna fósil del Cuaternario de
Argentina.
Estudian
los peces fósiles de la Antártida.
En el continente blanco presentaba una fisonomía muy distinta hace
65 millones de años, durante la transición entre el período
Cretácico y el Paleógeno: el clima de la Antártida era templado,
predominaban los ambientes marinos poco profundos y existía una gran
diversidad de peces. El límite exacto entre ambos períodos
geológicos fue determinado por una extinción masiva -que la teoría
clásica atribuye al impacto de un meteorito en la península de
Yucatán, en el actual territorio de México- que afectó a las biotas,
es decir a los conjuntos de organismos vivos, terrestres y marinos
característicos del Cretácico y generó entre otras cosas la
desaparición de los dinosaurios no avianos, es decir sin plumas y
los grandes reptiles voladores.
En el marco de un proyecto del Instituto Antártico Argentino (IAA-DNA),
un grupo de investigadores del CONICET, la Universidad Nacional de
La Plata (UNLP) y el IAA-DNA (Argentina), estudió las implicancias
que tuvo ese fenómeno global en los mares circundantes al actual
continente antártico y, en particular, sobre la ictiofauna, es decir
los peces que los habitaban y logró identificar las distintas
especies presentes en la región antes y después de la extinción. Los
resultados de su trabajo fueron publicados recientemente en la
revista científica Cretaceous Research.
|
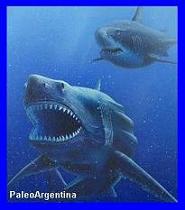 |
“Las consecuencias de aquel suceso fueron muy
bien estudiadas en sedimentos de todo el mundo”, subraya
Alberto Luis Cione, investigador principal retirado del
CONICET en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo (FCNyM)
de la UNLP y primer autor del trabajo. “Sin embargo, en el
continente antártico en particular el registro fósil y la
información están condicionados por la cobertura de hielo y
la dificultad de acceder a los afloramientos”, describe. No
obstante, durante la campaña de verano 2013-2014 realizada
por expertos del Museo de La Plata y el IAA en la Isla
Marambio, al este de la Península Antártica, donde afloran
las formaciones sedimentarias López de Bertodano y Sobral,
pudieron colectarse los fósiles utilizados para el análisis
-fundamentalmente dientes, que fueron recuperados tamizando
sedimentos para evitar perder los ejemplares de menor
tamaño-. |
“A
nivel mundial es uno de los lugares donde existe una mejor
representación del límite entre esos dos grandes momentos
geológicos. Además de carecer de vegetación, se encuentra sin
cobertura de hielo durante el verano, lo que facilita enormemente
los trabajos de campo”, destaca Cione.
“Este trabajo permitió determinar la respuesta de la ictiofauna
marina de la Antártida a la extinción masiva del fin del Cretácico”,
puntualiza el investigador, y añade: “Hasta el límite entre el
Cretácico y el Paleógeno había una fauna de peces óseos y
cartilaginosos muy diversificada y perfectamente adaptada a sus
ambientes. Sin embargo, luego del evento la mayoría desapareció y la
variedad de la ictiofauna que podemos encontrar sobre ese horizonte
es realmente pobre”.
Los investigadores hallaron grupos de peces que habitaron
exclusivamente el Cretácico, como el tiburón sierra y el gris, y
otros cuyos parientes todavía están presentes en nuestras costas.
“En las capas de sedimentos ubicadas por debajo del límite,
encontramos representantes de dos grupos que en la actualidad son
frecuentes en distintas partes del mundo: tiburones de leznas del
género Carcharias y cazones espinosos.
|
 |
“Los tiburones son muy conocidos actualmente
porque muchos de ellos son grandes depredadores que se
ubican en la cima de la pirámide ecológica”, cuenta Cione, y
apunta: “Durante el Cretácico, en el mundo había un
predominio de grandes tiburones del orden de los lamniformes
–un pariente viviente de ellos muy conocido es el tiburón
blanco–. Sin embargo, y para nuestra sorpresa, los grandes
lamniformes eran escasos en la Antártida y el rol de gran
depredador allí lo cumplía el tiburón gris”, puntualiza. |
Soledad Gouiric Cavalli, investigadora adjunta del CONICET en la
FCNyM, cuenta que, dentro del material que se recuperó, “los peces
óseos están representados por dientes de dos grupos y el fragmento
de una aleta de otro que vivió únicamente en el Jurásico y el
Cretácico y que, en algunos casos, podía alcanzar hasta 16 metros de
largo. Este pez se alimentaba filtrando su comida del agua de una
manera similar a la que lo hacen hoy algunos grandes tiburones y
mamíferos marinos, como el tiburón ballena y la ballena azul.
Se habla de ‘nichos ecológicos’ para referirse al rol o espacio que
cada organismo desempeña en el ecosistema. Al desaparecer un grupo,
otros evolucionan para ocupar ese espacio vacío. En el caso de los
grandes peces óseos filtradores del Jurásico y el Cretácico, ese
nicho fue conquistado por otros peces y mamíferos tras la
extinción”, detalla.
|
 |
En las capas de sedimento más modernas, los
profesionales dieron con grupos de peces que sí pudieron
sobrevivir a la extinción y con otras formas novedosas que
surgieron tras ella. “Tras aquel suceso, empezó a
configurarse una nueva diversidad, más compleja, con
ambientes y modos de vida distintos”, explica Cione.
Otro aspecto que destacan los expertos tiene
que ver con la distribución de los grupos a nivel global
durante el Cretácico y su relación con el clima.
|
“Lo que notamos es la ausencia de representantes que sí son típicos
de otras zonas cálidas durante el mismo período. Es decir,
encontramos una repartición ecológica distinta.
Además, nos llamó particularmente la atención que no hubiera rayas,
por ejemplo, porque eran muy abundantes en latitudes más altas.
Creemos que en la Antártida ese nicho ecológico de animal
cartilaginoso que vive y se alimenta de otros animales en el fondo
marino fue ocupado por los holocéfalos –vulgarmente conocidos como
peces elefante o gallo-, de los que pudimos colectar muchos
ejemplares”, concluye Cione. (Fuente: CONICET/DICYT)
Datan en Catamarca restos humanos de 40 mil años y
serían los más antiguos de América.
Un equipo de arqueólogos de Argentina encontró en
Antofagasta de la Sierra (Catamarca, al noroeste del país) la que
sería la evidencia humana más antigua del país y, quizá, de América
Latina, según informó la agencia de noticias oficial Télam. Los
restos tienen 40.000 años de antigüedad.
La posibilidad de que el hallazgo sea el más antiguo
del continente radica en que hay registros más viejos en Brasil,
pero estos "son muy discutidos por la comunidad científica", indicó
la mencionada agencia en una nota difundida este jueves 17 de mayo.
Los investigadores, liderados por el arqueólogo
Carlos Aschero (del Instituto Superior de Estudios Sociales (ISES)),
encontraron en la zona restos humanos con 40.000 años de antigüedad.
El área ya era conocida por contener restos de actividad humana,
pero los más antiguos encontrados hasta la fecha databan de hace
10.000 años, explicó Télam.
|
 |
Según la información de esta agencia, los
investigadores excavaron cuatro kilómetros del tramo
superior del río Punilla, en una zona conocida como Cacao.
Fue en el interior de una cueva donde se encontraron dos
mechones de pelo humano que habían sido cortados. Además, se
encontraron con herramientas de piedra tallada, pendientes
de cobre y excrementos y fragmentos óseos de megafauna ya
extinta (en concreto, costillas y restos de dientes).
<<<<Imagen ilustrativa por Daniel Boh.
|
Estos hallazgos fueron analizados en laboratorios
especializados de Estados Unidos mediante el método de carbono 14,
considerada la prueba más fiable para determinar la edad de restos
orgánicos. Fue esta prueba la que determinó que lo encontrado en
dicha cueva tenía 40.000 años de antigüedad, por encima del hasta el
momento vestigio más antiguo de Argentina, que data de 14.000 años y
fue hallado en la provincia de Buenos Aires, según indicó Jorge
Martínez, doctor en Arqueología de la Universidad Nacional de
Tucumán (UNT), a Télam.
Los investigadores creen que el motivo por el que los
restos se mantuvieron tan bien conservados durante tanto tiempo se
debe a las características climáticas de la zona, explicó la nota de
la agencia argentina. Se trata de unas tierras desérticas a 3.500
metros sobre el nivel del mar. Su clima es frío y seco y las
temperaturas mínimas son bajo cero, indicó Télam.
|
 |
El investigador Martínez explicó a la agencia
que aún faltan datos por conocer sobre los restos hallados y
que se analizará el ADN de los mechones para conocer el
linaje genético. "Impera la teoría de que los habitantes de
América llegaron desde Asia por el estrecho de Bering y de
que pertenecen a cuatro grandes linajes. Nosotros queremos
corroborar o refutar ese origen", indicó el arqueólogo, que
aseguró tener abierta la posibilidad de "obtener como
resultado que pertenecen a una ascendencia distinta".
<<<<Imagen archivo. |
Para Aschero, este descubrimiento hace que la
antigüedad en el norte de Argentina pueda compararse con el
Paleolítico medio de Europa. "Significa que los procesos de
poblamiento fueron muy extensos y diversos", señaló a Télam. "Y esos
registros corresponden a la Puna, donde hay mucha altura y un clima
complicado. ¡Qué podemos imaginar de la ocupación que podría haber
existido en zonas mucho más bajas, donde la vida es más fácil",
agregó.
Morenocetus parvus,
un antepasado de la ballena franca austral.
Las costas
patagónicas son visitadas anualmente por la ballena franca austral (Eubalaena
australis). Estos cetáceos pertenecen a una familia
denominada Balaenidae y como en toda familia existen
ancestros. Algunos muy antiguos, y en este caso particular, el más
antiguo. La investigadora asistente del Instituto de Geología y
Paleontología (IPGP-CONICET), Mónica Buono analizó los restos de
Morenocetus parvus, un antepasado de la ballena franca
austral de 20 millones de años.
 |
“Lo que más sorprende de este
hallazgo, es, a pesar de su antigüedad, el parecido que tiene con
los balénidos del presente. Observamos que la anatomía del cráneo y
del oído es muy similar a las formas actuales de balénidos. Es un
grupo con una anatomía que ha permanecido sin mayores cambios a lo
largo de millones de años”, describe.
Según
indica la científica, la diferencia más notable entre la especie
pasada y la presente radica en el tamaño. Morenocetus
habría alcanzado durante su vida adulta, aproximadamente los 5
metros de longitud: la talla que en la actualidad alcanza una cría
de ballena franca.
|
“El
gigantismo -es decir, que midan más de 12 metros de largo-, es una
característica de las formas actuales, que adquirieron en la
evolución del grupo durante el Mioceno medio, hace aproximadamente
15 millones de años. Otra diferencia que observamos entre
Morenocetus y los actuales es la posición de la órbita y por
lo tanto del ojo: en el balénido más antiguo las órbitas se
encontraban en una posición más alta en el cráneo, mientras que en
los actuales se observa que tienen una posición más ventral. Esto se
relaciona directamente con el aumento de tamaño, es decir que a
medida que el cráneo se hizo más grande, los ojos debieron
reubicarse para no perder el campo de visión”, explica la
investigadora.
Los restos
fueron encontrados en la localidad de Cerro Castillo, en La
Provincia de Chubut y descriptos por primera vez en el año 1926 por
el zoólogo y paleontólogo español, radicado en la Argentina, Ángel
Cabrera, quien fuera jefe del departamento de Paleontología del
Museo de La Plata. Cabrera bautizó a esta especie Morenocetus
parvus en homenaje al fundador de ese prestigioso museo,
Francisco Pascasio Moreno, y parvus en referencia al pequeño
tamaño del ejemplar en comparación con los actuales.
 |
“La
descripción realizada en 1926 por Cabrera fue muy escueta y nadie
volvió a retomarla. Esto originó que por mucho tiempo
Morenocetus fuera considerado por la comunidad científica
como una especie enigmática. Este trabajo es importante porque
brinda nueva información sobre uno de los antepasados de las
ballenas francas de manera más precisa y con más datos. Las ballenas
francas son actualmente un emblema en la región patagónica y en
especial en Península Valdés. Es interesante conocer que una parte
muy importante de la historia evolutiva de este grupo está vinculada
de forma directa con la región”, afirma Buono. |
Para la investigadora, la presencia de
Morenocetus sugiere que el origen de los balénidos estuvo
restringido al Atlántico Sudoccidental hace 20 millones de años, y
de allí el grupo se dispersó hacia otras regiones del mundo.
“Futuros hallazgos nos permitirán constatar si la región funcionaba
como un área de cría para este grupo de animales, como sucede en la
actualidad”, concluye.
Fuente CONICET.
Hallan un cráneo de tigre dientes de
sable en Junín.
Esta mañana, también se inició el rescate del cráneo de un
mastodonte a orillas del río Salado. De esta manera, en los últimos
meses, se han descubierto cuatro cráneos prácticamente completos en
Junín: de un oso gigante, de un tigre dientes de sable, de un
mastodonte y de un equus.
El profesor José María Marchetto, director del Museo del Legado del
Salado de Junín, comentó a la Agencia CTyS-UNLaM (ver video):
“Podemos observar el último hallazgo de relevancia que se hizo en la
ciudad de Junín; es un cráneo de smilodon, es decir, un tigre
dientes de sable, que fue encontrado por un vecino que dio aviso al
Museo para que fuésemos a rescatar el material”.
 |
“Podemos apreciar el movimiento que hacía la mandíbula; los
sables, los caninos, los usaba para hacer la estocada de
muerte”, indicó Marchetto enseñando una réplica de smilodon.
Y agregó: “La mandíbula tenía una gran apertura, para luego
asestar el golpe mortal”.
<<<< Cráneo de Smilodon. Imagen de Archivo. |
Respecto al cráneo del mastodonte, el director del Museo adelantó
que se inició esta mañana las tareas de rescate. “Como es demasiado
grande este fósil, pensemos que se trata de un elefante extinto, no
es fácil la logística para extraer el material y participan del
operativo Damián Voglino del Centro de Registro del Patrimonio
Arqueológico y Paleontológico (CRePAP), el paleoartista Miguel Lugo
y el paleontólogo Ricardo Bonini del Museo de La Plata y CONICET”.
En tres meses, haber descubierto cuatro cráneos prácticamente
completos es excepcional: dos de ellos, además, son animales
predadores, aun más difíciles de encontrar en el registro fósil (un
oso gigante -omnívoro- y un tigre dientes de sable -carnívoro-). En
tanto, los dos cráneos de herbívoros corresponden a un equus (una
forma de caballo extinta) y un notiomastodon (una especie extinta
parecida a los elefantes).
El yacimiento se encuentra a la vera del río Salado, en el tramo que
une la Laguna de Gómez con la Laguna del Carpincho. “Es una zona
bastante grande, que se extiende unos 10 kilómetros, por lo que la
ayuda de los vecinos está siendo fundamental para poder realizar
estos hallazgos”, valoró el director del Museo
“Estos fósiles no tienen un valor económico, pero sí un valor
cultural que es de todos, por lo que es clave la labor de los
vecinos que nos ayudan a protegerlo”, destacó Marchetto.
 |
El director del Museo de Junín da una posible explicación
para esta gran acumulación de fósiles en el sitio: “Creemos
que la zona donde encontramos los fósiles era parte de la
ribera del antiguo río Salado, el cual, posiblemente, hace
miles de años, tenía un caudal mayor de agua, era más ancho
y menos profundo, y probablemente se ensanchaba aún más en
períodos de lluvia”
<<<Aspecto en
vida de Smilodon. Por Daniel Boh. |
“Algunos de los animales podrían haber quedado atrapados en barro o
lodo, lo cual también ayudaba a la fosilización, porque algunos de
los restos, en lugar aparecer acostados, aparecen parados, lo que
indica que habrían quedado varados al morir”, agregó Marchetto.
Hallazgo de una Tortuga Terrestre
Gigante en Mar de Ajo.
Durante las ultimas Jornadas de Arqueología y
Paleontología llevadas a cabo en la ciudad de Miramar, se dio a
conocer el hallazgo y primer registro de una tortuga terrestre
gigante en el Pleistoceno de la localidad de Mar de Ajo, en la
provincia de Buenos Aires.
Asi lo reconoció
Diego Gambetta
Licenciado en Museológica y Gestión en Patrimonio Cultural. Técnico
en Paleontología en vertebrados, actualmente se desempeña como
director del Museo de Mar de Ajo, encargado del Museo Regional de
Bellas Artes de San Clemente del Tuyú. Presidente de Asociación
Fomento Amigos de Mar de Ajó.
 |
El
hallazgo fue
en Punta médanos, resultó que el Dr. Federico Agnolin un
paleontólogo de vertebrados que trabaja en el Museo de
ciencias naturales de Buenos Aires, pudo determinar que es
una especie de tortuga terrestre del genero Chelonoidis
que vivió hace
10.000 a 15.000 años, cundo el mar estaba 200 kilómetros al
este de su ubicación actual.
<<<<Aspecto de tortuga
gigante. Ilustración Lautaro
Rodríguez Blanco. |
Para entonces,
la zona bonaerense tenia una estepa de vegetación muy similar a la
de patagonia. Si bien son frecuente ls hallazgos de fósiles de
grandes mamíferos, no se habían registrado reptiles, por lo cual,
esta enorme tortuga fue una sorpresa para los investigadores. El
hallazgo fue registrado a partir de una placa marginal.
Las tortugas son un grupo muy particular de reptiles, porque poseen
la cabeza, patas y cola incluidas en un caparazón dorsal y plastrón
ventral. Las tortugas terrestres tienen caparazones más globosos y
con menos falanges en los dedos (generalmente, la reducción varía de
tres a dos falanges) para soportar mejor el peso.
Hallan fósiles en la reserva de Toropi, Corrientes.
Investigadores del Conicet y la Universidad Nacional del Nordeste
hallaron en la reserva Toropí de la provincia de Corrientes restos
paleontológicos de entre 30.000 y 50.000 mil años de antigüedad, que
corresponden con tres especies extinguidas, una de las cuales sería
un carnívoro. “Es la tercera exhumación de restos de carnívoros en
casi 40 años de estudio sobre esta reserva, algo que nos entusiasma
mucho al igual que el estado de conservación, que es muy bueno”,
dijo a Telam el paleontólogo Alfredo Zurita, a cargo del equipo de
investigadores que dio con los fósiles.
Se
trata de piezas correspondientes a tres especies, como partes de las
mandíbulas de un mastodonte y de un perezoso gigante, así como así
como un diente y partes de la mandíbula y del cráneo de un felino
chico. El hallazgo se produjo el sábado en la reserva del Arroyo
Toropí de la localidad correntina de Bella Vista y estuvo a cargo de
investigadores del Centro de Ecología Aplicada del Litoral (Cecoal)
del Conicet, así como de la Universidad Nacional del Nordeste.
|
 |
Según lo indicado por Zurita, los restos datan de entre
30.000 y 50.000 años, periodo correspondiente con el
Pleistoceno Tardío. “La gran variedad de especies halladas y
la extraordinaria frecuencia con la que se producen
hallazgos en Toropí la dimensionan como una de las reservas
paleontológicas más importantes a nivel continental”,
analizó el especialista. “Se han hallado cientos de piezas,
en su mayoría mamíferos y el rango va desde pequeños
roedores de entre 200 y 300 gramos en vida, hasta enormes
mastodontes que pudieron llegar a las seis toneladas”,
graficó.
<<<< Imagen de ilustrativa de
nuestro archivo. |
En
tanto que los investigadores subrayan la importancia de haber
obtenido recién por tercera vez en alrededor de 40 años de estudio
los restos de un carnívoro. “Es llamativo, sobre todo porque en
cualquier ecosistema es infrecuente hallar carnívoros”, precisó el
investigador. Sobre el modo de extinción de estas especies, en el
equipo científico de Corrientes asumen que por las características
geológicas de los hallazgos el principal agente habría sido el agua.
Es que
Toropí era una planicie de inundación, que con las crecidas el curso
de agua tapaba los restos de los animales muertos, favoreciendo que
se cubran con sedimentos que en la actualidad son una guía para
conocer con la mayor certeza posible todo el registro de cada pieza,
principalmente su antigüedad. Ese trabajo, que calculan que
demandaría un año, será plasmado ahora en una tesis doctoral y una
de post doctorado que desarrollan dos investigadores que el viernes
y el sábado formaron parte del equipo de búsqueda en Bella Vista,
situada a 150 kilómetros de la capital correntina sobre la ribera
del río Paraná. Fuente; MisionesCuatro.com
Un cráneo de
mastodonte en Termas de Rió Hondo.
El resto fósil encontrado fue restituido para que
integre la colección del Museo municipal Paleontológico Rincón de
Atacama.
Por El Liberal. LAS TERMAS, Río Hondo (C) El
hallazgo de un fragmento de cráneo de mastodonte en inmediaciones
del río Dulce por una familia que se encontraba pescando, integrará
la colección del Museo municipal Paleontológico Rincón de Atacama.
Se trata de un resto fósil perteneciente a un
individuo de una especie que era similar a un elefante adulto
actual, pero con un peso aproximado de entre 4 y 5 mil kilos, según
confirmó a EL LIBERAL, el director del Museo, Sebastián Sabater.
 |
El material fue hallado hace unos días en la zona de
barranca del río Dulce en el interior del departamento Río Hondo por
Hernán Salas, quien se encontraba pescando en el lugar como lo hace
habitualmente en compañía de dos hijos menores. "Cuando lo
encontramos y con ayuda de un familiar lo cargamos a la camioneta y
lo llevamos para la casa y nos pusimos de acuerdo en la familia que
teníamos que localizar a gente experta en la cuestión y pensamos en
Sebastián Sabater y que se lo pueda exhibir en el Museo municipal de
nuestra ciudad, y convocamos a EL LIBERAL para que sea testigo de la
entrega del fragmento que encontramos a la vera del río", manifestó
Salas.
<<<<Imagen de Archivo.
|
En la corresponsalía de EL LIBERAL, la familia Salas
llegó con el fragmento de cráneo de mastodonte y se lo entregó a
Sabater. "El gesto de los Salas es importante, porque están
restituyendo un bien del Estado como es un material fósil de
mastodonte con los dos molares. La importancia radica en que esta
gente tuvo la actitud de contactar al diario para que realicen la
entrega de este material paleontológico para ser ingresado a las
colecciones del museo", expresó Sabater.
Según las consideraciones del director del Museo
Rincón de Atacama, se trata de un espécimen que tendría una
antigüedad entre 10 y 12 mil años y como máximo podría llegar a
tener entre 2 a 2,5 millones de años de antigüedad. No se puede
tener una edad cronológica exacta, ya que el material fue encontrado
en zona de arrastre del río Dulce.
Recuperan un cráneo de Arctotherium en el Pleistoceno de Junín.
El
cráneo y la mandíbula de un oso gigante
que data de fines
del
Pleistoceno
fue descubierto en un yacimiento
paleontológico
de
Junín de Buenos Aires,
informó ayer la
agencia universitaria de divulgación científica CtyS.
"Encontrar un carnívoro ya es un hallazgo extraordinario porque
siempre están en menor número en los ecosistemas. Y dentro de los
carnívoros, los osos no son formas que se encuentran frecuentemente,
y menos un
cráneo completo con mandíbula
como se halló ahora en Junín", explicó el paleontólogo
Leopoldo Soibelzon,
investigador del Museo de La Plata.
 |
El profesor
José María Marchetto,
director del Museo del Legado del Salado de
Junín,
detalló: “A este cráneo prácticamente completo le falta lo
que sería el pómulo derecho, el arco cigomático y parte del
maxilar; luego, tiene hasta las dos ramas mandibulares,
aunque también carece de la pieza que une a ambas
mandíbulas”.
<<<<Aspecto de Arctotherium, por Daniel Boh. |
Soibelzon destacó el hallazgo porque "lo más frecuente es encontrar
un diente, un canino, una falange, un pedazo de hueso largo".
Según
un comunicado de la Agencia de Divulgación Científica de la estatal
Universidad de la Matanza, se trata de un oso perteneciente al
género de Arctotherium.
"Este
material de Junín corresponde seguramente al Pleistoceno tardío, con
una antigüedad que no supera los 120.000 años, mientras que los osos
gigantes de mayor tamaño existieron en América del Sur durante el
Pleistoceno temprano, hace un millón de años atrás", explicó el
paleontólogo.
 |
El ejemplar más grande de oso
del que se tiene conocimiento pertenece a la especie
Arctotherium angustidens, un carnívoro-omnívoro que
vivió hace 780.000 años y fue descubierto en la ciudad de La
Plata, según el comunicado.
<<<Arctotherium angustidens, de la colección de la División Paleontología de Vertebrados
del Museo de La Plata.
Imagen de
proyectojuco. Imagen archivo. |
Si
bien desde mediados del Pleistoceno, los osos fueron disminuyendo de
tamaño, "en comparación al tamaño de los osos actuales, este
ejemplar de Junín también era gigantesco", sostuvo Soibelzon.
El
yacimiento de Junín se encuentra a la vera del río Salado y se
extiende unos 10 kilómetros entre dos lagunas.
La
semana pasada en ese sitio, en medio de numerosos fósiles de
animales herbívoros que datan de unos 10.000 años, se encontraron
fragmentos de una falange y un metapodio (huesos de
la pata) de un tigre dientes de sable,
según el parte. Fuente;
CtyS.
Un estudio de fósiles amplía la
diversidad de tiburones que habitaron la Antártida.
Así lo revela un trabajo internacional con participación argentina
que analizó 250 dientes de esos vertebrados acuáticos que vivieron
en las aguas de ese continente hace más de 40 millones de años
Hace 42 a 49 millones de años, durante un amplio segmento del
Eoceno, cuando la Antártida todavía no era el remoto continente
blanco, era más habitual que los tiburones surcaran sus aguas menos
gélidas en busca de alimento. Ahora, un nuevo estudio amplía la
lista de los ejemplares que habitaron la zona y aporta más pistas
sobre las condiciones ambientales en ese período y sobre ciertos
hábitos de sus descendientes actuales.
En el trabajo, realizado en conjunto con un equipo de colegas de
Austria y Suecia, el doctor Marcelo Reguero, investigador del
Instituto Antártico Argentino (IAA), recolectó más de 250 dientes
fosilizados de un grupo de tiburones de aguas profundas, los “escualiformes”,
en sedimentos marinos costeros y someros en la isla Marambio en la
Península Antártica.
En una siguiente etapa, los científicos estudiaron esas piezas con
microscopía electrónica y compararon su forma con estructuras
fósiles y actuales.
|
 |
“La información
recogida incrementó la diversidad de la fauna fósil de ese
tipo de tiburones en Antártida”, explicó Reguero a la
Agencia CyTA-Leloir. Y agregó que la diversidad taxonómica
(cantidad de especies) de los tiburones en el Eoceno de
Antártida empezó a decrecer hace 37 millones de años, debido
al congelamiento de todo el continente y otros factores.
<<<Imagen de archivo. |
Los tiburones escualiformes del Eoceno vivían en aguas templadas
frías (de 10 a 13 °C) y llegaban a medir 4 metros. Reguero explicó
que sus descendientes, como el tiburón “mielga” o “galludo”, hoy se
localizan en aguas alejadas de los polos, pero a profundidades que
les permiten exponerse a una temperatura similar a la de sus
ancestros. De hecho, según consigna el paper publicado en el Journal
of South American Earth Sciences, de las 150 especies que se conocen
de tiburones de ese orden, 125 ocupan aguas profundas (con más de 40
por debajo de los 200 metros).
Es esa reconstrucción del pasado y sus implicancias para el presente
lo que moviliza a los autores: no sólo precisaron el árbol evolutivo
de esos tiburones en el Eoceno (incluyendo la identificación de un
nuevo grupo), sino que establecieron el impacto de los cambios
climáticos y de la circulación oceánica en sus desplazamientos en
los mares.
Los investigadores agradecieron para el trabajo de campo el apoyo
logístico del IAA, que pertenece a la Dirección Nacional del
Antártico, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto; a la Fuerza Aérea Argentina; y al Secretariado Sueco para la
Investigación Polar (SPFS). Fuente; AGENCIA CYTA-INSTITUTO LELOIR/DICYT
Colaptes naroskyi un pájaro
carpintero fósil de 30 mil años en Merlo.
Es el primer pájaro carpintero fósil descrito en Sudamérica y uno de
los primeros en el mundo. Tenía patas extremadamente largas y sus
alas eran débiles, por lo que los paleontólogos interpretan que fue
una especie caminadora, adaptada a recorrer la llanura pampeana en
una época en que no abundaban los árboles.
Este pájaro carpintero caminador de las Pampas fue encontrado en un
lugar muy accesible y transitado, a solo 40 metros del Camino de la
Ribera, en la localidad de Mariano Acosta, en el yacimiento conocido
como La Curva del Chancho.
 |
El investigador
del Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN) y del
CONICET Federico Agnolin aseguró a la Agencia CTyS-UNLaM que
“son poquísimos los registros de pájaros carpinteros
fósiles, hay muy pocos en el mundo, y lo más raro es que, en
este caso, se encontró su esqueleto casi completo”. |
“La principal diferencia de esta nueva
especie respecto a los pájaros carpinteros conocidos hasta ahora
consiste en las proporciones de su esqueleto, porque tenía patas muy
largas, extremadamente largas, cuyas proporciones se acercan a los
animales caminadores”, afirmó el autor principal del estudio
publicado en la revista científica Neotropical Ornithology.
Además, el doctor Agnolin indicó que las alas de esta nueva especie
denominada como Colaptes naroskyi eran débiles:
“Especialmente el húmero era bastante débil y curvado, lo que indica
que no tenía gran capacidad de vuelo”.
Según explicó el especialista, estas características de su esqueleto
se corresponden con el ambiente de aquella época, caracterizado por
grandes planicies y escasa vegetación, razón por la cual este pájaro
carpintero debía desplazarse “a pata” en busca de su alimento.
Respecto a la alimentación de estas aves, el paleontólogo del MACN y
del CONICET comentó que “es cierto que los pájaros carpinteros pican
la madera, pero lo hacen en búsqueda de insectos larvas, gusanos y
otros bichos pequeños, a los que pueden alcanzar con su lengua larga
y pegajosa”.
“Este pájaro carpintero extinto también se alimentaba de insectos,
pero, hace 30 mil años, el clima de la región pampeana era semejante
al de la Patagonia actual, mucho más seco, y no había una arboleda a
disposición de estos animales”, observó.
Por ello, el doctor Agnolin analizó que “es probable que el Colaptes
naroskyi, al igual que algunos pájaros actuales de la región
pampeana, fueran a los hormigueros y los rompieran con sus picos
para comer hormigas por ejemplo”.
El paleontólogo Federico Agnolin manifestó que “en los alrededores
de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano hay un montón de
yacimientos paleontológicos; de hecho, esta región ya había sido
estudiada por los primeros paleontólogos y naturalistas argentinos
hacia mediados del siglo XIX”.
“Muchas veces, se puede pensar que para descubrir cosas
sorprendentes hay que ir a otras regiones de la Argentina, pero
también es cierto aun es posible realizar hallazgos muy interesantes
a pocos kilómetros de la Capital o en el mismo subsuelo de la
Ciudad”, aseveró el paleontólogo a la Agencia CTyS-UNLaM.
El hallazgo y estudio de esta nueva especie bautizada como
Colaptes naroskyi en honor al observador de aves y
divulgador Tito Narosky, estuvo a cargo de científicos del Museo
Argentino de Ciencias Naturales, de la Fundación Félix de Azara y
del Repositorio de Paleontología del Partido de Merlo. Fuente:
Agencia CTyS-UNLaM
Jornadas Regionales Arqueológicas y
Paleontológicas.
|
 |
Serán organizadas por
el Ministerio de Gestión Cultural de la Provincia de
Buenos Aires, entre el 5 y 7 de abril.
La Dirección
Provincial de Museos y Preservación Patrimonial
dependiente del Ministerio de Gestión Cultural de la
Provincia de Buenos Aires, por intermedio del Centro de
Registro del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico,
en conjunto con la Municipalidad de General Alvarado y
del Museo Municipal “Punta Hermengo”, organizarán en
Miramar las VI Jornadas Arqueológicas y VII Jornadas
Paleontológicas Regionales.
<<<Logo de
las Jornadas. |
Las mismas se
llevarán a cabo durante el 5, 6 y 7 de abril, a fin de
lograr la participación e intercambio de visiones de las
respectivas gestiones de representantes de instituciones
organismos del ámbito nacional, provincial y municipal,
en aspectos patrimoniales y educativos vinculados a la
arqueología y paleontología bonaerense.
Según se informó a LA
CAPITAL, el evento se estructurará en base a foros de
discusión, mesas redondas, taller interactivo y panel de
conferencistas. En lo referente a los foros, cada
participante en forma individual o por grupo, hará una
breve exposición de su trabajo, sus experiencias o
inquietudes para que luego puedan ser debatidas entre
todos los participantes.
Ese espacio está
destinado a construir debate y trasmisión de las
diferentes experiencias comunales y científicas
vinculadas con el patrimonio arqueológico y
paleontológico de la provincia de Buenos Aires.
Habrá disertaciones
relacionadas con “Patrimonio y Museos”, experiencias en
torno al registro, conservación y exhibición de piezas.
Otro de los ítems
será la importancia de los museos en la comunidad y su
relación con la investigación. En esta mesa se busca
exponer y discutir sobre las diferentes actividades que
se vienen desarrollando regionalmente, ya sean
didácticas o pedagógicas, o la utilización de las
instituciones históricas como centro de estudios
científicos.
En mesa redonda se
tratarán cuestiones de legislación patrimonial con
normativas nacionales y provinciales, historia,
aplicación y perspectivas de desarrollo. También
ordenanzas y decretos para tener una idea acabada del
estado de situación, en los niveles tanto públicos como
privados, con respecto a las dificultades y los avances
en torno a la aplicación de las normativas vigentes de
protección arqueológica y paleontológica.
Se prevé contar con
especialistas a fin de generar un marco de intercambio
de ideas desde diferentes perspectivas de gestión.
El taller diagramado
dentro de estas jornadas regionales brindará estrategias
para la protección y la difusión, así como para la
participación comunitaria. Será coordinado por personal
del Centro de Registro del Patrimonio Arqueológico y
Paleontológico con representantes comunales y regionales
de diferentes sectores de la provincia de Buenos Aires,
a lo que se sumarán conferencias magistrales de
especialistas en la materia.
Encuentran un cráneo de
Macrauchenia en Córdoba.
El cráneo de un
fósil, que se estima de una antigüedad aproximada a los 4 millones
de años, fue hallado en el oeste provincial. Su análisis aportará
valiosa información sobre el origen de las sierras y el inventario
de la megafauna.
En el laboratorio de
paleontología del Museo Provincial de Ciencias Naturales, estudian
el cráneo de un fósil de larga data encontrado en el Valle de
Traslasierra, que pertenecería al grupo de los mamíferos ungulados,
es decir animales que tienen pezuñas como el caballo o los pecaríes,
estableciendo una semejanza con especies de la actualidad.
El hallazgo es
significativo ya que estos son los primeros restos documentados en
la provincia de Córdoba de un fósil que podría tener unos 4 millones
de años de antigüedad. El fósil tendría un parentesco con la
Macrauchenia patachonica, especie herbívora
desaparecida hace 10 mil años y endémica de América del Sur.
|
 |
“Este es el primer
macrauquénido documentado en la provincia de Córdoba, o sea en casi
todo el centro de Argentina, dentro del período Neógeno
-coloquialmente llamado Terciario-. Estos son los primeros restos
encontrados en la región, su registro es relativamente escaso y hay
que explorar mucho para dar con ejemplar así”, afirma el
paleontólogo, Adán Tauber, subdirector del Museo Provincial de
Ciencias Naturales “Arturo Illia”.
<<<Aspecto en vida. Archivo. Por J. Blanco.
|
En 1834, el
naturalista británico Charles Darwin halló unos curiosos restos
óseos en la actual provincia de Santa Cruz. Estos materiales
recibieron luego el nombre de Macrauquenia. Su morfología
desconcertó a los investigadores ya que el esqueleto sugería
parentescos con diferentes animales de la actualidad. La travesía
del naturalista está contada en el libro El viaje del Beagle. El
nombre de Macrauquenia puede traducirse como “llama grande” y fue
impuesto por el paleontólogo británico Richard Owen, contemporáneo
de Darwin.
La posición y el
tamaño de las fosas nasales del cráneo sugieren que el animal tuvo
una trompa -proboscis-, como la de un tapir, que le permitió elegir
los alimentos, y que debió haber tenido un potente sentido del
olfato.
Su dentadura está
completa y eso sugiere que pudo haber tenido una dieta mixta, es
decir que no debió haber comido solamente hierbas estrictamente. Su
alimentación quizá estuvo compuesta por hojas tiernas, pastos y
frutos.
Por el análisis de
la estructura ósea, la paleontología sostiene que los macrauquénidos
eran animales muy hábiles, que podía correr velozmente y tenía la
habilidad para esquivar repentinamente a sus depredadores en la
carrera.
Descubren el primer ejemplar
de surubí fósil.
Fue hallado junto a restos de otros peces en el marco de una tarea
conjunta entre la Universidad Nacional de Rosario y el Museo
Paleontológico de San Pedro.
El primer fósil de un ejemplar de surubí (Pseudoplatystoma) que
habitó la prehistoria de nuestro país, fue hallado en el marco de
cooperación paleontológica que une al grupo de investigación
dirigido por el Dr. Luciano Brambilla, de la Universidad Nacional de
Rosario (Santa Fe) y al equipo del Museo Paleontológico de San Pedro
(Buenos Aires).
En los últimos meses, el equipo del Dr. Brambilla viene relevando
activamente las barrancas del río Carcarañá en busca de fósiles
pertenecientes al Pleistoceno tardío. Estas tareas, que se realizan
navegando el río de forma paciente y metódica, permiten visualizar
los fósiles desde el agua, lo que posibilita tener un mejor
acercamiento y localización de las piezas. Además esto permite a los
investigadores recorrer mayores extensiones en busca de fósiles. En
los sedimentos presentes en la zona, al igual que en el resto de la
región pampeana, los restos de peces son extremadamente escasos,
debido a que generalmente poseen huesos cartilaginosos o de baja
consistencia, lo que hace muy difícil su preservación en el tiempo.
 |
El equipo del Museo
Paleontológico de San Pedro, conducido por el Sr. José Luis
Aguilar, ha descubierto peces de diferentes familias que,
aún hoy, habitan las aguas del Paraná. Los relevamientos
efectuados han aportado restos de las familias Characidae
(dorados, etc.), Doradidae (armados, etc.) y Pimelodidae
(bagres, etc.).
<<<<Fragmente de cráneo,
hallado en Santa Fe. |
En el marco de esta tarea de cooperación conjunta se
logró recuperar el cráneo parcial de un siluriforme que aún no ha
sido identificado a nivel de especie; además de piezas dentales,
maxilares y escamas muy bien preservadas de un dorado fósil.
Sin embargo, a la tarea de ambos equipos aún le faltaba una
sorpresa.
Muchos hemos visto o pescado algún ejemplar de surubí, o hemos
degustado algún plato realizado con estos peces que habitan las
cuencas de diferentes ríos desde Venezuela hasta el Río de la Plata.
Estos animales, de los que se conocen ejemplares de hasta 100
kilogramos, se alimentan de peces jóvenes de variadas especies, como
sábalos, bogas y morenas; e incluso anfibios y reptiles como ranas y
pequeñas serpientes.
Este fósil de surubí fue hallado en las barrancas del
río Carcarañá, en un tramo que pasa por el distrito de Oliveros,
provincia de Santa Fe, cerca de su desembocadura en el rio Paraná.
El material corresponde a la porción anterior del techo del cráneo (neurocráneo)
y posee una longitud de17 cm y un ancho de 6 cm y se infiere que el
tamaño del animal al que perteneció podría equivaler al de un surubí
actual de entre 10 a 15 kg.
La pieza, cuya antigüedad se estima entre los 50.000 a 100.000 años,
fue encontrada en sedimentos de origen fluvial, de color marrón
rojizos, arenosos, con presencia de mica, que han quedado expuestos
por la erosión natural del río Carcarañá. Este fósil apareció junto
a restos de otros peces, además de partes de la coraza ventral de
una tortuga de agua dulce. Esta asociación permitiría suponer que se
trata de un sector de depósito de un antiguo cauce de río.
 |
El fósil presenta un buen
estado de conservación que permitirá a los investigadores
observar y analizar diferentes detalles que posibiliten
individualizar la especie a la que perteneció el ejemplar.
“Es probable que el fósil hallado pertenezca a alguna de las
especies de surubí que todavía viven en el río Paraná y si
así fuera, nos permitirá seguir su historia biológica a lo
largo de un lapso de tiempo considerable”, opinó Damián
Ibarra (UNR), quien trabaja en la determinación de la
especie. |
El conocimiento actual que se tiene sobre los peces
fósiles del Pleistoceno de Argentina es escaso si se lo compara con
el conocimiento sobre los animales terrestres. En este contexto,
este primer registro de un surubí prehistórico es un hecho
destacable, ya que este tipo de materiales permiten inferir
condiciones climáticas pasadas y seguir posibles cambios en la
región a través de la fauna ictícola; así como también, conocer la
evolución de las especies de nuestros ríos a lo largo del tiempo,
sobre todo, de aquellas cuyos restos fosilizados son muy difíciles
de obtener, como es el caso de estos peces.
El hallazgo del fósil de surubí permite certificar la presencia de
estos destacados peces en el rio Paraná al menos desde finales del
Pleistoceno hasta la actualidad. Fuente; Museo de San Pedro.
Choconsaurus, el nuevo dinosaurio de El Chocón.
Los restos fueron descubiertos en la década del 90,
su extracción la llevaron adelante varios grupos de investigación y
hoy sale a la luz. Es un tipo de saurópodo poco conocido. Vivió hace
93 millones de años.
Villa El Chocón es una de las localidades turísticas
más destacadas en Norpatagonia. Los motivos son diversos: el agua,
sus paisajes amplios y luminosos, y su pasado. Su historia es previa
a los hallazgos paleontológicos y está ligada principalmente al
desarrollo del complejo hidroeléctrico El Chocón. Aunque la
construcción de la presa no guarda relación con la paleontología, es
sólo una apariencia, su presencia fue la piedra fundamental de los
hallazgos paleontológicos. La comunidad que se generó a su alrededor
sería la protagonista de una serie de importantes descubrimientos,
uno de ellos motiva la presentación de hoy.
 |
En 1995 una vecina de la villa, la señora Viviana
Moro, halló unos “huesos” en un cerro de la zona y dio aviso a Rubén
Carolini, el famoso descubridor de Giganotosaurus Carolini,
quien por aquellos tiempos dirigía el flamante Museo Paleontológico
Municipal. La noticia viajó a la velocidad de un rayo, y llegó al
mejor de sus destinos: el Museo de Geología y Paleontología de la
Universidad Nacional del Comahue.
<<<<Imagen de archivo. |
El equipo de investigación del
museo acudió rápidamente al campo. Se hallaron diversos tipos de
fósiles, como si alguien los hubiera mezclado intencionalmente. El
desafío era grande. Las preguntas eran muchas y surgían a
borbotones: ¿Qué animales estaban presentes? ¿Se trataba de grupos
biológicos desconocidos? ¿Por qué estaban allí? ¿Qué relaciones de
parentesco tendrían entre sí y con otras especies?
La paleontología, al igual que la vida de los
pueblos, no es lineal. Algunas veces los caminos son cortos y
rectos, otros son largos y zigzagueantes. Así fue el camino para
poder responder algunas de las preguntas sobre “La antena”, nombre
con el que fue bautizado el yacimiento. Para hacer posible esta
“empresa”, fueron necesarias más de veinte personas, entre técnicos
e investigadores, provenientes de varias instituciones. Las
principales fueron el Museo Municipal Ernesto Bachmann, el Museo
Geológico y Paleontológico de la Universidad del Comahue, y
naturalmente, el Gobierno de la provincia de Neuquén. Este es un
claro ejemplo de que los avances en ciencia no se logran por el
esfuerzo de una sola persona o de un pequeño grupo. La ciencia
requiere para su desarrollo del trabajo conjunto y coordinado de
distintos actores, muy especialmente de políticas científicas que
respondan a las necesidades locales.
 |
Como dice el tango de José María Contursi, “han
pasado tantos años”; exactamente veintidós desde del hallazgo del
primer hueso. Hoy podemos responder parte los interrogantes que nos
desafiaban. Los huesos corresponden a diversos grupos de animales,
ya que existen evidencias de tortugas, cocodrilos y de distintos
tipos de dinosaurios. Uno de ellos es el dinosaurio que hoy se
presenta.
<<<<Aspecto. |
El nuevo dinosaurio fue investigado por los doctores
Edith Simón, Leonardo Salgado y Jorge Calvo. Lo bautizaron como
Choconsaurus baileywillisi. Su nombre se compone de dos
palabras. La primera es una combinación de Chocón, en referencia a
Villa El Chocón, de donde procede y saurus, reptil. La segunda, es
en honor a Bailey Willis, un geólogo norteamericano contratado por
el gobierno argentino a principios del siglo XX, que propuso entre
otras cosas, la posibilidad de generar energía hidroeléctrica en el
río Limay.
Choconsaurus baileywillisi
corresponde a un saurópodo titanosaurio de tamaño mediano a grande,
y se estima que alcanzó entre 18 y 20 metros de longitud y debió
pesar unas 25 toneladas. Por un lado, este nuevo descubrimiento,
amplía el registro de los titanosaurios con características
primitivas en el Cretácico Superior, siendo el más completo de la
provincia del Neuquén. Por otro lado, este tipo de dinosaurios
presenta una serie de caracteres que están ausentes en los
titanosaurios más evolucionados. La mayoría de éstos son detalles en
su anatomía ósea. Por ejemplo, es probable que hayan tenido algunos
dedos en sus manos, un rasgo que se pierde en sus primos más
evolucionados. También hay diferencias en las vértebras de la
espalda y la cola. En los titanosaurios más primitivos, posiblemente
ambas hayan sido menos móviles que en los especies más avanzadas.
Estos detalles en su esqueleto y otros, revelaron a los
investigadores que el nuevo dinosaurio muy probablemente haya sido
pariente de otros dinosaurios neuquinos como Andesaurus
delgadoi y el gigante Argentinosaurus huinculensis.
También de Mendozasaurus neguyelap y Malargüesaurus
florenciae, ambos de la vecina región cuyana. Pero además, el
dinosaurio “choconense” parece formar parte del clan familiar de
Epachthosaurus sciuttoi, de la provincia de Chubut.
La investigación logró contestar éstas y muchas otras
preguntas. Aunque, tal vez las más jugosas, jamás tendrán respuesta,
ya que la paleontología se basa en evidencias –fósiles– muy escasas
y fragmentarias. Lo que si podemos confirmar, sin temor a
equivocarnos, es que el trabajo conjunto y la conciencia de una
comunidad pueden dar “vida” a las “piedras”. Hoy nace
Choconsaurus baileywillisi, “el hijo pródigo” de la
comunidad de Villa El Chocón.
Fósiles de un perezoso gigante en
Santa Clara del Mar.
Especialistas hallaron en la zona costera del barrio Atlántida,
perteneciente a Santa Clara del Mar, un cráneo completo de
Scelidotherium, una especie extinguida de perezoso terrestre
semejante a un oso hormiguero que excavaba cuevas de grandes
dimensiones y forma parte de la megafauna del partido de Mar
Chiquita.
 |
El descubrimiento estuvo a cargo del profesor
Daniel Tassara, la especialista
Amanda Beatriz Cruz y el guardaparque
nacional
José Luis Comita. La parte posterior del
cráneo se hallaba muy expuesto a la erosión marina. Por tal
motivo, se trabajó rápidamente en la recuperación del fósil
y se observó el excelente estado de conservación, incluidos
los premaxilares que suelen estar rotos en este tipo de
especie.
<<<<Imagen ilustrativa de un cráneo de
Scelidotherium. |
Durante la excavación se registraron todos los datos relevantes del
contexto de hallazgo, tales como ubicación estratigráfica y
geográfica. Esta pieza va a potenciar la importancia y calidad en la
exhibición del
Museo Municipal de Ciencias Naturales Pachamama; a
la vez de reafirmar esta zona costera como un yacimiento
paleontológico excepcional. Fuente; 0223
Fósiles de
Chaetophractus en el Pleistoceno de San Pedro.
El fósil fue observado por integrantes del Museo
Paleontológico de San Pedro en una cantera ubicada a pocos
kilómetros de esa ciudad bonaerense. Es uno de los ejemplares
fósiles más completos del género recuperados hasta hoy
En la pared escalonada de tosca pura que delimita la
cantera aún en explotación de la empresa “Tosquera San Pedro”, unas
pequeñísimas piezas de color gris azulado, oscuras y compactas,
delataban la presencia de “algo” que había permanecido oculto
durante miles de años. Eran diferentes a los sedientos que las
rodeaban. Al relevar el lugar, el Grupo Conservacionista de
Fósiles, equipo del Museo Paleontológico de San Pedro,
descubrió el fósil.
Una serie de pequeñas formas delgadas y
alargadas llamaron la atención de José Luis Aguilar, integrante del
grupo. En pocos minutos, el equipo comprendió que en la lámina de
roca que se descubría ante sus ojos, estaban atrapados los restos de
un pequeño animal que había muerto allí, unos 600.000 años atrás.
 |
La limpieza en el laboratorio del museo
reveló que el fósil descubierto es un ejemplar
extremadamente preservado de un Chaetophractus,
conocido popularmente como “peludo de las pampas” o “quirquincho”.
De acuerdo a lo que se desprende de las observaciones
realizadas sobre el ejemplar hallado, éste, al momento de
morir, fue preservado por un barro de alta densidad
que luego, con el paso del tiempo se fue consolidando y
convirtiéndose en la roca laminar en la que se lo encontró
finalmente. |
El animal estaba invertido, tal vez producto
del accionar de algún carroñero que removió los restos, y conserva
decenas de pequeñas placas que formaban el escudo flexible que
cubría su cuerpo, huesos de las extremidades, vértebras dorsales y
de la cola, el cráneo y sus mandíbulas y numerosas plaquitas que
formaban su escudo cefálico, defensa que estos animales poseen sobre
sus cabezas.
El ejemplar tiene un alto valor científico,
tanto por la cantidad de componentes que se conservaron en el
proceso de fosilización como por la antigüedad del mismo, la cual,
de acuerdo al nivel de los sedimentos en los que fue descubierto,
rondaría los 600.000 años, un momento del tiempo geológico
correspondiente al final de la edad Ensenadense, durante el
Pleistoceno medio.
Estos simpáticos mamíferos, que actualmente habitan
extensos sectores de nuestro país, poseen un escudo pélvico que le
cubre la zona de la cadera y miembros posteriores, una serie de
bandas móviles centrales que brindan elasticidad a su cuerpo y un
escudo escapular en la zona de los miembros anteriores. Esta
defensa, se completa con un escudete sobre su cabeza que le protege
el cráneo.
 |
Su boca está equipada con dientes que sufren
desgaste permanente ya que no poseen esmalte de cobertura,
por lo tanto crecen continuamente. Su dieta es muy variada y
comprende desde raíces, bulbos e insectos, hasta pequeños
mamíferos y restos de animales muertos.
<<< imágenes
de archivo. |
Son animales excavadores y construyen sus madrigueras
en terrenos sueltos y secos donde se desarrollan sus crías. Son más
activos en la noche, aunque se los suele ver de día, principalmente
en épocas de bajas temperaturas.
Desde el Museo de San Pedro consideran que
“el alto grado de conservación y la antigüedad de
este ejemplar lo convierten en un material de estudio asombroso, ya
que no sólo permitirá comparar los cambios anatómicos que pudo haber
experimentado el género Chaetophractus en el último medio
millón de años, sino que sumará detalles al conocimiento de la fauna
y el ambiente que dominaban la región en aquel momento del tiempo,
en el norte bonaerense. La posición del fósil en el sedimento que lo
contuvo y la composición del mismo, brindarán detalles del medio en
el que vivió y murió este animal”.
Encuentran restos de un Mastodonte en
el Río Salado de Junín.
Se trata
de un Stegomastodon, una especie que habitó esta zona
hace menos de diez mil años. En el hallazgo aparecieron huesos y
molares. Desde el Museo del Legado indicaron que actualmente
aparecen fósiles por la baja del agua e indicaron dar aviso en caso
de ser avistados.
Es difícil
de imaginar una manada de elefantes vadeando las cañadas
pampeanas e irrumpiendo en los pajonales, pero lo cierto es que hace
menos de diez mil años éste era un acontecimiento muy común que se
hubiese podido apreciar en la Región por los habitantes.
Durante el
último día de 2017, en vísperas de año nuevo, sobre las orillas del
Río Salado de Junín aparecieron unos restos bastante
destruídos de un Stegomastodon “bebé”, dentro del
barro, casi cubierto por las aguas limosas.
|
 |
Los responsables del Museo “Legado del Salado”
fueron quienes se encargaron de llegar al lugar del hallazgo
a la vera de la cuenca para realizar los trabajos de
recuperación.
“Al acercarnos y observarlos detenidamente, nos dimos cuenta
que pertenecía a un pequeño Stegomastodon,
porque poseen unos molares característicos, y había uno
completo asomado en el sedimento”, aseguró la investigadora
del museo, Marcela Torreblanca a Democracia. |
Como era
de tamaño pequeño, se estimó que los restos pertenecen a un
individuo juvenil, quizá recién nacido. “Esperemos que al investigar
los escasos restos encontrados nos cuente más sobre la vida
de este pequeño, o al menos poder inferir cómo murió, si fue por un
depredador, si murió al nacer y qué circunstancias rodearon su
muerte, cómo se depositó y llegó a nuestros días”, expresó. Si bien
no eran idénticos a los elefantes que hoy habitan Asia y África,
fueron parientes cercanos y su rol ecológico era equivalente. Como
ellos, también pertenecían a la familia de los gomfotéridos.
El
Stegomastodon fue el mastodonte característico del
Pleistoceno argentino. Tenía el aspecto y el tamaño semejante a los
elefantes actuales, pero sus molares eran distintos, ya que tenían
dos series longitudinales de remates cónicos.
Los
incisivos superiores eran de crecimiento continuo y formaban sus
características defensas. Al igual que en el elefante, eran rectos o
levemente arqueados. Estos mastodontes sólo tenían defensas en la
mandíbula superior, pero existieron otros que las poseían en las dos
mandíbulas.
 |
Desde antes de la conquista española, se
tenía noticias de hallazgos de huesos fósiles de mastodontes
que eran atribuidos a gigantes. Por ejemplo, los habitantes
cercanos a un rico yacimiento de Tarija, Bolivia, creían que
antiguamente había existido allí una tribu de gigantes
guerreros y destructores.
<<< imágenes de archivo. |
Los
proboscídeos se originaron durante el Eoceno en el norte de África
desde donde se dispersaron por Eurasia, y luego pasaron hacia
América del Norte, entrando en América del Sur durante el Gran
Intercambio Faunístico Americano. Se dispersaron ampliamente desde
el Plioceno Tardío hasta el límite Pleistoceno, Holoceno.
En Junín
se ha hallado una mandíbula con un molar, trozos de colmillos,
restos de molares de Stegomastodon, el género
característico del Lujanense.
Hallan en
Catamarca fósiles de un Caballo Americano.
Efectivos
del Cuerpo de Infantería Kuntur encontraron restos fósiles, en la
localidad de Humaya a unos 95 kilómetros de la capital de Catamarca,
y lo reportaron a la Dirección Provincial de Antropología, desde
donde, luego de realizar tareas de limpieza y clasificación,
estimaron que se trata de los restos de un equino de 8000 a 12.000
años de antigüedad.
 |
Eugenia
García, estudiante de geología y colaboradora técnica del área
Paleontologia de esa dependencia, dijo que los fósiles corresponden
a un ancestro del caballo catalogado como "Equidae gray".
"El
ejemplar es un ancestro del caballo que se extinguió en América del
Sur hace unos "10.000 a 8000 años. Lo que nosotros conocemos como
caballo es lo que ingresó con los colonizadores, que evolucionó en
Europa y esos fósiles corresponden a la evolución americana",
explicó.
|
García
detalló que se encontraron molares, premolares, incisivos, parte de
la cadera, cabeza de fémur y algunos fragmentos craneales del
animal. "Es muy probable por el tipo de dentición" que se trate de
un ejemplar "de la familia de los caballos, un Equus de 12.000 a
8.000 años de antigüedad, dentro de lo que se conoce como el periodo
lujanense", dijo García.
Investigadores hallan en Junín un fósil de zorrino.
“Para quien trabaja en alguna actividad relacionada
con la paleontología es muy común encontrar restos de animales
gigantes, de más de 3 metros de largo y superpesados, pero en
ocasiones, también aparecen restos de animales pequeños, cuya
importancia es mayor”, explicaron.
Investigadores descubrieron recientemente el primer
fósil de zorrino (Conepatus) en Junín que, por lo que se pudo
averiguar hasta el momento, tendría una antigüedad de entre 8 y 32
mil años y fue encontrado en las riberas del río Salado por el
profesor de Biología Hernán Paduani.
En diálogo con Democracia, los investigadores
explicaron que constituye el primer hallazgo de un fósil de este
animal en nuestras tierras. “Para quien trabaja en alguna actividad
relacionada con la paleontología es muy común encontrar restos de
animales gigantes, de más de 3 metros de largo y superpesados, pero
en ocasiones, también aparecen restos de animales pequeños, cuya
importancia es mayor debido a la escasez de estos micro-hallazgos”,
explicaron.
|
 |
De hecho, en una visita al Museo Legado del
Salado, realizada por prestigiosos paleontólogos del Museo
Argentino de Ciencias Naturales, grande fue su sorpresa al
observar, en una de las vitrinas del museo, la mandíbula de
un pequeño mamífero carnívoro.
“Uno de ellos, Nicolás Chimento, nos confirmó
el género al que pertenecía: Conepatus, cuyo nombre común es
zorrino, que es una especie común en la pampa bonaerense. Su
hermoso pelaje y el apestoso olor que emana de sus glándulas
forman parte del folklore de estas tierras.
|
En cuanto a su alimentación es omnívoro, come tanto
frutas como insectos y huevos. Generalmente es un animal pacífico,
pero cuando se siente hostigado suele responder emanando una
sustancia fétida desde sus glándulas anales, que se impregna en el
pelaje del atacante y lo obliga a alejarse”, señalaron.
Poco se sabe de zorrinos fósiles, ya que son escasos
los registros de este animal en los sitios paleontológicos
bonaerenses. Según se ha comprobado con la información que se
dispone, este zorrino fósil era de un tamaño similar al actual,
aunque poseía un hocico más corto y una mandíbula más fuerte y
robusta.
“Como siempre, el río Salado es una fuente inagotable
de sorpresas, cada visita de algún científico depara en el
descubrimiento de que hay una nueva especie para catalogar ¿Quién
sabe qué nueva sorpresa nos deparará?”, concluyó José Ignacio
Zuccari, profesor de Geografía e integrante del museo.

|
Que información deseas encontrar
en Grupo Paleo? |
|
Nuestro sitio Web posee una amplia
y completa información sobre geología, paleontología,
biología y ciencias afines. Antes de realizar una
consulta por e-mail sobre algunos de estos temas,
utilice nuestro buscador interno. Para ello utilice
palabras "claves", y se desplegara una lista de
"coincidencias". En caso de no llegar a satisfacer sus
inquietudes, comuníquese a
grupopaleo@gmail.com
 |
|
|
|
|
|
|
| |
|