|
IMPORTANTE: Algunas de las imágenes
que acompañan a las presentes noticias son ilustrativas. Las
imágenes originales se encuentran publicadas en Paleo, Revista
Argentina de Paleontología. Boletín Paleontológico del Grupo
Paleo Contenidos, o en nuestro blog Noticias de Paleontologia.©.
Aviso Legal sobre el origen de imágenes. |


Noticias de
Paleontología 2020.
Una enfermedad humana afecto a los Megamamiferos?
Se han propuesto diversas hipótesis para explicar la extinción de
los megamamíferos que poblaron América del Sur hasta hace unos
10.000 años. Algunos autores sostienen que el ser humano fue el
responsable directo de la extinción mediante la sobrecaza o “blitzkrieg”.
Sin embargo, la evidencia no es concluyente, y seguramente otro
factores, como el cambio climático deben haber influido de manera
decisiva.
El día de hoy, investigadores del Departamento de Arqueología de la
Universidad Católica de Temuco (Chile), LACEV, CONICET, y Fundación
de Historia Natural “Félix de Azara” presentaron evidencias
indirectas que indican que posiblemente los primeros hombres
llegados a América pudieron haber introducido nuevas enfermedades
que podrían haber jugado un papel importante en la extinción de los
mamíferos nativos
 |
Hallazgos recientes del parásito Fasciola hepatica en ciervos
endémicos de sitios del Holoceno en la Patagonia (y también
probablemente de camélidos en Perú) antes de la colonización hispana
constituyen evidencia indirecta que puede sustentar esta hipótesis.
Fasciola hepatica es responsable de un tipo de trematodiosis, las
que son enfermedades generalizadas en los rumiantes domésticos y
silvestres y se la ha considerado como una de las principales
limitaciones en la producción ganadera.
<<<Imagen ilustrativa. |
Debido a que el principal huésped de este parásito es el ser humano,
esta enfermedad pudo haber sido introducida por el ser humano como
huésped y luego dispersado por todo el continente.
Si bien la evidencia es débil, sugiere que las enfermedades
introducidas por el hombre pudieron ser también un factor negativo
sobre la megafauna, junto con la sobrecaza, el cambio climático e
incluso enfermedades transmitidas por otros animales llegados del
norte (además del hombre).
Como dato de color: el artículo es dedicado a la memoria del gran
futbolista, Diego A. Maradona. Fuente; LACEV. En la imagen pueden
verse los hallazgos prehispánicos de Fasciola así como un huevo de
la especie encontrado en el Holoceno de Patagonia y la típica
megafauna del Pleistoceno.
Preocupación por el patrimonio paleontológico de Mar del Plata y
como afecta a las localidades vecinas.
Si bien la nota apareció bajo el
título “Luna Roja: un hallazgo paleontológico a metros de los
“dormis” clausurados” en un medio marplatense, el contenido deja
claro las problemáticas sobre la protección del patrimonio
paleontológico en esa ciudad y como las localidades vecinas que
están capacitadas y cuentan con recursos, no pueden hacer nada, y
solo dejar de cientos de fósiles se erosionen y se pierdan para
siempre. Compartimos la nota;
Un grupo de vecinos hizo el
hallazgo en la zona de acantilados. Desde la Asamblea de Luna Roja
cuestionaron la falta de protección de los recursos
paleontológicos.
|
 |
A menos de dos meses de cumplirse el primer
aniversario de la clausura del balneario Luna Roja por
numerosas irregularidades en torno a la explotación de la
unidad turística fiscal, a metros de los dormis clausurados y
ubicados sobre el acantilado un grupo de vecinos hizo un
hallazgo paleontológico, lo que reavivó sus críticas tanto
por la falta de preservación de los recursos naturales de la
zona cómo por la falta de controles por parte del gobierno
municipal de la ciudad de Mar del Plata.
<<<Imagen de archivo. |
Según indicaron desde la Asamblea
Luna Roja, el hallazgo corresponde a restos fósiles de un enorme
mamífero extinguido (megafauna) de una antigüedad probable de
millones de años, el cual fue documentado fotográficamente y
presentado ante el Centro de Registro del Patrimonio Arqueológico y
Paleontológico de la Provincia.
|
 |
El hallazgo se condice con las denuncias de
vecinos y de la Asamblea de Luna Roja, quienes además de
pregonar por el debido control y cumplimiento de las
concesiones vigentes, buscan visibilizar cada una de las
irregularidades para frenar todo tipo de acción que perturbe
o contamine el territorio de la Reserva Forestal Paseo
Costanero Sur.
<<<Imagen de archivo. |
“Es de notar que las numerosas
construcciones llevadas a cabo por las concesiones balnearias se
desarrollan y multiplican sin el estudio de impacto necesario“,
expusieron y citaron el texto de la Ordenanza 9.417. “Así, día a día
las obras de las concesiones balnearias avanzan sobre un sitio
delicado y frágil, Reserva Forestal, yacimiento paleontológico
privilegiado, y a la vez, sitio de enorme importancia arqueológica”,
cuestionaron.
Además, lamentaron la falta de un
rol activo de las autoridades dedicadas a la preservación histórica,
tanto del ámbito municipal como bonaerense, frente al cuidado de
estos yacimientos costeros, y aseguraron que “material fósil se ha
perdido por desidia en el olvido sin haber sido puesto al cuidado de
la ciencia”.
En ese sentido, remarcaron que
hubo más de 20 hallazgos de este tipo en la zona costera sur-sur,
pero lamentaron que ninguna se pudo preservar “ya que el organismo
competente y con permiso de trabajo en la zona (Museo Scaglia) no
solamente no cuenta con los medios para el cuidado de estas
piezas, sino que a través de un aspecto jurisdiccional, incapacita a
otras instituciones científicas para trabajar o rescatar el
material”, denunciaron y pidieron que las normativas de preservación
y trabajo sean revisadas. (Fuente quedigital.com.ar)
Se protegerá el patrimonio Paleontológico. Se creará una Estación Científica en Centinela
del Mar.
La Fundación Azara firmó un convenio con el
municipio de General Alvarado para el establecimiento de una
Estación Científica de Centinela del Mar, la cual funcionará como
anexo del Museo de Ciencias Naturales de Miramar “Punta Hermengo”.
Tendrá la finalidad de estimular la investigación científica, la
educación ambiental y la conservación del patrimonio natural y
cultural de la región costera bonaerense.
Más de cien investigadores del CONICET y de
diversas universidades del país prestaron su aval técnico para la
creación de esta nueva área protegida. Marcos Cenizo, coordinador
desde 2012 del Proyecto Reserva Natural Centinela del Mar e
investigador de la Fundación Azara, comentó que esta área tiene una
gran relevancia de distintos puntos de vista. “Por un lado, desde el
punto de vista de la conservación de la diversidad. Allí, aún se
preserva una buena representación de los ambientes naturales del
sistema de dunas austral bonaerense”, señaló a la Agencia
CTyS-UNLaM. Y agregó: “El área sirve de refugios para varias
especies amenazadas, raras, incluso endémicas que solo habitan en
las dunas bonaerenses”.
Cenizo aseveró que, “por otro lado, es un sitio
de gran relevancia desde el punto de vista arqueológico, porque allí
se han encontrado cuerpos de antepasados datados en torno a los
7.000 años, así como tumbas colectivas, como el famoso túmulo del
Malacara, un enterratorio colectivo donde se encontraron trece
cuerpos datados en unos 2.500 años de antigüedad”. Asimismo, según
los especialistas, Centinela del Mar tiene un enorme valor
paleontológico.
“En las prospecciones que hemos realizado
durante los últimos 20 años, en solamente dos de los 23 kilómetros
de acantilados que se preserva allí, se ha encontrado una gran
diversidad de fauna que vivió durante los últimos dos millones de
años; hasta el momento, hemos podido determinar la presencia de más
de 60 especies de vertebrados, permitiéndo acceder a un conocimiento
más completo sobre la composición y dinámica de las comunidades que
habitaron esta región durante el Pleistoceno, lo cual es bastante
inusual en el registro fósil”, destacó.
Más allá del valor ecológico, arqueológico y
paleontológico, Cenizo indica que la protección de este sitio
tendría también ventajas desde el punto de vista de la
sustentabilidad económica: “La preservación de los procesos de
intercambios de arenas entre dunas y playas permite la renovación
natural de las arenas en las playas que hoy tienen uso turístico.
Esto minimiza la necesidad de construir escolleras y realizar
refulados para recuperar arenas”.
El director del Museo de Ciencias Naturales de
Miramar “Punta Hermengo”, del cual dependerá la nueva Estación
Científica, Daniel Boh, afirmó que “este espacio brindará soporte
logístico a las iniciativas científicas con base en el estudio y
conservación de la biodiversidad y el patrimonio costero, y también
contará un pequeño centro de interpretación destinado a las ciencias
naturales, a la paleontología, arqueología, geología y a la flora y
fauna actual; asimismo, habrá un pequeño espacio para la historia y
exposiciones”. “En el edificio, habrá habitaciones disponibles para
albergar a investigadores; ya hay una lista de especialistas
interesados, tanto del CONICET como de universidades”, precisó a la
Agencia CTyS-UNLaM.
El investigador Cenizo comentó que “las amenazas en centinela del
Mar son las mismas que en todo el litoral de la provincia de Buenos
Aires: una de ellas es la forestación con especies exóticas,
principalmente con pinos y eucaliptus, los cuales fragmentan o
degradan estos ecosistemas de dunas; también, la extracción de
arena; el transito no controlado de vehículos en playas y dunas; la
urbanización de forma caótica, la cual también fragmenta estos
largos pero estrechos ecosistemas costeros naturales”.
En la provincia de Buenos Aires, hay dos áreas
de dunas: una oriental, que va desde el norte del Mar del Plata
hasta Punta Rasa; y otra austral, que se extiende desde Miramar
hasta aproximadamente Punta Alta”. Según indicó Cenizo, “la barrera
de dunas oriental tiene varias zonas protegidas, pero esto no ocurre
en la barrera austral, por lo que la incorporación de esta área
protegida sumaría una buena superficie de ambientes naturales a este
sistema”.
Con el establecimiento de la futura Estación
Científica, se habrá dado un importante paso adelante en el
reconocimiento del valor ambiental, paleontológico y arqueológico
existente en las dunas y acantilados de Centinela del Mar. Diversas
instituciones nacionales e internacionales ya han prestado su apoyo
para la declaración de esta nueva Reserva Provincial que protegería
unos 23 kilómetros de costas, ubicados entre el arroyo La Nutria
Mansa y hasta el paraje Rocas Negras, en la localidad de Mar del Sud.
Develan el
gran misterio sobre el origen de los primeros reptiles voladores
Un equipo internacional de paleontólogos reveló
uno de los interrogantes más grandes de la paleontología de
vertebrados y de la historia evolutiva, al descubrir un pariente
terrestre de los pterosaurios, aquellos reptiles voladores que
dominaron los cielos durante la época de los dinosaurios e incluyen
a los animales voladores más grandes que han existido.
Los pterosaurios son muy famosos en la cultura
popular, muy presentes en libros y películas, pero, durante más de
200 años, hasta hoy, se desconocía su origen. En el registro fósil,
nunca se había encontrado un antecesor terrestre que mostrara cómo
estos reptiles evolucionaron hasta conquistar el cielo. Ese gran
vacío se completó a partir de un gran descubrimiento realizado por
un numeroso equipo internacional de paleontólogos argentinos,
estadounidenses, brasileños y europeos.
 |
El doctor Martín Ezcurra, investigador del
Museo Argentino de Ciencias Naturales y de la Universidad de
Birmingham, indicó a la Agencia CTyS-UNLaM que “los primeros
pterosaurios fueron encontrados a fines del siglo XVIII y, desde
aquel momento, se observó que tenían una anatomía, un plan corporal
que era muy diferente a la de otros reptiles conocidos, al tener
alas formadas por membranas y sostenidas por un cuatro dedo de la
mano hiperdesarrollado que es una característica única de los
pterosaurios”. |
“Desde entonces, y durante los siguientes 250
años, fue uno de los principales misterios de la paleontología de
vertebrados el poder encontrar parientes terrestres de estos
reptiles voladores y así poder entender cómo se había dado esta
transición evolutiva”, agregó el autor principal de este estudio
publicado hoy en la prestigiosa revista científica Nature.
Así, este nuevo estudio cubre un gran vacío, al
revelar que los lagerpétidos fueron los parientes terrestres de los
pterosaurios, de los cuales se conocen sus primeras especies en XX
millones de años de antigüedad y convivieron con los dinosaurios
durante casi toda la era Mesozoica, hasta que compartieron el
momento de la extinción hace 66 millones de años.
“Este descubrimiento se produjo a partir de una
combinación de diferentes hallazgos que veníamos realizando para
poder entender mejor el origen de los dinosaurios”, comentó Ezcurra.
Y precisó: “Uno de los grupos que se consideraba como precursores de
los dinosaurios son los reptiles lagerpétidos, el cual es otro grupo
enigmático del cual también se conocían muy pocas partes de sus
cuerpos. Pero, a partir de nuevos hallazgos de la mandíbula y del
cráneo de especies de lagerpétidos de Brasil, Argentina y Estados
Unidos, pudimos detectar que estos reptiles estaban cercanamente
emparentados con los famosos pterosaurios”.
El doctor Federico Agnolin, investigador del
MACN, el CONICET y la Fundación Azara, destacó a la Agencia
CTyS-UNLaM que “el origen de los reptiles voladores era uno de los
grandes enigmas de la paleontología y de la biología, de la
evolución en su totalidad; ahora, sabemos que hubo un paso
intermedio entre los lagerpétidos, unos reptiles terrestres de un
aspecto semejante a una lagartija, los cuales no podían volar, pero
que, en este estudio, ya pudimos observar algunos pasos evolutivos
en su cerebro y en su oído interno que eran adaptaciones evolutivas
que posteriormente permitirían a los pterosaurios desarrollar el
vuelo”.
 |
El jefe del laboratorio de anatomía comparada
del MACN rememoró a la Agencia CTyS-UNLaM cómo se dio el hallazgo:
“Unos meses atrás, Martín Ezcura me llama y me dice: ‘Estuve en
Brasil y vi materiales de un reptil lagerpétidos que tienen una
notable semejanza en dientes de su mandíbula con los pterosaurios”. |
“Lo cierto es que Martín, sumamente
entusiasmado, se acercó al Laboratorio de Anatomía Comparada del
MACN donde habíamos pedido prestado, justamente, un bloque de roca
que había sido hallado en 1966 en La Rioja, en el Parque nacional
Talampaya, y que contenía dentro el esqueleto bastante preservado de
un lagerpétido. Sin embargo, este bloque había estado más de 50 años
sin preparar, es decir, sin liberar al fósil de la roca”, continuó
Novas.
En efecto, Novas dispuso liberar a este
lagerpétido riojano de la roca y no sólo se encontró parte de las
patas y de su columna vertebral, sino lo que más les interesaba a
los investigadores poder hallar: una mandíbula con dientes y parte
del cráneo.
De esta manera, se pudo comparar a los
pterosaurios no solamente con el lagerpétido hallazdo al sur de
Brasil en 2016 (Ixalerpeton –de XX millones de años de antigüedad),
sino también con el lagerpétido de Argentina (Lagerpeton, de 236
millones de años). Pero aun había más información para corroborar en
este revelador estudio internacional, porque, en estos últimos años,
también se habían encontrado restos de un lagerpétido en Estados
Unidos.
 |
“En 2007, se encontró una nueva especie de
lagerpétido en Estados Unidos de una antigüedad aproximada de 212
millones de años, mientras que el de La Rioja es bastante más
antiguo, por lo que este estudio comparativo nos permitió componer
un panorama bastante amplio y confiable tanto para indicar la
relación con los pterosaurios como así también para describir a los
lagerpétidos, el cuáles también era un grupo bastante desconocido”,
aseveró el paleontólogo estadounidense Sterling Nesbitt de Virginia
Tech.
|
Respecto al espécimen hallado en Brasil, el
doctor Max Langer, jefe de paleontología de vertebrados de la
Universidad de San Pablo, aseveró: “Cuando vi por primera vez una
mandíbula con dientes tricúspides conservados junto con fósiles de
dinosaurios y el lagerpétido brasileño Ixalerpeton, pensé que
habíamos descubierto el pterosaurio más antiguo. Pero, más tarde,
otros lagerpétidos con rasgos de pterosaurio comenzaron a aparecer
en los Estados Unidos, Madagascar y Argentina, revelando la estrecha
relación entre estos dos grupos. Al final, la mandíbula perteneció
al propio Ixalerpeton y nos ayudó a descubrir los orígenes de los
reptiles voladores ".
“Las rocas de la edad triásica del sur de
Brasil y el noroeste de Argentina albergan tesoros fósiles sin
precedentes en el mundo. Esto incluye a los dinosaurios más
antiguos, algunas de las tortugas y cocodrilos más antiguos, así
como a los mamíferos precursores. Ahora, la historia evolutiva de
los reptiles voladores también se remonta a América del Sur, en la
forma de sus parientes más cercanos, los lagerpetidos”, valoró Max
Langer.
El doctor Ezcurra aseveró que “los ejemplares
que iban apareciendo en distintas partes del mundo parecían indicar
que los laberpétidos podían estar cercanamente relacionados con los
pterosaurios, pero estas evidencias correspondían a diferentes
grupos de investigación y, por sí solos, no se podía conformar una
evidencia robusta, por lo que combinamos todas estas fuentes de
información de diferentes ejemplares y de allí que terminamos siendo
18 investigadores de seis países diferentes los autores de este
estudio”.
“Este trabajo comenzó en 2018 y, desde entonces
hasta mediados de este año, una de las tareas más importantes fue la
de confeccionar una matriz de datos suficientemente amplia como para
poder analizar las relaciones de los pterosaurios con los diferentes
grupos de lagerpétidos”, describió Ezcurra.
En total, este estudio reúne más de 820
características óseas y del cerebro, como así también del oído
interno, utilizando más de 160 especies de reptiles fósiles de
distintas partes del mundo. De esta forma, los autores pudieron
sostener de forma muy sólida este parentesco entre los laberpétidos
y los pterosaurios.
La evolución de un grupo de marsupiales que
vivió durante el Paleógeno.
Laura Chornogubsky analiza la historia
evolutiva de los polidolópidos. El paleontólogo Florentino Ameghino
fue el primero en describir el grupo.
En un estudio publicado recientemente en el
Zoological Journal of the Linnean Society, Laura Chornogubsky,
investigadora del CONICET en el Museo Argentino de Ciencias
Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACNBR), efectuó la revisión de un
grupo de marsupiales extintos, descritos por primera vez en 1897 por
Florentino Ameghino. La investigación da cuenta de la evolución de
los polidolópidos, sus relaciones de parentesco y una hipótesis
sobre su extinción.
Durante el Paleógeno, entre 66 y 23 millones de
años atrás, los polidolópidos habitaron el sur de América del Sur,
es decir Chile, la Patagonia Argentina y la Península Antártica.
 |
“Si bien hoy parece impensable que un
marsupial, y la mayoría de los mamíferos terrestres, pueda
sobrevivir en este continente, en la época en la que vivieron los
polidolópidos había grandes bosques similares a los
andinopatagónicos, incluso compatibles con climas más cálidos”
explica Chornogubsky
<<<Fósil de Kramadolops maximus. |
Con el paso del tiempo, hipotetiza la
investigadora, la temperatura descendió, al igual que la humedad,
provocando una desertificación de la región donde el grupo de
marsupiales evolucionó. Según esta teoría, la extinción de los
polidolópidos podría estar relacionada con el deterioro climático
durante el Oligoceno temprano.
En la actualidad, se registran trescientas
especies de marsupiales en el mundo, la mayoría de ellas en Oceanía.
El canguro y el koala son los ejemplares más populares. Sin embargo,
en Argentina se ubican veinticinco especies, entre los que se
destacan las zarigüeyas o comadrejas. “En el pasado, los marsupiales
sudamericanos fueron mucho más abundantes de lo que son en la
actualidad, con cientos de especies de muy variada forma y tamaño”,
declara Chornogubsky.
 |
Si bien el debate aun continúa abierto, algunas
de las hipótesis apuntan a resaltar la relación de los polidolópidos
con los marsupiales australianos. Esta situación da cuenta de las
complejas relaciones que se pudieron haber establecido hace millones
de años cuando el mundo se dividía en dos supercontinentes: “Hacia
fines del Cretácico y comienzos del Paleógeno, hace 66 millones de
años, el sur de América del Sur y la Antártida estuvieron unidos”
puntualiza Chornogubsky. |
Y agrega: “Los polidolópidos pudieron haber
evolucionado en una gran masa continental sin tener mayores barreras
que los aislaran. Por eso hoy los registros de la Antártida nos
muestran restos de estos grupos”.
Además, a partir de un análisis filogenético
realizado sobre restos dentarios, la científica logró describir un
género y tres especies nuevas: Hypodolops, Hypodolops sapoensis,
Amphidolops intermedius y Amphidolops minimus, respectivamente. La
investigación de Chornogubsky permitió avanzar sobre la comprensión
de la historian evolutiva de los marsupiales,“estudiando al pasado
para entender las relaciones entre los seres vivos que hoy no
podemos ver”, reflexiona. Fuente; Conicet. Ilustración: Gabriel Lío.
Kramadolops maximus
Magallanodon, un mamífero
de 70 millones de años hallado en Santa Cruz.
Paleontólogos del Museo Argentino de Ciencias
Naturales presentaron un nuevo espécimen de un pequeño mamífero que
vivió en la última época de los dinosaurios. Medía unos 60
centímetros de longitud y se estima que se habría alimentado de
materiales vegetales duros.
A unos 15 kilómetros del glaciar Perito Moreno,
un equipo de investigadores argentinos y japoneses descubrió restos
de un pequeño mamífero de 70 millones de años de antigüedad. La
campaña se realizó en marzo de este año y el estudio de este nuevo
ejemplar se publicó recientemente en la revista científica
The Science of Nature.
El doctor Nicolás Chimento, investigador del
Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN) y del CONICET, comentó
a la Agencia CTyS-UNLaM que “se trata del primer hallazgo de un
mamífero de esta antigüedad para la provincia de Santa Cruz y es uno
de los pocos conocidos en su tipo en el mundo”.
“Este hallazgo es muy
importante, porque encontrar mamíferos de la era de los dinosaurios
es como encontrar la figurita difícil”, indicó Chimento, autor
principal de este estudio. Y añadió: “Si bien encontramos solamente
un dientito de este ejemplar, es muy significativo, porque aporta
mucha información”.
Debido a que los dientes de los mamíferos son
muy complejos y se relacionan con el tipo de alimento y los
movimientos masticatorios, tienen muchos rasgos que permiten saber a
qué especie pertenecen. “En este caso, el diente pertenece al
Magallanodon baikashkenke, una especie que se conocía
previamente de rocas de edad similar del sur de Chile”, comentó el
becario postdoctoral del CONICET.
 |
El doctor Federico Agnolin, investigador del
MACN, del CONICET y de la Fundación Azara, indicó que los restos
fósiles de mamíferos de esa antigüedad son muy escasos en el mundo:
“Esto se debe a que los mamíferos que convivieron con los
dinosaurios eran de tamaño pequeño y sus dientes y huesos no son
fáciles de hallar. Sólo pueden ser detectados cuando uno se echa
cuerpo a tierra y busca fósiles con los ojos muy cerca del suelo.”
Aspecto de
Magallanodon. Ilustración de Mauricio Alvarez. |
“El momento mismo del hallazgo es emocionante.
Estudiar estos mamíferos produce fascinación, porque de algún modo
estamos conociendo el pasado más remoto de nuestro propio linaje”,
valoró Agnolin.
“Magallanodon convivió con los
dinosaurios Nullotitan glariaris, un gigante de 25 metros de
longitud, e Isasicursor santacrucensis, el cual tenía el
tamaño de un caballo”, aseveró Fernando Novas, Jefe del Laboratorio
de Anatomía Comparada del MACN y quien encabezó esta expedición
compuesta por un equipo de 30 especialistas en paleontología y
geología en Santa Cruz.
Poco se sabe sobre este pequeño mamífero.
“Sabemos que habitó el Hemisferio Sur hacia fines de la Era
Mesozoica y estimamos que su aspecto general sería como el de un
carpincho. Hasta ahora, solo se conocen sus dientes incisivos y
molares que recuerdan a los de los roedores, si bien pertenecieron a
linajes mamalianos mucho más primitivos y se los considera como un
punto intermedio entre los monotremas y los marsupiales”, observó el
doctor Novas.
En el año 2019, un equipo del MACN descubrió un
yacimiento paleontológico excepcional al sur de El Calafate, en el
cual colectaron restos de dos nuevas especies de dinosaurios -el
Nullotitan y el Isasicursor-, así como también restos
fósiles de aves, ranas, serpientes, tortugas, plantas y caracoles
que vivieron a fines del Cretácico.
Esa gran diversidad de hallazgos impulsó la
realización de una nueva expedición, en marzo de 2020, en la que
también participaron investigadores del National Museum of Nature &
Science de Tokyo, del Departamento de Física de la UBA y del Centro
de Investigaciones Geológicas de La Plata. Y, a partir de una
búsqueda detallada, se pudo detectar el diente de este pequeño
mamífero que convivió con los dinosaurios. Esta pieza dentaria tiene
el aspecto de una muela y mide cinco milímetros de largo.
 |
En el momento en que vivió el Magallanodon,
hace 70 millones de años, el ambiente era muy distinto al actual. La
cordillera de los Andes no existía, en tanto que lagos y lagunas se
entremezclaban con bosques adaptados a climas templados. “En aquel entonces, no existían los crudos
inviernos que caracterizan a la Patagonia actual”, indicó Novas. Y
agregó: “Los resultados de las campañas previas fueron muy
alentadores y, una vez superada esta situación mundial generada por
el COVID-19, retomaremos con las exploraciones en busca de nuevos
descubrimientos”. |
Tanto el Magallanodon como todos los
fósiles descubiertos en este nuevo yacimiento de la última época de
los dinosaurios forman parte de las colecciones del Museo “Padre
Molina” de Río Gallegos, e incrementan el valor del patrimonio
fosilífero de la Provincia de Santa Cruz. Fuente, Agencia CTyS-UNLaM. Dr
Nicolás Chimento sosteniendo el molar de Magallanodon.
El dinosaurio Bagualia
alba sobrevivió a un evento volcánico masivo que modificó la
flora.
Hace 180 millones de años, el sur
de Gondwana (el supercontinente que abarcaba lo que hoy son
Sudamérica, África, Australia, Zelandia, el subcontinente indio o
Indostán, la isla de Madagascar y la Antártida) sufrió un evento de
vulcanismo masivo. No fueron diez o cincuenta erupciones, sino cinco
millones de años de convulsiones continuas a lo largo de los cuales
la Tierra escupió a la atmósfera sus entrañas hirvientes. Cuando el
planeta volvió a apaciguarse, la mayoría de los antiguos dinosaurios
herbívoros desaparecieron y comenzó la dominación de los saurópodos
gigantes, esas bestias de cuello largo y cabeza pequeña que llegaron
a pesar 70 toneladas y cuyo reinado se prolongó durante 100 millones
de años. ¿Qué pasó en el Jurásico temprano que produjo esa
desconcertante extinción selectiva?
Llegaron a esta conclusión gracias
a un trabajo interdisciplinario en el que participaron los
paleobotánicos Ignacio Escapa y Rubén Cúneo, del Museo Egidio
Feruglio; la experta en cráneos Paulina Carbajal, del Instituto de
Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente de San Carlos de
Bariloche; Jahandar Ramezani, un experto del MIT en dataciones muy
precisas de fósiles (pueden tener un error de 50.000 años en 180
millones), y Oliver Rauhut, de la Universidad Ludwig-Maximilian, de
Munich, Alemania. El trabajo se publica en Proceedings B de la Royal
Society.
 |
"Lo que a mí me intrigaba era que
muchas veces el éxito evolutivo se da cuando aparece algo novedoso y
copa los ecosistemas -explica Pol-. Pero estos gigantes aparecieron
antes de ser dominantes y estuvieron muchos millones de años
coexistiendo con otros sin prevalecer. Por ejemplo, el Ingenia
prima, de San Juan, tiene más de 200 millones de años. Colegas de
Sudáfrica también descubrieron animales de casi el mismo tamaño. Sin
embargo, de repente, nos encontramos con que son los únicos
herbívoros y que dominan en todo el mundo, no solo acá. ¿Qué pasó en
el medio?" |
Para contestar esta pregunta había
que encontrar el lugar que tuviera sedimentos de la edad precisa,
justo el momento en el que se dio ese cambio. Y en Chubut no solo
están presentes, sino que contienen una profusión de fósiles de
plantas que permitieron armar el rompecabezas de cambios climáticos
y ambientales que acompañaron esa dominancia. "Millones de
kilómetros cuadrados de campos de lava y roca volcánica, no solo en
la Patagonia, sino también en la Antártida y en África, permiten
advertir muy claramente las huellas de este vulcanismo que acidificó
los océanos y produjo extinciones en los mares -cuenta Pol-. Pero no
se sabía qué efecto había tenido eso en los ecosistemas terrestres".
Debido al aumento de dióxido de
carbono y metano, el calentamiento global (similar al que estamos
experimentando hoy por acción humana) volvió más árido el clima y
modificó completamente la flora. "Justo antes del vulcanismo hay
registros de helechos arborescentes de dos metros, vegetación
exuberante que da cuenta de un clima muy húmedo; después, queda un
bosque abierto, dominado por árboles de un porte importante, como
las araucarias y otras coníferas, que no son fáciles de comer:
tienen hojas coriáceas, duras, con pinches. Entendemos que la
diversidad de herbívoros que existía antes se extinguió por este
cambio ambiental y los saurópodos gigantes fueron los únicos que
pudieron sobrevivir porque estaban en condiciones de aprovechar las
plantas dominantes", subraya el paleontólogo.
Los primeros fragmentos de
Bagualia alba (por bagual, caballo salvaje, y amanecer, ya que es
uno de los primeros después de la época de los volcanes: sus restos
fueron datados en 179 millones de años) aparecieron en 2007 en el
Cañadón del Bagual, cinco kilómetros al sur de Cerro Cóndor. "Los
encontramos en trabajos de exploración que estábamos haciendo en el
centro de la provincia -recuerda Pol-. Al año siguiente decidimos
abrir una excavación y nos encontramos con una acumulación de por lo
menos tres individuos que habían muerto en ese lugar, al borde de un
lago, por lo que asumimos que los huesos habían sido transportados
por alguna corriente. Estuvimos excavando dos veranos seguidos y
sacamos más de 100 en total".
Pero, sin duda, el momento
culminante fue cuando descubrieron los restos del cráneo, la
figurita difícil de estos gigantes, porque si bien tienen un cuerpo
monumental, su cabeza es muy pequeña y muy, muy frágil. "Solo se
conocen con cráneo entre un tres y un cuatro por ciento de las
especies de saurópodos", afirma el científico.
 |
Gracias a eso pudieron
ver bien cómo era la dentición y se encontraron con la
clave: la capa de esmalte es extremadamente gruesa, siete
veces más que la de otros herbívoros previos al vulcanismo,
y rugosa. Muchas de las piezas dentales están muy gastadas,
probablemente por el tipo de plantas que ingerían o por la
cantidad de ceniza volcánica que habría en el ambiente, que
es muy abrasiva.
<<<Imágenes
ilustrativas. |
"Y lo que descubrimos al estudiarlos
con tomografía es que por cada diente tenía tres en formación para
reemplazarlo en todo momento -continúa-. Los iban cambiando muy
rápidamente. Se estima que los saurópodos cambiaban sus dientes cada
60 a 90 días. Esto les permitió sobrevivir a los gigantes en
momentos tan críticos, mientras que los otros, con dentición mucho
frágil, no podían procesar cualquier planta".
Devoraban lo que hubiera al
alcance. De hecho, parte de lo que permite explicar su tamaño
descomunal es que, gracias a la fermentación microbiana en los
intestinos, habían desarrollado el poder de digestión de una gran
variedad de plantas. "Es por eso que son tan 'panzones' -explica Pol-.
Para obtener energía suficiente para semejante cuerpo necesitaban
intestinos muy voluminosos, donde se pudiera fermentar gran cantidad
de materia vegetal". Fuente: La Nacion.
Encuentran un enorme molar fósil de un Elefante
Sudamericano en San Pedro.
Fue hallado por una familia de la localidad de Doyle mientras
pescaba a orillas del río Arrecifes. El enorme molar es de un gran
mastodonte y apareció junto a partes de la pelvis y una escápula del
animal.
Piezas fosilizadas de un ejemplar de mastodonte (Notiomastodon
platensis) de grandes dimensiones, fueron descubiertas por la
familia Alí-Martínez de Pueblo Doyle, partido de San Pedro, mientras
pescaban en el río Arrecifes, a unos 170 km al Norte de Buenos
Aires.
Gustavo Martínez, Daniela Martínez y su esposo, Misael Alí (el
primero en ver los fósiles), observaron algo que llamó su atención
semienterrado en una capa de sedimentos aflorantes a la vera del
río. De inmediato, la tarde de pesca en familia se convirtió en una
aventura que los transportó a la prehistoria de la zona. Enseguida
dieron aviso al Museo Paleontológico de San Pedro y un equipo
conformado por José Luis Aguilar, Javier Saucedo, Matías Swistun y
Walter Parra, acudieron al llamado en representación del Grupo
Conservacionista de Fósiles.
 |
Además del enorme molar, se lograron recuperar partes de la pelvis y
una escápula completa del animal. Los restos hallados corresponden a
un mastodonte, un pariente prehistórico de los elefantes actuales,
que habitó la llanura pampeana y desapareció junto a otros géneros
de grandes animales en la extinción ocurrida en el límite
Pleistoceno-Holoceno.
Aguilar, desde el Museo de San Pedro, explica que “el orden al que
pertenecieron los mastodontes y actualmente los elefantes, se
originó en Egipto durante el Eoceno, con un animal llamado
Moeritherium, de unos 60 cm de alto.
<<<Aspecto de
Mastodonte sudamericano. |
Su cráneo era alargado y tenía
unas pequeñas defensas o ´colmillos´. Millones de años más tarde,
durante el Plioceno, y luego de muchos cambios adaptativos, surge en
América del Norte Stegomastodon, género al que pertenecieron algunos
de los mastodontes que llegaron a vivir en tierras sudamericanas
hasta su desaparición a comienzos del Holoceno.
Los mastodontes, como Stegomastodon, pertenecen a la familia de los
gonfoterios (Gomphotheriidae), parientes cercanos de los elefantes
actuales (familia Elephantidae) y del poderoso Mamut (Mammuthus), de
colmillos enrulados, cuerpo cubierto de grueso pelo y un tamaño algo
mayor. En África y Asia los proboscídeos (como se denomina a este
grupo de animales con ´trompa´) sobrevivieron hasta nuestros días en
las formas de los elefantes que hoy conocemos.”
Lo más impactante del hallazgo es el enorme molar recuperado. Mide
20 centímetros de longitud, 9 centímetros en su parte más ancha y
pesa 1,6 kilogramos.
Para la Dra. María Teresa Alberdi, paleontóloga del Museo de
Ciencias Naturales de Madrid, estudiosa de este grupo de grandes
herbívoros y colaboradora del Grupo Conservacionista de San Pedro,
“realmente es un diente estupendo, una pieza sorprendente, y tanto
para el Dr. José Luis Prado (Univ. Nacional del Centro) como para
mí, es de un ejemplar del género Stegomastodon platensis,
claramente. Nosotros consideramos que es género Stegomastodon porque
no se diferencia de los restos norteamericanos y creemos que dicho
género llegó de Norte América a América del Sur y es compatible con
los registros de los gonfoterios que aparecen en los yacimientos
argentinos.”
Fuente; Museo Paleontológico de San Pedro.
Descubren restos
fósiles de Arctotherium en Carmen de Areco.
Investigadores
del Museo de La Plata realizaron el rescate de un ejemplar,
posiblemente hembra, perteneciente a la especie de osos más grande
de la que se tiene conocimiento. El hallazgo se produjo en una
tosquera, a
unos 150
kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.
En Sudamérica,
durante la edad Ensenadense que se extendió desde los 1.7 millones
de años hasta los 400 mil años antes del presente, vivieron los osos
gigantes de mayor masa corporal de los que se tiene registro. Y,
hace pocas semanas, se produjo el hallazgo de un nuevo ejemplar de
esta especie –conocida con el nombre de
Arctotherium angustidens–
en Carmen de
Areco.
El doctor
Leopoldo Soilbelzon, experto en el estudio de osos fósiles y autor
principal del estudio que dio a conocer el ejemplar más grande del
mundo, participó del rescate de este nuevo espécimen. “Se trata de
un individuo adulto y, por su tamaño, estimamos que se podría tratar
de una hembra”, indicó a la Agencia CTyS-UNLaM.
 |
“En vida,
podría haber superado los dos metros de altura en posición erguida”,
aseveró el investigador del Museo de La Plata y del CONICET. E
indicó: “Según estudios recientes, pudimos estimar que el ejemplar
más grande de esta especie podría haber alcanzado, incluso, hasta
los cuatro metros y medio de altura parado en las dos patas
traseras”. El becario
doctoral Facundo Iacona, quien también fue partícipe del rescate,
especificó que se ha podido recuperar parte del cráneo y
algunas vértebras de este animal.
<<<Aspecto de Arctotherium.
|
“Esto fue posible gracias a que tanto el
operario de la máquina
retroexcavadora que hizo el hallazgo, Ramón Garicox, como los dueños
de la cantera, con muy buen criterio y haciendo lo que se tiene que
hacer en estos casos, denunciaron la aparición de estos fósiles al
Centro de Registro del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de
la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural”, valoró.
De inmediato,
la Dirección Provincial se comunicó con el Museo de La Plata para
que se efectuara la labor de rescate. De esta forma, esta osa
gigante, tras la preparación de sus restos, quedó alojada en el
Museo Histórico de Carmen de Areco, donde, en algunos meses, podrá
comenzar a ser visitada por estudiantes de distintas escuelas y por
los habitantes de dicha ciudad y alrededores.
Durante cientos
de miles de años, este ejemplar estuvo enterrado a unos ocho metros
de profundidad. “Si bien se encontró solamente el cráneo y unas
vértebras, probablemente, había otras partes de su cuerpo en el
sitio, pero como fue desenterrado por una máquina excavadora, otros
fragmentos pueden haberse perdido”, consideró Soibelzon.
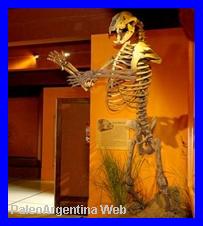 |
Facundo Iacona
relató que, una vez en el sitio, lo primero que hicieron fue
recolectar los fragmentos que se encontraban dispersos. “Luego,
vimos el cráneo, y se observaba parte del maxilar con dientes, y
establecimos los límites del cráneo teniendo en cuenta que se
trataba de un Arctotherium angustidens, también conocido con
el nombre de osos de rostro corto”.
Posteriormente,
los paleontólogos armaron lo que se conoce con el nombre de bochón,
a través del cual se le dio una forma de hongo al sedimento que
contenía al fósil y se protegió al material durante la extracción y
hasta su traslado al Museo de Carmen de Areco.
<<<Esqueleto en el MACN.
Ilustrativo.
|
“Además de la
importancia científica que tiene este material, que quedará
disponible en el Museo para futuras investigaciones, también tiene
un valor patrimonial, ya que permite a la comunidad conocer una
parte de la prehistoria de la región”, manifestó Iacona.
El doctor
Soibelzon precisó que “sólo se han encontrado ejemplares de esta
especie de osos rostro corto en la región pamepeana y en Tarija,
Bolivia; no fueron hallados en ningún otro lugar hasta el momento”.
Punatitan
y
Bravasaurus,
dos nuevas especies de dinosaurios herbívoros
gigantes en La
Rioja.
Pertenecieron al período Cretácico, más de 70 millones de años
atrás. La novedad acaba de publicarse en la revista Communications
Biology.
Un equipo de paleontólogos liderados por el
investigador del CONICET Martín Hechenleitner descubrió dos nuevas
especies de dinosaurios titanosaurios en la Quebrada de Santo
Domingo, una zona de la precordillera ubicada en La Rioja. Estos
titanosaurios –dinosaurios herbívoros de gran tamaño, cuadrúpedos,
de cuello y cola larga y cabeza proporcionalmente pequeña–, habrían
vivido hace más de 70 millones de años, en el período conocido como
Cretácico, previo a la extinción de los dinosaurios. Si bien se
conocía que en la Patagonia fueron muy abundantes, no se hallaban
especies nuevas de este grupo de dinosaurios en el noroeste
argentino desde hace cuarenta años. La novedad acaba de publicarse
en la revista
Communications Biology.
La primera de estas dos nuevas especies descubiertas
–que presentan diferencias anatómicas que los distinguen del resto
de los saurópodos conocidos hasta ahora- habría alcanzado unos 20
metros de largo y fue bautizado
Punatitan, que significa
“gigante de La Puna”, justamente por su gran tamaño. El segundo, del
que se presume que sea uno de los titanosaurios más pequeños de
Sudamérica, habría rondado las tres toneladas de peso y los siete
metros de largo: fue bautizado como
Bravasaurus, en referencia a la Reserva Provincial
Laguna Brava.
 |
“Este hallazgo nos da un panorama mucho más amplio de
lo que habría sido la diversidad de esos dinosaurios en el Noroeste
de Argentina”, comenta Hechenleitner, que trabaja en el Centro
Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica
de La Rioja (CRILAR, La Rioja – SEGEMAR – CONICET– UNLAR – UNCA). “A
pesar de que estos dinosaurios fueron extremadamente abundantes en
el continente sudamericano, la mayoría del registro viene de la
Patagonia y de algunos lugares del sur de Brasil, pero se sabía muy
poco de qué pasó en el resto del continente. |
Tampoco sabíamos, hasta
ahora, cuál era la conexión que había entre Brasil y la Patagonia
hacia fines del Cretácico. Lo que nos muestran estos fósiles es que
tenían un parentesco cercano con dinosaurios de ambas regiones”.
La dificultad en el acceso fue una de las principales
razones por las que las excavaciones en la zona de la Cordillera de
Los Andes en La Rioja no eran tan comunes hasta ahora, como sí
sucede en otros sitios de Argentina. “Lo poco que se conocía del
Cretácico del noroeste pertenecía a Salta, y hace poco más de 10
años se está empezando a conocer qué pasó en La Rioja”, asegura
Hechenleitner.
Para completar este hallazgo, de hecho, el equipo de
científicos tuvo que superar varios obstáculos logísticos. En la
primera expedición que realizaron, en 2015, se dirigieron a la
Quebrada de Santo Domingo, una localidad recóndita ubicada a 3200
metros de altura, porque tenían el dato de que allí, en la década de
los noventa, unos geólogos australianos habían encontrado un puñado
de fragmentos de huesos de dinosaurios. Pero no tenían algo básico:
la ubicación exacta del hallazgo.
 |
“El problema fue que cuando
llegamos al lugar, las rocas que están en ese valle, que podrían
haber contenido los huesos, afloran en un área de 15 kilómetros de
largo, por 4 de ancho. Había para caminar un año entero. Una
coordenada de GPS nos permite ir al lugar exacto, ahorrándonos mucho
tiempo. En este caso no la teníamos. Fuimos a buscar casi a ciegas”,
recuerda el paleontólogo. Durante los diez días que duró aquella
primera campaña no encontraron ningún hueso, pero la
adversidad no los doblegó: regresaron al sitio una vez
pasada la temporada de nieve, seis meses después.
|
En esa segunda campaña, después de veinte días
de caminatas por el valle, apareció el primer indicio de que estaban
en la senda correcta: una cantidad copiosa de huevos de dinosaurios.
Al año siguiente, una vez terminada la temporada de lluvia en la
zona, volvieron al lugar y ahí sí, al fin, dieron con los ansiados
huesos. Un año después, en la última de las campañas, regresaron a
las coordenadas exactas de ese hallazgo, para terminar con las
excavaciones. “Además de los restos de estos dos nuevos saurópodos
hemos encontrado más huesos, que están en estudio”, adelanta
Hechenleitner.
“Gracias a estos hallazgos empezamos a hacernos una idea de cómo era
el panorama de los ecosistemas de esta región –continúa–.
 |
Durante
muchos años nos quedamos con la idea de cómo serían los ambientes en
los que vivían los dinosaurios en La Patagonia: pero acá nos
encontramos con que los ambientes no eran exactamente iguales, y los
dinosaurios también eran distintos. Eso lo estamos empezando a
entender ahora”.
En cuanto a los huevos de dinosaurios que encontraron en la zona
–numerosas acumulaciones de huevos, y miles de cáscaras diseminadas
por el valle–, los científicos conocían hasta ahora otros dos sitios
de La Rioja en los que los saurópodos habían nidificado.
|
El hallazgo
de estos huevos en la Quebrada de Santo Domingo significa un nuevo
lugar de nidificación con particularidades que lo hacen único, es
decir, más información nueva para interpretar. “Podemos decir que
los dinosaurios que nidificaron en este lugar lo hacían de una
manera completamente distinta a la de los otros sitios de La Rioja,
con lo cual nos da una idea de la diversidad en los comportamientos
de nidificación de estos dinosaurios, con adaptaciones específicas a
los distintos ambientes”, explica el científico.
Y aclara: “Hay un lugar de La Rioja donde estos
dinosaurios nidificaban en un ambiente hidrotermal, con pequeñas
piletas de barro con agua caliente, y aprovechaban el calor para
incubar los huevos. En otra región, ponían los huevos en un lugar
arenoso, en un ambiente semi-árido, y aparentemente usaban el calor
del sol para la incubación. Acá en Santo Domingo los huevos no están
ni en un ambiente hidrotermal ni en uno árido, sino en una planicie
asociada a un río. Posiblemente fue un lugar con bastante
vegetación, lo que puede suponer que ponían los huevos en montículos
de vegetación y tierra, barro, como hacen los cocodrilos actuales.
Todavía lo estamos estudiando”.
Hechenleitner confía en que
“estas nuevas especies se transformen en una referencia de consulta
frecuente para los especialistas. La importancia de este trabajo
radica, en parte, en lo geográfico: de la Patagonia conocemos mucho,
pero termina siendo parcial. Para un estudio general a escala
continental, otras regiones cobran relevancia. En este contexto los
fósiles de La Rioja son una pieza clave para entender la complejidad
de los ecosistemas del Cretácico de Sudamérica”, concluye el
investigador. Fuente; Conicet.
Investigadores de la Fundación Azara y CONICET descubrieron
huellas de 235 millones de años en Bolivia.
Especialistas del CONICET encontraron
centenares de huellas de animales cuadrúpedos, emparentados con los
cocodrillos, de una época en la que los dinosaurios aún no habían
desarrollado grandes masas corporales. El hallazgo se produjo en las
localidades bolivianas de Tunasniyoj y Ruditayoj, ubicadas a unos 40
kilómetros de Sucre.
En una campaña que implicó un gran despliegue
logístico, investigadores del CONICET descubrieron una gran cantidad
de huellas pertenecientes a animales cuadrúpedos emparentados con
los cocodrilos. Eran animales de gran tamaño, capaces de trotar,
aunque no se pudo definir si se traba de especies carnívoras o
herbívoras.
|
 |
El doctor Sebastián Apesteguía, investigador
del CONICET y la Fundación Azara, comentó a la Agencia CTyS-UNLaM
que “por la antigüedad y el tamaño de estas huellas, que pertenecen
a uno o varios animales de unos siete metros de longitud, era claro
que no pertenecían a dinosaurios, porque hace 235 millones de años
estos animales no habían alcanzado esa talla corporal”.
<<<Imagen
ilustrativa. |
“Parte del equipo estuvo compuesto por
icnólogos -especialistas en huellas-, quienes pudieron confirmar que
estos animales dejaban huellas conocidas como quiroterias,
particularmente de un género que es conocido como Brachychirotherium,
o braquiquiroterios”, especificó Apesteguía, autor principal del
estudio que se publicó hoy en la revista científica Historical
Biology.
El paleontólogo Facundo Riguetti, coautor de
este estudio, indicó que “este es el primer hallazgo de este tipo de
huellas en Bolivia y es también la primera evidencia de que en el
Triásico Superior vivían grandes y viejos parientes terrestres de
los cocodrilos en ese país”.
“Algunas de las cosas más sorprendentes que
vimos en estos animales, además del gran tamaño que tienen, es el
agrupamiento que presentan”, aseveró Riguetti. Y agregó: "En algunos
casos, se ven rastrilladas individuales, es decir, secuencias de
huellas solitarias de un mismo individuo, mientras que en otros
casos están agrupadas en suelos con mucha agua. Es probable que
estos animales se reunieran en torno a lagunas o ríos, como ocurre
hoy en los oasis de los desiertos”.
|
 |
y Geología (IIPG-CONICET) de la Universidad
Nacional de Río Negro, valoró que “el hallazgo de trazas fósiles, en
este caso de huellas de cuadrúpedos, brindan un montón de
información sobre la paleobiología de los animales extintos, porque
permite ver el animal caminado, moviéndose, e interactuando con el
ambiente, y ello nos da información sobre su forma de locomoción”. |
El doctor Apesteguía comentó que hay dos
posibles candidatos a haber dejado estas huellas: “Puede que hayan
sido unos animales carnívoros conocidos como rauisuquios, los cuales
eran enormes parientes terrestres de los cocodrilos. Eran capaces de
trotar y medían entre tres y diez metros de largo, e incluían formas
de pesadilla como Prestosuchus, Saurosuchus y Fasolasuchus”.
“Pero también es posible que estas huellas
hayan sido dejadas por aetosaurios, los cuales eran acorazados y
también eran parientes lejanos de cocodrilos, pero herbívoros, y de
un tamaño que podría haber rondado entre los cuatro y cinco metros”,
afirmó Apesteguía.
Si bien los animales carnívoros no suelen
desplazarse en grandes grupos, acostumbran a realizar rastrilladas
en un determinado sitio y, por ello, un solo individuo podría haber
generado un gran número de huellas. En tanto, los animales
herbívoros suelen tener hábitos gregarios, por lo que podrían
haberse juntado a beber agua, por ejemplo, dejando dicho rastro en
el suelo.
Descubren fósil de una tortuga marina en el
Mioceno de la localidad de Paraná, Entre Ríos.
Investigadores del Museo Argentino de Ciencias
Naturales "Bernardino Rivadavia", CONICET y Fundación Azara-Universidad
Maimónides, dieron a conocer el primer hallazgo de una tortuga
marina en la Mesopotamia. Los fósiles fueron hallados en las
barrancas del río Paraná en la provincia de Entre Ríos y tienen una
edad cercana a los 10 millones de años de antigüedad.
 |
La localidad de Paraná además de ser la capital
de la provincia de Entre Ríos es la cuna de una serie de hallazgos
paleontológicos de gran relevancia para entender la evolución de la
fauna que vivió en Argentina durante los últimos diez millones de
años.
En aquel entonces, el Río Paraná era
posiblemente parte de un profundo mar que invadió Sudamérica
y alcanzó el norte del continente, inundando toda la región
chaqueña incluyendo Bolivia y Paraguay.
|
Este mar era de aspecto tropical,
abundaban ballenas, delfines y cachalotes, manatíes y aves
buceadoras eran frecuentes en sus costas.
En tierra firme perezosos gigantes,
gliptodontes y aves gigantes dominaban el ambiente. En los antiguos
sedimentos depositados por aquel mar suelen encontrarse restos
fósiles, incluyendo la mandíbula de tortuga que los paleontólogos
han dado a conocer esta semana.
 |
Este fósil es semejante al de tortugas marinas
como la Tortuga Verde o la Tortuga Carey y representa el primer
resto de este grupo de tortugas encontrado en Argentina.
La
mandíbula fósil posee una amplia superficie masticatoria con la que
esta tortuga podría haber triturado los invertebrados que formaban
parte de su dieta.
<<<Imagen
ilustrativa. |
Con el retroceso de el “Mar Paranaense” y el
progresivo enfriamiento de los océanos ocurrido hace unos 8 millones
de años, es posible que estas tortugas, adaptadas a climas cálidos,
hayan reducido su distribución e incluso hayan desaparecido de los
mares del mundo.
Imágenes. Recreación de la tortuga marina de la
localidad de Paraná. Cráneo ilustrativo de Chelonia sp, y rama
mandibular fósil hallada en el Mioceno de Entre Ríos. Fuente
información; Fundación Azara.
Estudios
paleoneurologicos en Prospaniomys priscus, un roedor del
Mioceno.
Presenta una
curiosa combinación de caracteres dentales y auditivos. Lo
estudiaron dos investigadoras del CONICET junto a un colega de
Estados Unidos
Se conoce como
paleoneurología a la rama de la biología que estudia la anatomía
interna del cráneo de animales antiguos para establecer relaciones
entre su estructura y el cerebro y sus órganos asociados. “Por un
lado, permite estudiar cómo han ido variando las estructuras
anatómicas en el tiempo, como por ejemplo los cambios en la forma y
tamaño. Por otro, tanto el cerebro como la región auditiva están
estrechamente vinculados a los hábitos locomotores y al ambiente,
por lo tanto cuando comparamos estas estructuras con la de animales
vivientes podemos realizar inferencias relacionadas a como se
movían, los sonidos que podían haber escuchado y el ambiente en el
que habitaron”, comentan dos investigadoras del CONICET La Plata que
acaban de publicar en la revista Journal of Vertebrate Paleontology
un trabajo que se enmarca en esa disciplina y que plantea
interrogantes sobre la historia evolutiva de un tipo de roedor que
habitó la Patagonia argentina de 19 a 16 millones de años atrás.
El estudio se
centró en Prospaniomys priscus, un octodontoideo –nombre que refiere
a la estructura de su dentición, con una figura que se asemeja a un
número ocho–, es decir un roedor de tamaño mediano (entre 10 y 20
centímetros de largo) que vivió en la Patagonia durante el Mioceno
inferior, cuyo cráneo se encuentra en el Museo de Ciencias Naturales
Bernardino Rivadavia (MACN, CONICET) y es el mejor preservado para
un ejemplar de su edad. Los octodontoideos pertenecen a un grupo de
roedores endémicos de América del Sur conocidos como caviomorfos que
adquirieron formas variadas, y entre sus representantes más
conocidos se encuentran los tuco tucos, de hábitos subterráneos; los
coipos, más adaptados a espacios acuáticos; y otros relacionados con
ambientes selváticos.
 |
“P. priscus no está
relacionado directamente a ninguna de las formas vivientes, con lo
cual los hábitos que pudo tener son diversos”, comenta Michelle
Arnal, investigadora del CONICET en la Facultad de Ciencias
Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (FCNyM,
UNLP) y una de las autoras del trabajo. Hace algunos años, la
experta estudió la estructura externa del cráneo del ejemplar
extraído de un yacimiento ubicado en la localidad de Sacanana, en el
centro norte de Chubut: |
“Esa zona tiene la particularidad de que los
fósiles se conservan dentro de clastos o bolitas de piedra. Eso
favorece la preservación, pero tiene como contrapartida que el
sedimento que se adhiere a los materiales es muy duro y la única
manera que había antes para estudiar su anatomía interna era,
literalmente, rompiéndolos”, apunta.
Aquella descripción
externa le permitió a Arnal reparar en una serie de características
distintivas que invitaban a investigar “qué pasaba dentro de ese
cráneo”. Para ello, se contactó con María Eugenia Arnaudo, por
entonces becaria del CONICET en la FCNyM y primera autora del
reciente trabajo, cuyo tema de tesis había sido el estudio del
sistema auditivo de osos fósiles, y juntas emprendieron lo que
definen como “la primera descripción anatómica interna de un
caviomorfo fósil”, trabajo que realizaron mediante tomografías
computadas de alta resolución utilizando equipos de YTEC, empresa de
gestión conjunta entre el CONICET e YPF.
“Por un lado,
presenta unas bulas timpánicas hipertrofiadas, o muy desarrolladas,
en la parte posterior del cráneo, es decir una especie de caja de
resonancia que en general está asociada a animales que habitan en
espacios desérticos y que gracias a esa adaptación pueden captar
sonidos de baja frecuencia para, entre otras cosas, detectar la
presencia de posibles depredadores o comunicarse. Por otro, unos
dientes de coronas bajas que si uno compara con formas actuales,
aparecen más bien en animales que tienen dietas blandas a base de
hojas o frutos, es decir relacionados a espacios más cerrados, como
los pampeanos, bosques y selvas actuales, pero no desérticos. Esto
marca cierta contradicción: se supone que las bulas son caracteres
adaptativos al ambiente, pero hay otros indicios que dan cuenta de
lo contrario, que podría tratarse de un patrón ancestral,
hereditario”, explica Arnal.
 |
Una dificultad
importante para los estudios comparativos es que no hay análogos de
este ejemplar que vivan en la actualidad, “y en ningún caviomorfo u
otro roedor de los que analizamos se da esa combinación de bulas
grandes con esos dientes de corona baja. En general, los roedores
con bulas grandes presentan denticiones de coronas altas, sin raíces
y de crecimiento continuo, lo que indica que se alimentan de pastos
muy abrasivos, o que viven en espacios desérticos y el polvo
adherido a la comida les desgasta los dientes, por lo que requieren
que estén en permanentemente crecimiento”, puntualiza Arnaudo. |
Las posibles
hipótesis que plantean las investigadoras son dos: que esas bulas
superdesarrolladas hayan sido una adaptación que hizo este grupo de
roedores cuando surgió durante el Mioceno, o que sea un patrón
ancestral heredado. “No hay mucha información sobre cómo era el
paleoambiente en Sacanana durante el Mioceno, aunque la procedente
de otras localidades de la Patagonia de esa edad propone que allí no
había desiertos. Eso indicaría que es un carácter ancestral. Pero
entonces, ¿para qué necesitaban semejante caja de resonancia
animales que vivían en ambientes cerrados, similares a los
pampeanos, bosques o selvas de la actualidad?”, se pregunta Arnal.
“Se han observado bulas grandes en roedores de hábitos subterráneos,
porque debajo de la tierra las ondas de baja frecuencia se
transmiten mejor, pero los rasgos anatómicos de este ejemplar nos
indican que no era subterráneo, así que estamos ante una disyuntiva
porque no tenemos análogos vivientes que nos lo expliquen”, apunta.
Para finalizar, las
expertas señalan que el estudio abre varias líneas posibles de
trabajo relacionadas con la paleoneurología de caviomorfos que
permitirán conocer más sobre su comportamiento, relación con los
paleoambientes que habitaban y posibles patrones evolutivos hasta
hoy desconocidos. Fuente; Conicet.
Morenelaphus, un ciervo fósil hallado en San Pedro por el Museo
Paleontológico.
En el mes de enero,
el Grupo Conservacionista de Fósiles halló, en el yacimiento de
Campo Spósito, el cráneo con cornamenta de un ciervo fósil que
habitó la zona hace más de 200.000 años. El ejemplar, que perteneció
al género Morenelaphus, era un ciervo de tamaño mediano a grande que
tenía una presencia numerosa en la zona.
Este cráneo es el
más completo de los tres que ya se han encontrado en el yacimiento
de Bajo del Tala, en 19 años de búsqueda en el lugar.
El equipo que lo
descubrió estuvo conformado por José Luis Aguilar, Javier Saucedo,
Julio Simonini, Domingo Ancharek y Matías Swistun. Los dos últimos
fueron los primeros en observar al ejemplar semi oculto en el
sedimento.
El cráneo
fosilizado fue extraído con la técnica de “bochón de yeso”, es
decir, en un bloque del sedimento que lo contenía y envuelto en
telas embebidas en yeso para que no sufra deterioro durante el
traslado al museo.
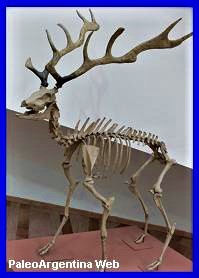 |
Una vez allí, la
tarea de preparación estuvo a cargo de Julio Simonini, integrante
del equipo del Museo Paleontológico. Con extremada paciencia y
utilizando torno eléctrico, pequeñas herramientas y ciertos
productos consolidantes, Simonini fue retirando poco a poco, toda la
roca que rodeaba al fósil. Así, la capa de tosca dura de más de un
centímetro de espesor, fue sacada en un trabajo que demandó muchas
horas a lo largo de varios meses.
No solo se
preservaron todos los detalles del cráneo en sí, sino también, de
las dos ramas de cornamenta que conserva el ejemplar. Tanto esfuerzo de
preparación dio como resultado uno de los cráneos más completos que
se tienen de la especie.
<<<<Esqueleto de Morenelaphus.
Ilustrativo. |
Estos animales
herbívoros, de hábitos ramoneadores, son uno de los ciervos más
frecuentes entre los restos fósiles del Pleistoceno de Argentina.
En el caso del
yacimiento de Campo Spósito, ya son varias las piezas recuperadas de
estos animales. Debido a que en un sector de ese campo se preservó
un tramo de un río prehistórico, estos mamíferos al igual que otras
tantas especies, se acercaban a beber y a alimentarse. En el caso de
estos ciervos se cree que habitaban en grupos numerosos ya que son
muchos los restos encontrados en un sector muy acotado.
Al comparar el
cráneo de este último ejemplar encontrado con los otros dos
recuperados anteriormente, se observa que se trata de un individuo
joven que aún no había alcanzado una adultez plena. También se puede
ver que en los ejemplares más viejos, las cornamentas desarrollan
unas callosidades o “verrugas” en la superficie. Algo que aún no se
manifiesta en este ejemplar juvenil que presenta la superficie de su
cornamenta totalmente lisa.
En la foto; Julio
Simonini, quien preparó al fósil, junto al ejemplar descubierto por
Ancharek y Swistun, en Campo Spósito. El ciervo fósil junto al
gigantesco megaterio y fachada del Museo. Fuente texto; Museo
Paleontológico de San Pedro.
Proyecto de Ley para la
declarar Reserva Natural a Centinela del Mar.
El diputado provincial del
Frente de Todos, Germán Di Cesare presentó el documento ante la
legislatura bonaerense para lograr la protección de ese espacio
situado entre el sector de Rocas Negras hasta el arroyo “La Nutria
Mansa”, algo que era reclamado desde hace bastante tiempo por
profesionales y ambientalista
MIRAMAR (Corresponsal). – La
ansiada iniciativa para la declaración de Reserva Natural en un
espacio geográfico costero de General Alvarado, de enorme riqueza
biológica, arqueológica, paleontológica y ambiental, parece
cimentarse ahora en una acción más concreta tras el Proyecto de Ley
presentado ante la legislatura bonaerense por el disputado del
Frente de Todos, Germán Di Cesare.
El escrito especifica como límites el sector de Rocas Negras en Mar
del Sud hasta el arroyo “La Nutria Mansa” en Centinela del Mar, que
divide con el Partido de Lobería. También establece una amplia
justificación para adoptar esa denominación tras el aporte de
distintos profesionales como palentólogos y museólogos que vienen
estudiando la zona desde hace varios años por lo que a través de
distintas iniciativas, entre ellas, con el apoyo de asociaciones
civiles requerían un cuidado formal de esa particular zona.
|
 |
Además de la bibliografía
citada, existen una serie de imágenes con delimitaciones
sobre la cantidad de yacimientos paleontológicos existentes
sobre acantilados y depresiones interdunales, como así
también en plataformas de abrasión, en este caso, sólo
expuestos en bajamar.
También se grafican sitios arqueológicos donde se han
localizado restos humanos con una antigüedad superior a los
7000 años entre 1888 y 1913. A esto se suman
concentraciones de artefactos y otros encontrados de forma
aislada a lo largo de todo el cordón costero. |
Cabe recordar, que el 2015 el
paleontólogo Marcos Cenizo, tras 13 años de investigación en la zona
presentó oficialmente el proyecto de Declaración de Reserva Natural,
que por cuestiones burocráticas del Estado y delimitaciones estuvo
paralizado pero ahora finalmente Di Cesare busca reactivarlo desde
el Poder Legislativo bonaerense.
Cenizo, desarrolló una charla de capacitación donde dio a conocer,
junto al museólogo Daniel Boh, y Carlos Canelo, titular de la
Asociación Civil Pampa – Patagonia, los trabajos realizados y la
justificación de esta postura que proteja un territorio de enorme
patrimonio arqueológico, paleontológico y natural, principalmente de
la acción discriminada de la raza humana que sigue sin medir las
consecuencias al alterar el medioambiente.
La idea abarcaba al Estado a través del Organismo Provincial de
Desarrollo Sostenible para delimitar la zona, pero a su vez la
intención en ese momento era sumar los propietarios de tierras
linderas cerca del mar mediante una iniciativa público – privada
para ampliar el espacio y que estos a su vez puedan recibir
importantes exenciones impositivas. De esto último, no se conocen
detalles.
 |
Cenizo comenzó sus
expediciones en 2001 junto a otros especialistas y el
rastreo de material perduró hasta 2005.
En 2008 el Concejo Deliberante promulgó la ordenanza
municipal 203/08 del Partido de Alvarado que declaró a los
acantilados de Centinela del Mar como “Sitio de Interés
Geológico y Paleontológico” aunque recién en 2012 se comenzó
a pensar seriamente en la reserva arqueológica,
paleontológica en dunas acantilados y restinga. |
Otro de los distintos trabajos
elaborados en su momento, determinó que la zona alberga una
diversidad paleo fáunica de las más importantes en América del Sur,
por sus 58 especies de mamíferos, 8 de peces, 34 de aves, 8 de
reptiles y 5 de anfibios.
También se exploraron diversas cuevas milenarias cavadas por
perezosos las cuales en casos llegaron a los 2,5 metros de ancho y
hasta permanecen las marcas de garras en su interior.
Más info en
http://www.museodemiramar.com.ar/museodemiramar/naturales/principal.htm
La Aduana
frustró el contrabando de 100 piezas fósiles de un museo de
Bariloche a España.
El Secretario de
Cultura de Río Negro, Ariel Ávalos, dijo estar “contento porque el
trabajo de meses dio frutos”. Remarcó el trabajo de las fuerzas
armadas, secretaría de Cultura, subsecretaría de Patrimonio y dijo
que “tenemos una alegría enorme que hayan aparecido estos materiales
que son de los rionegrinos”.
Recordó que tiempo atrás el propietario había pedido un permiso para
viajar a España con los fósiles. Ávalos expresó que el permiso para
salir con los fósiles fue negado, porque están protegidos por la Ley
de patrimonio provincial y nacional. “Nos parecía que era una
pérdida enorme que una colección de semejante valor se fuese a otro
país”, dijo.
 |
“Este señor siguió
insistiendo y tuvimos indicios que nos hicieron presentar en el
museo, fuimos con especialistas a revisar las colecciones, siempre
con dificultades, siempre había algún tipo de excusa que generaba
sospechas”, explicó y por ello se dio aviso a la autoridad de
aplicación nacional que es el museo Bernardino Rivadavia. “Tal como
lo habíamos sospechado se intentaban sacar las piezas como
contrabando”, confirmó y señaló que el material fue revisado hace
unas horas. Ahora empieza el camino de retorno del material a los
rionegrinos. |
Informó que hay una
denuncia penal de las autoridades nacionales respecto a este
cargamento y ahí se podrá determinar quién es el responsable y quién
estaba firmando ese envío.
“Tenemos con Julián
Corsoloni hace un tiempo un sumario administrativo que está
siguiendo los distintos pasos para investigar su relación con todos
estos hechos que ahora se comprueba que son como habíamos pensado”,
dijo el funcionario provincial.
Avalos manifestó
que la idea es que vuelvan al lugar de origen pero “recién hemos
charlado con los responsables del equipo pensando el camino del
retorno, que empieza ahora, vamos a comunicarnos con el Museo
Rivadavia y veremos cómo sigue esto”.
|
|
Resaltó que “es la
primera vez que lamentablemente nos pasa y ahora veremos cómo vuelve
lo más pronto posible a los rionegrinos y que todos estemos
disfrutando de esa colección que es maravillosa”. Según informa la
agencia Telam la Dirección General de Aduanas (DGA) evitó el
contrabando de un centenar de fósiles de dinosaurios y otras piezas
paleontológicas pertenecientes a un museo privado que tenían como
destino España, país donde fue incautado un contenedor con los
elementos pertenecientes al patrimonio cultural de Argentina. |
La acción delictiva
fue descubierta tras un trabajo conjunto entre las fuerzas de
seguridad y las aduanas de ambos países, y permitió que la DGA
lograra recuperar más de cien piezas históricas. A partir de una
serie de investigaciones previas, que aun continúan, la DGA se puso
en alerta ante la posibilidad de que se produjera una exportación
ilegal de fósiles.
Según se pudo
establecer, todo comenzó cuando un contenedor declarado como mudanza
partió rumbo a Murcia, en el sureste del país europeo, y generó la
sospecha de que transportaba fósiles, por lo que inmediatamente la
Aduana argentina solicitó al servicio aduanero español que a su
arribo realice un exhaustivo control de la carga.
Ante el pedido de
la DGA, la Aduana de España detuvo el curso de la operación en el
puerto de Valencia, realizó la inspección ocular de la carga y tomó
fotografías de los artículos, un operativo que fue seguido de manera
remota por la Aduana local. Como resultado del mismo, se detectaron
unas 100 piezas, entre las que se encontraron huesos fósiles de
dinosaurios y mamíferos, huevos de dinosaurios y abundantes
cantidades de troncos fósiles e invertebrados, todos pertenecientes
al patrimonio cultural de Argentina.
En el operativo
coordinado por la Aduana argentina, participaron además el
Departamento Protección de Bienes Culturales de la Policía Federal
Argentina, Interpol y el Museo Argentino de Ciencias Naturales
“Bernardino Rivadavia”, todos organismos integrantes del Comité
Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales,
creado en 2003.
También la Aduana
contó con la colaboración de la Organización Mundial de Aduanas (OMA),
de la Policía Judicial de la Aduana Española, de la Brigada de
Patrimonio Histórico de la Policía Nacional Española y del Museo de
Ciencias Naturales de Valencia. Fuente;
www.noticiasdebariloche.com.ar/
Hallan
restos fósiles de perezosos gigantes en Camet
Norte y La Caleta.
En la mañana del
jueves 17, el Museo Municipal de Ciencias Naturales Pachamama,
dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación del partido de
Mar Chiquita, realizó diversas tareas de rescate paleontológico en
las localidades costeras de Camet Norte y La Caleta.
La jornada comenzó
en Camet Norte, con el rescate de diversos restos fósiles que habían
sido detectados y su extracción programada en prospecciones
efectuadas en días anteriores (dónde se pudo rescatar parte de una
mandíbula de lo que podría ser un gran herbívoro de la megafauna
prehistórica local) y prosiguió hacia la zona del arroyo Los Cueros
en La Caleta, cuando vecinos de esa localidad se comunicaron con
personal del Museo para dar aviso del hallazgo de grandes huesos, en
las playas de la zona.
Fue así que,
inmediatamente el equipo del Museo puso en marcha el protocolo
previsto para el hallazgo de estos materiales -tal como se
desarrolla desde hace años en la Institución- a lo que se agregan
hoy las particularidades propias del distanciamiento social y las
precauciones de trabajo por la contingencia COVID-19. De esta manera
se ha actuado desde marzo y, en este caso, como en otras
oportunidades, se contó con la colaboración desinteresada de vecinos
que aportaron información, custodiaron el patrimonio hasta llegada
del personal calificado al lugar, y se dispusieron medidas para
mantener la distancia prudencial en el área en ocasión de llevarse
adelante los trabajos.
|
|
Como primera medida
se delimitaron las zonas de excavación con estacas elaboradas a tal
efecto, y sogas a modo de perímetro, de manera que se desarrollaran
las actividades dentro del área cercada y asegurando las medidas de
distanciamiento social. La excavación fue
llevada adelante por el Técnico Mariano Huilnik, encargado del
diseño de tales medido y preparativo de tipo preventivo.
Desde la Dirección
Científica y la Dirección Ejecutiva del Museo local, a cargo del Dr.
Pablo Straccia y el Sr. Rubén Daniel Scian, respectivamente, se
coordinaron los trabajos e indicaron las acciones a seguir y
se fue monitoreando el proceso.
|
Por via remota, se remitió también material
en fotografía y video para interconsulta con el Dr. Alfredo Zurita,
especialista en megafauna de xenartros del Centro de Ecología
Aplicada del Litoral del CONICET con sede en Corrientes, quien luego
de la evaluación preliminar opinó acerca de los materiales,
--confirmando en ese momento las primeras ideas del personal del
Museo-- que en el caso de los hallazgos de La Caleta, se trataría de
restos de grandes perezosos extinguidos, propios de la fauna de Mar
Chiquita conocida hasta el momento.
Lo notable del
hallazgo es el grado de conservación y el tamaño de los materiales,
lo que evidencia que se trató de un ejemplar que en vida sería de
gran porte, tal vez de los más grandes perezosos del grupo.
 |
La escasa
intervención antrópica existente en la zona que va desde el arroyo
Los Patos en Camet Norte, pasando por los arroyos Seco y Los Cueros
en cercanías de La Caleta, y siguiendo por toda la franja costera
que llega a la Albufera de Mar Chiquita hace de ese territorio un
ambiente de una riqueza excepcional, donde en la transición del
sistema de acantilados activos al de dunas vivas se permite obtener
registros de variaciones climáticas de importancia, especialmente
relacionados también a variaciones en el clima y nivel de ingresión
marina sobre el continente. |
El área completa
cuenta con todas las geoformas de erosión marina, existiendo además
en ambos extremos de ese cordón costero, unas de las riquezas
icnológicas (huellas fósiles) más importantes de la provincia.
La costa de nuestro
Partido es un territorio de gran valor Paleontológico geológico y
Arqueológico y los vecinos, como es ya habitual en todas las
localidades, nos muestran su alto nivel de compromiso con el
patrimonio natural y cultural de Mar Chiquita. Fuente; Facebook del
Museo Municipal de Ciencias Naturales “Pachamama” de Mar Chiquita.
Ilustración de archivo de Daniel Boh.
Waluchelys cavitesta, una nueva especie de tortuga de unos 205
millones de años de antigüedad.
Se encontraron
cuatro ejemplares de esta nueva especie de tortuga, denominada
Waluchelys cavitesta, al sudeste de la provincia de San Juan, en la
localidad Balde de Leyes. A partir de su estudio, se revelaron
nuevos aspectos sobre el origen del caparazón de estos animales.
A partir del
descubrimiento de estos cuatro especímenes, se pudo reconstruir de
forma casi completa el caparazón de esta tortuga de fines del
Triásico, la cual convivió con el primer dinosaurio gigante del que
se tiene conocimiento -Ingentia prima-, como así también con
antecesores de los cocodrilos y de los mamíferos.
La doctora
Juliana Sterli, investigadora del Museo Egidio Feruglio (MEF) y del
CONICET, comentó a la Agencia CTyS-UNLaM que “esta nueva especie
está entre las tortugas más antiguas que se conocen y su estudio nos
aportó datos sobre cómo se originó su caparazón”.
 |
“El origen del
caparazón en las tortugas es uno de los temas más cautivadores de la
evolución de los tetrápodos (vertebrados con miembros) y, en esta
especie, se observa una estructura inesperada y que es absolutamente
nueva: las placas que conforman la periferia del caparazón tienen
unas cavidades internas”, indicó Sterli, autora principal del
estudio publicado en la revista científica Papers in Palaeontology. |
Su nombre
Waluchelys significa tortuga en lengua diaguita (walu) y en griego
(chelys), en tanto que “cavitesta” hace referencia, justamente, a
esta particularidad de tener cavidades internas (cavum) en su
caparazón (testa).
El tamaño de
esta tortuga antigua rondaba los 40 centímetros. El doctor Ricardo
Martínez, investigador del Instituto y Museo de Ciencias Naturales
de la Universidad Nacional de San Juan (IMCN) y del Centro de
Investigaciones de la Geosfera y la Biósfera (CIGEOBIO), relató que
“el descubrimiento del primer ejemplar se hizo en 2015 y los
restantes fueron en campañas sucesivas en 2017 y 2018”.
A partir de
estos cuatro especímenes, se pudo reconstruir gran parte de su
caparazón, de su cintura pélvica, de su cintura escapular (lo que
sería la articulación de su hombro) y parte de su cráneo. Este
animal existió a fines del Triásico, ya muy cerca del límite con el
periodo Jurásico que comenzó hace unos 200 millones de años.
“En el
yacimiento donde fueron encontradas estas tortugas, Balde de Leyes,
pudimos encontrar toda una fauna y flora desconocida a nivel
mundial. Allí, hallamos desde animales muy pequeñitos, del tamaño de
un ratón, a otros grandísimos de muchos metros y toneladas de peso
como el caso de Ingentia prima, esta famosa especie que mostró que
el gigantismo en dinosaurios comenzó 30 millones de años antes de lo
que se pensaba hasta que la dimos a conocer en 2018”, aseveró
Martínez.
Estas pequeñas
tortugas convivieron con dinosaurios depredadores como el
Lucianovenator bonoi, el cual tenía unos dos metros de longitud.
Además, compartieron hábitat con esfenodontes, antecesores de los
cocodrilos y antecesores de los mamíferos.
El doctor
Ignacio Cerda, investigador del Instituto de Investigación en
Paleobiología y Geología de la Universidad Nacional de Río Negro
(IIPG-CONICET, UNRN), observó que los tejidos que quedaron
preservados en esas placas periféricas, es decir, las que bordean la
circunsferencia del caparazón, son diferentes que en cualquier otra
placa periférica que se haya conocido hasta el momento.
“Cuando surgen
las tortugas, las placas que conforman el caparazón no son iguales
en todos los grupos. Waluchelys ilustra claramente el importante
grado de variación que puede ocurrir en un tipo particular de placas,
en las periféricas. Por un lado, la microestructura del hueso que
las compone indica que se formaban íntegramente mediante la
mineralizacíon de tejidos preexistentes, particularmente de la
dermis, similar al reportado en dinosaurios acorazados. Por otro
lado, las cavidades internas, cuya función es de momento desconocida,
no aparecen en ningún otro tipo de tortugas conocidas hasta el
momento”, aseveró Cerda.
La doctora
Cecilia Apaldetti mencionó a la Agencia CTyS-UNLaM que “este
hallazgo muestra parte del trabajo de campo que venimos realizando
desde hace unos años en la localidad Balde de Leyes, la cual nos
muestra una ventana al pasado, no solo con la flora y la fauna que
había en ese momento, sino también del ambiente que es completamente
diferente al actual”.
“Todo este
paleoecosistema es único en el mundo y podemos reconstruirlo también
gracias al apoyo de la secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación de San Juan y de la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica”, comentó la investigadora del IMCN-UNSJ y
del CONICET.
La paleontóloga Juliana Sterli contó que Waluchelys cavitesta está
muy cerca del origen de las tortugas. “Ya se conocía una especie del
Triásico de la provincia de La Rioja, Palaeochersis talampayensis,
la cual era un poco más antigua, de la Formación Los Colorados que
tiene unos 213 millones de años de antigüedad aproximadamente”.
Se estima que
estas tortugas ancestrales no retraían la cabeza ni las patas como
lo hacen las tortugas actuales dentro del caparazón, porque tenían
otra constitución. “Siempre intrigó a los investigadores cómo se
conformó este caparazón, porque en el registro fósil había animales
sin caparazón y, luego, de repente, aparecían animales con
caparazón”, contó Sterli.
Había una
discrepancia de si esta estructura de protección había aparecido de
forma repentina en las tortugas o si habrían existido especies que
indicaran un cambio gradual. La especialista precisó: “Finalmente,
en los últimos años, se han conocido especies en el linaje de las
tortugas que tenían costillas ensanchadas, y algunas hasta poseen un
plastrón (parte ventral del caparazón) que darían lugar, millones de
años después, a lo que sería el caparazón como se observa en las
primeras tortugas, entre las cuales se encuentra Waluchelys
cavitesta”. Ilustracion Jorge Gonzalez. Fuente: Agencia CTyS-UNLaM
Hallan
fósiles de Archaeogaia macachaae, un mamífero del Paleoceno de
Salta.
El hallazgo data de
2018, pero recién ahora se publicó el artículo firmado por el equipo
de investigadores. "Estuvimos primero preparando el material, porque
eso requiere una pequeña limpieza y demás, para poder estudiarlo y
una vez que estuvo listo ya comenzó el estudio", explicó a Salta/12
la paleontóloga Natalia Zimicz, investigadora adjunta del CONICET en
el Instituto de Bio y Geociencias del Noroeste Argentino (IBIGEO),
que tiene su sede en Rosario de Lerma, a 35 kilómetros de Salta
Capital. El hallazgo fue publicado recientemente en la revista
especializada Journal of South American Earth Sciences, de la
editorial Elsevier.
 |
Se indicó que el hallazgo es
"muy importante" debido a que "representa uno de los
registros más antiguos de notoungulados, el grupo más
diverso de ungulados nativos sudamericanos (un grupo de
mamíferos que ya no existen)", y "contribuye enormemente a
la comprensión del origen y diversificación de este grupo en
nuestro continente.
<<<Fragmento mandibular de Archaeogaia macachaae, imagen
de prensa. |
Este grupo de
mamíferos es clave en la disputa acerca del origen norteamericano o
africano de los mamíferos nativos sudamericanos". A la vez, "pone de
manifiesto la importancia que el registro paleontológico salteño
tiene para la comprensión de la historia temprana en la evolución de
los mamíferos en América del Sur".
"Se trata de un
mamífero fósil de aproximadamente 62 millones de años de antigüedad,
muy pequeño" del que se encontraron "apenas tres dientes en un
fragmento de mandíbula", relató la investigadora.
Zimicz
detalló que el hallazgo es importante por varios motivos, "desde lo
geológico, es el segundo fósil registrado para esa unidad y para esa
edad en la provincia de Salta, y también tiene un impacto bastante
importante a nivel América del Sur porque para ese lapso de tiempo
son muy poquitos los registros de fósiles que hay, en particular de
este grupo".
 |
"Este en
particular es de un grupo donde de mamíferos que ya no tiene
representantes en la actualidad, y son denominados ungulados
nativos sudamericanos. Lo más importante del hallazgo es que
constituye el registro más antiguo para el grupo y está
prácticamente en los albores, casi en los orígenes del
grupo", señaló. Los ungulados sudamericanos constituyen un
caso de evolución en aislamiento geográfico, entre
ellos hubo animales de gran tamaño aunque la mayoría eran
pequeños. |
Zimicz trabaja
en colaboración con investigadores del Museo Argentino de Ciencias
Naturales Bernardino (Rivadavia, Laura Chornogubsky, Mercedes
Fernández, Juan Carlos Fernicola, Magalí Cárdenas), del Museo de La
Plata (Michelle Arnal y Mariano Bond), y de la Universidad Nacional
de Luján (Juan Carlos Fernicola y M. Fernández).
El fósil encontrado
en Los Cardones recibió el nombre de Archaeogaia macachaae, "en
honor a Macacha Güemes, una de las mujeres más importantes de la
historia de nuestra independencia y de nuestra provincia en
particular. Nuestra intención es reivindicar la figura inmensa de
Macacha de la única manera que nos es posible en nuestra disciplina,
esto es a través del nombre de la especie. Es un homenaje a una
mujer luchadora que rompió con los enormes estereotipos de su época
y luchó, además exitosamente, nada menos que por la Independencia de
nuestra de Patria", lo explicó Zimicz. Fuente Pagina 12.
El fósil
que sobrevivió a la batalla durante el combate de Obligado.
Descubren restos de un animal de hace 700.000 años en el sector
donde desembarcaron tropas anglo-francesas durante el combate de
Obligado, en 1845
La gran bajante que
experimenta el Paraná desde hace meses, ha permitido descubrir cosas
que en momentos normales del río se encuentran cubiertas por el
agua. Uno de estos particulares hallazgos se produjo a 19 km al
norte de San Pedro, en la localidad de Vuelta de Obligado.
El 20 de noviembre
de 1845, en Vuelta de Obligado, pequeño pueblo del partido de San
Pedro, al norte de Buenos Aires, fue escenario de una gran batalla
entre tropas criollas y una escuadra anglo-francesa que intentaba
remontar el Paraná. El incesante fuego de artillería entre las
fuerzas enfrentadas duró más de 8 horas, con numerosas bajas y daños
en hombres y embarcaciones. Con las tropas federales a cargo del
General Lucio Mansilla casi sin municiones, una avanzada de la flota
invasora intenta un primer desembarco que es rechazado por la
caballería; más tarde, luego de cortar las famosas cadenas que
cruzaban el río, los enemigos logran establecer una cabeza de playa.
En ese momento, siendo cerca de la media tarde, la lucha llegaba a
su fin…
 |
A comienzos de
este año, a casi 175 años de aquella batalla, Gustavo
Torres, un vecino del lugar, caminando por la orilla del
río, alcanza a ver, entre las rocas expuestas por la marcada
bajante, una serie de pequeñas piezas óseas de color oscuro.
Torres, nativo y conocedor del lugar, explica: “Me resultó
curioso ver esos fragmentos oscuros al borde del agua. En
estas condiciones de río el agua puede subir en cuestión de
minutos y cubrir toda un área.
<<<Coraza de
Eutatus (imagen ilustrativa). |
De hecho, al otro
día el lugar ya había sido tapado por el río. Como no sabía bien qué
eran esos materiales pensé que debía protegerlos antes de que
desaparecieran. Recuperé lo que pude de lo que el río había puesto
ante mis ojos y a las pocas horas me comuniqué con la gente del
Museo Paleontológico de San Pedro”.
EL Director del
Museo, José Luis Aguilar, explica detalles del inusual
descubrimiento: “Se trata de restos fosilizados de un Eutatus
pascuali, animal de alrededor de un metro de longitud, acorazado,
excavador. Una especie de armadillo fósil que vivió durante la edad
Ensenadense, hace unos 700.000 años. El conjunto recuperado
comprende unas 220 placas de la coraza junto a uno de los fémures y
parte de la pelvis de este mamífero extinto. Hoy sabemos que la
línea de sedimentos donde se lo encontró formó parte de antiguos
humedales presentes en la zona en ese momento. Allí quedaban
atrapadas diferentes especies.
 |
Pero lo más
curioso de este hallazgo es que este fósil, por el punto
exacto donde fue descubierto, fue literalmente ´pasado por
encima por toda la vorágine de la batalla de Vuelta de
Obligado´. Estaba desde hacía más de medio millón de años en
un fondo rocoso donde se produjo el primer intento de
desembarco enemigo. Barcazas, hombres, armas, cañonazos y
lanzas pasaron por encima de este fósil que, incrustado en
el piso, aguardaba el momento de ser descubierto.
<<<<Esqueleto de Eutatus.
(imagen ilustrativa). |
Más de 2.500
hombres combatieron allí; once buques de guerra cañonearon las
costas del lugar y cuatro baterías de artillería defendieron las
barrancas de Obligado mientras este fósil estaba ahí, apenas
cubierto por el agua!! No es para nada frecuente encontrar un animal
prehistórico en el escenario de un combate histórico. Le agrega un
dato muy pintoresco al descubrimiento de una especie de la que
existen muy pocos ejemplares.”
El Dr. Luciano
Brambilla, del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la
Universidad de Rosario, explica características del animal
descubierto: “Era un armadillo de tamaño grande, muy probablemente
cavador, de dimensiones comparables con las del actual Tatú carreta.
Su armadura, desde la nuca hasta la pelvis, estaba compuesta por
bandas móviles que la volvían muy flexible, mientras que la región
posterior del cuerpo del animal y a los costados de las escapulas,
su cuerpo estaba protegido por escudos más rígidos. Una de las
características más sobresalientes de esta especie fue la presencia
de gruesos pelos saliendo de su caparazón que superarían en grosor a
los de cualquier otra especie de armadillo conocida. Es un hallazgo
muy interesante porque la mayor parte de los escasos ejemplares que
existen son bastante fragmentarios por lo que, seguramente, aportará
más datos al conocimiento de la especie”. Fuente: Facebook de José
Luís Aguilar.
Encuentran una tortuga
fósil en el Mioceno de Paso Córdoba.
Forma parte de la formación
geológica Chichinales, frente a la ciudad de General Roca, muy rica
en fósiles, muchos pocos conocidos. Piden a los vecinos que cuando
haya hallazgos de este tipo, no se lleven los restos a sus casas, y
den aviso a los museos.
A Javier Loncoñanc no se le escapó
la tortuga. Hace dos semanas, este vecino de Paso Córdoba estaba
realizando su tradicional recorrida por las bardas y mientras
transitaba por estos caminos solitarios vio algo que le llamó la
atención. Hizo contacto con un medio de comunicación y avisaron a
los responsables del Museo Patagónico de Ciencias Naturales de Roca.
Al analizar el hallazgo denunciado por Loncoñanc, descubrieron que
se trataba de restos de una tortuga milenaria que se conectaba con
un tesoro paleontológico importante.
 |
“Fuimos a relevar y
encontramos restos fósiles de la especie de tortuga
Chelonoidis gringorum. También de aves y dientes de
mamíferos. Es un lugar muy interesante. Actuamos a través de
la autoridad de aplicación que es la Secretaría de Cultura
para, cuando pase la pandemia, poder ir a hacer un trabajo
sistemático y rescatar los demás fósiles que hay en el
lugar”, sostuvo Pablo Chafrat, responsable del Museo de
Roca.
<<<Fósil de
Chelonoidis gringorum (ilustrativo). |
Los fósiles pertenecen a la
formación geológica Chichinales, con la que el museo viene
trabajando desde hace tiempo y de la que se hicieron varias
publicaciones científicas. Se trata de una unidad geológica
compuesta por sedimentos, en su mayoría de origen volcánico, que se
depositaron en el período Mioceno inferior hace 20 millones de años,
cuando la Cordillera de los Andes estaba en pleno levantamiento.
“Es una formación de muchos
kilómetros, expuesta. Para que se den una idea, es toda la cara gris
de la barda que se ve. Donde aflora hay restos fósiles. Esta persona
tiene el ojo muy entrenado, vio los fósiles y nos pone contentos que
dio aviso y actuó con conciencia para preservar el patrimonio
cultural”, dijo Chafrat. (Ver recuadro)
Hasta ahora, de acuerdo con los
registros que existen, hay una sola especie de tortuga fósil, que es
la Chelonoidis gringorum, que es muy abundantes en esta formación.
Se supo que es de esa serie porque las placas que componen el
caparazón son fácilmente identificables. Es un ejemplar muy parecido
a las tortugas terrestres que tenemos en la actualidad, señala
Chafrat y agrega que, posiblemente, si estuvieran las dos vivas,
serían difíciles de identificar.
 |
Lo más interesante del
descubrimiento es que en este lugar encontraron una serie de
dientes de mamíferos fósiles y de otros restos que
permitirán identificar numerosas especies que componían el
elenco faunístico de aquella época. Todavía hay que
identificarlos, porque para hacerlo es necesario un proceso
de preparado en el laboratorio del museo. En el lugar
aparecieron también huesos de aves, que se pueden sumar a
especies ya descritas. Una de ellas es el Patagorhacos
terrificus, o “Ave del Terror” que tenía casi dos
metros de alto, era carnívora y predadora. La otra es la
Reiidae, pariente de los actuales choiques y ñandúes. |
Ambas se encontraron en la
formación Chichinales y fueron descritas en el 2015. También fue
descripta una especie de lagarto fósil, bautizada Callopistes
rionegrensis y este resto fósil constituye uno de los
cráneos más completos de un lagarto fósil de Argentina.
“Es una formación muy rica en
fósiles, muchos pocos conocidos. Como es de origen volcánico, se
conservaron muy bien. En este momento, un grupo de profesionales del
museo está haciendo un estudio de los mamíferos de la formación, con
una publicación que está pronta a salir”, concluyó Pablo Chafrat.
“Apareció este fósil y van a
seguir apareciendo”, dijo Pablo Chafrat, responsables del Museo
Patagónico de Ciencias Naturales de Roca y agregó que, al estar
expuestos, mucha se lleva los fósiles. Sostuvo que es importante
tomar conciencia que tienen que estar en los museos para formar
parte de la colección y el patrimonio de todos los rionegrinos.
“Que el vecino haya hecho la
denuncia, para que vayamos a hacer el rescate de los fósiles, fue
muy bueno. Muchos pasan por los senderos y juntan fósiles. El
resultado es que en Roca están en los patios de muchas casas”, dijo
el responsable del museo.
La dirección de Patrimonio y
Museos fue creada en 2015. La autoridad de aplicación de la Ley
3041/96 de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico
es la Secretaria de Cultura y tiene un servicio para la recepción de
denuncias de hallazgos de restos en la línea 911. Fuente; Diario Rio
Negro.
El curioso hallazgo de
una rana fósil en el Paleoceno de la Patagonia Argentina.
Probablemente este sería el canto
del ave que produjo, en el Paleoceno, el “vómito” que lograría
preservarse hasta nuestros días como una egagrópila fósil,
conteniendo en su interior los restos no digeridos de una rana. Este
anfibio, previamente desconocido para la ciencia, pertenece al
género Calyptocephalella, género que sobrevivió a la extinción del
K-P, se volvió abundante a lo largo del Cenozoico en Patagonia, y en
la actualidad se lo puede encontrar en territorio chileno.
Un equipo de paleontólogos de
CONICET en el Área de Paleontología de la Fundación Azara-Universidad
Maimónides (Paula Muzzopappa, Juan Pablo Garderes) y en el Museo
Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (Agustín
Martinelli) y de la Universidad de Louisville (Guillermo Rougier)
publicaron los resultados del estudio de una egagrópila fósil de 60
millones de años excepcionalmente preservada en tres dimensiones con
un esqueleto de rana en su interior.
 |
Una egagrópila es un bolo
de restos no digeridos de alimentos (huesos, pelos,
cutículas de insectos, etc.) regurgitados en forma de
pelota. Estas estructuras son producidas por algunos grupos
de vertebrados, siendo las aves Strigiformes (lechuzas y
búhos) sus principales y más difundidos exponentes. El
descubrimiento de egagrópilas fósiles preservadas
tridimensionalmente es algo poco común. Las más antiguas
relacionadas con las aves se conocen del Cretácico inferior
de China; pero hay aún más antiguas, ya no de aves sino de
organismos inciertos, del Triásico superior de Italia y de
Estados Unidos. |
La egagrópila estudiada por este
equipo argentino representa la más antigua del continente
sudamericano.
El fósil fue hallado en la
localidad conocida como Punta Peligro, sobre la costa atlántica de
la provincia de Chubut (Argentina), dentro de rocas sedimentarias
que datan del principio de la Era Cenozoica. Estas mismas rocas
preservaron abundantes mamíferos y cocodrilos de diversas especies,
así como otros grupos de vertebrados (tortugas, lagartos
esfenodontes, entre otros), evidenciando una gran diversidad
faunística hoy extinta. Hasta el momento no se registraron restos
óseos de aves; sin embargo, la forma, disposición y patrón de
desgaste de los huesos dentro de la bola fósil estudiada permitieron
interpretarla como una egagrópila producida por un ave de presa que
habría habitado la región en esa época.
La egagrópila, a su vez, conserva
en relativamente buenas condiciones y de manera asociada varios
elementos del esqueleto de una rana. Su estudio permitió reconocer
que se trataba de una especie nueva, emparentada con la rana grande
chilena. La nueva especie fue denominada Calyptocephalella sabrosa
en virtud de haber sido el “sabroso” alimento de otro animal y
convivió con otra rana de grandes dimensiones, Gigantobatrachus
casamiquelai, de la que se conocen sólo fragmentos.
 |
Ambas especies forman parte de la familia de
ranas Calyptocephalellidae, que estuvo presente en la
Patagonia desde fines de la Era Mesozoica y, tras sobrevivir
a la catástrofe que llevó a la extinción a los dinosaurios
en el Maastrichtiano tardío, fue especialmente abundante en
las faunas del Cenozoico patagónico. Hace unos 15 millones
de años estas ranas se extinguieron del territorio argentino
y quedaron restringidas al chileno. |
Para el estudio de este fósil
excepcional se realizó una microtomografía computada en un potente
microtomógrafo del complejo Y-TEC (YPF-CONICET, Provincia de Buenos
Aires) con la doble finalidad de acceder a los huesos ocultos en el
interior de la egagrópila y de preservar la estructura de la misma
(algo muy importante para hacer interpretaciones tafonómicas). Las
imágenes obtenidas se procesaron para identificar los elementos
esqueletarios generando una superficie tridimensional de los mismos,
técnica fundamental para encontrar elementos imposibles de
visualizar desde la superficie de la bola fósil.
El hallazgo de este fósil
representa una evidencia indirecta, pero significativa, de la
presencia de aves de presa al inicio del Cenozoico de Patagonia,
permitiendo acrecentar el conocimiento de la diversidad faunística
que habitó la Patagonia Argentina en el pasado. También, significa
un mayor conocimiento de la herpetofauna que vivió durante el
Cenozoico Temprano, y en consecuencia, de la historia evolutiva de
la herpetofauna sudamericana actual. A su vez, el estudio de la
egagrópila y de la nueva especie Calyptocephalella sabrosa permiten
estudiar diversos aspectos de las relaciones paleoecológicas de un
ecosistema ya extinto, planteando nuevos interrogantes que con
futuros trabajos de campo podrán ser respondidos.
Fuente; Paula y Jp, en el
Facebook de Área de Paleontología Fundación Azara.
La fauna extinta de Sudamérica jugó un papel importante para el
origen de los caballos.
Una investigación de paleontólogos
argentinos publicada hoy en la revista Scientific Reports sustenta
que los continentes del sur jugaron un papel de gran importancia en
el origen de varios grupos de los mamíferos modernos. Durante más de
100 años, se sostuvo que ésta era una característica exclusiva del
hemisferio norte.
Agencia CTyS-UNLaM – Durante todo
el siglo XX y hasta la fecha, el paradigma científico avaló que los
caballos, rinocerontes y tapires habían evolucionado desde lejanos
ancestros del supercontinente del Norte conocido con el nombre de
Laurasia.
Sin embargo, el nuevo estudio
revela que este grupo debió tener un ancestro en Gondwana, antes de
que se separaran los continentes del hemisferio sur. El doctor
Nicolás Chimento, investigador del CONICET y del Museo Argentino de
Ciencias Naturales (LACEV-MACN), indicó: “En este estudio se analiza
que los caballos, tapires y rinocerontes tendrían un ancestro común
con el grupo de los ungulados nativos de Sudamérica conocidos con el
nombre de Litopterna”.
 |
“En este grupo de los Litopterna,
está la Macrauchenia patachonica, que es un animal extinto hace unos
10 mil años y cuyos primeros fósiles fueron hallados por Darwin, a
quien esta especie le parecía una rareza evolutiva, al tener el
cuerpo parecido a un camello y la trompa semejante a un tapir”,
agregó Chimento a la Agencia CTyS-UNLaM.
El doctor Federico Agnolin,
investigador del CONICET, del LACEV-MACN y de la Fundación Azara,
aseveró que “esta investigación revela que gran parte de la fauna
extinta de Sudámerica, incluyendo la enigmática macrauchenia, está
emparentada con fósiles de la India, la cual formaba parte del
continente del hemisferio sur conocido con el nombre de Gondwana, y
todos ellos forman parte de los grupos ancestrales de los caballos,
tapires y rinocerontes, entre otros”. |
“La gran importancia de este
estudio es que demuestra que los continentes del hemisferio sur
jugaron un papel de gran importancia en el origen y evolución de
muchos grupos de mamíferos vivientes y que no fueron simplemente una
rama seca o carente de importancia en la historia de los mamíferos.
Esto cuestiona un paradigma de más de 100 años”, aseguró Agnolin,
coautor del estudio publicado en la revista científica Scientific
Reports.
El paleontólogo Chimento relató:
“A partir de esta relación entre la macrauchenia y el ancestro de la
India, sabemos que este grupo debió tener un ancestro común en
Gondwana, antes de que se separase esta gran masa continental hace
unos 60 millones de años, momento hasta el que Sudamérica, la
Antártida, África, la India y Australia estuvieron unidas”.
Esta investigación rastrea el
origen de los caballos, rinocerontes y tapires, los cuales forman
parte del grupo conocido como perisodáctilos y tienen la
característica común es que tienen pezuña con ‘dedos’ impares, a
diferencia de la vaca que tiene dos ‘dedos’, por ejemplo.
“En este estudio, comparamos a los
perisodáctilos más antiguos, los cuales fueron encontrados en la
India en 2014 y son fósiles de 45 millones de años de antigüedad, y
los comparamos con los Litopterna, que es el grupo extinto de
Sudamérica, porque notábamos que había grandes similitudes”, narró
Chimento.
 |
En este sentido, Agnolin aseveró a
la Agencia CTyS-UNLaM: “Pudimos notar que esta similutud entre el
grupo antecesor de los caballos, rinocerontes y tapires de la India
tenía un lazo real con los Litopterna, y que por lo tanto pudo haber
habido un ancestro común entre ambos grupos”. Hace algunos años,
esta hipótesis fue sustentada parcialmente por estudios moleculares. |
Descubrir el camino evolutivo de
las macrauchenias fueron un dolor de cabeza para los investigadores
desde el siglo XIX. Un gran paleontólogo argentino, Florentino
Ameghino (o el Loco de los huesos, según el nombre de una serie
reciente), había propuesto hacia 1890 que los Litopterna y
perisodáctilos habían sido parientes.
“Pero sus ideas fueron descartadas
durante el siglo XX y prevaleció la idea de que el origen de los
caballos, rinocerontes y tapires era exclusivo de Norteamérica”,
indicó Chimento. Y agregó: “Ahora, hemos encontrado ese ancestro
común y por eso proponemos que, en verdad, se originaron en Gondwana,
en el gran continente del sur, por lo que Ameghino, de alguna
manera, tenía razón”.
Posteriormente a la extinción de
los dinosaurios, hace unos 60 millones de años, Sudamérica se separó
de lo que era el supercontinente Gondwana y permaneció relativamente
aislada de África, Australia, Antártida y la India.
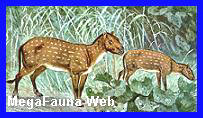 |
“A partir de este aislamiento,
Sudamérica comenzó a tener una fauna muy particular; sus animales no
se parecían a los de ningún otro continente y fue poblada por aves
gigantes, cocodrilos terrestres y enormes tortugas con cuernos; y se
llegó a considerar que esa fauna no tenía ninguna relación con los
animales de otros continentes”, describió Agnolin. Entre la fauna nativa de
Sudamérica, estaba la macrauchenia. Según indicó el paleontólogo,
“se llegó a considerar que este grupo había sido una especie de rama
seca en la evolución y no había dado lugar a ningún grupo viviente”.
|
“Esa es la visión prevaleciente
hasta el día de la fecha”, agregó Chimento. Y consideró: “Se pensaba
que todos los animales mamíferos de tipo moderno que habitan
actualmente el Planeta se originaron indefectiblemente en
Norteamérica, en Asia o en Europa”.
En este sentido, Agnolin declaró:
“Según nuestro estudio, todos los grupos que se pensaban vinculados
a la macrauchenia, estaban vinculados de manera distinta; en
realidad, eran pasos, escalones sucesivos, hacia lo que iba a ser el
grupo compuesto por los caballos, rinocerontes y tapires”.
Así, por primera vez, con esta
investigación publicada en Scientific reports con el nombre
“Phylogenetic tree of Litopterna and Perissodactyla indicates a
complex early history of hoofed mammals” se da sustento a que los
continentes del sur jugaron un papel de gran importancia en el
origen de, al menos, varios grupos de los mamíferos modernos, a
diferencia de la idea tradicional y preponderante de que era una
característica exclusiva del hemisferio norte.
Fuente; Blanco sobre Negro.
Datos
paleontológicos y estudios en embriones esclarecen la evolución de
los reptiles.
Científicos del
CONICET desentrañaron la transformación de los huesos del tobillo de
aquella fauna hasta las especies actuales
Una característica
en el tobillo de los arcosauromorfos, grupo muy primitivo surgido
hace 260 millones de años de los cuales descienden los dinosaurios y
posteriormente los cocodrilos y las aves actuales, motivó a tres
científicos del CONICET a realizar un estudio para conocer cuándo y
cómo tuvo lugar esa transformación anatómica. Las conclusiones
alcanzadas fueron publicadas recientemente en la revista
científica Scientific Reports.
“En los primeros
registros de esta fauna, el tobillo o tarso proximal está compuesto
por tres huesos: el astrágalo, el calcáneo (que contactan con la
tibia y el peroné o la fíbula, respectivamente), y un elemento
distal (distante) llamado central. Ya en los arcosauriformes, un
grupo más acotado surgido aproximadamente 5 millones de años
después, el central cambia de posición y se ubica de manera lateral
al astrágalo, articulando con la tibia. En las especies más
cercanamente emparentadas con cocodrilos y aves, esta última pieza
ósea desaparece”, explica María Victoria Fernandez Blanco,
investigadora del CONICET en la Facultad de Ciencias Naturales y
Museo de la Universidad Nacional de La Plata (FCNyM, UNLP).
 |
El interrogante que
surgió entonces respecto de la evolución del grupo fue: ¿el central
pasó a formar parte de otro hueso o desapareció sin dejar rastro?
Para buscar la respuesta, la especialista se propuso analizar qué
sucedía durante el desarrollo embrionario del tobillo en cocodrilos
actuales, más precisamente en dos especies de caimanes que viven en
territorio argentino. “Lo que se ve es que la tibia no se segmenta
distalmente pero sí lo hace la fíbula, generando dos elementos
cartilaginosos: el fibular y el intermedio. |
A su vez, este
último se divide y da lugar a otro cartílago más, que identificamos
como un central”, señala Fernandez Blanco.
Junto con los
investigadores del CONICET Martín D. Ezcurra, del Museo Argentino de
Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN, CONICET) y Paula
Bona (FCNyM, UNLP), el trabajo se complementó con observaciones de
esas partes del tobillo en fósiles de arcosauromorfos. “A lo largo
de la evolución del grupo, el central se va acercando a la tibia,
hasta que pasa de una posición distal a una medial respecto al
astrágalo. Además, en algunos ejemplares vemos cierto grado de
fusión entre ambos elementos, mostrando una condición ‘intermedia’
entre la presencia del central y su posible incorporación al
astrágalo”, detallan los científicos.
El paso siguiente
fue hacer un análisis de morfometría geométrica, esto es, una
técnica que analiza matemáticamente la geometría de las formas,
considerando las dos posibilidades: la pérdida del hueso central o
su incorporación al astrágalo. Ambas opciones se analizaron en un
árbol de relaciones de parentesco y se calcularon sus probabilidades
de ocurrencia, teniendo en cuenta aquella que implicara la menor
cantidad de transformaciones o cambios necesarios. De esa manera,
los expertos realizaron una reconstrucción de la historia evolutiva
del tobillo. “Los resultados desacreditan que el central desaparezca
en la evolución del grupo y, en cambio, apoyan la hipótesis de que
se haya anexado al astrágalo”, asegura Bona.
 |
“Esta idea –explica
Ezcurra–se sostiene además por evidencia cualitativa observada en
algunos fósiles de ciertas especies de arcosaurmorfos y
arcosauriformes que presentan una línea de sutura entre el astrágalo
y el central. Sumado a esto, lo que vimos en embriones de cocodrilos
actuales muestra que las piezas cartilaginosas, interpretadas como
intermedio y central, se fusionan entre sí tardíamente en el
desarrollo y conforman un único elemento: el astrágalo”. |
Según se describe
en el trabajo, el movimiento del central para contactar con la tibia
ocurre en un subgrupo avanzado de arcosauriomorfos que se llama
Crocopoda, cuyos primeros representantes tienen una antigüedad de
alrededor de 255 millones de años, mientras que la incorporación del
central al astrágalo habría ocurrido aproximadamente hace 251
millones de años. “Estas modificaciones anatómicas coinciden con la
rápida diversificación del grupo como posible consecuencia del
vaciado de los ecosistemas debido a la extinción masiva del
Permo-Triásico”, señala Ezcurra en referencia al suceso también
conocido como La Gran Mortandad, que provocó la desaparición de más
del 90 por ciento de las especies marinas y del 70 por ciento de los
vertebrados terrestres.
Para finalizar, los
autores del trabajo indican que la hipótesis de la formación del
astrágalo explicaría el origen de este hueso tanto en dinosaurios
como en sus descendientes, así como también en las especies actuales
de aves y cocodrilos, ya que se reconstruye como un evento que
ocurrió una única vez en el ancestro común de todas estas formas.
Fuente; Conicet.
Fósiles de 230 millones de años que habían sido ignorados.
Se trata del Cerro Las Lajas con rocas de
aproximadamente entre 231 y 221 millones de años de antigüedad, y la
Formación Ischigualasto, una unidad geológica perteneciente al
Triásico Superior.
Un grupo de
científicos del Conicet La
Plata descubrió en La Rioja, en el límite con el Valle de la
Luna, San Juan, piezas paleontológicas de 230 millones de años en
una zona que, pese a ser cuna de valiosos hallazgos, incluido un
dinosaurio, había sido históricamente ignorada.
 |
"Durante décadas, la mayoría de los fósiles
fueron encontrados en San Juan, y recién a comienzos de 1960 hubo
hallazgos en el mismo terreno, pero del lado riojano", explicó Julia
Desojo, investigadora del CONICET en la Facultad de Ciencias
Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata.
|
Se trata del Cerro Las Lajas con rocas de
aproximadamente entre 231 y 221 millones de años de antigüedad, y
la Formación Ischigualasto, una unidad geológica perteneciente
al Triásico Superior.
Según la autora, el paleontólogo José
Bonaparte, responsable del descubrimiento de restos de faunas
extintas, en una campaña de 1962 descubrió un arcosaurio que fue
bautizado posteriormente Venaticosuchus rusconii, y un ejemplar de
dinosaurio herbívoro primitivo llamado Pisanosaurus mertii, pero, a
pesar de los descubrimientos, "siguió estudiando otras áreas y esta
zona quedó relegada".
En 2013, aprovechando una visita a la ciudad de
La Rioja junto a otros investigadores, Desojo improvisó una
exploración a la localidad Hoyada del Cerro Las Lajas, limitante con
el Valle de la Luna en San Juan, y aunque encontraron pocos
materiales, intuyeron que había más y organizaron tres campañas en
2016, 2017 y 2019.
 |
De esos viajes volvieron con un gran número de
huesos de animales que vivieron en épocas remotas y todas las
novedades se publican hoy en la revista Scientific Reports.
Los más abundantes pertenecen a distintas
especies de arcosauromorfos, grupo muy primitivo que incluye al
linaje de los cocodrilos y los dinosaurios, entre los que aparecen
ejemplares hasta ahora desconocidos.
|
"Pudimos reconocer por primera vez en la zona
la presencia del género Teyumbaita, un arcosauromorfo con un cráneo
robusto y picudo que medía hasta 2 metros y que solo se conocía
previamente en rocas de la misma antigüedad pero en Río Grande del
Sur, en Brasil", relató Desojo.
Entre los descubrimientos, se destacan
además restos del cráneo y esqueleto axial de otros tres animales
emparentados con cocodrilos actuales no solo por su apariencia sino
por tener hábitos semiacuáticos: Proterochampsa,
Aetosaurorides (a
su vez también parecido a una mulita), y un paracocodrilomorfo que
no se pudo determinar con exactitud.
Asimismo, aparecieron restos de cinodontes,
formas relacionadas a los mamíferos, más específicamente
correspondientes al género Exaeretodon, un herbívoro cuadrúpedo del
tamaño de un tapir.
 |
Si bien se trata de una fauna de la que hay
registros para esa época a nivel mundial, no había hasta el momento
evidencias de su existencia en ese territorio. Además de extracción de fósiles, el equipo
aprovechó las campañas para confeccionar una columna estratigráfica
de la localidad con mil metros de espesor, esto es, un gráfico que
representa la secuencia de rocas sedimentarias. |
"El estudio multidisciplinario realizado en
esta clásica localidad del oeste riojano aumenta el conocimiento
geológico y paleontológico regional y aporta información crucial
para el desarrollo de un nuevo geositio aplicado al geoturismo que
tan importante es para la provincia", expresó Lucas Fiorelli,
investigador que también coordinó las campañas. Fuente ambito.com
Investigadores
de Argentina y Ecuador descubren una lechuza gigante caníbal.
Investigadores de Argentina y
Ecuador presentaron una nueva especie de lechuza fósil que se
alimentaba de diversos mamíferos y aves, en particular de lechuzas
más pequeñas. Superaba el metro y medio de extensión con sus alas
abiertas. Fue encontrada en los Andes ecuatorianos, a 2800 metros
sobre el nivel del mar, siendo la primera de su tipo descubierta en
Sudamérica.
El hallazgo se produjo en una
pequeña cueva ubicada en la provincia de Chimborazo, en el centro
geográfico de Ecuador. Allí, se encontraron huesos fosilizados de
micromamíferos, de aves y, en particular, de lechuzas que habían
sido el alimento de lo que parecía ser un gran depredador. Para
sorpresa de los paleontólogos, ese gran depredador era ni más ni
menos que una lechuza gigante.
Esta nueva especie sobrepasaba los
70 centímetros de estatura y fue nombrada como Asio ecuadoriensis.
El licenciado Gastón Lo Coco, investigador del Laboratorio de
Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados del Museo
Argentino de Ciencias Naturales (LACEV-MACN) y del CONICET,
describió a la Agencia CTyS-UNLaM que “las patas de la lechuza
gigante eran largas y delgadas, eficaces a la hora de capturar a
presas difíciles de someter”.
 |
“Una de sus particularidades es
que, al parecer, tenía predilección por consumir otras lechuzas de
menor tamaño”, indicó el doctor Federico Agnolin, coautor del
estudio publicado en la revista científica Journal of Ornithology. Y
agregó: “Es una rareza biológica”. Las exploraciones de campo en las
que se encontraron estos restos fósiles fueron realizadas por el
Departamento de Biología de la Escuela Politécnica Nacional en
Quito, entre los años 2009 y 2012, en una de las localidades
fosilíferas más importantes de Ecuador, conocida con el nombre de
Quebrada Chalán. |
El paleontólogo José Luis Román
Carrión del Museo de Historia Natural de la Escuela Politécnica de
Quito detalló: “En este yacimiento, tuvimos suerte de encontrar
antiguos dormideros de aves rapaces, los cuales estaban cubiertos
por sedimentos, entre los cuales había restos fósiles de ratones,
musarañas, conejos y mucho material de aves”.
“Lo llamativo es que los restos de
todos estos microfósiles tienen un desgaste típico al que provoca la
digestión de las aves rapaces sobre estos huesos”, relató Lo Coco. Y
explicó: “Por lo tanto, propusimos que lo que se encontró fue la
cueva que sería el dormidero de la lechuza gigante Asio
ecuadoriensis. En consecuencia, todos los restos de las otras
especies pertenecerían a presas de esta gran lechuza”.
“Al encontrar los restos de los
animales que habían sido las últimas comidas del Asio ecuadoriensis,
pudimos saber que, entre mamíferos y aves, consumía especialmente
otros tipos de lechuzas, lo que nos muestra que esta lechuza gigante
era prácticamente lo que podría llamarse una lechuza caníbal”,
sopesó Agnolin, investigador del LACEV-MACN, del CONICET y de la
Fundación Azara.
En total, en los vestigios de esa
antigua cueva, se encontraron restos de cuatro especies de lechuzas.
Tres de ellas corresponden a especies que existen en la actualidad
(Glaucidium sp., Tyto furcata y Athene cunicularia), en tanto que la
cuarta es la lechuza caníbal, la cual dominaba sobre la demás, pero
no logró sobrevivir hasta nuestros días.
Román Carrión comentó a la Agencia
CTyS-UNLaM que la Quebrada Chalán forma parte de una de las
localidades fosilíferas más destacadas en Ecuador. “La importancia
de este lugar es que no es solamente una quebrada, sino un conjunto
de quebradas dentro del mismo valle”, aseveró.
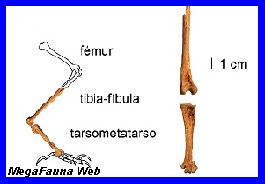 |
Allí, hay restos fósiles en
cenizas volcánicas endurecidas de entre 20 mil y 42 mil años de
antigüedad, en lo que corresponde al Pleistoceno tardío. Hace 40 mil
años, a los 2800 metros sobre el nivel del mar en los que vivió esa
lechuza, había un páramo. “Actualmente, los páramos en Ecuador se
encuentran a más de 4000 metros de altura, pero en aquel entonces
estaban a una altitud mucho menor, porque era el final de la Era de
Hielo y el clima era mucho más frío”, analizó Román Carrión.
Hasta hace unos 10 mil años antes del presente, en todo lo que es
Sudamérica, vivieron enormes mamíferos como los gliptodontes, los
perezosos gigantes, los mastodontes y los tigres dientes de sable. |
En el caso de las aves, es mucho
más difícil que se preserven sus restos fósiles, porque sus huesos
son huecos y frágiles. Por consiguiente, es poco común el haber
podido identificar no solo a la lechuza gigante, sino también a
varias especies de aves que habían sido su alimento.
“Esta lechuza la llamamos Asio
ecuadoriensis, justamente, porque fue hallada en Ecuador y es un
pariente cercano de lo que hoy se conoce como lechuzones orejudos,
los cuales tienen como penachos de plumas que recuerdan a orejas o
pequeños cuernitos”, describió Agnolin.
“Sobre la base de los restos que
tenemos preservados, calculamos que tendría entre 70 y 80
centímetros de altura”, mencionó el investigador (ver ilustración de
la lechuza gigante realizada por el paleontólogo Sebastián Rozadilla
del MACN).
“Aún no sabemos con certeza por
qué este lechuzón desapareció junto con los otros grandes mamíferos
que formaron parte de la megafauna sudamericana, pero lo que sí
sabemos es que, en la actualidad, las grandes aves predadoras, como
las águilas, necesitan grandes territorios de caza y que, también,
crían a su prole durante mucho tiempo y tienen pocos pichones. Estas
características dificultan que estas especies puedan adaptarse
cuando ocurre un cambio climático”, analizó Agnolin.
Cuando hay modificaciones en el
ambiente, las grandes aves rapaces se ven más afectadas que las aves
pequeñas que tiene muchas crías y no necesitan de grandes
extensiones para su supervivencia.
“Pensamos que el cambio climático
que ocurrió hace unos 10 mil años, cuando concluyó la Era de Hielo,
y fue responsable en parte de la extinción de los grandes mamíferos,
también fue responsable de la extinción de estas grandes aves
predadoras de las cuales quedan en la actualidad muy pocas especies,
como las grandes águilas de las selvas y los cóndores andinos”,
concluyó el doctor Agnolin.
Fenómeno climático clave para el desarrollo de
los dinosaurios en el Triasico Argentino.
Se trata del Episodio Pluvial Carniano. Una
paleontóloga del CONICET lideró un estudio internacional que reveló
nueva información sobre su alcance.
Durante el periodo Triásico (252 – 201 millones
de años atrás), el planeta experimentó cambios dinámicos en el clima
y sus ecosistemas, y atravesó un intervalo de tiempo crítico,
excepcionalmente cálido, conocido como Carniano (237 – 227 Ma). Allí
no solo aparecieron los primeros dinosaurios, sino que además se
desarrollaron dos eventos fundamentales: el surgimiento de una gran
provincia ígnea (acumulación extremadamente grande de rocas
volcánicas) llamada Wrangellia y un repentino cambio climático
denominado Episodio Pluvial Carniano (CPE, por sus siglas en
inglés).
 |
Algunas hipótesis sugieren que el CPE fue
causado por las erupciones de Wrangellia y que esto sentó las bases
para el origen de los dinosaurios. Pero las restricciones en la
datación de los sedimentos carnianos (la mayoría solo cuenta con
edades relativas) y la falta de datos paleoclimáticos concluyentes
hicieron difícil vincular estos tres fenómenos y reconocer al
Episodio Pluvial Carniano como un evento global. |
Un grupo internacional de investigación
liderado por Adriana Mancuso, investigadora independiente del
CONICET en el Grupo Limnogeología del Instituto Argentino de
Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA, CONICET-UNCUYO-Gob.
Mza), demostró en un artículo recientemente publicado en la revista
Gondwana Research, que el CPE no sólo se desarrolló en la región del
Tetis, como postulan la mayoría de los estudios actuales, sino que
también afectó al Oeste de Gondwana, lo que contribuye a pensarlo
como un fenómeno ocurrido a nivel planetario.
“Hay amplias evidencias triásicas y
específicamente de edad carniana en el paleocontinente Gondwana, y
en Argentina en particular, con abundantes fósiles, pero hasta ahora
no había estudios paleoclimáticos concluyentes que pudieran
evidenciar concretamente que el Episodio Pluvial Carniano ocurrió en
esta zona fuera de la región del mar de Tetis”, explica la
investigadora.
Los científicos presentaron una nueva edad
absoluta, de alta resolución, de niveles portadores de los primeros
dinosaurios y datos paleoclimáticos de edad carniana obtenidos de la
Cuenca Ischigualasto Villa-Unión, ubicada al Noroeste de Argentina.
 |
“La elección de la formación que estudiamos no
fue al azar. Nosotros ya contábamos con registros de huellas de
dinosaurios y restos óseos de sus parientes más cercanos en estas
unidades, y centramos el estudio particularmente allí porque
teníamos la posibilidad de hacer un análisis multidisciplinario para
conocer el clima dominante durante el depósito de las rocas
portadoras de los fósiles y aportar una edad absoluta que vinculara
las evidencias y nos permitiera correlacionarlas con el CPE”,
detalla Mancuso. |
Para datar la capa de ceniza intercalada entre
las rocas de las formaciones estudiadas, los científicos aislaron
pequeños cristales en forma de aguja del mineral circón, que actúan
como “cápsulas del tiempo”. Cuando el circón se cristaliza durante
una erupción retiene el elemento uranio en su estructura cristalina,
pero no atrapa ningún plomo. Por lo tanto, cualquier plomo
preservado en los cristales hoy en día es el resultado de la
desintegración radiactiva del uranio. Debido a que los científicos
conocen esta tasa de descomposición (llamada “vida media”), pueden
medir la proporción de uranio y plomo en cada cristal de circón y
luego calcular cuánto tiempo atrás se formaron los cristales. Para
este estudio, realizaron la medición en un espectrómetro de masas
muy preciso en el Centro de Geocronología de Berkeley (Estados
Unidos).
Los científicos obtuvieron datos
paleoclimáticos a partir de múltiples análisis combinados (sedimentológicos,
mineralogía de arcillas, isótopos estables de Oxígeno y Carbono, y
el registro fósil ya conocido) de los mismos niveles de donde se
conocen las huellas de dinosauromorfos y obtuvieron la edad
absoluta, lo que ofrece por primera vez información detallada para
el CPE en Gondwana.
Según la investigadora, la variedad de análisis
combinados hace que los resultados sean más sólidos. Otra evidencia
en la que se apoyan los autores es que antes y después del intervalo
analizado el clima no era tan húmedo lo que sustenta más sólidamente
la presencia del CPE en la zona.
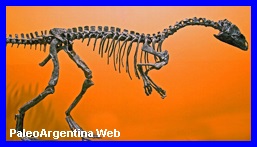 |
“Nosotros proponemos que la diversificación
inicial de los dinosaurios podría estar vinculada con el Episodio
Pluvial Carniano, pero los datos disponibles hasta el momento a
nivel mundial no son concluyentes. Consideramos que es necesario
establecer un vínculo más robusto utilizando edades absolutas más
precisas en las secuencias portadoras de fósiles, tanto de las
huellas de potenciales dinosaurios como de restos corpóreos. |
Otro punto
importante a destacar es que la datación de estas rocas nos permitió
hacer una reconstrucción más fidedigna del ambiente donde
convivieron tanto los precursores de los dinosaurios como los
potencialmente primeros dinosaurios”, concluye la investigadora.
Fuente; Conicet.
Peces fósiles en el
Pleistoceno bonaerense.
Hoy en día las lagunas de la
región pampeana son un elemento del paisaje muy típico de esta
región. Pero poco sabemos sobre los peces que vivieron en ellas en
el pasado, además el Pleistoceno se ha caracterizado por una enorme
diversidad de megamamiferos, entre los que podemos destacar a los
mastodontes, gliptodontes, macrauquenias, lestodontes, megaterios y
tigres dientes de sable. Todos ellos se extinguieron al final de
este periodo de tiempo, hace unos 12.000 años. En este artículo
estudiamos de forma integral la diversidad de peces fósiles
recuperados en los sedimentos de una laguna del Pleistoceno, tratado
de responder la pregunta que nos planteamos hace muchos años ¿qué
peces vivían en las pampas bonarenses en esos tiempos y que paso con
ellos?
|
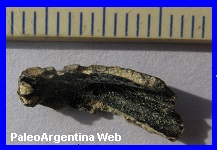 |
Para abordar estas preguntas
tomamos como modelo el estudio de los fósiles recuperados en
sedimentos lacustres de Centinela del Mar (General Alvarado,
provincia de Buenos Aires). Basado en evidencia sedimentaria,
tafonómica y paleofauna, sabemos que este nivel representa un
depósito de una paleo-laguna poco profunda, vegetada y caracterizada
por aguas relativamente claras y oxigenadas.
<<<<Parte del
cráneo Oligosarcus. Museo de Ciencias Naturales de Miramar. |
Esta unidad estratigráfica ha
producido abundantes fósiles de peces, cientos de huesos, pero de
una relativamente baja diversidad taxonómica. Todos los restos
pudieron ser referidos a siete tipos de peces de agua dulce. En
esta antigua laguna vivían pejerreyes (Odontesthes), madrecitas de
agua (Jenynsia), dientudos (Oligosarcus), mojarritas (Characidae),
tachuelas (Corydoras), bagrecitos (Pimelodella) y grandes ejemplares
de bagre sapo (Rhamdia).
Todos los fósiles
de peces pertenecen a linajes brasileños y están estrechamente
relacionados con formas existentes actualmente en el área de
estudio. A simple vista, es claro que la composición taxonómica
recuperada en Centinela del Mar es similar a la que vive hoy en día
en el área de estudio y especialmente en lagunas de las llanuras
interserranas bonaerenses.
|
 |
Además, la fuerte similitud de
peces fósiles y vivientes de esta área geográfica sugiere que los
ensambles de peces de las llanuras bonaerenses han estado bien
establecidos, al menos, desde finales del Pleistoceno medio. Esto
puede indicar que las cuencas de esta área ya tenían una
configuración similar a la actual, al menos, desde el Pleistoceno. |
El fuerte
paralelismo entre el registro de peces fósiles de este sector de
Buenos Aires y la diversidad de taxones modernos indica que la
ictiofauna (a nivel genérico) no sufrió extinciones significativas
durante el intervalo del Holoceno Pleistoceno, en contraste con lo
que es observado en otros vertebrados, especialmente mamíferos. Las oscilaciones
climáticas ocurridas durante el Pleistoceno podrían haber tenido una
gran influencia en la composición y distribución de los vertebrados
pampeanos modernos, principalmente mamíferos, sin embargo, en la
síntesis que presentamos en este artículo indican que la ictiofauna
de la pampa interserrana no se ha visto significativamente afectado
por estos eventos climáticos.
Para más información ver: Sergio
Bogan, Federico L. Agnolin, Marcos Cenizo, Daniel Tassara & Adrián
Giacchino, 2020. A Pleistocene freshwater
ichthyofaunal assemblage from Central Argentina: what kind of fishes
lived in the Pampean lagoons before the extinction of the megafauna?,
PLoS ONE 15(7): e0235196.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0235196. Imagen: Recreación de la Fauna de
la paleolaguna de Centinela del Mar durante el Pleistoceno.
Ilustración de Daniel Boh.
Descubren en Argentina fósiles de un
colosal pez acorazado del genero Acanthicus.
Los Siuriformes son un grupo de
peces
increíblemente diversos que incluye especies conocidas
coloquialmente como bagres, moncholos, surubíes, yuskas, cascarudos
y viejos del agua. Estas últimas forman parte de la familia de los loricáridos comúnmente conocidos con el nombre de “viejas del agua”
por su aspecto acorazado y prehistórico.
Estos peces constituyen uno de los grupos de
vertebrados más diversos del mundo, con más de 1000 especies
distribuidas en lagos y ríos desde Centroamérica hasta la Argentina.
 |
Pese a esta enorme diversidad, poco es lo que
se sabe sobre su historia evolutiva y los fósiles de viejas del agua
son aún poco conocidos. Es por eso que investigadores se vieron
sorprendidos cuando encontraron grandes restos del esqueleto de
gigantescas viejas del agua que habían pasado desapercibidos. Estos
restos proceden de las barrancas del río Paraná en la provincia de
Entre Ríos y tienen una edad cercana a los 10 millones de años de
antigüedad.
<<<Fragmento de cráneo.
|
Luego de un análisis descubrieron que los
restos pertenecían a una vieja del agua gigante llamada Acanthicus
(palabra griega que significa espinoso). Este tipo de pez vive hoy
en día en el norte de Sudamérica, específicamente en la cuenca del
Orinoco y en el Amazonas y es la primera vez que sus restos son
descubiertos en el Paraná.
Dentro de toda la diversidad para esta familia
de peces, Acanthicus incluye a la especie viviente de mayor tamaño
de viejas del agua, que puede superar fácilmente el metro de
longitud. Se alimentan especialmente de algas y corteza de ramas
sumergidas en el agua. El tamaño de los restos fósiles encontrados
indica que la especie extinta del Paraná habría sido aún de mayores
proporciones.
 |
Este nuevo descubrimiento se suma a otros dados
a conocer recientemente como el de los enormes bagres
Brachyplatystoma elbakyani y Phractocephalus yaguaron, peces
gigantes emparentados con los que hoy en día viven en los grandes
ríos del norte sudamericano. Sin dudas todos estos peces testimonian
como en el pasado las cuencas del Amazonas y Paraná compartían una
ictiofauna más diversa genéricamente. |
En aquel entonces nuestro río
estaba plagado de manatíes, delfines similares a los que hoy viven
en el Amazonas, aves buceadoras y enormes mamíferos hoy extintos.
Este nuevo hallazgo permite inferir que varios grupos de peces
sudamericanos (y otros animales) que antes estaban presentes en el
Paraná sufrieron extinciones regionales en tiempos geológicamente
recientes.
El hallazgo fue realizado por Sergio Bogan y
Federico Agnolin, investigadores de la Fundación Azara, la
Universidad Maimónides, el Museo Argentino de Ciencias Naturales
"Bernardino Rivadavia" y el CONICET. Fuente; Fundación Azara.
Una madriguera de un
gran armadillo extinto de 200 mil años
fue hallada en Miramar.
Personal del Museo de Ciencias
Naturales de Miramar hallo evidencia paleontológica y geológica de
que un gran armadillo extinto realizo una cueva como refugio.
Los armadillos son mamíferos de
actividad fosorial, es decir, que está adaptado a la excavación y
vida subterránea. En la zona del vivero de Miramar, próximo a los
fogones de la costa, hemos encontrado en marzo, una crotovina. Esta
estructura que representa una antigua madriguera llena de sedimentos
(arenas, arcillas, etc.) que se han depositado a lo largo de los
siglos a través de la lluvia y se han acumulado debido a la
porosidad del terreno.
 |
En esta caso, se trata una crotovina
excavada hace unos 200 mil años antes del presente, durante
el Pleistoceno superior, y por el tamaño y las
características, suponemos que se trata de un armadillo
extinto de gran tamaño, como el extinto Eutatus,
del cual, hemos encontrado en numerosos restos fósiles en
esa misma zona.
<<< Corte longitudinal y
remarcada del túnel de una crotovina de un armadillo
extinto. |
Próximamente haremos nuevas
observaciones, ya que, en algunos casos, la erosión provoca un
desgaste del material de relleno, y se pueden observar las garras
marcadas (icnitas) en paredes y techo de esta galería excavada por
este gran armadillo, lo que nos confirma mejor si se trata de esta
especie u otra similar, por la anatomía que presentaría las patas.
En la zona de Miramar, también
hemos hallado crotovinas y paleocuevas realizadas por perezosos
gigantes extintos, cuyo diámetro llega a 1,90.
En la imagen, en la parte de
abajo, se observa el personal del Museo de Ciencias Naturales de
Miramar, señalando la estructura en el sedimento. Arriba, la misma
imagen, en donde se remarcaron los bordes para que el público logre
diferenciar lo que vieron los investigadores, con la recreación del
Eutatus.
En algunos casos (por ahora no es
este) encontramos restos de esqueletos de animales que murieron
dentro de las cuevas, o que fueron ingresados a la misma por
animales carnívoros o por cuestiones ambientales, que más adelante
les mostraremos.
Hallan fósiles
de un puercoespín en el Pleistoceno de Santa Fe.
Investigadores
encontraron restos de una mandíbula con molares de un puercoespín
que habitó América del Sur durante era de la megafuana (que recibe
el nombre de Cuaternario).
Pariente de los
puercoespines actuales (como el Coendú que aparece en la foto de
fondo), esa mandíbula es el primer registro fósil para Argentina y
Santa Fe. Su presencia nos
demuestra la existencia de ambientes más vegetados, con árboles y
arbustos, en lo que hoy conocemos como llanura pampeana para Santa
Fe.
 |
Esta investigación
fue realizada por los paleontólogos Raúl Vezzosi (Argentina) y L.
Kerber (Brasil) y ellos discuten la posibilidad de que en el pasado,
hace 100-125 mil años atrás aproximadamente, estos animalitos se
hayan dispersado como consecuencia de una expansión de la vegetación
que existía en su momento y que estaba relacionada con los bosques
tropicales estacionalmente secos, similares a los que aún persisten
a la deforestación y tala indiscriminada en el Chaco argentino.
<<<Aspecto del puercoespín
del Pleistoceno de Santa Fe. |
Este ejemplar forma
parte del patrimonio de la provincia de Santa Fe (Ley 25.743) y
forma parte de la colección del Museo Provincial de Ciencias
Naturales "Florentino Ameghino" con el número PV 1706.
Imágenes; Fragmento
de mandíbula y de fondo un Coendú actual. Lugar del hallazgo
(barrancas del Carcarañá) y diferentes vistas de la mandíbula
perservada con tres dientes molares (muelas m1, m2, m3). En el mapa
las letras y los sombreados demuestran las especies actuales de
puercoespínes que aún habitan sobreviven) en América del Sur.
Los números indican
la misma especie fósil, que se ha encontrado en Santa Fe y en otros
países. A su vez, se aprecia una última imagen donde se muestra la
comparación con otras series dentarias (muelas) de la misma especie
que se han encontrado como fósiles únicamente en otros países de
América del Sur. Fuente; Facebook Museo Ameghino.
https://www.museoameghino.gob.ar/
Overoraptor chimentoi.
Un pequeño dinosaurio hallado en Patagonia
arroja
nuevas interpretaciones sobre el origen de las aves.
Como se ve en
la ilustración, se estima que el Overoraptor chimentoi portaba
plumas en sus largos brazos tal cual como lo hacen las aves hoy en
día y sus pies estaban armados con una garra afilada para capturar a
sus presas como en otros dinosaurios raptores. Si bien se cree que
sus brazos se plegaban automáticamente como las de un ala; no se
habría tratado de un animal volador, sino de un corredor.
En el camino
por intentar comprender cómo fue el mundo de los dinosaurios que se
extinguieron hace más de 65 millones de años, los paleontólogos
también tienen sus debates internos. Uno de ellos es sobre la
relación de parentesco que pudo haber existido
entre distintos grupos de raptores (que dejaron fósiles de unas 5
familias distintas) y las aves (grupo que sobrevivió y hoy se
encuentra distribuido alrededor del globo). Ahora,
un nuevo dinosaurio identificado en la Patagonia Argentina arroja
más datos para comprender la radiación adaptativa de los paravianos
en Sudamérica.
|
 |
Se trata del Overoraptor chimentoi, hallado en rocas
del Cretácico Superior (unos 90 millones de años de antigüedad), en
la provincia argentina de Río Negro, en el marco de una expedición
liderada por el paleontólogo argentino y explorador de National
Geographic Matías Motta, en febrero de 2018. El investigador también
forma parte del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los
Vertebrados (LACEV) del Museo Argentino de Ciencias Naturales
"Bernardino Rivadavia" (MACN - CONICET). |
“Los primeros
restos de este dinosaurio habían sido encontrados en 2013 en una
breve expedición que realizaron el Dr. Fernando Novas y el Técnico
Marcelo Isasi (MACN - CONICET) junto con otros colegas a esta
localidad que está al noroeste de la provincia, al sur del embalse
Ezequiel Ramos Mexía. Ellos pudieron rescatar unas garras y huesos
de la mano de este dinosaurio”, relata el explorador.
Luego, los
descubrimientos en la expedición liderada por Motta cinco años más
tarde, que recibieron el apoyo de National Geographic Society,
permitieron identificar otras partes del esqueleto incluyendo
vértebras, elementos de las cinturas escapular y pélvica, huesos del
ala y de las patas. Con estas nuevas piezas, los investigadores
pudieron revelar rasgos anatómicos únicos en comparación con otros
raptores.
El Overoraptor
chimentoi recibe su nombre del término “overo” (por la
particularidad de sus huesos, que fueron conservados en un patrón de
color blanco y negro) y “chimentoi” en honor al Dr. Nicolás Chimento, quién fuese el descubridor de los primeros fósiles de esta
especie.
|
 |
Por el estudio
anatómico, Motta puede indicar que se trataba de un animal pequeño
(de 1,5 metros de largo, aproximadamente) con brazos y patas largas.
“Presenta miembros súper alargados y gráciles, son muy frágiles los
huesos de este dinosaurio. Y muestra características, en su miembro
posterior, muy similares a las de animales corredores”, aclara el
explorador, quien agrega que se trataría de uno muy veloz. Además,
como sus parientes los unenlágidos, sus patas aportaban una gran
garra curvada y filosa en el segundo dedo. |
Sin embargo,
estudiando la anatomía del brazo, el equipo de investigadores
distinguió que sus huesos tenían características muy similares a las
de las aves que no tienen otros dinosaurios raptores. “Este es un
raptor, pero está muy emparentado con las aves”, afirma Motta.
Aunque el
explorador estima que no haya sido un volador, reconoce que “es muy
probable que sus brazos hayan sido capaces de realizar movimientos
complejos y, como ocurre en las aves actuales, se hayan plegado
automáticamente a los lados del cuerpo”.
Según la
propuesta de los autores del trabajo, que se publicó en la revista
científica The Science of Nature, esta capacidad de realizar el
“plegado automático del ala” en un animal corredor indica que en
primera instancia habría tenido otra función, como la de equilibrio
durante la carrera, tal como lo hacen aves corredoras como el ñandú.
Y se estima, que los brazos del Overoraptor chimentoi fueron capaces
de moverse de manera acompasada para conseguir un mayor balance y
precisión.
Otros de los
puntos del interés de este descubrimiento, radica en que los
investigadores del equipo que trabaja con Motta han encontrado a
este Overoraptor emparentado de manera cercana al Rahonavis, un
raptor del Cretácico ubicado en Madagascar.
|
 |
Ambos
dinosaurios tienen en común un pie de tipo raptor y brazos similares
a las alas de las aves, representando un avance evolutivo que no
estaba presente ni en los unenlágidos ni en los velocirraptores del
hemisferio norte. Este resultado
abre la posibilidad a la existencia de un nuevo grupo de dinosaurios
paravianos (carnívoros) distribuidos en África y Sudamérica y que
eran desconocidos hasta la fecha.
El
descubrimiento del Overoraptor ayuda a los investigadores a conocer
mejor la serie de cambios anatómicos que ocurrieron en el linaje de
dinosaurios que condujo a las aves, mostrando que muchos rasgos que
se creían presentes únicamente en aves voladoras ya habían
evolucionado en dinosaurios corredores como el mencionado. |
Los materiales
fueron hallados en campos pertenecientes a la familia Violante y a
la empresa SIMA Ingeniería. Los trabajos llevados a cabo contaron
con la aprobación de la Secretaría de Cultura de Río Negro, y los
fósiles descubiertos son patrimonio del Museo Provincial Carlos
Ameghino de Cipolletti. Una pequeña garra del Overoraptor chimentoi
comparada con una moneda. Fuente;
nationalgeographicla.com. Fotografía Matías Motta. Ilustración
Gabriel Lio.
Mapean en la Antártida la huella
del meteorito que acabó con los dinosaurios.
Un equipo de científicos españoles
y argentinos ha cartografiado en una isla de la Antártida la sección
más extensa del planeta del límite K-Pg, una fina capa geológica que
marca el transcurso desde el cretácico al paleógeno, hace 66
millones, cuando se cree que un meteorito impactó contra la Tierra
provocando la extinción del 75 % de los géneros biológicos
existentes, entre ellos los dinosaurios.
Este hallazgo ha tenido lugar en
la isla Marambio, un enclave excepcional del planeta por su riqueza
geológica y paleontológica que contiene un extraordinario registro
fósil, muy estudiado por científicos de todo el mundo
Este trabajo se traduce en la
edición conjunta por parte del Instituto Geológico y Minero de
España (IGME) y del Instituto Antártico Argentino (IAA), de la nueva
“Serie Cartográfica Geocientífica Antártica” del IGME, de los Mapas
Geológico y Geomorfológico a escala detallada (1:20.000) de la isla
Marambio (Seymour, en la notación anglosajona). Los mapas, que se
acompañan de una extensa y detallada memoria, son el producto de más
de una década de fructífera colaboración entre los investigadores
del IGME y el IAA.
 |
"Esta cartografía geológica ayuda
a comprender los grandes cambios climáticos y paleoecológicos que
tuvieron lugar en la Tierra antes y después del límite.
El profundo
trabajo de investigación que ha supuesto la realización del mapa
representa una completa base de datos que será usada por futuros
grupos de investigadores como paleontólogos, geoquímicos o
paleoclimatólogos, entre otros", explica Manuel Montes, investigador
del IGME. |
La isla Marambio se encuentra en
las proximidades del extremo nororiental de la Península Antártica y
es uno de los lugares más interesantes y visitados de la Antártida
desde el punto de vista científico. Mucho de este interés radica en
que en ella se encuentra el estrato geológico más extenso y austral
del planeta que alberga los restos del meteorito causante de la
extinción de los dinosaurios. Esta capa corresponde al denominado
límite K-Pg (entre las épocas geológicas Cretácico y Paleógeno) de
una edad de 66 millones de años. El nivel contiene el registro de un
cambio fundamental en la historia evolutiva de la vida en la tierra,
pues significó la extinción de la mayoría de los grupos faunísticos
dominantes hasta entonces en la Era Mesozoica, como los dinosaurios
y los reptiles marinos (plesiosaurios), y la expansión de otros,
como los mamíferos, a lo largo de la Era Cenozoica en la que nos
encontramos.
Cuando el meteorito, de unos 10 km
de diámetro, impactó contra la Tierra, al parecer en las costas de
lo que hoy es la península del Yucatán en México, sus cenizas se
esparcieron por todo el mundo y llovieron durante décadas sobre toda
la superficie de la Tierra. Estas cenizas estaban enriquecidas en
elementos raros como el Iridio, que aparecen en proporciones ínfimas
en la superficie de la tierra pero que son más abundantes en los
meteoritos. La anomalía geoquímica, junto con las extinciones de
grandes grupos de fósiles (plesiosaurios, ammonites, etc.), se
encuentran registradas dentro de un estrato verdoso, rico en un
mineral llamado glauconita, de unos 5 m de espesor que, a lo largo
de 7 km, atraviesa la isla de Marambio. Esta capa verdosa se ha
cartografiado con detalle por primera vez en los mapas recientemente
publicados.
El estudio de esta capa puede
ofrecer la clave para entender los actuales cambios climáticos y su
relación sobre la evolución de los seres vivos.
 |
“De hecho en Marambio el límite K-Pg tiene asociado un horizonte de mortalidad de
peces que no aparece en otras secciones de este tipo en el mundo”,
apunta Manuel Montes. Tal es la importancia de estos afloramientos,
que se está considerando declararlo como “Geosite” (lugar geológico
de relevancia internacional) de la Antártida siguiendo las pautas
metodológicas “Global Geosites” en la que participan una comisión
internacional en la que también colaboran investigadores de la
Universidad Autónoma de Madrid y del IGME.
<<<Imagen de archivo. |
Tanto los mapas como la
información contenida en la memoria, ya están siendo la base de
trabajo para la adecuada gestión y conservación de este importante
patrimonio geológico mundial. Este corto periodo de cambios
planetarios drásticos, ha sido muy estudiado en todo el mundo.
Zumaya en la costa del País Vasco y Caravaca en Murcia, albergan en
España sendas secciones de referencia mundiales del límite K-Pg.
Fuente; El Imperial.es
Nuevos restos de
un megarraptor en el Cretácico de Chubut.
Investigadores del Museo Argentino de Ciencias
Naturales encontraron un dinosaurio carnívoro de gran tamaño y de
unos 70 millones de años de antigüedad al suroeste de la provincia
de Santa Cruz. Se recuperaron vértebras, costillas y parte de lo que
sería el pecho y la cintura escapular de este ejemplar.
Durante 15 días se efectuaron tareas de rescate
para la extracción de este megarraptor. Seguramente, a partir de
estos fósiles, los investigadores podrán presentar en sociedad una
nueva especie de gran tamaño dentro de este grupo de dinosaurios
carnívoros con características letales para atacar a sus presas.
El paleontólogo Mauro Aranciaga Rolando indicó
a la Agencia CTyS-UNLaM: “Hemos encontrado un ejemplar muy grande de
un nuevo megarraptórido, los cuales eran dinosaurios carnívoros
formidables, porque tenían un conjunto de adaptaciones para la caza
que era realmente espectacular”.
“A diferencia del Tyrannosaurus rex, los
megarraptores eran animales más esbeltos, más preparados para la
carrera, con colas largas que les permitían mantener el equilibrio,
a la vez que tenían patas musculosas, pero alargadas para poder dar
pasos largos”, contó Aranciaga Rolando, becario del CONICET en el
Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN).
|
 |
Los megarraptores tenían varias características
que permiten describirlos como letales. Según relató Aranciaga, “las
armas principales de los megarraptores estaban en sus brazos, porque
eran extremadamente alargados y musculosos, al tiempo que tenían
garras a modo de guadaña en sus dedos pulgares, las cuales tenían un
borde afilado y alcanzaban los 40 centímetros de largo, por lo que
es probable que este animal haya conferido profundos zarpazos contra
sus presas”. |
El doctor Fernando Novas, jefe del Laboratorio
de Anatomía Comparada del MACN e investigador del CONICET, comentó a
la Agencia CTyS-UNLaM que “este nuevo hallazgo nos va a permitir
conocer cómo fueron estos dinosaurios en este rincón de la Patagonia
y conocer sus relaciones de parentesco con los megarraptores
encontrados en otras partes del mundo”.
El paleontólogo Novas fue quien descubrió el
primer ejemplar de este grupo de dinosaurios en el año 1996, en la
provincia de Neuquén, y fue quien acuño el nombre Megaraptor
(“gran rapaz”) para esta criatura.
Los megarraptores fueron grandes dinosaurios
depredadores que prosperaron y se diversificaron durante el periodo
Cretácico, fundamentalmente en el hemisferio sur, hasta la extinción
masiva que se produjo hace unos 65 millones de años. También, se
encontraron megarraptores en Australia y en Asia.
“Para mí, fue una gran satisfacción que, desde
que hiciéramos aquel primer hallazgo en Neuquén, se encontraran
primos del Megaraptor en otras regiones del mundo”,
valoró Novas. Y destacó: “Ahora, sumamos otro megarraptor más de la
Patagonia”.
|
 |
Aranciaga Rolando aseveró que “esta posible
nueva especie de unos 10 metros de largo, además de la importancia
que tiene por su tamaño, representa una de los ejemplares más
modernos de la familia de los megarraptores, ya que los que se
conocían hasta ahora eran algunos millones de años más antiguos”. Otras de las características que Aranciaga
Rolando indicó como favorables para la aptitud depredadora de los
megarraptores es que poseían un cuello y un cráneo alargados, lo que
seguramente les ayudaba a la hora de alcanzar a sus presas con más
facilidad. |
La condición de velocistas habría sido muy
importante para los megarraptores. El paleontólogo Sebastián
Rozadilla del MACN y CONICET indicó que “estos dinosaurios
carnívoros no se habrían alimentado de los saurópodos, que son
aquellos grandes dinosaurios de cuello largo que también habitaban
en dicha zona, sino de otros dinosaurios herbívoros de los cuales
también se ha encontrado una manada en esta formación Chorrillo, al
oeste de Santa Cruz”.
“Estos dinosaurios herbívoros podían alcanzar
entre cinco y seis metros de longitud y pertenecían a la especie
Isasicursor, los cuales eran animales bípedos y grandes
corredores”, aseveró Rozadilla. De allí que la velocidad de los
megarraptores habría sido un factor importante para poder cazarlos.
Estos dinosaurios herbívoros vivían en grandes
grupos, entre los cuales había crías, juveniles y adultos. “Vivían
de forma parecida a como lo hacen actualmente las gacelas o
antílopes en la sabana africana”, describió Rozadilla.
|
 |
Los megarraptores más pequeños que se conocen
miden unos cinco metros, en tanto que los más grandes alcanzan
longitudes similares a este ejemplar encontrado al suroeste de Santa
Cruz durante la última campaña realizada durante el mes de marzo.
Para extraer a este
animal, el cual se encontraba en una roca extremadamente
dura, hubo que emplear maquinaria apropiada como la
cortadora de roca, con la cual se fueron abriendo canaletas
en las cercanías de los fósiles.
|
En una labor que demoró unas dos semanas, con
cinceles y martillos, los paleontólogos retiraron la roca que
rodeaba al ejemplar a fin de retirar cada uno de los huesos.
“Finalmente, se cubrió con yeso y con vendas a la roca que contenía
en su interior al fósil, con el fin de que éste no se destruyera
durante su transporte hasta Buenos Aires”, describió Aranciaga.
Por estas semanas, este depredador formidable
se encuentra cumpliendo debidamente con su cuarentena en el
Laboratorio de Anatomía Comparada del MACN, a la espera de que los
investigadores puedan continuar con su preparación y estudio.
Posteriormente, este velocista hará su viaje de regreso a la
provincia de Santa Cruz para enriquecer las colecciones del Museo
“Padre Molina”, en Río Gallegos. Fuente; Agencia CTyS-UNLaM.
Dinosaurios y coronavirus, como agua y
aceite.
Aves, cocodrilos, plantas, troncos de árboles
petrificados, caracoles…todo un Parque Cretácico de la última época
de los dinosaurios fue hallado en Santa Cruz, lo cual representa un
hecho único para comprender lo que ocurrió en el período previo a la
extinción masiva acontecida hace 66 millones de años.
La campaña implicó un gran despliegue y los
resultados fueron sorprendentes. El doctor Fernando Novas, jefe del
Laboratorio de Anatomía Comparada del Museo Argentino de Ciencias
Naturales (MACN) e investigador del Conicet, dirigió esta gran
expedición junto al paleontólogo Makoto Manabe del Museo Nacional de
Tokio.
“Descubrimos fósiles muy variados y esto se
produjo, en gran medida, porque el grupo de trabajo que participó de
la expedición fue muy numeroso, de unas 30 personas que incluyeron
no solo a paleontólogos, sino también sedimentólogos de la
Universidad Nacional de La Plata, geofísicos de la UBA, como así
también al grupo de científicos que vino desde Tokio”, relató
Fernando Novas a la Agencia CTyS-UNLaM.
|
 |
El doctor Federico Agnolin, investigador del
MACN, del Conicet y Fundación de Historia Natural Félix de Azara,
destacó: “Tuvimos un éxito sin precedentes. Pudimos descubrir una
enorme cantidad de fósiles, entre pequeños granos de polen, plantas
y dinosaurios. Hemos encontrado de todo; nos hemos encontrado
prácticamente con un ecosistema de entre 65 y 70 millones de años de
antigüedad”.
<<<Imagen de archivo. |
“Descubrimos gran parte de lo que componía la
flora y la fauna de aquel lugar en aquel entonces”, valoró Agnolin.
Y agregó: “En aquel entonces, no existía la cordillera de los Andes
y el ambiente era totalmente distinto al actual. Los roquedales por
los que caminamos eran lagos, lagunas, ríos y bosques”.
El paleontólogo Fernando Novas aseveró: “Los
fósiles y toda la información que hemos recolectado nos va a
permitir conocer cómo fueron los cambios ambientales,
climatológicos, faunísticos y florísticos ocurridos en los últimos
cinco millones de años del reinado de los dinosaurios”.
Según advirtieron los geólogos que participaron
de la campaña, en ese sitio de montaña ubicado 25 kilómetros al
sudoeste de El Calafate, había un río a fines del Cretácico y, a la
orilla del mismo, se depositaban los sedimentos de estos animales y
plantas ahora transformadas en fósiles.
“También, encontramos ranas, lagartijas,
serpientes, tortugas acuáticas, dinosaurios carnívoros y herbívoros,
e incluso restos de un gran cocodrilo”, continuó enumerando el
doctor Agnolin a la Agencia CTyS-UNLaM.
 |
El técnico Marcelo Isasi del MACN y del Conicet
estuvo a cargo de las tareas logísticas para esta gran expedición.
“No recuerdo que se haya hecho una campaña tan grande en los últimos
años en Argentina y, ahora, nos resta volver, porque encontramos un
dinosaurio enorme, pero el helicóptero de la Fuerza Aérea Argentina
que iba a ayudarnos a extraerlo no pudo realizar el operativo con
motivo del inicio de la cuarentena preventiva por el coronavirus”.
<<<Imagen de archivo. |
“Cuando volvamos, nos va a ir muy muy bien”,
consideró Isasi. Y agregó: “La montaña nos espera con un montón de
maravillas paleontólógicas que estamos deseosos de ir a descubrir”.
Por su parte, Novas destacó: “Los fósiles que
hemos encontrado nos van a permitir clarificar mucho más sobre cómo
fueron las tendencias evolutivas que tuvieron los distintos
organismos, sean plantas, caracoles, dinosaurios, tanto los pequeños
como los gigantescos, durante los últimos millones de años antes de
esta extinción y, también, para tratar de entender por qué otras
especies sobrevivieron, algunas de las cuales viven hasta nuestros
días”. Esta noticia ha sido publicada originalmente en N+1,
ciencia que suma.
Estudian el hallazgo de fósiles de
Piramiodonterio en San Pedro.
El Museo Paleontológico de San Pedro investiga los rastros de un
gran animal que habitó el Pleistoceno bonaerense
En 2018, el equipo del Museo Paleontológico de
San Pedro, en una excavación minera de la firma Tosquera San Pedro,
dio con el enorme fémur de un perezoso gigante en sedimentos cuya
antigüedad ronda los 700.000 años. Estudios posteriores arrojaron
como resultado que el enorme hueso habría pertenecido a un animal
desaparecido mucho tiempo atrás: el Piramiodonterio.
Julio Simonini, integrante del equipo comenta
que "para extraer los restos de este animal, se tuvo que recurrir a
la técnica de enyesado previo y poder, luego, levantarlo con una
excavadora; posteriormente, se lo llevó al museo y se iniciaron las
tareas de limpieza y acondicionamiento habituales".
|
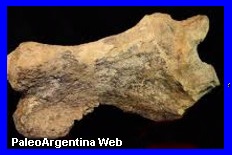 |
Se sabe que los Piramiodonterios (Pyramiodontherium,
según su nombre en latín que significa “animal con dientes en forma
de pirámide¨) fueron un género de grandes mamíferos que habitaron la
prehistoria de nuestro país hasta fines del Plioceno, momento en el
que desaparecen del registro fósil. Hay restos en Jujuy, Catamarca,
La Rioja, Chubut y Entre Ríos. Posiblemente, de estos grandes
perezosos provenga otro de los más corpulentos animales que conoció
la región pampeana: el Megaterio (Megatherium o “bestia gigante”)
del que se conocen las especies Megatherium gallardoi y
Megatherium
americanum; la primera más antigua que la segunda. |
Y acá es donde el equipo de investigación
sampedrino, que examina estos hallazgos en conjunto con el Dr.
Luciano Brambilla, del Centro de Estudios Interdisciplinarios, que
depende de la Universidad Nacional de Rosario, empieza a ver que
“algo misterioso” gira en torno a este descubrimiento.
Según apreciaciones del Dr. Brambilla, “las
características de los fémures hallados en San Pedro nos cuentan de
la existencia de un animal que vivió en un período de tiempo del que
bastante poco sabemos de la evolución de estos grandes perezosos. Es
un animal que parece haber vivido cercanamente en el tiempo con el
Megaterio (hacia finales de la edad Ensenadense), es decir, en el
Pleistoceno medio; pero cuyas características son más parecidas al
Piramiodonterio que habitó más antiguamente, durante el Plioceno.
Por lo tanto, es posible que estemos ante el descubrimiento de una
especie de `eslabón perdido` en la línea evolutiva de los
Megateridos, grupo al que pertenecieron estos grandes animales”.
|
 |
Desde la Dirección del Museo de San Pedro, José
Luis Aguilar, opina que “desde que en 2018 hallamos el primer fémur
de este enigmático animal, venimos siguiendo de cerca los restos
fósiles que vamos recuperando en ese antiguo ecosistema de pantano o
humedal ya que podríamos estar ante una especie desconocida y, a la
vez, asombrosa. Tanto por el tamaño de este animal como por su
importancia en la reconstrucción de la línea evolutiva de los
grandes perezosos, es importante continuar la búsqueda de nuevas
piezas que nos vayan dando información del aspecto general de un
animal que, por ahora, parece ocultarse en la niebla de los tiempos.
|
Esta especie de ´cacería prehistórica´ nos
lleva a buscar los restos de un gran mamífero que, según las
primeras estimaciones que surgen del análisis de sus fémures, podría
haber superado los 4 metros de longitud y pesar unas 4 toneladas”.
Encuentran huellas de un antecesor del Tero
en el Cretácico de General Roca.
El hallazgo de pisadas similares a la de los
teros -que quedaron fosilizadas en una barda de General Roca- sirve
como un nuevo aporte para interpretar cómo era la paleogeografía de
la región hace 70 millones de años, cuando el mar ingresó desde el
Atlántico y formó un gran delta.
En un triángulo más amplio de la zona que hoy
ocupa la confluencia de los ríos Limay y el Neuquén, convivieron
dinosaurios, aves, cocodrilos y criaturas marinas, en medio de un
clima semihúmedo y con copiosas lluvias.
|
 |
A diferencia de los dinos, son pocos los
registros de huellas de aves prehistóricas en el país. Las
pisadas tenues, sin peso, no dejan huellas profundas y es
muy difícil que se preserven. En la región hubo un gran
hallazgo en 2003, en Sierra Barrosa, pero sin precisar
especies.
<<<Imagen de archivo.
Ilustrativo. |
Las lajas donde quedaron registradas las
huellas de los teros pertenecieron a un fondo de laguna. Las
descubrió en Paso Córdoba el técnico en paleontología Raúl
Ortiz. Ahora forman parte de una colección registrada en el Museo
Patagónico de Ciencias Naturales de General Roca.
En ellas se ven las pisadas. Tres dedos
abiertos en forma de letra V y pequeños agujeritos que marcan los
picotazos en el fango. Son las señales características del momento
en que se alimentaban. La placa fina, de color marrón muy claro y
aspecto quebradizo, también muestra ondulitas - surcos lineales que
dejó el paso de la corriente suave del agua- y rastros de moluscos.
|
 |
El hallazgo de pisadas similares a la de los
teros -que quedaron fosilizadas en una barda de General Roca- sirve
como un nuevo aporte para interpretar cómo era la paleogeografía de
la región hace 70 millones de años, cuando el mar ingresó desde el
Atlántico y formó un gran delta.
En un triángulo más amplio de la zona que hoy
ocupa la confluencia de los ríos Limay y el Neuquén, convivieron
dinosaurios, aves, cocodrilos y criaturas marinas, en medio de un
clima semihúmedo y con copiosas lluvias.
|
A diferencia de los dinos, son pocos los
registros de huellas de aves prehistóricas en el país. Las pisadas
tenues, sin peso, no dejan huellas profundas y es muy difícil que se
preserven. En la región hubo un gran hallazgo en 2003, en Sierra
Barrosa, pero sin precisar especies. Fuente Diario Rio Negro.
Megatherium vs
Lestodon. Un nuevo conflicto entre gigantes cuaternarios.
La naturaleza tiene siempre la
última palabra. No es como las ciencias exactas. Megatherium
es considerado como el mamífero continental fósil más
grande del Cuaternario de América (últimos 2 millones de años aprox).
Pero un reciente hallazgo en Miramar, muy cerca del muelle de
pescadores podría reescribir la historia de estos gigantes
extintos.
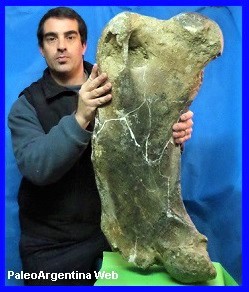 |
Personal del Museo de
Ciencias Naturales de Miramar, recupero el fémur de un
Lestodonte, y que desafía el tamaño de un fémur adulto de un
Megaterio. Con casi 80 centímetros, el nuevo rival desea
destronar al gigante americano de la edad de hielo.
En las fotos, se
observa el nuevo fósil de color negro, junto al fémur de
Megaterio de color marrón. El fémur de Lestodon
durante la extracción y el trabajo de laboratorio.
Lestodon
era muy grande, pero menor que el Megatherium
americanum, o al menos eso creíamos. Median
aproximadamente unos 4 metros de longitud. Su cráneo tenía
una región rostral muy ensanchada.
<<<Fémur de un Lestodon hallado en
Miramar. |
Los huesos de sus miembros eran
grandes y gruesos. Su dentición era simple, pero resaltaban hacia
afuera de la boca unos caniformes muy grandes, lo que se convertía
en una defensa contra los posibles depredadores.
Su masa estimada es de 2,5
toneladas. Después de Scelidotherium, Lestodon es
uno de los mamíferos fósiles del Cuaternario más comunes en el
territorio pampeano. Las especies de Lestodon, junto a
las de Megatherium, son los Tardigrada de mayor tamaño
corporal de ese momento.
Descubren fósiles de
rana Calyptocephalellidae en el Eoceno de la Antártida.
El descubrimiento de los primeros anfibios
modernos conocidos en la Antártida proporciona más evidencia de un
clima cálido y templado en la Península Antártica antes de su
separación del supercontinente del sur, Gondwana.
Los fósiles, que pertenecen a la familia de
las ranas con casco, se describen en una publicación de la revista Scientific
Reports en la que participa el Instituto Antártico Argentino.
 |
Thomas Mörs y sus colegas descubrieron los
restos fosilizados de un hueso de la cadera y de un cráneo adornado
durante las expediciones a la Isla Seymour, Península Antártica,
entre 2011 y 2013. Los especímenes tienen aproximadamente 40
millones de años y son del período Eoceno, y ambos pertenecen a
familia Calyptocephalellidae , también conocida como ranas con
casco. Hasta la fecha no se han encontrado rastros de anfibios de
sangre fría o reptiles de familias que aún existen en la Antártida. |
La evidencia previa sugiere que las capas de
hielo se formaron en la Península Antártica antes de la ruptura
final del supercontinente meridional Gondwana en los continentes del
hemisferio sur actual, incluidas América del Sur y la Antártida.
El nuevo descubrimiento sugiere que las
condiciones climáticas de la Península Antártica durante el Eoceno
medio tardío pueden haber sido comparables con el clima húmedo y
templado en los bosques de América del Sur en la actualidad, donde
se encuentran exclusivamente las cinco especies vivas de rana con
casco.
Chlamyphractus dimartinoi, una nueva especie
de pichiciego fósil, del Mioceno de Chasico.
Es uno de los animales más misteriosos que
habitan en Sudamérica y, por sus esquivos hábitos, muchas de sus
características son aún desconocidas. Investigadores del CONICET
identificaron restos de 9 millones de años que permitirán entender
cómo fue su evolución.
Un grupo de investigadores del CONICET
identificó por primera vez restos fósiles de un pichiciego, un
armadillo que es considerado el más pequeño del mundo y que habita
únicamente en Argentina y otros países del sur de Sudamérica. Es
considerado uno de los animales más extraños de la región ya que,
por sus esquivos hábitos, muchas de sus características biológicas
son aún desconocidas.
La descripción de este inusual mamífero
representa el primer registro fósil del género y de la especie y fue
publicada recientemente en el Journal of Vertebrate Paleontology,
con el nombre de Chlamyphractus dimartinoi. Los restos tienen entre
9 y 10 millones de años de antigüedad y fueron hallados en la
provincia de Buenos Aires hace más de 30 años, pero recién en 2019
los paleontólogos lograron determinar a qué animal pertenecían.
 |
Este descubrimiento permitirá conocer cómo fue
la evolución de este minúsculo armadillo, cuyos ejemplares actuales
miden apenas unos 10 centímetros, pesan menos de 100 gramos y tienen
un fascinante caparazón de color rosa que cubre sus pelos blancos.
“Haber encontrado este fósil equivale a hallar una aguja en un
pajar”, señala el becario doctoral del CONICET en el Centro de
Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL, CONICET – UNNE), Daniel
Barasoain, primer autor del trabajo y responsable del
descubrimiento.
|
Mientras estudiaba materiales vinculados a su
tema de tesis —referida a distintos aspectos de los cingulados del
Mioceno tardío en Argentina —, el paleontólogo se encontró con
fósiles que habían sido hallados en la década del 70 en cercanías de
la laguna Chasicó, en la provincia de Buenos Aires, pero que hasta
ese entonces no habían podido ser identificados. Formaban parte de
la colección del Museo de Ciencias Naturales de Monte Hermoso,
creado por Vicente Di Martino, un coleccionista y aficionado que
había colectado estos restos.
Ante la sospecha de que se trataba de un
pichiciego, Barasoain se contactó con distintos expertos, como la
investigadora independiente del Instituto de Medicina y Biología
Experimental de Cuyo (IMBECU, CONICET – UNCUYO), Mariella Superina,
considerada la principal especialista en este género en Argentina.
 |
Fue ella quien ayudó a confirmar que estaban
frente al primer registro fósil de este esquivo animal, que
pertenece a una subfamilia de cingulados denominada clamiforinos, y del que todavía
se desconocen múltiples aspectos vinculados a su hábitat y a su
reproducción. Es que los pichiciegos tienen hábitos similares
a los de los topos: son nocturnos y se desplazan por debajo de la
tierra. Estas características, sumadas a su pequeño tamaño, hacen
que sean muy difíciles de identificar y de avistar en el campo. |
Actualmente, se conocen dos especies de
pichiciegos: Chlamyphorus truncatus, que sólo habita en Argentina y
se encuentra en la región de Cuyo, y Calyptophractus retusus, que
tiene un tamaño ligeramente mayor y se encuentra las provincias del
NOA, en Bolivia y en Paraguay. Por sus características, el fósil
hallado es considerado una especie distinta y fue nombrado Chlamyphractus
dimartinoi, en homenaje al coleccionista que lo halló.
“Este descubrimiento nos permite empezar a
conocer a estos animales tan raros con mayor profundidad. A partir
de ahora, vamos a poder ver cómo ha sido su historia evolutiva, que
es muy curiosa ya que está totalmente presionada por sus hábitos
subterráneos. Eso ha condicionado una serie de morfologías y
estructuras muy derivadas que son únicas en el mundo”, indica
Barasoain
Ilustración de un pichiciego, considerado el
armadillo más pequeño del mundo. FOTO: Gentileza Pedro Cuaranta.
Fuente; Conicet.
Brachyplatystoma elbakyani, una nueva
especie de bagre gigante que vivió en el Pleistoceno de
Argentina.
La localidad de Paraná además de ser la capital
de la provincia de Entre Ríos es la cuna de una serie de hallazgos
paleontológicos de gran relevancia para entender la evolución de la
fauna que vivió en Argentina durante los últimos diez millones de
años.
Desde la visita al sitio de viajeros famosos
como Darwin y D`Orbigny, el lugar fue conocido mundialmente por la
abundancia de fósiles, restos que aun hoy no dejan de sorprender al
mundo.
Investigadores del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino
Rivadavia", de la Fundación Azara-Universidad Maimónides, y el
CONICET dieron a conocer una nueva especie extinta de bagre Goliath.
Los fósiles fueron hallados en las barrancas del río Paraná en la
provincia de Entre Ríos y tienen una edad cercana a los 10 millones
de años de antigüedad. Los autores de la publicación Federico
Agnolin y Sergio Bogan.
Estos bagres gigantes forman parte de un linaje
único de América del Sur que incluye una de las especies vivientes
más grandes del mundo, el Piraiba, un monstruo de río que puede
superar los tres metros y medio de longitud y los 200 kilos de peso.
 |
Estos gigantes viven hoy en día en los ríos más
grandes de las cuencas del Orinoco, Amazonas y Guyanas, bien al
Norte de Sudamérica. Hasta hoy nadie sospechaba de sus fósiles
podrían encontrarse en el Paraná. Este descubrimiento representa la
forma más austral hasta ahora conocida de estos bagres.
|
El río Paraná es el mayor curso de agua de
Argentina y uno de los más grandes de América del Sur. Su cuenca
tiene una larguísima historia que se remonta a varios millones de
años antes del presente. Actualmente se encuentra bien separada de
su vecina del Norte, la super cuenca del río Amazonas. Pero esto no
siempre fue así, y los fósiles de peces son muy importantes para
entender las antiguas conexiones entre las cuencas de los grandes
ríos Sudamericanos.
La nueva especie fue nominada Brachyplatystoma
elbakyani en honor a Alexandra Elbakyan, investigadora en
Neurociencias de Kazajistán. En 2011 Alexandra creó Sci-Hub, una
plataforma que otorga acceso gratuito a los artículos científicos
publicados por las principales editoriales del mundo.
Esto permite a los investigadores e interesados
de todo el mundo acceder gratuitamente a casi la totalidad de los
artículos publicados.
Fuente; Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los
Vertebrados.
Desde dinosaurios hasta
polen fosilizado en el Calafate.
“Los resultados de la exploración
han sido excepcionales”. Con esta frase resumió Novas la campaña
2020 de un equipo conformado originalmente por 30 personas;
científicos, técnicos, becarios e inclusive investigadores
científicos japoneses, pertenecientes al Museo de Tokio.
Se trata de la tercera exploración
- y la más importante dijo Novas – a un yacimiento situado a unos 40
kilómetros al sur de El Calafate, en lo alto de los cerros en
propiedades de la Estancia Anita. Guiados por el encargado de la
estancia, Facundo Echeverría, la expedición atravesando barreales y
caminos de cornisa, hasta montar un gran campamento en altura, desde
donde realizaron toda la investigación (entre el 8 y el 24 de marzo)
En el año 1980 el geólogo
Francisco Nullo estaba realizando trabajos de topografía y se
encontró con un afloramiento rocoso que tenía huesos fosilizados.
Hace un par de años el paleontólogo Novas encabezó una primera
campaña que localizó algunos restos de un saurópodo de cuello y
cola larga, al que llamó Nullotitan Glacialis. El primer nombre en
homenaje al descubridor y el segundo porque desde el lugar se tiene
una fabulosa vista al Glaciar Perito Moreno.
 |
Entre enero y marzo del año pasado
se encontró una variedad de restos fósiles que entusiasmo al equipo,
que este año regreso con un despliegue mucho mayor. Y los resultados
fueron extraordinarios, mas allá de que la campaña se vio
interrumpida por la pandemia del Coronavirus. “Aparecieron piezas de distintos
organismos que habitaron esta zona entre 70 y 65 millones de años
atrás, en el fin de la era de los dinosaurios. Se encontraron restos
fósiles de caracoles terrestres y de agua dulce, de ranas, peces,
tortugas y de mamíferos pequeños”, describe Novas en FM DIMENSION.
|
También hallaron plantas, troncos
petrificados, impresiones de hojas y hasta el polen fosilizado.
“Podemos reconstruir los bosques y el hábitat de aquel momento. Es
un yacimiento excepcional”, agregó el paleontólogo.
Pero además se realizó el
descubrimiento de restos de un nuevo ejemplar de Nullotitan glacialis, de tamaño similar al primero encontrado. Novas explicó
que son vértebras mejor conservadas y articuladas de manera de
conocer mejor la anatomía de ese titán.
Estos descubrimientos permiten
reconstruir el ecosistema de esta región hace 65 o 70 millones de
años, cuando no existían ni la Cordillera de los Andes ni mucho
menos los glaciares, y cuando el océano tenía periódicos ingresos y
luego retrocesos sobre la actual Patagonia Austral.
En la entrevista con el programa
Radio Activa, Novas dijo estar sorprendido, por este yacimiento.
“Tuve la oportunidad de trabajar en el Valle de la Luna – Talampaya,
también en Chile (Aysén), en Salta, Río Negro y otro montón de
lugares. Pero este yacimiento es increíble, porque a diferencia de
los otros está mostrando todo el ecosistema”.
Novas adelantó que esperan volver
el año próximo y continuar con estos estudios “que tienen impacto a
nivel internacional, porque desde Sudamérica estamos aportando
información sobre el límite entre el cretácico y el terciario, que
es en el momento en el cual se extinguieron los dinosaurios”, dijo
el paleontólogo en la radio de El Calafate. (Guillermo Pérez Luque)
Prochelidaella buitreraensis,
una
nueva especie de tortuga de cuello largo de hace 100 millones de
años.
Por primera vez se recupera un
cuerpo con cráneo de una de las primeras tortugas de laguna. La
investigación está a cargo de investigadores del CONICET, de la
Fundación Azara, de la Universidad Maimónides y del Museo de
Historia Natural de San Rafael (Mendoza).
Las tortugas son un conocido grupo
de reptiles que se originaron allá entre mediados y fines del
Triásico, junto con los cocodrilos, los lagartos, los dinosaurios y
los mamíferos. Las primeras ya se mostraban acorazadas y sin dientes
y no conocemos mucho acerca de cuál grupo de reptiles fue el que les
dio origen. Sin embargo, desde aquellas primeras tortugas, mucho han
caminado y muchos grupos de tortugas existieron, algunos
completamente extintos ya, y otros con descendencia en la
actualidad.
De los muchos grupos de tortugas,
algunas se especializaron en la vida marina, otras en tierra firme y
algunas en los ríos y arroyos. Aunque las tortugas siempre tuvieron
coraza, no siempre tuvieron la habilidad de esconder su cabeza
dentro del caparazón. Este raro atributo se originó en algún momento
del Jurásico y lo hallamos como característico de las tortugas del
Cretácico (¡Valientes tortugas! ¡Se pasaron la mitad de la época de
los dinosaurios sin esconder la cabeza!).
A partir del Cretácico (144-65
millones de años atrás), comienzan a aparecer algunos grupos de
tortugas que podríamos incluir entre las de tipo moderno (comparadas
con las anteriores).
|
 |
Dentro de las tortugas de aguas
dulces, hay dos grandes grupos, clasificados de acuerdo a su modo de
ocultar la cabeza: Las criptodiras (las que retraen el cuello
directamente hacia dentro, como nuestra conocida tortuga de tierra),
y las pleurodiras (aquellas que retraen el cuello lateralmente).
Hoy, las pleurodiras se agrupan en
tres grandes familias: Pelomedúsidas (que hoy viven en África),
Podocnemídidas (que hoy viven en Madagascar) y las Quélidas, de
Sudamérica y Australia.
|
Nuestras quélidas de Argentina habitan hoy
con éxito los ríos y lagunas desde Misiones hasta Buenos Aires, con
tres géneros: Hydromedusa, Phrynops y
Acantochelys. Como son de
climas cálidos, no habitan ya la Patagonia.
Prochelidaella buitreraensis es
una antigua tortuga quélida de unos 30 centímetros de largo pero de
unos 95 millones de años de antigüedad. Fue descubierta en La
Buitrera, una localidad fosilífera situada cerca de Cerro Policía,
en el noroeste de Río Negro, a unos 1.300 kilómetros de Buenos
Aires.
La Buitrera se viene estudiando
desde 1999 y ha provisto una impresionante lista de hallazgos
completamente nuevos como dinosaurios carnívoros del grupo de los
velocirraptores (Buitreraptor, Alnashetri), cuello-largos
(Cathartesaura), cocodrilos omnívoros a herbívoros con hocico de
zorro (Araripesuchus buitreraensis), reptiles esfenodontes
herbívoros (Priosphenodon), lagartijas, serpientes con patas
(Najash), mamíferos driolestoideos de hocico largo (Cronopio),
tortugas y peces pulmonados o dipnoos.
 |
A pesar de que la localidad de La
Buitrera se conoce y se trabaja desde hace 20 años, y las tortugas
que aquí presentamos se conocen desde entonces, recién en las
últimas campañas apareció por vez primera una tortuga con cráneo, un
hallazgo bastante raro, ya que cuando las tortugas mueren y su
cuerpo se descompone, la cabeza suele ser llevada por el agua y se
pierde.
<<<Aspecto de
Prochelidaella buitreraensis.
Ilustración de Carlos A. Gonzáles. |
En el verano de 2017, en la
campaña dirigida por integrantes del Área de Paleontología de la
Fundación Azara - Universidad Maimónides y del CONICET en
coordinación con un equipo del Museo de Ciencias Naturales de San
Rafael (Mendoza), trabajando en el Cañadón de las Tortugas, un sitio
breve, dentro de la Localidad de La Buitrera.
El Cañadón de las Tortugas es
levemente diferente al resto de los sitios en la localidad de La
Buitrera. Un detallado estudio desarrollado por los geólogos Lic.
Joaquín Pérez Mayoral y la Dra. María Lidia Sánchez nos permitieron
conocer que los 20 metros de depósitos rocosos representan tres
etapas que nos muestran cómo se contraían y expandían los márgenes
del viejo desierto Kokorkom como resultado de los cambios climáticos
de la época. Las tortugas se hallan en depósitos de río intercalados
con dunas, donde se preservan rellenos de cuevas de invertebrados.
Los resultados del estudio de los
restos indican que, efectivamente, se trata de una nueva especie,
que fue nombrada como Prochelidaella buitreraensis.
El Dr. Ignacio Maniel
-paleontólogo, investigador del CONICET, primer autor de la
investigación- trabaja en el Museo de Historia Natural de San Rafael
(Mendoza) y también participa el Dr. Sebastián Apesteguía -paleontológo
del Área de Paleontología de la Fundación Azara -Universidad
Maimónides- (Buenos Aires). Además de sus publicaciones científicas
es autor de libros para el público como “Nuestros Dinosaurios” y
“Vida en Evolución” y fue columnista del programa Científicos
Industria Argentina.
El material estudiado incluye un
cráneo muy completo, el mejor preservado mundialmente para una
tortuga quélida del Cretácico, junto con varios otros huesos y
partes de caparazón.
En aquellos tiempos del Cretácico,
un vasto desierto se había formado entre Río Negro y Neuquén, el
Kokorkom, o desierto de los huesos. Las arenas depositadas,
endurecidas, compactadas y petrificadas, se conocerían luego como
Formación Candeleros.
En la estación de lluvias, las
zonas entre las dunas se inundaban y allí habitaban por un tiempo
peces pulmonados (dipnoos) y tortugas de agua dulce que se
alimentaban de ellos. Eso lo sabemos gracias a que de las tortugas
no sólo se encuentran huesos sino también coprolitos (heces
petrificadas). Gracias a esto se pudo inferir que, como sus
parientes actuales del grupo de las Chelidae, aquellas tortugas
también se alimentaban de peces.
Prochelidella vivió en una época
coincidente con los más grandes dinosaurios conocidos, como el
dinosaurio carnívoro Giganotosaurus y apenas un poco antes del
dinosaurio herbívoro Argentinosaurus.
Las tortugas quélidas viven hoy en
nuestros grandes ríos y lagunas. Son muy pretenciosas en cuanto a
sus requerimientos ambientales. El hallarlas en medio del ambiente
desértico de Kokorkom nos dice mucho acerca de las características
del ambiente en La Buitrera. Además, la anatomía de Prochelidella
nos muestra cómo evolucionó el cráneo de estas tortugas a lo largo
de los últimos 100 millones de años.
Las expediciones a La Buitrera
fueron realizadas mediante un convenio con la Agencia Cultura del
Gobierno de la Provincia de Río Negro. Los materiales fósiles
corresponden al Museo Provincial Carlos Ameghino, de la ciudad de
Cipolletti. Los materiales fósiles originales de este saurópodo se
hallan depositados en el Museo Paleontológico “Carlos Ameghino”, de
Cipolletti, Río Negro, bajo el número de colección MPCA PV 307.
La publicación de estos resultados
son la parte final de un proyecto que incluyó numerosos trabajos de
campo, laboratorio y gabinete. Para todo esto se necesitaron
recursos humanos y financieros.
En los trabajos de campo
participaron los autores junto con Fernando Garberoglio, Lucila
Fernández Dumont, Riguetti, F., Rougier, G. W., Cimorelli, E., Pazo,
L. J., Prámparo, M., Carignano, A. P., Veiga, G. y Caldwell, M. La
preparación técnica de los fósiles fue realizada por Javier Pazo y
Jonatan Kaluza. Los dueños del campo, la familia Avelás,
gentilmente dieron permiso para trabajar en su propiedad.
El apoyo financiero fue otorgado a
los autores por distintas instituciones nacionales e
internacionales, como Agencia (Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica), Conicet (Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas), Fundación Azara,
Universidad Maimónides y National Geographic Society. Ilustracion de
Carlos A. Gonzales. Fuente; Fundación Azara.
El Museo de
Ciencias Naturales de Miramar desarrolla actividades virtuales
debido al covid-19.
Pionero en muchas
actividades recreativas y educativas, el museo miramarense de
Ciencias Naturales, desarrollo actividades especiales en su
sitio web para disfrutar en familia.
Al igual que todas las
instituciones científicas y educativas del país están cerradas
al público, el museo miramarense nuevamente apelo a llegar a
todas las familias y seguir trasmitiendo conocimiento, desde la
misma manera que desarrollo su campaña educativa durante el
proceso de la Gripe A.
Muchos son los desafíos para la
familia en esta cuarentena debido a las prevenciones por el
coronavirus. Una de las más importantes es cuidar a nuestros más
pequeños y abuelos, tomando todas las medidas necesarias para
evitar contagios de algún tipo frente al flagelo
Pero como si
esto fuera poco debemos tenerlos en casa y también
entretenerlos, el cual es el desafío más grande. Muchas horas
frente al televisor o todo el tiempo en Internet; y sí, es que
allí, se encuentra la mayor distracción, la posibilidad que nos
brinda la comunicación multimedial, y a la vez comunicación
directa con los amigos y familiares, que por ahora no podemos
frecuentar. Esta cuarentena planteó a los padres una nueva
realidad en familia:
¿qué hacemos con los chicos en
casa? Internet es una muy buena opción de entretenimiento y
conocimiento, aunque lamentablemente aún no está al alcance de
todo el mundo, pero hay muchas formas de llegar a ella.
|
 |
Fue así que Mariano Magnussen,
que se desempeña en el laboratorio paleontológico del Museo de
Ciencias Naturales de Miramar, retraso algunas presentaciones
científicas que serán novedades interesantes en los medios de
comunicación nacionales y del extranjero más adelante, y
desarrollo una serie de cuestionarios y entretenimientos
virtuales para niños y padres a partir de la Pagina Web del
nuevo museo miramarense (Entrar
Aquí),
conformada por una serie de actividades recreativas sobre
ciencias naturales, en donde la familia podrá encontrar las
respuestas a sus inquietudes.
|
Estas se encuentran publicadas
en formato pdf, y contiene una serie de preguntas para
investigar temas relacionados con dinosaurios y otras criaturas
prehistóricas de nuestra región, animales marinos y
continentales de la actualidad, e incluso, sobre el coronavirus.
Para los más pequeños, se puede
obtener un cuadernillo con ilustraciones para colorear,
crucigramas, descarga gratuita de libros, videos educativos
temáticos especialmente seleccionados, actividades para el hogar
y manualidades varias, juegos virtuales, entre otros.
En este
momento, el desafió es el mismo que llevamos a cabo en las
muestras y visitas guiadas en el museo local junto al apoyo de
la Fundación Azara, pero en otro escenario frente al coronavirus.
Durante esta
semana, y sin previo aviso, las actividades recreativas y
virtuales del museo de Miramar, fueron visitados por miles de
usuarios. La Web se constituye como nuestro mejor aliado al
momento de entretener y aprender con nuestros hijos en el
maravilloso mundo de la red y las ciencias naturales.
Hallan en Lobería, los restos de
un enorme perezoso gigante llamado Mylodon darwinii.
Por medio de un comunicado, se dio a conocer la visita del Dr.
Luciano Brambilla, (biólogo de la universidad de Rosario), en
2019 al Museo Gesué Pedro Noseda de la localidad de Loberia, para
estudiar y analizar los restos fósiles de perezosos hallados en
estos últimos tiempos en el interior de la pcia. de Bs. As.
Luciano es especialista en xenartros, dentro de este grupo se
encuentran los gliptodontes y perezosos gigantes, por tal motivo se
acercó a investigar y estudiar el material de esta localidad y
otras, dada la diversidad de los mismos. Luego de su visita, se le
solicitó un informe de un nuevo espécimen de perezoso que se
encuentra en el Museo, y compartimos el mismo.
 |
Me dirijo a ustedes para hacerles llegar mi análisis acerca
del material fósil que observé en mi visita de marzo de 2019
a su institución. Siendo mi principal foco de interés en
investigación el grupo de animales denominados Xenarthros
(grupo que incluye a los perezosos, los gliptodontes y los
osos hormigueros) me encontré con que el fósil por ustedes
presentado corresponde a un perezoso terrestre denominado
Mylodon darwinii.
<<< Aspecto de Mylodon. |
El fósil en cuestión corresponde a la parte más posterior del cráneo
de un ejemplar de la especie mencionada, que se muestra entre líneas
de puntos ejemplificado sobre un cráneo completo al final de este
documento. El cráneo presenta preservado los parietales, frontal,
escamosos, y parte de los denominados procesos cigomáticos. En los
mylodontes la región occipital, que es la parte posterior del
cráneo, adopta una forma aplanada y de contorno redondeado, alta en
sentido dorso ventral, pero no se encuentra preservada en el fósil
hallado.
Se insinúa también la parte posterior de la órbita ocular y procesos
supraorbitario. El cráneo tampoco preserva la región anterior del
cráneo y por lo tanto no conserva los huesos nasales, molariformes,
maxilar, premaxilar, etc.
 |
Mylodon darwinii fue una especie de perezoso
terrestre de gran tamaño, alcanzó un peso que se estima en
unos 1000 a 1500 kg. Parte de un cuero perteneciente a esta
especie se encontró momificado en la cueva “Ultima
Esperanza”, ubicada al sur de Chile, a finales del siglo XIX
por lo que conocemos que presentaba un largo y rubio pelaje
compuesto por gruesas cerdas.
<<<Aspecto de Mylodon. Imagen ilustrativa.
|
Estos animales tenían un arco óseo (arco nasal) que unía la parte
más anterior de los huesos nasales con el premaxilar lo que lo
distingue del resto de los perezosos conocidos que vivieron al final
del Pleistoceno. Esta especie tenía sólo 4 molares (molariformes) a
cada lado del maxilar con lo que reunía un total de 8 molariformes
en el maxilar y otros 8 en su mandíbula.
Habitó el actual territorio de Argentina, Uruguay, Sur de Chile y
Bolivia de donde se conoce un único hallazgo. En general los
hallazgos de Mylodon darwinii son muy poco frecuentes
si se lo compara con la abundancia de restos de otros perezosos como
Glossotherium robustum, y Scelidotherium
leptocephalum. Esto ha hecho que hasta la actualidad no se
conozca completamente la anatomía ósea de Mylodon darwinii
y en este escenario el hallazgo de un nuevo fósil de esta especie
cobra relevancia. En argentina lo hallazgos provienen de Santa Fe,
Entre ríos, Buenos Aires y Córdoba. En la porción más austral del
continente sus hallazgos se dieron en cuevas y aleros como la cueva
anteriormente mencionada de Ultima Esperanza y Pali-Aike, ambas en
Chile.
Se estima que la especie vivió en el período conocido
como Lujanense, entre 120.000 y 10.000 años cuando finalmente se
extinguió. Lo hallazgos producidos en el sur de Chile y Argentina
datan de 12.000 a 11.000 años. Finalizo el informe el Dr Luciano
Brambilla. Fuente
Museo Gesué Pedro Noseda.
Xiphactinus, un gigantesco pez encontrado en el Cretácico de
Patagonia.
La Patagonia se hizo famosa por
sus gigantescos dinosaurios pero lo que la gente no imagina es que
en esa época vivía también un colosal pez depredador que podía
superar los 6 metros de longitud.
Investigadores del Museo Argentino
de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” y de la Fundación Azara
- Universidad Maimónides describieron por primera vez para Argentina
el registro fósil del gigantesco pez Xiphactinus. El material
descripto consiste en una vértebra abdominal y un gran fragmento de
maxilar, descubierto en el año 1946 en el área geográfica
circundante al Lago Coluhe Huapi en la provincia de Chubut.
Se conocen muchos ejemplares de
Xiphactinus provenientes de estratos del Cretácico tardío en todo el
hemisferio norte, aunque hasta la fecha, las ocurrencias
equivalentes en el hemisferio sur incluyen un solo espécimen
descubierto en Venezuela. Este nuevo reporte indica que Xiphactinus
alcanzaba en su distribución las extremidades paleolatitudinales de
nuestra Patagonia.
|
 |
Xiphactinus, es un género de
grandes peces teleósteos que vivieron en el Cretácico. Se le
atribuyen clásicamente instintos caníbales. Su nombre significa
«aleta de espada».
Todas las especies de Xiphactinus eran peces depredadores voraces.
En al menos una docena de ejemplares de X. audax se han hallado los
restos de presas grandes, sin digerir o parcialmente digeridos, en
el estómago.
<<Cráneo ilustrativo.
|
Xiphactinus medía de 4,3 hasta 6
metros de longitud. Poseía radios óseos que sobresalían del cuerpo y
se introducían en las aletas para mantenerlas firmes. Controlaba su
enorme cuerpo gracias a estas aletas, y de esta manera conseguía una
buena maniobrabilidad para su talla, optimizando su eficacia
depredadora. Sus mandíbulas tenían un gran tamaño, y pudieron
funcionar a modo de tubo de succión para atrapar sus víctimas. La
cabeza era chata, un poco parecida a la de un bull dog y su cola más
bien fina. Fuente, Fundación Azara.
Hallan en la Antártida la
piel petrificada de un pingüino que vivió en el Eoceno.
Pertenece a un
animal que medía 1,8 metros de altura. Científicos del CONICET
pudieron inferir la posición y densidad de las plumas.
El denominado
continente blanco supo ser una región de clima templado a frío con
mucha vegetación y bosques de tipo andino-patagónicos como los que
hoy predominan en Tierra del Fuego. En ese ambiente de fauna
diversa, los primeros pingüinos aparecieron hace unos 60 millones de
años y paulatinamente se fueron convirtiendo en las aves costeras
más numerosas, de ahí la enorme cantidad de fósiles que se han
colectado en territorio antártico desde que comenzaron a hacerse
allí exploraciones científicas.
Si bien todos los
rastros hallados son valiosos y aportan información sobre la
biología y ecología de tiempos remotos, de vez en cuando aparece
algún material que destaca por sobre los demás y es considerado una
verdadera joya paleontológica. En esta ocasión, ese lugar le
corresponde al ala de un animal que no sólo conserva sus huesos y
articulaciones intactas sino también, y he aquí la sorpresa, la
piel.
 |
“Único en el
mundo”, enfatiza Carolina Acosta Hospitaleche, investigadora del
CONICET en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la
Universidad Nacional de La Plata (FCNyM, UNLP), cuando habla del
resto fósil que, con 43 millones de años de antigüedad, conserva la
piel de un pingüino petrificada en ambos lados del ala envolviendo
los huesos articulados en su posición original.
<<<Imagen ilustrativa- |
“Pertenece a una
especie llamada Palaeeudyptes gunnari, animales de 1,8 metros de
altura que habitaron el lugar durante una época llamada Eoceno. Es
la primera vez que se encuentra un material con este grado de
conservación correspondiente a un ejemplar primitivo de aves que
todavía existen”, relata la científica, encargada junto a colegas
del estudio del fragmento colectado 2014 en el marco de la campaña
de verano del Instituto Antártico Argentino (IAA, DNA), y cuya
descripción acaban de publicar en la revista científica Lethaia.
Desde su hallazgo,
el ala estaba guardada en la colección de vertebrados fósiles del
Museo de La Plata, que con alrededor de 16 mil piezas es una de las
más completas del mundo. Fue ordenando y catalogando los materiales
que Martín de los Reyes, técnico del IAA con lugar de trabajo en la
FCNyM, se topó con ella. “Me llamó la atención porque estaba
cubierta por una costra muy particular alrededor del hueso. Cuando
se lo comenté a Carolina, arrancó la investigación que nos permitió
probar nuestra sospecha: era la piel mineralizada”, relata. Los
análisis consistieron en observaciones con lupas binoculares para
compararla con el tejido de los pingüinos actuales; y el examen de
la cobertura a través de un microscopio electrónico de barrido,
donde verificaron que las fibras de la dermis también están
preservadas.
En el estudio
comparativo con las especies actuales, los expertos hicieron foco en
la densidad de los folículos o “agujeritos” donde se insertaba el
plumaje. “La piel está desnuda pero no es blanda como podría ser la
de una momia, sino que está fosilizada, es decir, transformada en
roca”, describe Acosta Hospitaleche. Las cavidades que habrían
contenido a las plumas muestran un patrón y distribución similares a
los pingüinos modernos, aunque en estos últimos la concentración es
mucho mayor, teniendo en cuenta que viven en aguas heladas. “Lo que
nos deja ver este rastro es la adquisición temprana de
características ligadas a la adaptación al frío, modificaciones que
ya desde ese momento les permitieron a estos grupos primitivos
tolerar temperaturas más bajas y por ende diversificarse y
dispersarse por los mares del Hemisferio Sur, donde residen hasta el
presente”, concluyen.
 |
En paralelo al
trabajo de los pingüinos se reportó otra novedad científica de la
Antártida, esta vez en la revista Journal of South American Earth
Sciences. Se trata de dos mandíbulas pertenecientes a
pelagornítidos, una familia extinta de aves marinas caracterizadas
por tener pseudo o falsos dientes y de la que este nuevo hallazgo
deja ver que la diversidad de especies que la formaban era aún más
amplia de lo que se creía. Con diez campañas antárticas en su haber,
Acosta Hospitaleche también es autora de este estudio.
<<< Imagen de Archivo.
|
“Hablamos de
pseudodientes o dentículos porque no eran como los nuestros, con
esmalte, dentina e insertos en un alvéolo, sino que se trataba de
prolongaciones del hueso del pico, que se extendía y formaba esas
estructuras con la misma apariencia y función de los dientes, aunque
más frágiles”, relata la investigadora. Las mandíbulas descriptas en
el trabajo se suman a otras encontradas en campañas anteriores, como
así también a fragmentos óseos del cráneo, curiosamente todos
diferentes entre sí, lo cual confirma que en la Antártida no habitó
una sola especie de pelagornítido sino que coexistieron muchas y de
diversos tamaños: mientras que algunos medían cuatro metros con las
alas extendidas, los más grandes alcanzaban los siete metros.
También los
pseudodientes, se pudo observar, variaron su tamaño con el paso del
tiempo: mientras que los más primitivos medían alrededor de 2
milímetros, a medida que evolucionaban fueron creciendo, y en las
mandíbulas más recientes aparecen algunas piezas de más de 1
centímetro de altura. “En realidad, los pelagornítidos existieron en
todo el mundo, con un rango de aparición temporal muy amplio: desde
hace 60 millones de años hasta unos 5 millones”, explica Acosta
Hospitaleche, y continúa: “Eran aves planeadoras de hábitos costeros
que fueron muy exitosas hasta que aparecieron los albatros y
petreles, dos especies con una morfología y modos de vida muy
similares, y que al ocupar el mismo nicho ecológico, que es no sólo
el lugar físico sino también la función en la comunidad, los fueron
desplazando hasta hacerlos desaparecer”. Fuente Conicet.
Recrean nuevos aspectos de antiguos reptiles del
Triasico.
Dos
investigadoras, una de ellas platense, lograron reconstruir su
esqueleto a partir de los restos de cuatro ejemplares hallados en La
Rioja a fines de los años sesenta
Aunque en
algún momento la paleontología los relacionó con los dinosaurios,
hoy se sabe que los ornitosúquidos -un grupo de reptiles que vivió
hace unos 225 millones de años- fueron en realidad los que dieron
origen a los cocodrilos. Referentes en el estudio de estos animales,
las investigadoras Julia Brenda Desojo, de la Facultad de Ciencias
Naturales y Museo de La Plata, y su colega Belén von Baczko, del
Museo Argentino de Ciencias Naturales lograron “revivirlos” a partir
de dos importantes trabajos publicados recientemente en revistas
científicas de prestigio mundial.
El primero
de estos trabajos, que apareció en el Journal of Vertebrate
Paleontology, consiste en la reconstrucción en un 90% del esqueleto
de la especie Riojasuchus tenuisceps a partir de los restos de
cuatro ejemplares encontrados a fines de los ’60 en la formación Los
Colorados de La Rioja.
 |
“Eran
animales terrestres de hábitos carnívoros carroñeros, es decir que
comían restos de cadáveres sin ser cazadores, y cuadrúpedos aunque
probablemente se paraban sobre sus patas traseras para correr.
Medían alrededor de dos metros de longitud y tenían una cabeza muy
particular con un hocico en forma de punta y curvado hacia abajo”,
cuenta von Baczko.
<<<Imagen
Archivo. |
Tanto ella
como Desojo sostienen que “era realmente necesaria una descripción
detallada y actualizada”, ya que la única que había hasta ahora era
la presentación original de la especie que hizo el paleontólogo
autodidacta José Bonaparte en 1972, y desde entonces se han
descubierto muchos otros reptiles.
El trabajo
de las investigadores del CONICET permitió reafirmar la posición de
estos reptiles entre los antepasados más antiguos de los actuales
cocodrilos.
Además del
Riojasuchus en Argentina se conoce una segunda especie llamada Venaticosuchus rusconii, encontrada en la Formación de Ischigualasto,
también en La Rioja. A éstas sólo se les suma a nivel mundial una
tercera que corresponde a un ejemplar descubierto a comienzos de
1900 en Escocia.
 |
“Con
restos fósiles aparecidos únicamente en dos países hoy tan
distantes, alcanza para inferir que la dispersión geográfica de
estos reptiles fue muy amplia en Pangea, el supercontinente único
que se formó durante el Paleozoico y que empezó a separarse hace 250
millones de años”, señala Desojo.
<<<Imagen
Archivo. |
A esta
hipótesis se sumó una evidencia inesperada que contribuyó
precisamente a completar los huecos dentro de esta gigantesca
distribución ya conocida, y sobre esto trata el segundo trabajo,
publicado en Acta Paleontologica Polonica: el descubrimiento de un
nuevo ejemplar de un ornitosúquido distinto a los anteriores, esta
vez en Brasil. Su descubridor, el investigador de la Universidad
Federal de Santa María Rodrigo Muller convocó a las científicas
argentinas por su experiencia en esta fauna triásica. Además de bien
preservado, el esqueleto resultó estar muy completo: hay numerosos
huesos del cráneo y la mandíbula que permiten reproducir la silueta
de la cabeza; varias vértebras pertenecientes al cuello, el tronco,
la cadera y la cola; y las patas delanteras y una de las traseras
casi íntegras.
La nueva
especie recibió el nombre de Dynamosuchus collisensis, y el análisis
de las relaciones de parentesco posibilitó reconocer que es muy
cercana a una de las argentinas. A su vez, ambas son contemporáneas
de la hallada en Escocia. “Fue una gran sorpresa y también un
orgullo que nos hayan llamado para el análisis de las piezas,
especialmente porque se trata de un animal del que se conocían muy
poquitas especies en todo el mundo”, admiten las científicas. Fuente
eldia.com
Hallan nidos fósiles de
abejas del Cretácico en Chubut.
Un equipo de investigadores del CONICET reportó
el hallazgo de varios nidos de abejas en un "paleosuelo" de 100
millones de años, en un yacimiento del período Cretácico Inferior
ubicado en Cañadón Tronador, Chubut. Se trata de uno de los
registros más antiguos de estos insectos y corresponde a una tribu
actualmente existenta.
Aunque desde la filogenética molecular se
considera que las abejas deben haber surgido a fines del Cretácico
Inferior, hace cerca de 123 millones de años, en congruencia con la
expansión de las dicotiledóneas, esta hipótesis hasta ahora no
contaba con registros fósiles que pudieran respaldarla. Los restos
más antiguos que habían sido descubiertos hasta ahora (de alrededor
de 100 millones de años) eran controversiales y no correspondían a
grupos que existan actualmente.
Recientemente, un equipo de investigadores
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
reportó el hallazgo de varios nidos de abejas que se pueden asignar
a la tribu Halictini, un grupo con representantes actuales, en un
paleosuelo de 100 millones de años en un yacimiento del Cretácico
Inferior ubicado en Cañadón Tronador en la provincia del Chubut. El
descubrimiento de una traza fósil tan antigua, característica de un
grupo específico que abarca sólo algunos géneros y que tiene
continuidad hoy en día, constituye una evidencia de la pronta
diversificación de las abejas en el Cretácico Inferior en forma
paralela a la ya acreditada para las plantas con flores. La nueva
icnoespecie fue bautizada con el nombre de Cellicalichnus krausei.
“Es uno de los registros más
antiguos de la existencia de abejas, pero además no plantea las
controversias que suscitan otros fósiles de tipo corpóreo que tienen
aproximadamente la misma edad, pero que no se corresponden con
ningún grupo actual.
|
 |
Una ventaja que ofrecen las trazas fósiles
respecto de los restos corpóreos -sobre todo en insectos- es
que se las halla siempre en su ambiente original (es decir,
no transportadas) lo que permite conocer más sobre el marco
en el cual vivían estas especies y discernir, incluso,
cuestiones comportamentales fundamentales para
distinguir, por ejemplo, si se trata de una avispa o de una abeja y
ubicarlas correctamente en un árbol filogenético”, afirma Jorge
Genise, investigador del CONICET, jefe de la División Icnología del
Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN,
CONICET) y primer autor del trabajo. |
Los nidos de las abejas se conservan porque
estas tienen que darle a las celdillas un tapiz impermeable para que
las provisiones no difundan hacia el suelo. Es este tapiz
impermeable lo que las preserva después de tantos años. Los nidos de
las avispas, en cambio, no se preservan porque no les resulta
necesario impermeabilizar las celdillas en las que aprovisionan las
presas.
Fue justamente la arquitectura de los nidos
encontrados la que permitió adjudicarlos a la tribu Halictini (un
grupo de abejas de lengua corta), con sus típicas celdillas unidas a
túneles principales. El hallazgo, además de servir para mostrar que
las abejas se co-diversificaron rápidamente con las primeras plantas
con flor en el Cretácico Inferior, implicó también la posibilidad de
recalibrar la filogenia de las abejas de lengua corta.
“Este nuevo hallazgo muestra que los halictinos
tienen cerca de 100 millones de años, cuando en la filogenia de la
que partimos consideraba que habían aparecido unos 40 millones años
después. Esto coincide con lo que se conoce sobre la evolución de
las dicotiledóneas. Es esperable que los polinizadores y las flores
se hayan diversificado de forma conjunta y estas trazas fósiles
permiten corroborarlo”, señala Pablo Dinghi, investigador del Grupo
de Investigación en Filogenias Moleculares y Filogeografía de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos
Aires (FCEN, UBA) y otro de los autores del artículo.
|
 |
Hasta ahora se creía que la evolución de las
abejas había sido más gradual, pero gracias a este descubrimiento y
el recálculo de los tiempos de divergencia entre las especies, los
investigadores pudieron acotar el período de su diversificación,
indicando que habrían alcanzado formas más parecidas a las actuales
hace cerca de 100 millones de años.
<<< Nido fósil hallado en
Chubut (arriba), a la izquierda posible aspecto de la
avispa. |
Aunque los investigadores sabían que se trataba
de un sitio del Cretácico Inferior, con la colaboración de Brian R.
Jicha, investigador de la Universidad de Wisconsin (Estados Unidos),
se determinó que los paleosuelos en los que se hallaron los nidos
tenían exactamente 100 millones de años. Además, gracias al trabajo
de un grupo de geólogos a cargo de Eduardo Bellosi, investigador del
CONICET en el MACN, se pudo establecer las condiciones del ambiente
en que estas abejas vivían.
“Hicimos una análisis de los paleosuelos en el
que encontramos los nidos y los estudiamos de forma micro y
macroscópica para poder inferir cómo era el paisaje en aquel
momento. La zona era un valle fluvial en el que eran frecuentes los
desbordes y en el que además ocurrían lluvias de cenizas
provenientes de los volcanes que se encontraban en la antigua
cordillera patagónica. La vegetación era predominantemente herbácea
y arbustiva con poco follaje y el clima era de cálido a templado y
entre semiárido y subhúmedo”, resume el geólogo.
Los científicos indican que conocer más sobre
la historia evolutiva de las abejas resulta clave para entender
mejor los ecosistemas del presente y cómo se los puede preservar.
Fuente: CONICET
El fósil de bambú más antiguo de la Patagonia
resulta ser una conífera.
Una rama frondosa fosilizada
del Eoceno temprano en la Patagonia descrita en 1941 todavía se cita
a menudo como el fósil de bambú más antiguo y la principal evidencia
fósil de un origen de bambúes de Gondwan. Sin embargo, un examen
reciente realizado por el Dr. Peter Wilf de la Universidad Estatal
de Pensilvania reveló la naturaleza real de Chusquea oxyphylla. Los
hallazgos recientes, publicados en el artículo en la revista de
acceso abierto Phytokeys, muestran que en realidad es una conífera.
La identificación corregida es
significativa porque el fósil en cuestión era el único macrofósil de
bambú que todavía se consideraba desde el antiguo supercontinente
meridional de Gondwana. La evidencia de microfósiles más antigua
para el bambú en el hemisferio norte pertenece al Eoceno medio,
mientras que otros fósiles sudamericanos no son más antiguos que el
plioceno.
En las últimas décadas, algunos
autores han dudado si el fósil patagónico era realmente una especie
de bambú o incluso una hierba. Pero a pesar de su importancia
general, nunca se publicaron reexaminaciones modernas del espécimen
original. La mayoría de los científicos que lo mencionaron tuvieron
la oportunidad de estudiar solo una fotografía encontrada en la
publicación original de 1941 por los famosos botánicos argentinos
Joaquín Frenguelli y Lorenzo Parodi.
En su reciente estudio del
espécimen holotipo en el Museo de La Plata, Argentina, el Dr. Peter
Wilf reveló que el fósil no se parece a los miembros del género
Chusquea ni a ningún otro bambú.
"No hay evidencia de nodos,
vainas o lígulas de tipo bambú. Las áreas que pueden parecerse a las
características de bambú consisten solo en los puntos de partida
rotos de las bases de las hojas que divergen de la ramita. Las hojas
decurrentes y muy juntas son muy diferentes de las hojas
característicamente pseudopetioladas. de bambúes, y las bases de
hoja libre heterofacialmente retorcidas no se encuentran en ningún
bambú o hierba ", escribió el Dr. Wilf.
En cambio, Wilf vinculó el
holotipo con los fósiles recientemente descritos del género de
coníferas Retrophyllum del mismo sitio fósil, el prolífico lecho de
lagos fósiles Laguna del Hunco en la provincia de Chubut, Argentina.
Coincide precisamente con la forma de follaje fósil difícil de Retrophyllum spiralifolium, que se describió en base a un gran
conjunto de datos: un conjunto de 82 especímenes recolectados tanto
de la Laguna del Hunco como del sitio Eoceno medio temprano del río
Pichileufú en la provincia de Río Negro.
Retrophyllum es un género de seis
especies vivas de coníferas de la selva tropical. Su hábitat se
encuentra tanto en el Neotrópico como en el Pacífico occidental
tropical.
La evidencia reunida confirma
firmemente que Chusquea oxyphylla no tiene nada en común con los
bambúes. Por lo tanto, requiere cambiar el nombre. Preservando la
prioridad del nombre anterior, Wilf combinó Chusquea oxyphylla
y
Retrophyllum spiralifolium en Retrophyllum oxyphyllum.
La exclusión de un género de bambú
vivo del Nuevo Mundo de la lista floral general para la Patagonia
del Eoceno debilita la señal biogeográfica del Nuevo Mundo de la
vegetación de Gondwanan tardío de América del Sur, que ya mostró
vínculos mucho más fuertes con las floras vivas del Pacífico
occidental tropical.
La señal más fuerte del Nuevo
Mundo que queda en la Patagonia del Eoceno basada en macrofósiles
bien descritos proviene de los frutos fósiles de Physalis (un género
de plantas con flores que incluyen tomatillos y cerezas molidas),
que es un género completamente estadounidense, concluye el Dr. Wilf.
(Fuente: DICYT) Foto; El holotipo de la especie Retrophyllum
oxyphyllum, anteriormente considerado el bambú más antiguo conocido.
(Foto: Peter Wilf)
Descubren restos de una playa marina en el Holoceno de San Pedro.
Es una
acumulación de moluscos y vertebrados cuya antigüedad permitiría
relacionarla con el diluvio bíblico
Un tramo de
cordón marino costero de una ingresión del mar que cubrió el norte
de Buenos Aires entre 7500 y 4.000 años atrás, fue descubierto al
Este de la ciudad de San Pedro, en provincia de Buenos Aires. El
equipo del Museo Paleontológico “Fray Manuel de Torres” fue alertado
por personal del establecimiento donde aparecieron los restos
mientras se realizaban tareas rurales en una zona conocida como Bajo
del Tala.
El campo donde
sucedió el hallazgo es propiedad de la familia Spósito y está
ubicado a unos 10 km de la pintoresca ciudad bonaerense. Marcelo
Zurita es uno de los puesteros del lugar y fue quien comentó al
grupo del Museo que estaban “apareciendo caracoles” en el sedimento
removido por una excavadora.
De inmediato,
un equipo del museo conformado por José L. Aguilar, Julio Simonini,
Matías Swistun, Javier Saucedo, Bruno Rolfo, Fernando Chiodini y
David y Germán Tettamanti, se movilizaron hasta el lugar. La
sorpresa fue mayúscula al ver la gran concentración de material
correspondiente al avance del mar sobre la zona ocurrido durante el
Holoceno. Se recolectaron decenas de ejemplares de conchillas del
género Erodona y numerosos ejemplares de
Heleobia australis, un pequeñísimo caracol de 7 mm de
longitud, así como ostras y almejas junto a caracoles de agua dulce
acumulados por el antiguo oleaje.
Según
apreciaciones del Dr. Eduardo Tonni, Profesor Emérito de la
Universidad de La Plata y prestigioso paleoclimatólogo argentino,
“tanto Heleobia australis como Erodona
no son indicadores marinos netos, sino de ambientes de mezcla de
aguas, es decir estuariales.
|
 |
La presencia de estos
moluscos a la altura de San Pedro indican, para aquel
período, un incremento estuarial, es decir, de penetración y
mezcla de aguas marinas mucho más allá de donde llegan en la
actualidad. Actualmente las aguas marinas, más densas,
pueden penetrar por debajo de las dulces hasta la altura de
la ciudad de Buenos Aires. Condiciones similares a éstas se
dan actualmente a la altura de Punta Indio, en la zona de
Bahía Samborombón”.
<<<Imagen de archivo. |
Con el avance
de los muestreos de campo, en el equipo del Museo de San Pedro
comenzaron a comprender que habían descubierto un cordón marino
costero de unos 30 metros de ancho que se había depositado al pie de
un antiguo acantilado que hoy no es otra cosa que las altas
barrancas de la zona.
La rompiente de
aquella antigua playa, al agitarse con los vientos, había depositado
contra la barranca restos de fauna acuática pero también de
vertebrados y plantas que vivían en la costa de aquel ecosistema.
Bancos de conchillas, caracoles, ostras, fragmentos de peces,
cáscaras de huevos de ñandú, huesos de roedores, partes de ciervos
y, como si fuera poco…madera, espinas y hasta algunas semillas. Toda
una acumulación de materiales animales y vegetales cuya antigüedad
se estima en unos 5.000 años.
En definitiva,
es un conjunto de materiales de diferentes épocas y ambientes que
fueron acumulados por acción y erosión de aquel estuario que dominó
toda la región durante un lapso importante de tiempo, depositándolos
al pie del antiguo acantilado que no es otra cosa que la actual
barranca de la zona norte de la provincia.
|
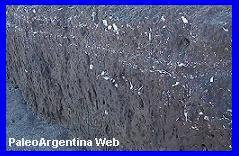 |
Sin
saberlo, la excavadora expuso restos de tres momentos de la
prehistoria de la zona. El equipo del Museo de San Pedro
logró identificar y clasificar tres niveles desde donde
provenían los elementos recuperados. El nivel más profundo,
ubicado a unos dos metros y medio bajo el suelo actual,
preserva los restos claros de la ingresión del mar en la
zona. Mucha arenilla, moluscos y el cordón costero con la
acumulación de restos provienen de esa capa de suelo cuya
antigüedad se estima en unos 5.000 años.
<<<Imagen de archivo.
|
Por encima de
ésta se encuentra un nivel medio formado por un sedimento oscuro,
casi sin arena, pero todavía con muchas conchillas y caracoles.
Corresponde a un período en el que la ingresión se había retirado,
el humedal recuperaba su lugar y se volvían a depositar los barros
aportados por las crecidas del Paraná sobre los restos que habían
quedado de la ingresión marina que se retiraba. En esta capa se
preservaron muchos restos de madera.
El nivel más
moderno ya no posee moluscos, es de color negro y en él aparecieron
restos de ciervos de los pantanos, algunos restos de peces y algunos
escasos fragmentos de alfarería. Según trabajos anteriores, este
nivel se podría haber formado hace unos 1.000 años.
En este nivel
se logró descubrir un asta de ciervo que presenta llamativas y
numerosas marcas de “cortes” en uno de sus lados.
Al respecto, el
Dr. Daniel Loponte, arqueólogo e investigador del CONICET, opina que
“Las evidencias paleontológicas y arqueológicas que tenemos del
Holoceno medio para el Delta del Paraná son muy escasas, y por ello
se debe resaltar la importancia de este nuevo registro descubierto
en el área. Si bien se deben analizar con profundidad los artefactos
hallados, la recuperación de astas modificadas en los niveles
superiores, que son similares a las obtenidas en el nivel pre-cerámico
del sitio Isla Lechiguanas I, fechado en 2300 años, son un dato
sumamente importante, y se podría estar en presencia de un registro
arqueológico inmediatamente posterior a la ingresión marina, fecha
para la cual carecemos de todo dato acerca de las poblaciones
humanas que vivieron en la región.” . Fuente; Museo Paleontológico
de San Pedro.
Hallan cuatro gliptodontes juntos, en
el Pleistoceno de Bolívar.
Se trata del primer hallazgo de esta cantidad
de animales todos juntos en las pampas, se estima que su cronología
es de 20.000 años aproximadamente, antes de la llegada de los
primeros grupos humanos a la región.
|
 |
Un equipo de profesionales de la arqueología y
la paleontología perteneciente al Instituto de Investigaciones del
Cuaternario Pampeano (INCUAPA – CONICET) con sede en la Facultad de
Ciencias Sociales de la UNICEN trabajan en la extracción de restos
de caparazones de cuatro gliptodontes que fueron hallados en el
lecho del arroyo Salado, que descarga sus aguas en la Laguna San
Luis, del partido de Bolívar.
<<<Cuatro coraza y colas de Gliptodontes hallados en Bolivar.
|
Se trata del Lic. José Luis Prado, el Dr.
Ricardo Bonini (ambos paleontólogos), el Dr. Pablo Messineo, el Dr.
Manuel Carrera Aizpitarte, el Dr. Julio Merlo, el Lic Jonathan
Bellinzoni (arqueólogos) y el Tec. Juan Manuel Capuano, quienes
llevan adelante las tareas en el lugar.
El equipo de docentes de la Facultad de
Ciencias Sociales e investigadores del INCUAPA – CONICET, fueron
convocados para el rescate por la Municipalidad de Bolívar, tras el
hallazgo por parte de un lugareño, que informó al municipio de la
situación.
|
 |
“En una primera visita yo (Messineo) y Ricardo
Bonini fuimos a constatar la presencia de unos fósiles que al
parecer eran dos gliptodontes pero cuando empezó el rescate
detectamos dos caparazones más”, indicó el Dr. Pablo Messineo, quien
tiene permiso de investigación en la zona del hallazgo desde el
2011. De acuerdo a las primeras apreciaciones, los restos
corresponderían a la familia `Glyptodontidae´, un animal de gran
tamaño que habitó los pastizales pampeanos, que pesaron 800 kilos y
de un metro y medio de largo, en promedio.
<<<<Archivo. Recreación
paleoartistica de Daniel Boh. |
Si bien aún no culminaron las tareas de
rescate, los investigadores indicaron que los restos fósiles están
“en sedimento del Pleistoceno final y la cronología estimadas es de
20.000 años o más, antes de la llegada de los primeros grupos
humanos a la región”, según sostuvo Messineo. Estos indicios
permiten determinar que la muerte de los animales se debió a causas
naturales como puede ser el empantanamiento en un bajo o cuerpo de
agua. “Lo relevante del hallazgo es que son cuatro gliptodontes y
esto representa el primer registro de esta cantidad de animales todo
juntos en las pampas” manifestó el investigador.
El proceso de rescate continuará con la
extracción de los fósiles y su posterior traslado a un espacio
designado por el municipio local, donde se realizarán las tareas de
limpieza, conservación y puesta en valor. Estas tareas demandarán
tiempo ya que el equipo de investigadores deberá trabajar de manera
minuciosa y detallada para su preservación y futura exposición al
público. Ilustración Daniel Boh. Fuente; unicen.edu.ar
José Bonaparte, el adiós a uno de los
paleontólogos que más dinosaurios descubrió en la historia.
A los 91 años falleció Bonaparte, investigador
autodidacta que revolucionó la disciplina en Argentina. Cuál es su
legado, qué dicen los principales referentes.
Nació en Rosario en 1928 y pronto se mudó a
Mercedes –a 96 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires–. La
localidad sirvió de cuna y escenario principal para un apasionado
por los fósiles, un fanático desde el principio y hasta el final.
Bonaparte elaboró catálogos enteros con hallazgos que protagonizó a
lo largo de su vida de manera descollante. Según reconocen quienes
le siguieron el paso de cerca “era una máquina que nunca cesaba de
picar y palear rocas”.
A pesar de que originalmente no pertenecía al
ámbito académico –no cursó ninguna carrera ni jamás ingresó al
sistema universitario formal– de joven, sus trabajos se destacaban
tanto que las instituciones científicas comenzaron a abrirle las
puertas de par en par. En los 50’s fue convocado por el biólogo
Osvaldo Reig –otro prócer– para formar parte del staff de la
Fundación Miguel Lillo en Tucumán. Primero se desempeñó como
técnico, más tarde participó de investigaciones, hasta que en un
momento –casi sin advertirlo– comenzó a liderarlas. Ingresó en el
mundillo paleontológico hasta que lo dominó por completo. Tozudo,
disciplinado, talentoso, dueño de un carácter fuerte que muchas
veces le trajo complicaciones con sus colegas. Todo eso por separado
y todo eso junto fue José Bonaparte, el hombre que siguió el rastro
de los fósiles con perspicacia detectivesca.
|
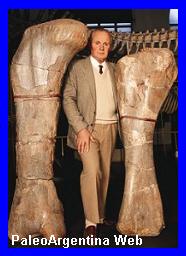 |
Su presencia marcó un antes y un después para
la paleontología. Y, aunque a veces sea justo desconfiar de los
relatos fundacionales, lo de Bonaparte –a todas luces– implicó un
punto de inflexión para la ciencia que estudia el pasado de la vida
en la Tierra a través de fósiles. “Los dinosaurios descubiertos en
Argentina son noticia en todo el mundo. Puedo asegurarte que ello no
sería así si José no hubiese existido. Fue el pionero y gestor
principal de la paleontología. Tradicionalmente, la disciplina
estaba dominada por antecedentes de mamíferos; la información
disponible sobre los dinosaurios era casi nula. Durante los 70’s y
los 80’s realizó grandes descubrimientos sobre muchas especies que
habitaron Sudamérica”, señala Diego Pol, uno de sus tantos
discípulos e investigador Principal de Conicet en el Museo Egidio
Feruglio.
<<<José Bonaparte, junto a
restos fósiles de chubutusaurus. |
“Sin lugar a dudas fue el gran paleontólogo del
Mesozoico de América del Sur, la edad de oro de los reptiles; el
equivalente de lo que significó Ameghino para el Cenozoico y el
esplendor de los mamíferos en la región. Sus descubrimientos e
interpretaciones han tenido un impacto en la comprensión de la
evolución de los vertebrados. Sus trabajos tuvieron una verdadera
trascendencia internacional; muchos de los conceptos que creó
todavía son operativos y siguen vigentes”, apunta Fernando Novas,
doctor en Ciencias Naturales e investigador Principal del Conicet.
Sus hallazgos no solo marcaron un hito a nivel doméstico sino
también se destacaron en todo el hemisferio sur. “Si bien la
comunidad científica tenía buena información sobre lo que había
acontecido a nivel mundial, Bonaparte fue el responsable de colocar
en el mapa lo que había sucedido en esta parte del mundo.
Así
evidenció que la historia en el sur había sido muy diferente
respecto de lo que había pasado con estos grandes reptiles en el
norte”, plantea Pol. Previo a sus aportes, las contribuciones habían
sido minúsculas por estas geografías. No había prácticamente datos
sobre el derrotero que habían tenido estas bestias gigantes en
continentes enteros como el americano. Y eso, por supuesto, dejaba a
la vista un vacío enorme. “Realizó un intenso trabajo en el
escritorio pero sobre todo en el campo. Era un tractor, tenía una
capacidad asombrosa. Supo rodearse de gente muy trabajadora, primero
en Tucumán desde donde realizó sus primeros pasos en los 50’s, así
como también en Buenos Aires”, dice Novas.
|
 |
Desde este punto de vista, Bonaparte operó como
una muestra del modo en que pueden articularse ciencia y soberanía.
En concreto, a partir de sus experiencias y sus resultados en las
campañas fue posible afirmar que “nosotros, los sudamericanos,
también tenemos nuestros dinosaurios, tenemos nuestra historia”,
expresa Pol y continúa: “Muchos de los que descubrió eran grupos
directamente desconocidos, únicos de esta región. Inauguró
un concepto biogeográfico al apuntar que la fauna del sur
era muy diferente de la del norte, que tenía sus propias
características, sus peculiaridades”.
<<<José Bonaparte en
el MACN. |
De esta forma ya no fue posible
–ni recomendable– extrapolar los modelos de estudio que imperaban en
las naciones centrales; pues, el aislamiento que existió entre ambos
hemisferios fue muy temprano y, producto de ello, las faunas de uno
y otro escenario continuaron caminos evolutivos muy diferentes a
partir de la separación de Pangea en Laurasia y Gondwana.
En sus decenas y decenas de campañas realizó
innumerables bautismos. Sin embargo, en la vitrina de sus
principales hallazgos se ubican el Carnotaurus, el
Amargasaurus y el
Argentinosaurus, íconos que representan linajes completamente
diferentes a los que hasta ese momento se habían develado y, por lo
tanto, sentaron auténticos precedentes. “Fueron emblemáticos porque
tenían características únicas: durante muchos años el Carnotaurus
fue el único carnívoro con cuernos hallado; el Amargasaurus,
saurópodo, un herbívoro de grandes espinas en el lomo que fue
vinculado, rápidamente, a una especie conocida de África y permitió
trazar nuevos paralelismos entre los ejemplares de diferentes
continentes que en el pasado conformaban Gondwana. Y el Argentinosaurus fue el primer gigante que se encontró e inauguró esa
característica de gigantismo que luego destacaría a la Patagonia de
hace unos 100 millones de años”, describe Pol.
|
 |
Además de un trabajo descollante en el campo,
se encargó de formar a una gran cantidad de discípulos. De hecho,
los grandes paleontólogos actuales crecieron en sus carreras con
Bonaparte como guía. Diego Pol era voluntario, apenas un joven de 18
años, cuando dio sus primeros pasos en la disciplina y conoció al
maestro. “Gran parte de los especialistas en reptiles que hoy tiene
el país pasaron por Bonaparte. Lo conocí cuando era todavía
estudiante de colegio secundario. Era voluntario en el Museo
Argentino de Ciencias Naturales (CABA) y él era el jefe del área de
Paleontología de vertebrados. Inicié mis pasos en la
investigación y preparé mis primeros fósiles. |
Sin dudas, ha tenido una influencia
muy grande en relación a la cantidad de gente que, aunque provenía
desde diferentes ámbitos, vinculó a la temática. Era muy abierto a
que participasen todos los que estaban verdaderamente interesados”,
detalla Pol.
Y esta situación se conecta de modo directo con
su historia: Bonaparte ejerció como autodidacta durante toda su
vida. No cursó ninguna carrera y, sin embargo, llegó a ser
reconocido con el título de doctor honoris causa por la Universidad
Nacional del Comahue en 2011. “Su legado es enorme”, comenta Novas y
remata: “Hay instituciones enteras que crecieron gracias a sus
aportes, como el Instituto Miguel Lillo que cuenta con una colección
impresionante de fósiles. Muchos fueron preparados por sus propias
manos, ya que actuó como técnico. No diré que la paleontología
argentina ha perdido con su fallecimiento sino todo lo contrario: ha
ganado con la vida de un tipo realmente apasionado por lo que
hacía”. Fuente Pablo Esteban. Página 12.
Tralkasaurus cuyi, un nuevo dinosaurio carnívoro de Cretácico de
Patagonia.
Investigadores confirmaron el descubrimiento de una nueva especie de
dinosaurio, bautizada como Tralkasaurus cuyi. Del tipo carnívoro,
sus restos fueron recuperados en una zona próxima al Embalse
Ezequiel Ramos Mejía, del lado rionegrino, en lo que corresponde a
la meseta de El Cuy. De allí deriva su segundo nombre. En mapudungun,
la denominación completa significa “Reptil Trueno”.
 |
Según lo describieron, el Tralkasaurus cuyi pertenece al grupo de
los terópodos abelisáuridos y su contextura fue mucho más pequeña
que los carnívoros de ese tipo conocidos hasta ahora: medía
cuatro metros de longitud, mientras que los otros alcanzan
entre siete y once metros.
<<<Fragmento de
maxilar de
Tralkasaurus cuyi.
Prensa. |
Este hallazgo "revela que ese grupo abarcaba un nicho ecológico
mucho más amplio de lo que se pensaba”, aseguró Mauricio Cerroni,
autor principal del estudio publicado en la revista Journal of South
American Earth Sciences.
 |
Para reconstruir su estructura y rasgos, los trabajadores del Museo
Argentino de Ciencias Naturales (MACN) y del CONICET contaron con
restos puntuales:
- del cráneo se encontró el hueso maxilar que forma parte del
hocico, el cual aun preserva los dientes;
- costillas cervicales, que salen del cuello y son muy largas, por
lo que se piensa que son tendones que se fosilizaron;
- parte del espinazo de la cadera y de la cola.
<<<Aspecto de
Tralkasaurus cuyi.
ilustración Sebastián Rozadilla. |
A
su vez, destacó que “hay un elemento que sostiene a la costilla que
es muy delgado, algo que nunca se ha visto en ningún otro grupo de
carnívoros”.
El equipo de trabajo estuvo integrado también por los
investigadores Matías Motta, Alexis Aranciaga Rolando, Federico
Brissón Egli y Fernando Novas. Fuente Rió Negro.
Hallazgo de
científicos argentinos podrían responder dudas sobre la extinción de
los dinosaurios.
Se trató del
descubrimiento de especies de flora y fauna en un área de fósiles
donde también se terminaron de encontrar huesos del Nullotitan
Glaciaris, uno de los dinosaurios patagónicos.
Un equipo de
científicos argentinos anunció el hallazgo de un ecosistema diverso
dentro de un yacimiento paleontológico en la provincia de Santa
Cruz, cuyo estudio y análisis podría aportar a la ciencia mayores
detalles sobre la extinción de los dinosaurios.
 |
Se trató del
descubrimiento de especies de flora y fauna en un área de fósiles
donde también se terminaron de encontrar los huesos del Nullotitan
Glaciaris, uno de los dinosaurios del sur patagónico que data de la
era mesozoica, hace unos 66 millones de años. A unos 5 kilómetros
del glaciar Perito Moreno, dos expediciones de paleontólogos
argentinos encontraron fósiles de mamíferos, aves y anfibios junto a
plantas modernas y polen, todos éstos hoy estudiados en los
laboratorios del Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia de
la ciudad de Buenos Aires. |
"Por primera vez
tenemos vestigios de fauna y flora que convivieron juntas en un
mismo ecosistema justo antes de que cayera el meteorito", explicó
Federico Agnolin, miembro del equipo. Esta circunstancia, agregó,
"es interesante porque permite saber qué ecosistema existió previo a
la extinción de los dinosaurios, y también qué animales van a
sobrevivir a esta extinción y por qué los dinosarios no.
El equipo encontró
restos de sapos, serpientes, tortugas, caracoles de agua dulce y
vértebras de posibles mamíferos. Actualmente todas las muestras son
analizadas por un equipo interdisciplinario conformado por
integrantes del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET) y la Fundación de Historia Natural Félix de Azara.
"Entre esos
animales pequeños es donde, realmente, hay muchas novedades, estos
animales nos pueden dar las grandes sorpresas y son los que nos
ayudan a entender ese ecosistema... también tomamos muestras de
plantas y de polen para saber qué tipo de vegetales existían en la
zona y determinar cuáles sobrevivieron y cuáles no", continuó
Agnolin, investigador del CONICET, al ser entrevistado por Xinhua
News. Fuente; Perfil.com
Hallan fósiles en Miramar de
Carcharodon carcharias, un Tiburón blanco.
Identifican los primeros restos fósiles bonaerenses de un Tiburón
blanco prehistórico de unos 10 mil años antes del presente. Fueron
hallados casualmente por dos vecinos de la ciudad balnearia.
El tiburón blanco es la especie de pez más afamada por ser uno de
los depredadores marinos con una contextura imponente y contar con
un prontuario extenso de ataques a seres humanos. Sin dudas es una
de las especies más grandes de tiburones, alcanzando los 6 metros de
longitud.
Un peculiar y casual hallazgo paleontológico realizado por dos
vecinos en la ciudad balnearia de Miramar, demuestra la presencia de
este curioso depredador marino a partir de fósiles identificados
recientemente. Los fósiles tendrían una antigüedad cercana a los 10
mil años.
El tiburón blanco, es una especie rara vez registrada en el mar
argentino. Hace unos días fue identificado en el registro
paleontológico de la ciudad de Miramar, a partir de dos dientes
depositados en las colecciones científicas del Museo de Ciencias
Naturales de esa ciudad, ubicada a unos 450 kilómetros de Buenos
Aires.
 |
Hace unos
años, dos vecinos de la localidad los encontraron mientras
juntaban caracoles en la playa. En ocasiones aparecen
fósiles desplazados o rodados en nuestra costa, pero estos
restos marcaron la diferencia. “De forma separada en
distancia y tiempo, se recuperaron los dientes que muestran
un importante proceso de fosilización. Los materiales en
cuestión fueron llevados al Museo Municipal de Miramar, y
quedaron guardados en un cajón durante unos años” comento
Daniel Boh, titular del museo local. |
El primer diente, fue encontrado por José Puente en las playas
ubicadas en el bosque del vivero dunicola, y el segundo, fue
descubierto por Miguel Babarro y procede de la localidad vecina de
Mar del Sud, distante a unos 15 kilómetros al sur de Miramar.
Pasaron varios años, hasta que Mariano Magnussen del Laboratorio
Paleontológico del nuevo museo miramarense, noto la importancia del
hallazgo mientras revisaba cientos de fósiles depositados en las
colecciones. Junto a Federico Agnolin (Museo Argentino de Ciencias
Naturales, Conicet, Fundación Azara y Universidad Maimonides)
realizaron las primeras observaciones sobre los mismos, y
desarrollaron algunas hipótesis sobre su origen, ya que en varios
sectores de las playas locales suelen aparecer restos fósiles de
ballenas, caracoles y erizos que estarían vinculados con los
ambientes donde vivian estos tiburones prehistóricos.
Posteriormente, Sergio Bogan (Fundación Azara y Universidad
Maimonides) consulto la colección fósiles de esta institución y
observo estos dientes, identificándolos de inmediato como los de un
Carcharodon carcharias, popularmente conocido como
tiburón blanco. “Si bien presentan erosión se trata de dos
excelentes piezas fósiles, uno de ellos de la mandíbula superior y
el otro de la inferior”, sostuvo Sergio Bogan, y agrego “Se trata de
los primeros restos fósiles de esta especie descubiertos en este
sector de la costa bonarense”, “El tiburón blanco en la actualidad
es sumamente inusual en nuestras costas … y este hallazgo refuerza
el modelo paleontológico previamente propuesto, donde la especie era
mucho más abundante en el pasado reciente de nuestro mar”.
 |
Al ser
consultado, Mariano Magnussen enfatizo que; “Miramar es uno
de los pocos lugares del mundo, donde tenemos registros
paleontológicos, arqueológicos e incluso históricos de la
presencia del Carcharodon carcharias”.
Hace unos
años, un equipo de arqueólogos del Museo de La Plata,
recuperaron dientes de esta especie con una antigüedad de 3
mil años en el sitio Nutria Mansa. |
Estos materiales fueron utilizados como pendientes y utensilios de
corte por los pueblos indígenas que vivieron en el lugar. Además en
1954, justamente en los balnearios céntricos de Miramar, un tiburón
blanco ataco a un joven nadador, siendo este el único registro de
ataque de tiburón en Argentina hasta este momento.
Es de destacar la participación y debida conciencia de ambos vecinos
en acercarse al museo y dejar las muestras a disposición de la
ciencia. Todos los fósiles y yacimientos están protegidos por la ley
25.743/03 y por la ordenanza municipal 248/88 donde el estado
provincial (a través del Centro de Registro del Patrimonio
Arqueológico y Paleontológico) tiene jurisdicción ante estos temas
de recuperación de fósiles. Los fósiles son patrimonio de todos, y
resultan materia de fascinación para los visitantes de los Museos y
una fuente de constante de información para conocer el pasado de
nuestra región. Es sumamente importante preservarlos entre todos.
Mimetaster
florestaensis, un nuevo marrellomorfo fue descubierto en Salta.
En la sierra de Mojotoro (provincia de Salta)
fue hallado recientemente el fósil de un animal perteneciente a un
grupo de artrópodos con un registro muy pobre, los marrellomorfos.
Los restos fósiles pertenecen a una nueva especie, bautizada con el
nombre de Mimetaster florestaensis, y corresponden al Tremadociano
(Ordovícico) de Argentina. Noroeste Salvaje dialogó con la
paleontóloga de la UNSa (Universidad Nacional de Salta) Josefina
Aris, quien comunicó el hallazgo, junto a quien encontrara los
restos, en el Congreso Geológico Argentino celebrado en Córdoba en
2014, y una de las autoras del artículo científico con la primera
descripción de la especie, publicado en 2017.
 |
Lo que se encontró es una fauna a la que los
paleontólogos llamamos “Tipo Burgess Shale”. Este tipo de
fauna tiene una gran importancia ya que consiste en especies
que aportan una gran cantidad de información desde
diferentes puntos de vista; especialmente aportan elementos
que permiten dimensionar la magnitud de lo que fue la
Radiación Ordovícica. En nuestro caso, se trata de
marrellomorfos, artrópodos, poríferos y conularias, entre
otros. |
Entre las especies halladas, una de las más
importantes pertenece al grupo de los marrellomorfos que son
artrópodos no trilobites que habitaban en el fondo marino. La
especie salteña está emparentada con otra del género Mimetaster que
procede de rocas devónicas de Alemania. De manera que la
denominamos Mimetaster florestaensis. El nombre específico hace
referencia al lugar de procedencia del ejemplar que es la Formación
Floresta.
El fósil fue hallado en la Formación Floresta
de la sierra de Mojotoro, que es la cadena montañosa que se
encuentra al este de la ciudad de Salta. Las rocas que componen esta
formación corresponden a un ambiente marino antiguo en el que las
olas y tormentas tenían una gran influencia en la dinámica
ambiental. Esas rocas fueron alguna vez el fondo del mar, una de las
tantas veces que en Salta hubo mar. Luego el mar se retiró, ese
sedimento se consolidó y transformó en roca para, finalmente,
elevarse como montañas gracias a los procesos tectónicos
intervinientes. Estamos hablando de rocas de 480 millones de años
aproximadamente.
El ejemplar fue hallado por un alumno de la
carrera de Geología de la UNSa (Universidad Nacional de Salta) en
una salida de campo de la materia Paleontología. Su descubrimiento
le valió la comunicación del hallazgo, en coautoría con la suscrita,
en el Congreso Geológico Argentino celebrado en Córdoba en el año
2014. Posteriormente, se publicó la descripción completa de la
especie con sus implicancias filogenéticas y paleobiogeográficas en
una revista internacional.
 |
Los marrellomorfos son un grupo de
artrópodos no trilobites marinos. Se originaron en el
Cámbrico (hace 541 millones de años) y el último registro
data del Devónico (383 millones de años). Su cuerpo estaba
aplanado en sentido dorso-ventral lo que significa que
habitaban los fondos marinos con probables incursiones
nectónicas7. Tenían el cuerpo segmentado con importantes
escudos cefálicos de diferentes tamaños y formas. |
El hallazgo de Mimetaster florestaensis es muy
importante por varias razones. En primer lugar, se trata de la
primera cita de este tipo de artrópodos para Argentina y Sudamérica,
lo que completa el registro del grupo a nivel mundial, ya que
faltaba encontrarlo en Sudamérica; por otra parte, a lo anterior se
le suma el hecho que se trata de una nueva especie, lo que
incrementa el número de especies del grupo de los marrellomorfos;
además, se pudieron establecer relaciones de parentesco de M.
florestaensis con otras especies de otras partes de mundo; y
finalmente es importante señalar que esas relaciones de parentesco
establecidas fueron nuevas evidencias paleobiogeográficas.
Específicamente, la unión de la placa sudamericana con la africana
en un supercontinente llamado Gondwana, que tenía una posición más
austral que la que tienen esas placas en la actualidad que, además,
están separadas. Fuente: noroestesalvaje.com.ar
Hallan fósil de oftalmosaurio, un reptil marino
que vivió en Zapala, Neuquén.
Neuquén no deja de sorprender a los científicos
con su riqueza paleontológica. Investigadores del CONICET anunciaron
esta semana el hallazgo en Zapala de restos de un ejemplar de un
reptil terrestre que se adaptó a la vida marina hace 150 millones de
años. Se trata de un oftalmosaurio perteneciente a un grupo de
reptiles denominados ictiosaurios.
La pieza encontrada arroja pistas de altísimo
valor científico que explican cómo estos animales fueron modificando
su cuerpo a lo largo del tiempo para poder alimentarse en las
profundidades del mar que en ese momento cubría la zona urbana y
rural de la actual Zapala.
 |
Según señaló el CONICET, recientemente
investigadores del organismo que se desempeñan en la Facultad de
Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata
reportaron el hallazgo del cráneo, huesos del oído interno y el
miembro anterior derecho de un ejemplar de oftalmosaurio que vivió
hace unos 150 millones de años en cercanías de lo que hoy es la
ciudad de Zapala. La novedad se acaba de publicar en la revista
Zoological Journal of the Linnean Society donde se precisan las
características del animal.
|
“El cráneo hallado mide alrededor de medio
metro. Estimamos que este animal debe haber tenido unos sesenta y
cinco centímetros desde la zona occipital hasta la punta de la
trompa, y un cuerpo de dos a tres metros de largo”, señaló el
becario del CONICET Lisandro Campos, primer autor del trabajo.
El científico remarcó que se trata de “un
tamaño discreto si consideramos que su familia alcanzó dimensiones
de ocho a diez metros”.
 |
El CONICET explicó que más allá del hallazgo
del material en sí, una de las particularidades del trabajo radica
en el método utilizado para su estudio posterior. Valiéndose de
tomografías computadas y utilizando un software especial, los
expertos pudieron diferenciar digitalmente los huesos del sedimento
adherido a ellos. Los científicos del CONICET estiman que el
tamaño de los oftalmosaurios era de aproximadamente 10 metros de
longitud.
<<<Ilustrativo. |
Los ictiosaurios fueron un grupo de reptiles,
entre los que se encontraba el oftalmosaurio, que forman parte de lo
que se considera el paradigma de adaptación al medio marino de los
tetrápodos, es decir los vertebrados terrestres con dos pares de
extremidades, señaló el CONICET. Se estima que estas especies se
desplazaban con sus cuatro patas sobre la tierra, a lo largo de su
extensa historia evolutiva que comenzó en los albores del período
Triásico hace 250 millones de años. Fuente; www.lmneuquen.com
|
Que información deseas encontrar
en Grupo Paleo? |
|
Nuestro sitio Web posee una amplia
y completa información sobre geología, paleontología,
biología y ciencias afines. Antes de realizar una
consulta por e-mail sobre algunos de estos temas,
utilice nuestro buscador interno. Para ello utilice
palabras "claves", y se desplegara una lista de
"coincidencias". En caso de no llegar a satisfacer sus
inquietudes, comuníquese a
grupopaleo@gmail.com
 |
|
|
|
|
|
|
| |
|