|
IMPORTANTE: Algunas de las imágenes
que acompañan a las presentes noticias son ilustrativas. Las
imágenes originales se encuentran publicadas en Paleo, Revista
Argentina de Paleontología. Boletín Paleontológico del Grupo
Paleo Contenidos, o en nuestro blog Noticias de Paleontología.©.
Aviso Legal sobre el origen de imágenes. |
Noticias de
Paleontología 2022.
Lo mas destacado e
importante del año.
|
 |
|


Herramientas líticas no eran de humanos de 50 mil años en
Brasil, sino de antiguos monos capuchinos.
Uno de los más encendidos
debates en la arqueología americana tiene que ver con el
momento en que los primeros seres humanos entraron en el
continente.
Como hermano mayor, Federico
Agnolín, que de chico volvía locos a sus padres por su
fascinación con los “bichos”, arrastraba a Agustín, el menor, en
sus excursiones de descubrimiento. “Al final, Agustín se
‘recontar engachó’”, bromea Federico. Hoy, éste es paleontólogo
y aquél, arqueólogo. Ambos, apasionados por su profesión que no
solo practican en sus respectivos lugares de trabajo (el Museo
Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia y la
Fundación Azara, en el caso del primero, y el Instituto de
Antropología y Pensamiento Latinoamericano el del segundo), sino
que también invade las conversaciones familiares.
Precisamente de estos
intercambios surgió la idea de revisar las evidencias que
respaldan uno de los más encendidos debates de la arqueología
americana: cuándo llegaron los primeros humanos al continente.
Para la mayoría de los especialistas, esto habría ocurrido hace
entre 13.000 y 14.000 años, a través del Estrecho de Bering,
ubicado en el extremo Norte, entre Asia y América. Sin embargo,
un grupo “disidente” propone que habría sido mucho antes, hace
entre 20.000 y 50.000 años. Y para plantear esa hipótesis se
basan, entre otras cosas, en herramientas de esa antigüedad
halladas en Pedra Furada y otros sitios del nordeste de Brasil a
las que atribuyen origen humano.
|
 |
En un trabajo que se publica
en The Holocene (https://doi.org/10.1177/09596836221131707), los
hermanos Agnolín se permiten plantear serias dudas sobre esta
última posición y argumentan que las herramientas de 50.000 años
de antigüedad de Pedra Furada no tienen origen humano, sino que
fueron fabricadas por monos capuchinos. “Ver un problema desde
diferentes perspectivas resulta muy enriquecedor –cuenta
Federico–. Este trabajo es un poco resultado de las charlas que
tenemos. Yo vengo de las ciencias más duras, más biologicistas,
y Agustín aporta su visión humanista, que ayuda a entender
muchos aspectos”. |
Federico confiesa que lo atrae
mucho la arqueología (aunque no se dedica a ella en el plano
profesional) y los yacimientos de Brasil eran una especie de
obsesión para él. “La hipótesis que tiene más fuerza sobre el
poblamiento americano es que se produjo hace unos 14.000 o
15.000 años, a través del Estrecho de Bering –cuenta–. Por otro
lado, estaban estos restos en Brasil de 50.000 años, pero se los
había cuestionado. Incluso había quienes consideraban que podían
ser artefactos geológicos. Además, en los últimos años, se
observó tanto en chimpancés, como en macacos e incluso en monos
capuchinos de esa zona de Brasil la habilidad de hacer
instrumentos de piedra.
En África, por ejemplo, se vio que
varios yacimientos que se creían correspondientes a antiguos homínidos, australopitecos, en realidad eran producto de
chimpancés. Yo siempre lo molestaba a mi hermano con estas
cosas… Estos descubrimientos me enloquecen, porque
tradicionalmente se pensó que la capacidad de hacer instrumentos
útiles era un atributo humano. Entonces, un día le muestro un
artículo sobre esto de los capuchinos y le digo: ‘Mirá lo que
están haciendo estos monos; seleccionan una roca, no
cualquiera, sino un canto rodado, la trasladan a otro lado y le
empiezan a pegar a una nuez, y encima dejan ‘lascas’ [desechos o
esquirlas que quedan a medida que se va rompiendo] parecidas a
lo que hacen los seres humanos”.
Estudios muy recientes, de
2016, muestran que los capuchinos se acercan a canteras de rocas
redondeadas, conocidas como “canto rodado”, y allí seleccionan
una roca que consideran de tamaño adecuado y la utilizan como
percutor junto a otra más grande y achatada a modo de yunque. Al
verlo, Agustín inmediatamente reconoció las similitudes que
existían entre las piedras utilizadas por los monos capuchinos
con lo que se encontró en Pedra Furada. “¡Era lo mismo!”,
exclama Federico.
Aunque el tamaño de las rocas
seleccionadas que se encuentran en el yacimiento del nordeste de
Brasil es un poco mayor que las que emplean los monos
capuchinos actuales, lo que sugiere que podrían haber sido
utilizadas por algún otro tipo de mono o por capuchinos
ancestrales, son indistinguibles de las que hoy producen estos
primates y diferentes de las humanas.
Además, hay otros indicios que
llevan a pensar que no pertenecen a un asentamiento humano. Por
ejemplo, ausencia de huesos partidos, restos de fogones o
comida. “El ser humano tiene una manera de organizarse
espacialmente, muy, muy característica –aclara Federico–. Por
decirlo de una manera sencilla: en una parte hacemos el fuego,
en otra, cocinamos y en otra hacemos los instrumentos. Y en este
caso, todo estaba desperdigado de manera azarosa, irregular. No
había un arreglo del espacio, como sí tenemos los humanos y
nuestros ancestros”.
La historia cuenta con un
condimento adicional, y es que esto ya lo había intuido hace más
de dos décadas, antes de que se hubiera observado la habilidad
de generar herramientas entre los primates, un arqueólogo
argentino, Luis Alberto Borrero, que analizó los hallazgos de
este yacimiento y en una publicación de 2000 concluyó que las
piedras talladas "Son instrumentos, pero no son humanos".
“Él dijo: ‘Esto no está
distribuido como lo hacen los seres humanos. No sé qué es, pero
humano no es’ –se entusiasma Agnolín–. Su trabajo, que nosotros
no conocíamos porque no nos habíamos metido en el tema, es
maravilloso, porque todos los demás intentaban buscar
explicaciones raras”.
Para sostener sus
conclusiones, los hermanos Agnolín argumentan que a escasos dos
kilómetros de Pedra Furada hay monos capuchinos que hacen
exactamente lo mismo que se encontró en ese sitio. “Cuando
tomamos las cantidades de instrumentos, de lascas y otras
variables, todas sugieren que son de capuchinos y no de humanos
–subraya el científico–. Además, son piedras muy toscas. Es nada
más que una piedra pegándole a otra. En la actualidad, los monos
las usan para romper nueces, para excavar en busca de raíces e
incluso a veces las chupan porque al parecer obtienen minerales
que faltan en sus dietas”.
|
 |
Dado que Pedra Furada
proporcionaba la evidencia más fuerte para la presencia humana
en América hace 50.000 años, esa hipótesis se debilita. Y
aunque en otras partes del mundo hay herramientas de 50.000 años
de antigüedad a las que se atribuía origen humano, ahora que se
sabe que otros primates también las fabrican habrá que
revisarlas. "Otra de las preguntas sin
respuesta era qué tipo de humano arcaico podía haber acá, en
América, hace 50.000 años que tuviera este tipo industria tan
elemental –destaca Agnolín–.
|
Por eso, la hipótesis en algún
punto siempre resultó endeble. Borrero mismo lo señaló, ya que
en ese momento, los humanos éramos básicamente sapiens. Esto
termina con un montón de especulaciones. Bah, en realidad, hay
que ver lo que responden los otros investigadores. Es un debate
que recién empieza”.
Para Rolando Gonzalez-José,
director del Centro Nacional Patagónico y coordinador del
programa PoblAr, que conoce bien el sitio, pero no intervino en
este trabajo, “La investigación de Agnolín y Agnolín contribuye
a una larga discusión acerca de la antigüedad de la ocupación
humana en el nordeste brasileño, que por su supuesta profundidad
temporal, tiene implicancias en el debate del poblamiento
americano en general. Un problema recurrente con los sitios
antiguos de esa zona, especialmente los de Pedra Furada y
aledaños, es que carecemos de dataciones directas. Si bien los
restos humanos más antiguos de Brasil se remontan a unos 11 o 12
mil años antes del presente (los restos de “Luzia” y de
“Zuzu”pueden atribuirse a estos fechados) no se encontraron
restos humanos tan antiguos como las herramientas líticas que se
fecharon en tiempos sincrónicos o hasta anteriores al último
máximo glacial (que ocurrió hace entre 19 y 23 mil años antes
del presente).
Es decir, los fechados más antiguos atribuidos a
humanos no provienen de esqueletos humanos propiamente dichos,
sino de instrumentos de piedra que, supuestamente, fueron hechos
por humanos. Esto abre una controversia apasionante a la que
muchos autores contribuyen, incluyendo el estudio de Agnolín y
Agnolín, y es si esos restos encontrados en esos sitios fueron
efectivamente hechos por humanos o bien por monos capuchinos. El
uso de instrumentos líticos rudimentarios por parte de estos
primates está bien documentado en diversas regiones y contextos.
Naturalmente, las comparaciones son cada vez más complejas, y la
investigación de Agnolín y Agnolín aporta nuevos enfoques y una
mirada global sobre el registro de piezas líticas tanto de los
sitios vinculados a Pedra Furada como de otros cercanos
pertenecientes a monos capuchinos del género Sapajus. El
establecimiento de la presencia más antigua de humanos en
América del Sur requiere de abordajes interdisciplinarios. Creo
que este aporte sigue alimentando el debate acerca del origen
humano o no humano de las herramientas líticas más antiguas de
estos sitios, y se suma a muchos previos y otros que vendrán en
el futuro, de la mano de nuevas tecnologías y abordajes, que nos
permitan conocer con mayor verosimilitud la profundidad de la
presencia humana en nuestro continente”. Fuente;
eldestape.com.ar
Link al trabajo:
https://journals.sagepub.com/.../10.1177/09596836221131707




 Mas información, fotos y videos en
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/12/herramientas-liticas-no-eran-de-humanos.html
Mas información, fotos y videos en
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/12/herramientas-liticas-no-eran-de-humanos.html
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Presentan estudio sobre increíbles fósiles hallados en Punta Indio.
La
localidad de Punta Indio, se encuentra a unos pocos kilómetros al
sur de la ciudad de Buenos Aires. Es bien sabido desde hace décadas
que las aguas del Río de La Plata que bañan dicha localidad suelen
arrojar en las playas restos fósiles de diversa procedencia.
Tras varios años de muestreo,
investigadores del LACEV (Laboratorio de Anatomía Comparada y
Evolución de los Vertebrados, MACN- Conicet), dieron a conocer una
variada fauna de vertebrados compuestos por los restos fósiles
arrojados en las playas.
 |
El estudio detallado de todos los restos
demostró la mezcla de dos faunas distintas: una de ellas conteniendo
una gran cantidad de fauna marina, particularmente, variados
tiburones, y otra compuesta mayormente por fauna estrictamente
terrestre. Esta última
incluye una enorme diversidad de animales, como ser escuerzos,
perdices, palomas, zorros, zorrinos, roedores y variados miembros de
la megafauna como gliptodontes, perezosos terrestres, toxodontes,
osos y mastodontes.
|
En esta fauna se incluyen especies cuya
antigüedad se remonta a los 500.000 años antes del presente, cuando
la zona era de alguna manera semejante a la Región Chaqueña.
Mucho tiempo después, entre 8000
y 5000 años antes del presente, el mar invadió parte de la provincia
de Buenos Aires. Pertenecientes a esta ingresión del mar, se
incluyen restos de cetáceos, pinípedos y abundantes restos de peces,
entre los que se cuentan diversos tiburones, incluyendo el famoso
tiburón blanco, e incluso peces típicos de arrecifes de coral como
peces globo y peces bayesta, los cuales son registrados por primera
vez para dicha edad en Argentina.
En la foto se incluyen restos de peces
fósiles, incluyendo (de izquierda a derecha y de arriba a abajo)
dientes de tiburón blanco, escalandrún, tiburón sarda, pez ballesta
y pez globo.
En el estudio participaron Nicolas
Chimento del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino
Rivadavia", Sergio Bogan de la Fundación de Historia Natural Félix
de Azara. Universidad Maimónides y Federico Agnolin del Museo
Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", LACEV Y
Conicet. Fuente LACEV.




 Mas información, fotos y videos https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/12/presentan-estudio-sobre-increibles.html
Mas información, fotos y videos https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/12/presentan-estudio-sobre-increibles.html
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Patagopelta
cristata, un nuevo dinosaurio anquilosaurio del Cretácico de la
Patagonia Argentina.
Así lo determinó un estudio sobre
colecciones de huesos que hasta ahora no habían sido identificadas
con ninguna especie. El
informe del CONICET.
Un
nuevo estudio de científicos del CONICET sobre diferentes
colecciones de huesos halladas en la localidad de Salitral Moreno,
ubicada al sur de la ciudad de General Roca (Provincia de Río
Negro), reveló la existencia de un nuevo dinosaurio que habitó la
Patagonia argentina a fines del período Cretácico, hace unos 70
millones de años. La nueva especie, un anquilosaurio de tamaño
pequeño, fue bautizada como Patagopelta cristata. La investigación
fue publicada en la revista Journal of Systematic Palaeontology.
"El
estudio adquiere relevancia dado que Patagopelta es la primera
especie de anquilosaurio descripta para el territorio continental de
la Argentina, lo que llena el vacío existente para este grupo y suma
un nuevo tireóforo a los escasísimos restos incompletos e
indeterminados conocidos para nuestro país de este tipo de
dinosaurios ornitisquios", señala Facundo Riguetti, primer autor del
trabajo y becario doctoral del CONICET en el Centro de Estudios
Biomédicos, Ambientales y Diagnóstico (CEBBAD, Universidad
Maimónides) la Fundación de Historia Natural Félix de Azara.
 |
Aunque
en este caso, el equipo que estudió los restos fósiles encontrados
en Salitral Moreno no fue responsable del descubrimiento de los
huesos, el trabajo permite terminar de poner en valor los hallazgos
realizados por diferentes grupos de investigación desde los años '80
en adelante. Aunque los huesos no permiten reconstruir a un animal
completo, ni proceden de un mismo individuo, fueron suficientes para
que los especialistas pudieran comprender que se encontraban frente
a una nueva y única especie. |
Los
anquilosaurios son un grupo de dinosaurios cuadrúpedos herbívoros,
protegidos por corazas en la cabeza y todo el lomo y cola del
animal, que cuentan con un amplio registro fósil para el Cretácico
del hemisferio norte, pero muy escaso en el hemisferio sur, donde
solo se han hallado unas pocas especies en Australia, Chile,
Antártida y Marruecos.
Patagopelta es un nodosáurido, una de las dos grandes familias,
junto con la de los anquilosáuridos, en las que se dividen
tradicionalmente los anquilosaurios. Los nodosáuridos se
caracterizan por llevar grandes espinas en la zona del cuello y
hombros, así como por carecer de las mazas o garrotes caudales
presentes en el grupo de los anquilosáuridos.
El
elemento mejor conservado de Patagopelta es el fémur, que está
completo y muestra todas las características propias de los
nodosáuridos, y uno los restos más importantes y distintivos es una
porción de la armadura del cuello, la cual tiene espinas y crestas
particulares de este ejemplar. Este es el motivo por el cual se lo
bautizó Patagopelta cristata, que significa coraza crestada de
Patagonia.
Por
otro lado, uno de los elementos más abundantes colectados en
Salitral Moreno corresponde a las piezas individuales que componen
la extensa armadura protectora, llamados osteodermos -escudos de
hueso formados bajo la piel- similares a los escudos que hoy en día
se pueden ver en el lomo de los cocodrilos y yacarés. Estos
elementos, dispuestos en hileras paralelas a lo largo del dorso y
cola del animal, le conferían protección al anquilosaurio mientras
vivió.
 |
"Para
tratarse de un dinosaurio acorazado, Patagopelta tiene un tamaño
extremadamente pequeño. Por el tamaño del fémur, de solo 25
centímetros de largo, estimamos que el animal debió medir entre dos
y tres metros de largo, mientras, en general, los anquilosaurios son
animales de tamaño mediano o grande, con una longitud promedio de
entre cuatro y cinco metros", señala Sebastián Apesteguía, coautor
del estudio e investigador del CONICET en la Fundación de Historia
Natural Félix de Azara. |
Los
nodosáuridos son un grupo de anquilosaurios que evolucionó en el
hemisferio norte, pero hacia finales del cretácico, un puente
continental se estableció entre Sudamérica y Norteamérica, lo que
permitió el intercambio biológico entre hemisferios. Mientras hacia
el norte emigraron dinosaurios de cuello largo como los
titanosaurios, del norte hacia el sur ingresaron dinosaurios de pico
de pato y anquilosaurios nodosáuridos, además de lagartos y
mamíferos como las comadrejas o zarigüeyas. "Es por eso en
Sudamérica que tan solo esperamos hallar animales como Patagopelta
en rocas de fines del Cretácico, justo antes de que tuviera lugar la
extinción global de los dinosaurios", afirma Apesteguía.
De
acuerdo con el diagnóstico de los especialistas es posible que el
pequeño tamaño de Patagopelta esté vinculado con algún evento de
enanismo. "Una hipótesis es que se deba al evento biológico conocido
como ?regla de la isla' o enanismo insular, que implica debido a la
escasez de recursos sólo los ejemplares más pequeños tienen
posibilidades de sobrevivir en las islas, dado que demandan menos
manutención al ambiente. Y efectivamente, a finales del Cretácico,
el norte de la Patagonia se vio invadido por un brazo del océano
Atlántico conocido como Mar de Kawas, que restringió el paso a
muchas especies, varias de las cuales se adaptaron a la vida en las
islas del norte de la Patagonia. Es probable que esto se relacione
con el enanismo en anquilosaurios y también en los titanosaurios
saltasaurinos de esa época", explica Riguetti.
De
hecho, algunos años atrás, el mismo equipo de investigación
describió huellas de anquilosaurios enanos, posiblemente afectados
por causas similares, caminando por el fondo de un brazo de mar
cretácico poco profundo en Bolivia. En este sentido, esta nueva
especie de anquilosaurio enano amplía la discusión sobre la masa
corporal y los aspectos paleobiológicos de los anquilosaurios.
Fuente; memo.com.ar
Referencia bibliográfica
https://doi.org/10.1080/14772019.2022.2137441




 Mas información, fotos y videos
en https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/12/patagopelta-cristata-un-nuevo.html
Mas información, fotos y videos
en https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/12/patagopelta-cristata-un-nuevo.html
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Se declara Reserva Natural
Provincial a Centinela del Mar.
|
 |
Durante la última sesión legislativa de
la Cámara de Senadores Bonaerense fue aprobado Proyecto
de Ley que declara Reserva Natural Provincial a
Centinela del Mar, con lo cual una vez promulgado, el
corredor costero de 23 kilómetros comprendido entre el
paraje Rocas Negras y el arroyo Nutria Mansa, este
último en el límite del Partido de General Alvarado y
Lobería, será un área protegida. |
Allí existen hay importantes
yacimientos paleontológicos, sitios arqueológicos y una buena
representación de ambientes naturales de la costa austral bonaerense
en buen estado de conservación.
Los fundamentos de un área
protegida básicamente pasan por “regular su uso”, especialmente el
paso de motos y vehículos 4×4, presencia de cazadores furtivos o
pescadores, para poder potenciar paralelamente otros valores del
espacio y su patrimonio.
Por eso, el próximo paso le
corresponderá al Ministerio de Ambiente que se encargará de
reglamentar esas cuestiones.
Al respecto, la titular de ese
organismo, Daniela Vilar, celebró la sanción de esta ley ya que
“reconoce la necesidad de conservar la riqueza biológica de esta
área protegida, los sitios arqueológicos y paleontológicos, además
de promover la investigación científica y el acceso como espacio
educativo y de disfrute, siempre respetando su biodiversidad”.
“El proyecto va en línea con
nuestro plan de Fortalecimiento de Áreas Protegidas, una de las
prioridades de nuestra gestión y del gobernador Axel Kicillof”,
manifestó.
En abril, la ministra Villar junto
a la subsecretaria de Política Ambiental, Tamara Basteiro, se
reunieron con el diputado Germán Di Cesare para trabajar en este
proyecto, que expresa un pedido de la comunidad con el fin de
proteger su ecosistema austral de dunas.
“Damos así por cumplido el
compromiso asumido, no solo con la comunidad alvaradense, sino
también con quienes acompañaron y aportaron su trabajo y
conocimientos para poder llegar a esta concreción, tal es el caso de
Fundación Azara y su titular Adrián Giacchino, científicos
especializados en el tema y el coordinador del Museo de Ciencias
Naturales de Miramar, Daniel Boh, entre otros”, Di Cesare, quien
presentó la iniciativa.
“También quiero agradecer a las
legisladoras y legisladores, especialmente a Cristian Gribaudo,
visitante permanente de Mar del Sud ya que, como presidente del
bloque Juntos por el Cambio, ha sido fundamental su intervención
para llegar a este resultado”, agregó el legislador.
Dentro de la valoración
científica, el espacio natural es un sitio sobre el que se
desarrollan numerosos proyectos de investigación financiados por
universidades y agencias nacionales. Los resultados derivados de
estos trabajos se abocan a identificar las causas de los cambios
climáticos actuales, previendo acciones destinadas a mitigar efectos
negativos futuros.
También lo es la
importancia paleontológica de la reserva, ya que el conjunto de
restos fósiles recuperados en Centinela del Mar representa hasta el
momento la fauna de vertebrados fósiles más rica conocida del
Pleistoceno en la Argentina. Son más de 3000 los restos encontrados,
destacadas en 8 especies de peces, 34 especies de aves, 8 especies
de reptiles y 5 especies anfibias.
Por último, la
valoración arqueológica del área demuestra que esa región atesora
restos humanos que fueron hallados allí y cuyas dataciones han
arrojado una antigüedad superior a los 7.000 años. Fuente;
lacapital.net.
Una Tortuga marina
gigante del Mioceno de Chubut llega al laboratorio del Mef.
El caparazón de una tortuga marina
de casi 2m de largo y media tonelada, llegó del campo
para ser limpiado y acondicionado para su posterior estudio. Cerca
de 30 personas estuvieron involucradas en las tareas de rescate.
El ejemplar fue
descubierto en 2016 en las costas de Chubut por especialistas del
CONICET-CENPAT en el marco de una campaña paleontológica para buscar
cetáceos. “Estaba prácticamente en el borde de un cañadón profundo
cerca de la línea de costa y a casi 2 km del camino más cercano”,
cuenta Juliana Sterli, (CONICET-MEF), especialista en tortugas y
parte del equipo de investigación “Al año siguiente, decidimos armar
un bochón para protegerlo. Por estar semi expuesto a la erosión y
cambios de temperatura, corríamos el riesgo de perderlo
completamente. No era fácil la extracción, necesitábamos mucha ayuda
y por la pandemia tuvimos que posponer el trabajo”
 |
“El año
pasado comenzamos el traslado. Realmente fue un gran desafío
porque teníamos que moverlo a campo traviesa y no podíamos
arrastrar el bochón sin ningún tipo de soporte, así que
técnicos del Mef diseñaron un vehículo especial. El “tortumovil”,
como lo bautizamos, se podía adaptar como trineo o como
camilla (con ruedas) dependiendo de las condiciones del
terreno”, detalla. Los fósiles fueron descubiertos en
Estancia Redonda Chica de la Sra. Ana María Aguirre,
localizada entre las ciudades de Rawson y Trelew (Chubut). |
“Poco a poco, con
el tortumovil y un aparejo, nos fuimos acercando al camino sorteando
desniveles, plantas y cualquier tipo de obstáculo que se nos
presentaba en campo. En cada jornada de trabajo, solo podíamos
desplazar la tortuga entre 100 y 300 metros! Fueron cerca de 10
campañas y con un equipo de 6 personas cada vez, liderados por Pablo
Puerta y Maxi Iberlucea del MEF. Y el último tramo hasta la
camioneta fue aún más complicado, ya que era muy empinado para poder
moverlo del modo que veníamos haciendo. Así que este año se tuvo que
hacer un camino para poder arrastrar el tortumovil con una máquina y
finalmente levantarlo con trípode hasta una camioneta para traerlo
al Mef”, explica.
“Sabemos que es el
caparazón de un dermoquélido, la familia de tortugas marinas
actualmente representadas las tortugas laúd. Llegan a medir también
alrededor de 2 metros de largo. Son excelentes buceadoras pudiendo
sumergirse hasta 2000 metros de profundidad, tienen la peculiaridad
de alimentarse exclusivamente de medusas y desarrollan la
gigantotermia, es decir que pueden regular su temperatura corporal.
Las tortugas laúd viven en aguas templadas, tienen distribución
cosmopolita y llegan hasta las costas de Buenos Aires”
“Probablemente esta
tortuga fósil compartía hábitos similares”, explica Juliana, y
agrega. En estas latitudes, entre los 23 y los 13 millones de años,
teníamos temperaturas más altas que las actuales. Incluso tenemos
registros más antiguos donde encontramos a estos dermoquélidos en
latitudes aún más altas, llegando hasta la Antártida”
“Después de abrir y
preparar bien el material, podremos estudiar todo en detalle. Pero
sabemos que es un material sumamente importante a nivel científico.
Probablemente se trate de uno de los dermoquélidos fósiles más
completos que se conocen del mundo”, finaliza Juliana. Fuente;
mef.org.ar
Inauguración de la Estación Científica de Centinela del Mar “Dr.
Eduardo P. Tonni”.
Después de tantos esfuerzos, se
logró la inauguración oficial de la Estación Científica de Centinela
del Mar “Dr. Eduardo P. Tonni”, que homenajea al gran paleontólogo
contemporáneo de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La
Plata, quien estuvo presente, acompañado de su esposa.
Fue así que, el Sr. Intendente de
General Alvarado, Mg. Sebastián Ianantuony, Adrián Giacchino
presidente de la Fundación Azara, representantes del Consejo Escolar
y demás funcionarios, dejaron inaugurada la Estación Científica, la
que funcionará como anexo del Museo de Ciencias Naturales de Miramar
“Punta Hermengo” y tendrá la finalidad de estimular los esfuerzos de
investigación científica, de conservación del patrimonio natural y
cultural, y de educación ambiental en la zona.
|
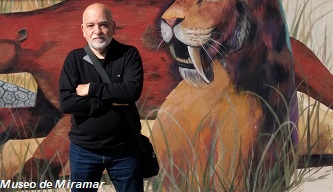 |
La mencionada Estación funcionará en la ex
escuela Nº 16 “Alfonsina Storni” de Centinela del Mar, que
se encontraba en desuso desde hace varios años debido a la
falta de matrícula escolar, motivo por el cual fue cedida
por el Consejo Escolar.
<<< El Dr Eduardo Tonni,
durante la inauguración de la Estación Científica doctor
Eduardo Pedro Tonni, anexo del Museo de Ciencias Naturales
de Miramar, ubicado en la localidad bonaerense de Centinela
del Mar. |
La Estación facilitará el trabajo
de científicos, así como las prácticas de campo de estudiantes
universitarios de geología, paleontología, biología y otras carreras
afines, e incorporará un pequeño espacio de interpretación a los
fines de asistir a los visitantes y realizar actividades de
educación ambiental. Brindará un soporte logístico fundamental para
los trabajos científicos de campo, así como un espacio in situ para
la valorización ambiental y patrimonial de la costa bonaerense por
parte de los visitantes.
Este espacio permitirá sostener
monitoreos y prospecciones a largo plazo sobre la geología,
paleontología, arqueología y biodiversidad costera. Asimismo,
posibilitará el desarrollo de programas educativos centrados en las
problemáticas costeras y la asistencia técnica para la incorporación
de nuevas propuestas locales centradas en el ecoturismo y el turismo
educativo.
|
 |
El Municipio de General
Alvarado, junto a la Fundación Azara, busca integrar el
Museo de Ciencias Naturales de Miramar (espacio de
repositorio, investigación y divulgación), la Estación
Científica (anexo de apoyo a la investigación) y la futura
Reserva Natural Provincial de Centinela del Mar (cuya ley de
creación obtuvo recientemente media sanción) en un mismo
esquema de trabajo articulado con la comunidad de General
Alvarado, para continuar apostando a la valorización del
patrimonio natural y cultural del distrito.
<<<Aspecto de la nueva Estación Científica de Centinela del
Mar. Ver link mas abajo. |
En su denominación la Estación
rinde homenaje al reconocido paleontólogo argentino Dr. Eduardo
Pedro Tonni, quien se recibió de licenciado en la Facultad de
Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata,
en el año 1969, para luego doctorarse en la misma casa de altos
estudios en el año 1973. Su primera publicación científica data del
año 1969, y desde entonces centró sus investigaciones en la
paleontología del Cuaternario, en la paleoclimatología y la
bioestratigrafía, y en el estudio de las aves cenozoicas. Llegó a
ser designado Investigador Principal de la Comisión de
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC),
Profesor Emérito de la Universidad Nacional de La Plata y Jefe de la
División Paleovertebrados del Museo de La Plata. A lo largo de cinco
décadas, los yacimientos paleontológicos del partido de General
Alvarado fueron objeto de sus profundas investigaciones.




 Mas información, fotos y videos
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/10/inauguracion-de-la-estacion-cientifica.html
Mas información, fotos y videos
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/10/inauguracion-de-la-estacion-cientifica.html
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Jakapil kaniukura, un
nuevo dinosaurio bípedo y acorazado de la Patagonia Argentina.
Especialistas del Conicet lo llamaron “Jakapil kaniukura”. Pertenece
a una especie que habitó esa región hace cien millones de años.
Por
primera vez en Sudamérica, se registraron los fósiles de un
dinosaurio bípedo y acorazado que pertenece a la familia de los
tireóforos. El hallazgo ocurrió en la localidad de Cerro Policía,
en Río Negro, zona de elevaciones rocosas rojizas que evidencian la
existencia del antiguo Desierto de Kokorkom, donde habitó hace cien
millones de años.
El
"Jakapil kaniukura", como fue denominado por especialistas del
Conicet que participaron del hallazgo, era un pequeño dinosaurio
herbívoro y bípedo —que se sostiene sobre dos pies o patas para
caminar— que tenía brazos cortos, medía un metro y medio y pesaba
entre cuatro y siete kilos.
|
 |
Además, pertenece al grupo de los dinosaurios acorazados, cuyo rasgo
más distintivo era la presencia de varias hileras de huesos dérmicos
en forma de escudos que protegían el cuello, lomo y cola del animal,
similar a lo que ocurre en los cocodrilos actuales. El
nombre elegido proviene del lenguaje Mapuche-Puelche en tributo al
habla de las culturas ancestrales presentes en el norte de la
Patagonia. Ja-Kapïl significa portador de escudos, mientras que
kaniukura hace referencia a la cresta de piedra que caracteriza a la
especie. |
“Este descubrimiento amplía el registro fósil conocido en la región
y permite conocer mejor el ecosistema prehistórico de nuestra
tierra, se trata de una nueva especie que representa un linaje de
dinosaurios previamente desconocido en Sudamérica”, indicó Facundo
Riguetti, que junto a Sebastián Apesteguía fueron los especialistas
del Conicet que participaron del hallazgo junto a Xabier Pereda
Suberbiola, de la Universidad del País Vasco.
Los primeros
restos fósiles de esta especie se encontraron en 2012 y, hasta 2020,
el equipo de trabajo siguió buscando y obteniendo más huevos
fosilizados para reconstruir su estructura.
|
 |
“En 2012, dimos
con dos huesos pequeños y misteriosos, con muchas arrugas, que
parecían ser de un cráneo. Sin embargo, al estudiarlos no pude
hallar explicación y encima estaban sueltos”, indicó por su parte
Apesteguía. Y hacia 2014, el rompecabezas comenzó a completarse.
“Encontramos un esqueleto que mostraba dientes extraños y en
un bloque había aparecido una mandíbula de peculiares
características. |
Por suerte, en nuestro
equipo estaba Riguetti, quien estaba haciendo su tesis sobre
dinosaurios acorazados y rápidamente reconoció que se trataba de uno
de los materiales de su interés”, agregó. A partir de ese momento,
inició el camino de identificación. Fuente; pagina12.com.ar.




 Mas información, fotos y videos
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/08/jakapil-kaniukura-un-nuevo-dinosaurio.html
Mas información, fotos y videos
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/08/jakapil-kaniukura-un-nuevo-dinosaurio.html
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Identifican restos fósiles de una Yarará del Plioceno
bonaerense.
Un equipo
conjunto de investigadores del LACEV, Fundación Azara y Museo
Municipal “Carlos Ameghino” de Mercedes han dado a conocer los
restos fósiles de una serpiente. El ejemplar consiste en una serie
de 11 vértebras del tronco de una especie indistinguible de la
Yarará Grande o Víbora de la Cruz (Bothrops alternatus) que vive hoy
en día en gran parte de la provincia.
El hallazgo es
de vital importancia porque constituye el más antiguo para las
yararás en el continente.
 |
El ejemplar
procede de la localidad balnearia conocida como la “Farola de Monte
Hermoso”, a unos kilómetros de Bahía Blanca en provincia de Buenos
Aires. Hace unos 3 millones de años la región estaba habitada por
manadas de megamamíferos como ser perezosos gigantes y gliptodontes. Junto a ellos
convivían animales que hoy en día encontramos en regiones boscosas
de tipo chaqueño, como ser chuñas, escuercitos de salinas, boas de
las vizcacheras y pecaríes, entre muchos otros.
|
Hace unos 2.5
millones de años, el clima se tornó más frío, seco y árido, dando
paso al período Pleistoceno, también conocido como la “Era del
Hielo”. A partir de entonces, esta fauna de tipo chaqueño se
desplazará paulatinamente hacia el norte, escapando de los climas
fríos que imperaron en la región pampeana hasta hace unos 8.000 años
antes del presente.
La imagen
muestra una de las vértebras fósiles descubierta (color negruzco)
comparada con la de una yarará actual. Fuente; Lacev.
Link del trabajo:
https://bioone.org/journals/south-american-journal-of-herpetology/volume-21/issue-1/SAJH-D-19-00109.1/Oldest-Record-of-the-Pit-Viper-Bothrops-Squamata-Viperidae-from/10.2994/SAJH-D-19-00109.1.short




 Mas información, fotos y videos
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/08/identifican-restos-fosiles-de-una.html
Mas información, fotos y videos
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/08/identifican-restos-fosiles-de-una.html
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Hallan feca de un tigre
dientes de sable con restos de megafauna en su interior.
En la provincia de Buenos
Aires, durante el Pleistoceno (entre 2.5 millones de años hasta 11
mil años antes del presente) habitaron megamamíferos que nos han
dejado diversos indicios de su existencia, como el caparazón de
gliptodonte hallado (y ahora en exposición) durante la construcción
del subterráneo en la estación Tronador de la línea B.
Pero aquellos indicios no se
restringen a la aparición de sus huesos fosilizados, podemos
encontrar también cuevas, huellas y coprolitos. Los coprolitos son
fecas fósiles, estudiarlos nos permite obtener información sobre el
animal que los produjo, nos dan una idea aproximada de su tamaño y
sobre sus hábitos alimenticios. Los coprolitos pueden contener
cabello, semillas, plantas en general y/o huesos, y poseen formas y
tamaños que nos permiten clasificarlos y en ocasiones asignarlos a
una especie en particular.
 |
En este nuevo trabajo del
Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (Lacev),
presentamos un coprolito de gran tamaño cuyas características
permiten referirlo, no sin ciertas dudas, al tigre dientes de sable
Smilodon. Su contenido es sorprendentemente abundante
en huesos referibles en su mayoría a un perezoso gigante (Mylodon)
y contiene también huesos de guanaco. El coprolito fue hallado en
los márgenes del Río Reconquista, en el Partido de Merlo, pleno
conurbano bonaerense, en Argentina. Allí mismo han sido encontrados
diversos restos óseos pertenecientes a megamamíferos extintos como
gliptodontes, scelidoterios, toxodontes, camelidos y félidos (Smilodon
populator). |
El coprolito encontrado nos
permite saber que el Smilodon no solamente se alimentaba de
megafauna, sino también de animales de tamaño mediano, como es el
caso del guanaco. Previo a este hallazgo los investigadores, basados
en características del esqueleto, creían que Smilodon
era un depredador especializado exclusivamente en cazar megafauna y
además era incapaz de consumir huesos duros. El hallazgo del
coprolito refuta ambas ideas.
Hace unos 10.000 años todos los
megamamíferos sudamericanos encontraron su extinción (aún se
desconoce claramente por qué). Debido a que los investigadores
pensaban que el Smilodon se alimentaba exclusivamente
de aquellos mamíferos gigantes, hipotetizaron que la extinción de
sus presas inevitablemente trajo aparejada la desaparición de este
felino. Sin embargo, el hallazgo de restos de guanaco en las fecas
de Smilodon rechaza esa idea, y muestra que el tigre
dientes de sable era capaz de alimentarse de una enorme variedad de
animales (algunos de los cuales sobreviven hoy en día). De esta
manera, el hallazgo de la fecha fósil de Merlo, trae más dudas que
certezas, y nos obliga a repensar la extinción del Smilodon.
Imágenes de Feca de
Smilodon estudiada (la escala representa 5 centímetros); y
reconstrucción de dos Smilodon enfrentados.
Ilustración por Sebastián Rozadilla. Fuente Lacev.
Ver publicación científica;
https://pubs.geoscienceworld.org/sepm/palaios/article-abstract/37/7/402/615818/A-POSSIBLE-SMILODON-MAMMALIA-FELIDAE-COPROLITE




 Mas información, fotos y videos en;https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/07/hallan-fecha-de-un-tigre-dientes-de.html
Mas información, fotos y videos en;https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/07/hallan-fecha-de-un-tigre-dientes-de.html
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Pescadores de Miramar
hallan restos fósiles de un perezoso gigante.
Gracias al aviso dado por el pescador local
“Ruso” Giménez al Director del Museo Municipal de Ciencias Naturales
de Miramar, Museólogo Daniel Boh, se pudo rescatar un interesante
cantidad de restos óseos pertenecientes a un gran perezoso
prehistórico.
Esto ocurrió en los acantilados
frente al Vivero y Bosque Florentino Ameghino de esa ciudad, en
estratos que podrían ser del Pleistoceno tardío, quizás de unos
100.000 años de antigüedad. El descubrimiento se debió a que
el espécimen estaba ubicado en un sitio usado habitualmente por los
pescadores locales y al observar unas formas de las que se dio
cuenta que no eran piedras o toscas se puso en contacto con el
museo.
|
 |
Si bien es usual el hallazgo de
fósiles en estos acantilados, los cuales fueron estudiados por el
mismo Florentino Ameghino desde hace más de 100 años, aún siguen
apareciendo algunas novedades.
En este caso en particular se
han hallado junto a los restos óseos, centenares de pequeños
huesitos del tamaño de garbanzos, los cuales formaron un escudo
flexible debajo de la piel de estos animales, que los defendía de
los predadores o de sus propios congéneres, ya que estaban provistos
de grandes y agudas garras. |
Debido a que los restos han
sido extraídos dentro de bloques de terreno aún no se pudo
establecer exactamente la especie, pero se tiene alguna idea.
Hay que recordar que las tareas de limpieza en el laboratorio son
bastante arduas, especialmente cuando se trata de material muy
frágil como en este caso.
Los trabajos de campo fueron realizados por
Mariano Magnussen, técnico del museo; Carlos Acha; Gerónimo Elguero;
Santiago Llorens; Daniel Boh y estudiantes de la Tecnicatura en
Paleontología que se dicta en nuestra ciudad: Karina Perazzo,
Emmanuel Segura, Luciana Villafañe, Mariana Balcabao, Joaquín
Gianola y Mónica Mariscal.




 Mas información, fotos y videos en;
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/07/pescadores-de-miramar-hallan-restos.html
Mas información, fotos y videos en;
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/07/pescadores-de-miramar-hallan-restos.html
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Descubren
fósiles de plantas en el Triásico de San Juan.
Más allá de los hallazgos de pequeños y
gigantes animales del pasado, existe toda una rama de la
paleontología que se dedica al estudio de fósiles de plantas y
vegetaciones prehistóricas. Los registros de ellas dan cuenta de los
ricos y complejos ecosistemas de hace millones de años y
proporcionan información sobre aspectos como el ambiente, el clima y
la interacción fauna-flora, entre otras cuestiones.
Ahora, un grupo de investigadoras ha
descubierto, en la provincia argentina de San Juan, dos nuevas
especies y un nuevo género de un tipo de plantas conocidas como
briofitas. Los vegetales, de hace unos 240 millones de años,
pertenecen al período Triásico.
“Las briofitas son un grupo de plantas muy
chiquititas, las cuales se cree que son de las primeras que
colonizaron el medio terrestre. Hay varios tipos, como los musgos,
las hepáticas y los antoceros. En este trabajo, pudimos identificar
ejemplares de las dos primeras”, explica a la Agencia CTyS-UNLaM
Adolfina Savoretti, primera autora del trabajo y becaria posdoctoral
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
de Argentina.
|
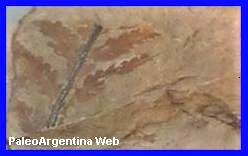 |
Actualmente, las briofitas se encuentran en
lugares húmedos y con poca luz, aunque también se encuentra en
ambientes más secos. El problema, señalan las investigadoras, es que
es difícil reconocerlas en el registro fósil.“Cuando hablamos de plantas, las especies
pueden preservarse en el ámbar de los árboles, se pueden
deshidratar, carbonizar y aplastarse por una enorme presión o dejar
una huella. En el caso de nuestros hallazgos, se dieron las últimas
dos formas, que reciben el nombre de impresión-compresión”, apunta
Josefina Bodnar, integrante del grupo e investigadora de la
Universidad Nacional de La Plata en Argentina.
|
El hecho de que se conservara la impresión
junto a la compresión, además, permitió brindar un montón de
detalles que ayudaron, luego, a la hora de describir y estudiar los
registros. “En el caso de estas plantas, se preservaron incluso las
estructuras reproductivas sexuales, lo cual es extremadamente raro
de encontrar en el registro fósil. Todo eso colabora enormemente en
nuestros análisis”, detalla Savoretti, becaria posdoctoral en el
Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC, del CONICET) y
docente en el Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos
Naturales (ICPA, UNTDF). El equipo se completa con la Dra. Eliana
Coturel y Marisol Beltrán, becaria doctoral de CONICET.
|
 |
El hallazgo de estas plantas de tanta
antigüedad permite empezar a comprender cómo era el clima en esa
época. “El musgo que descubrimos nosotras vivía sobre un árbol, el
cuál aun no sabemos de qué especie era – detalla Savoretti, quien es
bióloga botánica-. Por investigaciones realizadas previamente por
parte de nuestro grupo de trabajo sabemos que en la zona había tanto
coníferas como helechos con semilla arborescentes. Pero lo más
importante es que este tipo de musgos son indicadores de
microambientes con gran humedad”. |
En esta línea, Bodnar suma que el hallazgo de
estas briofitas da cuenta de nuevos escenarios para la literatura
científica. “Se había planteado, en distintos trabajos, que el clima
en esta región de Argentina, durante el período Triásico, era muy
seco. El descubrimiento de estos fósiles nos viene a decir que no
fue todo igual, sino que hubo, evidentemente, períodos con niveles
más altos de humedad”, resalta la investigadora. Fuente: Nicolás
Camargo Lescano, Agencia CTyS-UNLaM.




 Mas información, fotos y videos en;
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/07/descubren-fosiles-de-plantas-en-el.html
Mas información, fotos y videos en;
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/07/descubren-fosiles-de-plantas-en-el.html
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Descubren fósiles de un puma en el Pleistoceno de Mar de Ajo.
Hace unos 100.000 años antes del presente, en el período conocido
como Pleistoceno, la provincia de Buenos Aires era muy distinta a
como la vemos hoy en día. Particularmente, las ciudades hoy costeras
del Partido de La Costa, estaban varios kilómetros alejadas del mar,
el cual ni siquiera se veía en el horizonte.
Por otro lado, no había seres humanos en el continente, y la llanura
pampeana no estaba cubierta de los verdes pastizales de hoy en día.
En aquel entonces, el ambiente era muy parecido al que podemos ver
hoy en día en nuestra Patagonia. Las planicies secas estaban
habitadas por liebres patagónicas y guanacos.
Las planicies pampeanas estaban pobladas por enormes manadas de
megamamíferos, incluyendo gliptodontes acorazados, gigantescos
perezosos terrestres, mastodontes de gran tamaño parientes de los
elefantes, y muchos otros tipos de mamíferos herbívoros que formaban
parte de esta fauna de la “Era del Hielo”.
 |
Entre los carnívoros se contaban animales hoy en día extintos, como
los gigantescos osos pampeanos, e incluso el tigre dientes de sable.
Sin embargo, sus restos fósiles son siempre muy escasos y los
paleontólogos saben muy poco sobre los predadores que habitaban en
aquel entonces. A lo largo del partido de la costa, el mar suele
arrancar de su lecho restos fósiles de aquellos mamíferos de la “Era
del Hielo”. Luego los arroja a las playas arenosas y es allí donde
ocasionalmente el buscador atento, o el paleontólogo, son capaces de
descubrirlos, antes de que las olas vuelvan a sepultarlos en el
fondo marino.
|
En estas búsquedas, el Lic. Diego Héctor Gambetta,
encargado de los Museos Municipal de Mar de Ajó y San Clemente, es
sin lugar a dudas el mejor. Diego es capaz de rescatar de las olas
marinas los tesoros fósiles que arroja el mar.
Entre sus últimos hallazgos se cuenta la extremidad posterior (el
pie) de un animal carnívoro de tamaño mediano. Este ejemplar fue
luego estudiado por paleontólogos del Laboratorio de Anatomía (LACEV)
del Museo Argentino de Ciencias Naturales, y luego de comparaciones
detalladas concluyeron que se trataba de los restos de un puma
(científicamente conocido como Puma concolor). Este hallazgo permite
confirma que los pumas coexistieron con la fauna de la “Era del
Hielo”, formaron parte activa y fueron predadores efectivos desde
hace milenios. También sabemos gracias a este hallazgo que los pumas
estaban presentes en zonas donde hoy en día están extintos o son muy
escasos.
Los investigadores estudiaron también la roca que rodeaba al fósil y
concluyeron que el puma murió en una playa marina y que luego fue
sepultado con relativa rapidez, permitiendo de esta manera su
preservación excepcional.
 |
Hace aproximadamente unos 10.000 años antes del presente, toda esta
fauna de la “Era del Hielo” llegó a su fin. Los paleontólogos aún no
se ponen de acuerdo acerca de los factores que produjeron esa
extinción. Para algunos, un calentamiento climático ocurrido en
aquel entonces y que modificó todo el planeta reduciendo la cantidad
de hielo y frío, pudo haber sido el principal causante de la
desaparición de aquella fauna. Para otros, la llegada de los seres
humanos cazadores al continente podría explicar dicha extinción. Es
posible que tanto el cambio climático, como la sobre cacería,
enfermedades, y otros, hayan sido en conjunto los causantes de dicha
extinción. |
El hallazgo realizado es único no solo porque los restos de
mamíferos carnívoros son muy escasos, sino también porque está
totalmente articulado y exquisitamente preservado. Hallazgos como
este son muy escasos, incluso a nivel continental, y permiten cada
vez más conocer el pasado remoto de la región costanera bonaerense.




 Mas información, fotos y videos en;
Mas información, fotos y videos en;
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Presentaron a Meraxes gigas, una nueva
especie de dinosaurio carnívoro de Neuquén.
Paleontólogos argentinos, estadounidenses y
canadienses presentan hoy una nueva especie de dinosaurio coloso
carnívoro: el Meraxes gigas. Fue hallado en 2012 en la provincia de
Neuquén, en la Patagonia argentina, pero su descripción completa se
ha publicado ahora en la revista especializada Current Biology.
La especie pertenece a la grupo de los
carcarondontosáuridos, los mayores depredadores que dominaron casi
todos los continentes durante parte del Cretácico, entre 100 a 90
millones de abriles antes. Como todos los terópodos tenían los
brazos cortos, huesos ligeros y desplazamiento bípedo. Los
integrantes de esta grupo en particular eran los más largos del
rama: entre 12 y 13 metros desde el hocico hasta la punta de la
posaderas. Uno de los rasgos más distintivos eran los dientes:
curvos y con dentículos afilados. Como serruchos de poda de hasta 10
centímetros. La denominación proviene, de hecho, del helénico
Carcharodontosaurus, que significa pícaro con dientes de tiburón.
Con más de cuatro toneladas de peso “el gran devorador de
dinosaurios”, como califica a esta nueva especie el comunicado de
prensa en gachupin, era uno de los lagartos carnívoros más alto de
Sudamérica.
|
 |
Al paleontólogo Juan Ignacio
Canale, investigador del Consejo Doméstico de Investigaciones
Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET) y de la Universidad
Doméstico de Río Irritado (primer autor de 10 que firman el
artículo) le recordó a un dragón en específico. “El nombre lo
propuse yo porque me encanta la clan Canción de Hielo y Fuego”,
admite en una videollamada desde la invernal Patagonia. Se
refiere a la obra literaria que inspiró la exitosa serie
Bisagra de Tronos. |
“Me encantan los nombres que eligió George R. R. Martin para
sus dragones y este calzaba consumado porque la forma es asaz
similar: un reptil muy alto con un cráneo coloso. Igualmente porque
en Neuquén había ya dos carcarodontosaurios gigantes: el
Giganotosaurus carolinii –el ‘ruin’ del extremo Mundo Jurásico– y el
Mapusaurus. Este sería el tercero, como los dragones de la historia,
que incluso eran tres”, explica.
El anciano trabajo estuvo en la
descripción y las conclusiones a las que lograron arribar tras una
decenio de investigación financiada por el cabildo de El Chocón –la
billete de la provincia de Neuquén más rica en fósiles–, National
Geographic y el Museo estadounidense Field, de Chicago. El
hallazgo en sí, fue rápido. El primer día de campaña vieron expuesta
entre la tierra una vértebra de la espalda. “Empezamos a excavar y
aparecieron cada vez más huesos. Fue un batacazo”, celebra Canale.
“Encontramos un cráneo sin la mandíbula pero con el maxilar y
algunos dientes”. En verdad, son dientes incipientes porque los
dinosaurios –al igual que los cocodrilos y a diferencia de los
humanos– tenían varias generaciones dentarias a lo dispendioso de su
vida. La de este Meraxes llegó hasta los 45 abriles de época, lo que
lo convierte en uno de los carnívoros más ancianos hallados hasta
ahora.
El ejemplar conserva incluso los huesos de los
brazos y patas casi completos, “lo cual es muy novedoso porque en
normal los últimos carcarodontosaurios que alcanzaron los mayores
tamaños en el Cretácico medio y primera parte del Cretácico superior
en normal tienen muy poco preservado tanto los pies como los
brazos”. Gracias a esa suerte, pudo estar otra de las
características distintivas de esta especie: una poderosa mano en el
dedo interno de las patas, que supera por mucho a las otras dos en
tamaño y filo.
El ‘Meraxes giga’ tenía un
cráneo de 1,27 metros de dispendioso y es posible que tuviera
ornamentaciones en la zona del hocico y en torno a de los luceros,
como muchos otros carcarodontosáuridos.
|
 |
La cadera tiene incluso su sello. En la
espalda, por encima de la cintura, se elevan unas dificultades que
recuerdan a la corcova del Concavenator, hallado en 2015 en Cuenca.
Haciendo honor a la inspiración literaria del nombre, el comunicado
de prensa la presenta como “la apero de contar de la reina Rhaenys
Tarharyen”, hexaedro que el dragón que comanda la monarca en la obra
llamativo se flama Meraxes.
<<<Ilustración de Jorge
Gonzalez |
El cráneo es otra maravilla. Adicionalmente de
enorme, es el más completo de los miembros del rama hallados hasta
ahora y muestra huesos muy ornamentados, con protuberancias, crestas
y surcos. Estas piezas les permiten extraer información valiosa no
solo sobre el Meraxes sino sobre todas las especies de la grupo,
como el célebre Giganotosaurio.
Para apoyarse durante la cópula, para desgarrar
presas o simplemente para evitar darse de bruces contra el suelo. El
caso aquí es que el tamaño de los brazos no parece tan relevante
cuando se tiene un cráneo enorme. El del Meraxes gigas
medía 1,27
metros de dispendioso. Otros carcharodontosaurus conocidos incluso
eran cabezones, como el Tyrannosaurus rex (1,40 metros) y el
Giganotosaurus carolinii (1,63 metros). “Todo lo que cualquier
animal carnívoro cazador podría suceder hecho con los brazos, este
lo habría hecho con la inicio: agarrar la presa, manipularla,
sostenerla contra el suelo, matarla”, explica Canale. Los brazos,
por lo tanto, no habrían sido de mucha utilidad a la hora de la
comida. En particular para intentar comerse a otros gigantes como el
Argentinosaurus, uno de los herbívoros de mayores dimensiones en la
historia del planeta Tierra. “Seguramente no es casualidad que los
carnívoros y los herbívoros más grandes hayan convivido. Es probable
que haya una relación en la prisión alimenticia. Es como una carrera
armamentística: las presas crecen en tamaño como método de defensa
de sus predadores y estos a su vez incluso crecen para poder
cazarlas”, compara el paleontólogo. Fuente; noticias.pdfarsivci.com.




 Mas información, fotos y videos en;
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/presentaron-meraxes-gigas-una-nueva.html
Mas información, fotos y videos en;
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/presentaron-meraxes-gigas-una-nueva.html
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Chelonoidis petrocellii,
una nueva especie de tortuga fósil del Pleistoceno la provincia
de Buenos Aires.
Miembros del Laboratorio de
Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV) durante la
revisión de materiales fósiles alojados en el Museo provincial
Carlos Ameghino, de la ciudad de Mercedes, analizaron los restos del
caparazón de una tortuga fósil encontrada en el Río Luján, en capas
de unos 100.000 años de antigüedad.
Los investigadores reconocieron
que se trataba de una especie desconocida para la ciencia a la que
llamaron Chelonoidis petrocellii, en honor al naturalista
mercedino José Luís Petrocelli, quien fuera descubridor de los
restos.
 |
Esta nueva tortuga es semejante
a la tortuga terrestre argentina (científicamente conocida como
Chelonoidis chilensis), pero se diferencia entre otros detalles
por el caparazón proporcionalmente grueso. Si bien era de tamaño
comparable al de las especies vivientes, Chelonoidis petrocellii
convivió con una gran variedad de tortugas gigantes hoy en día
extintas. Todos estos quelonios habitaron gran parte del territorio
argentino, pero hace unos 10.000 años antes del reciente se
extinguieron sin dejar descendientes. |
Todas ellas desaparecieron
junto a los grandes mamíferos que caracterizaron la “Era del Hielo”,
como los tigres dientes de sable, los perezosos terrestres y los
mastodontes. Todos ellos encontraron su final, por causas aún
desconocidas, entre las que se pueden contar el cambio climático, la
caza indiscriminada por los primeros seres humanos llegados al
continente, entre otras.
Previo a su extinción, las
tortugas terrestres eran abundantes en regiones como la Mesopotamia
y el noreste de la provincia de Buenos Aires.
Estudios llevados adelante en
Argentina muestran que las tortugas terrestres vivientes, ayudan a
la dispersión y germinación de muchos vegetales, como ser tunas (Opuntia),
tomates silvestres y Papas de Monte (del género Prosopanche)
y la relación entre ellas con las tortugas puede considerarse casi
simbiótica. De este modo, es posible que todas estas plantas se
hayan visto afectados negativamente luego de la extinción de las
tortugas terrestres como Chelonoidis petrocellii, hacia fines
del Pleistoceno.
Estas plantas parecen depender
casi exclusivamente de las tortugas para dispersarse. El estudio
publicado indica que no es improbable que los tunales dispersos que
se encuentran en el litoral argentino y región pampeana, en zonas
donde no existen quelonios terrestres hoy en día, constituyan
anacronismos sobrevivientes del Pleistoceno.
Link al artículo:
https://link.springer.com/.../10.1134/S0031030121080037...
En la imagen podemos ver las
placas del caparazón de la nueva especie Chelonoidis petrocellii.
Debajo la reconstrucción de una tortuga gigante del género
Chelonoidis en el Museo Almeida en Gualeguaychú, provincia de
Entre Ríos.




 Mas información, fotos y videos en;
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/06/chelonoidis-petrocellii-una-nueva.html
Mas información, fotos y videos en;
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/06/chelonoidis-petrocellii-una-nueva.html
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Encuentran fósiles de mamíferos extintos del Eoceno de Rió
Negro.
El descubrimiento se produjo en
cercanías a Ingeniero Jacobacci a través del trabajo de un equipo de
investigadores del CONICET que continuaron la labor pionera del
paleontólogo y arqueólogo Rodolfo Casamiquela, realizada en los años
40 y 50.
Los nuevos fósiles se encontraron
en estratos geológicos formados por la acumulación de cenizas
volcánicas emitidas por la intensa actividad de antiguos volcanes
cercanos, hace aproximadamente 38 millones de años.
 |
La Secretaría de Estado de Cultura
de Río Negro se encarga de la protección, conservación y rescate de
materiales paleontológicos como los hallados en esta región.
Los hallazgos incluyen una gran
variedad de mamíferos extintos entre los que se destaca una
mandíbula de “Plesiofelis”, que a pesar de su nombre no era un
felino sino un gran marsupial (cercano a las comadrejas y canguros),
de hábito carnívoro y tamaño comparable a un lobo.
|
También se encontró un cráneo de
Astraponotus, un mamífero herbívoro de cerca de media tonelada de
peso, semejante a un tapir, pero con grandes colmillos como un
jabalí y muelas parecidas a las de los rinocerontes.
Además, se encontraron abundantes
restos de pequeños armadillos y de numerosos mamíferos herbívoros
extinguidos que fueron endémicos de Sudamérica.
El estudio de las rocas en las que
se encontraron estos fósiles permitió inferir que estos mamíferos
vivieron en un ambiente estacional-sub húmedo, muy distinto a la
estepa patagónica actual, y corresponden a un período de grandes
cambios ambientales a nivel global, en el que los bosques y selvas
gradualmente fueron dando lugar a los pastizales.
 |
El trabajo fue realizado por un
equipo de investigadores del CONICET (Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas) integrado por paleontólogos
y geólogos de distintos institutos del país (Buenos Aires, Mendoza y
La Plata) que les dieron así continuidad a las exploraciones del
arqueólogo y paleontólogo Radolfo Casamiquela pero con metodologías
propias del siglo XIX. Este estudio,
publicado en la revista científica Andean Geology, contribuye a un
mejor conocimiento de la geología y paleontología del territorio de
Río Negro en particular, y de la Patagonia en general. |
Los
trabajos de investigación contaron con el apoyo financiero del
CONICET, con el respaldo de la Provincia de Río Negro y de la
Municipalidad De Ing. Jacobacci, y con la colaboración del personal
del Museo Jorge H. Gerhold de esa ciudad. Fuente;
cultura.rionegro.gov.ar




 Mas información, fotos y videos en;
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/05/encuentran-fosiles-de-mamiferos.html
Mas información, fotos y videos en;
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/05/encuentran-fosiles-de-mamiferos.html
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Ramallo busca crear su propio Museo
Paleontológico.
Vecinos y
organizaciones no gubernamentales buscan la creación y apertura
próxima del Museo Paleontológico en la localidad de Ramallo. Ya
tiene el edificio, pero necesitan la colaboración para arreglarlo y
abrir sus puertas en la brevedad posible.
La ciudad
de Ramallo se encuentra en el noreste bonaerense, y a unos 218
kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires, rodeado de
numerosas localidades, en cuya región se destacan los hallazgos
paleontológicos, constituidas por fósiles de grandes criaturas
prehistóricas del Pleistoceno, de la Era Cuaternaria, es decir, de
los últimos 2 millones de años, también conocida como la edad de
hielo.
El
entonces paisaje de Ramallo era muy distinto, constituido por
pastizales, palmeras, pequeños bosques bajos y espinosos, con un
clima variable, donde la temperatura cada tantos miles de años,
pasaba de frio seco, a un cálido húmedo.
En estos
ambientes, vivieron criaturas de enormes dimensiones, como el
Megatherium, un enorme perezoso que llegaba a los 5 metros
de altura y pesar unas 4 toneladas, un pacífico herbívoro, que
convivía con otros perezosos de menor tamaño, que pesaban más de una
tonelada, además de varias especies de gliptodontes, unos armadillos
extintos de gran tamaño, que alcanzaron los 4 metros de longitud,
los cuales a diario, debían sobrevivir a grandes lobos como
Theriodictis, o el oso de cara corta Arctotherium,
y del temible dientes de sable llamado Smilodon.
|
 |
Este, es un anticipo del rico y variado patrimonio de la
región, que busca su propio espacio dentro del municipio,
con el apoyo de vecinos y de la Fundación Abril, que
acompaña el proyecto educativo, cultural, científico y
turístico.“Este proyecto surge por la necesidad de contar
con un espacio propio de resguardo, investigación y
exposición de los ricos materiales hallados en nuestro
partido. Que, por no tener espacio propio se encuentran en
resguardo, en el Museo de Ciencias Naturales de la ciudad de
San Nicolás”, argumenta Miguel Ángel Lugo, reconocido
paleoartista argentino, que forma parte del equipo y
coordinador Museo Paleontológico Ramallo. |
Además,
Lugo sostiene que; “contamos con una colección de material de
diferentes géneros y especies de megafauna extinta del Cuaternario,
y una colección de la última ingresión marina del comienzo del
Holoceno, cuyo mar cubrió gran parte de la provincia de Buenos
Aires. De la cual, hay por lo menos 5 sitios con restos de ballenas,
dos de estas con evidencias antrópicas, es decir, que el hombre
prehistórico dejo marcas o artefactos de piedra, cuando intento
procesar el cadáver para alimentarse”.
En esas
barrancas, que circundan la localidad, hay un yacimiento de insectos
fósiles y un sitio con un complejo de paleocuevas del Pleistoceno,
que por sus medidas y características serían cavadas por organismos
de la megafauna, para agregar más interés y curiosidad a la ciudad.
“Recientemente se ha conseguido alquilar una propiedad con
posibilidad a compra, de unos 96m2, para crear y montar el Museo
Paleontológico de Ramallo, que está ubicado en Adva San Martín 485,
próximo a numerosas instituciones educativas de distinta formación,
de otros museos y bibliotecas, por lo cual, su ubicación es muy
acertada”, argumento Carla Jara, responsable Fundación Abril de
Ramallo.
“Todo
esto, suma para que nuestra ciudad cuente con su propio museo
paleontológico como centro de interpretación, un lugar para la
investigación, para el esparcimiento y divulgación del conocimiento
y darles la oportunidad a distintos centros educativos que lo
visiten, con el fin concientizar sobre el valor patrimonial y
cultural de la zona”, sostienen los vecinos participantes.
|
 |
El espacio cuenta con una sala de exposición
permanente en forma de “C”, la cual debe ser acondicionada
para tal fin. Se necesitan para ello, planchas de durlok y
todos los materiales a fines. Además, tiene dos habitaciones
de 3x3 que se le dará uso de oficinas administrativas, una
propia del museo y la otra para la Fundación Abril, quién
está avalando este proyecto. Estás se encuentran en buenas
condiciones, se deberá pintar únicamente. Con respeto al
baño, se necesita la grifería completa para poder
habilitarlo, por lo cual, cualquier ayuda de vecinos o
comercios interesados es bien recibida. |
También
tiene en el mismo predio otras instalaciones, que faltan terminar,
que serán utilizadas como depósitos de colecciones científicas y
laboratorio, acompañado de un parque para ser utilizado para
talleres y encuentros culturales, contando con un arenero con una
réplica de fósiles para ser descubierto por los niños que nos
visiten, convirtiéndose en “paleontólogos por un día” y con ello,
cultivar el amor por la ciencia.
Para los que deseen colaborar y poner
su granito de arena en este proyecto cultural, que beneficiara
enormemente a la comunidad en su conjunto, pueden comunicase con la
Fundación Abril Ramallo al mail
jaracarlalorena177@gmail.com, o telefónicamente
al 3407-401125. Cualquier donación, entrega de inmobiliarios o
participación presencial es bienvenida. (Y Para aquellos que quieran
saber más en detalle sobre el proyecto, colección de fósiles y/o
obras de paleoarte comunicarse al mail
miguelangelskaynet@hotmail.com,
o telefónicamente al 3407-404180.-)
“La idea,
es abrir al público dentro de los próximos meses, para que puedan
apreciar los interesantes materiales que resguarda, sumando replicas
educativas de fósiles, y desde el punto de vista artístico, la
representación de los animales de la megafauna, abriendo así, a los
visitantes, “las puertas de la imaginación a un mundo olvidado”,
proponen los organizadores.
Mientras
tanto, a diario, se sigue trabajando para que pronto la ciudad de
Ramallo y el noreste de la provincia bonaerense cuente con otro
espacio para toda la comunidad.




 Mas información, fotos y videos en;
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/06/ramallo-busca-crear-su-propio-museo.html
Mas información, fotos y videos en;
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/06/ramallo-busca-crear-su-propio-museo.html
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Thanatosdrakon amaru, un nuevo reptil
volador gigante del Cretácico de Mendoza.
El mundo tiene hoy la posibilidad de conocer
una nueva especie de reptil volador. La provincia de Mendoza fue
escenario del hallazgo del pterosaurio más grande de Sudamérica que
el equipo paleontológico, responsable del descubrimiento, ha llamado
Thanatosdrakon amaru.
Los huesos fósiles de Thanatosdrakon se
encontraron en afloramientos ubicados en el sur de la provincia de
Mendoza, en un yacimiento próximo al Río Colorado, en rocas de fines
del Período Cretácico, cuya antigüedad se estima en 86 millones de
años.
Thanatos (muerte) drakon (dragon) fue el nombre
elegido por los científicos que agregaron la palabra amaru en honor
a la deidad.
Los restos fósiles, que se encuentran
excepcionalmente preservados, pertenecen al esqueleto axial
(vértebras) y al esqueleto apendicular (huesos de los miembros
anteriores y posteriores) de dos ejemplares.
|
 |
El equipo paleontológico responsable del
descubrimiento estuvo a cargo del Dr. Bernardo González Riga,
Director del Laboratorio y Museo de Dinosaurios de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales (Universidad Nacional de Cuyo),
mientras que las tareas propias de excavación y extracción del
ejemplar fueron coordinadas por el Dr. Leonardo Ortiz ,
coordinador general del Laboratorio y Museo de Dinosaurios (Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales-UNCuyo) y becario posdoctoral del
Instituto Interdisciplinario de Ciencias Básicas (CONICET-UNCuyo). |
El trabajo se desprende de los estudios
realizados entre 2014 y 2019 por el Dr. Leonardo Ortiz David durante
el desarrollo de su tesis doctoral como becario del CONICET. Sus
análisis, tanto en aspectos evolutivos como paleoecológicos,
permitieron identificar que Thanatosdrakon es una de las
especies voladoras más grandes del mundo.
Los coautores de la publicación y directores de
su tesis doctoral, fueron el Dr. B. González Riga, especialista en
dinosaurios y tafonomía, y el Dr. Alexander Kellner (Director del
Museo Nacional de Río de Janeiro, Brasil) especialista en
pterosaurios.
Tal como expresa Leonardo Ortiz: “Los
pterosaurios (reptiles voladores) fueron un grupo muy singular de
animales que vivieron desde el Triásico hasta el Cretácico y
representan los primeros vertebrados que adquirieron la capacidad de
volar activamente. Generalmente suelen confundirse con los
dinosaurios, grupo cercanamente emparentado”.
Tras años de investigación, el equipo pudo
determinar que los restos estudiados corresponden a una nueva
especie de pterosaurio debido a que los huesos presentan
características singulares nunca antes vistas en otros pterosaurios
del mundo.
 |
“Otro aspecto relevante es el estado de
preservación de los restos fósiles, ya que es inusual hallar
numerosos huesos de pterosaurios de gran tamaño y en buen estado de
conservación. Este aspecto es crucial, ya que Thanatosdrakon
preserva elementos nunca antes descubiertos en otros azhdárquidos
gigantes”, explicó Ortiz. Esto posibilitó realizar interpretaciones
sobre la anatomía de estos animales, los cuales destacan por ser los
vertebrados más grandes que alguna vez volaron en la Tierra. |
Un aspecto que se destaca en
Thanatosdrakon es
el tamaño de sus huesos, los cuales evidencian que se trata de un
espécimen gigante; de hecho, es el pterosaurio más grande de
Sudamérica y uno de los más grandes del mundo.
Por su parte, Bernardo González Riga destacó
los estudios tafonómicos y sedimentológicos que se realizaron, los
cuales permitieron conocer el ambiente donde vivieron estos animales
y cómo se preservaron.
“En Argentina es importante el rol del CONICET
y de las universidades nacionales, dado que favorecen el desarrollo
de vocaciones científicas y la formación de jóvenes investigadores
que realizan importantes estudios de relevancia internacional, tal
como es el caso de L. Ortiz David. Por ello, es importante vincular
sinérgicamente investigación, docencia, socialización de la ciencia
y formación de recursos humanos, aspectos que dan proyección social
y valor científico a los bienes paleontológicos de nuestro país”,
agregó. Fuente; Comunicación Institucional Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales.




 Mas información, fotos y videos en;
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/05/thanatosdrakon-amaru.html
Mas información, fotos y videos en;
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/05/thanatosdrakon-amaru.html
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Descubren fósiles de varios
géneros en la localidad de San Pedro.
Fueron descubiertos a unos 10
kilómetros de la ciudad. Pertenecieron a mastodontes,
megaterios, armadillos gigantes, macrauchenias y toxodontes, entre
otros.
Un hermoso tesoro paleontológico acaba de ser
descubierto en la localidad de San Pedro, a unos 170 kilómetros de
Buenos Aires. Los más de 100 restos fósiles, recuperados por el
equipo del Museo Paleontológico “Fray Manuel de Torres”,
corresponden a ocho géneros de mamíferos fósiles que habitaron la
región hasta hace unos 10.000 años atrás.
Las piezas fueron halladas a orillas de un río,
luego de trabajos de remoción de sedimentos realizados por una
empresa privada. Por el rápido accionar del equipo integrado por
José L. Aguilar, Julio Simonini y Walter Parra, junto a Miguel y
Gastón Cáceres (quienes fueron los primeros en observar los
fósiles), se lograron recuperar los materiales antes de que fueran
arrastrados por el agua al lecho del río y se perdieran para
siempre.
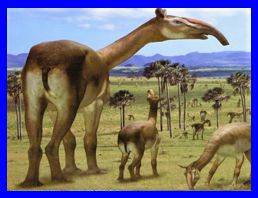 |
En paleontología, este tipo de hallazgos se
denomina “asociación faunística”, ya que es el descubrimiento de
restos de diferentes especies o géneros que convivieron en un
determinado lugar, en un período de tiempo acotado.
En este caso, se lograron clasificar partes
óseas de ciervos prehistóricos, megaterios, gliptodontes (géneros
Glyptodon y Doedicurus), macrauchenias (un llamativo animal con una
pequeña trompa o probóscide como la de los tapires), toxodontes
(similar a un hipopótamo actual), caballos fósiles y mastodontes
(parientes prehistóricos de los elefantes actuales).
|
“Cuando vimos que se trataba de un conjunto tan
impactante de piezas, no lo podíamos creer…”, comenta José Luis
Aguilar, fundador y director del Museo Paleontológico de San Pedro.
Y agrega, “siempre estamos a la expectativa de este tipo de
hallazgos ya que, luego de los estudios pertinentes, terminan
aportando excelente información vinculada al medio en el que
habitaron los organismos a los que pertenecieron los restos. En este
caso, fue doblemente satisfactorio ya que, no sólo vimos que se
trataba de una gran diversidad de animales en un mismo lugar, sino
que sus restos presentaban un excelente estado de preservación. Algo
que facilita las investigaciones que posteriormente se realizan
sobre los fósiles”.
Entre los restos descubiertos sobresalen, por
su tamaño, dos mandíbulas de mastodontes adultos, con molares
incluidos y parte de una defensa o colmillo muy bien conservado.
Además, en este hermoso testimonio de la prehistoria de la región,
hay numerosas pelvis incompletas de macrauchenias en diferentes
etapas de desarrollo y varios fósiles de toxodontes, junto a varias
decenas de piezas de ciervos fósiles de una especie aún no
determinada. De los dos géneros de gliptodontes hay una rama
mandibular impecable y parte de un tubo caudal o cola. Partes de
extremidades y molares de caballos prehistóricos, complementan el
cúmulo de fósiles recuperados.
 |
El Dr. Luciano Brambilla, investigador del
Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de
Rosario se encuentra analizando la gran diversidad de restos
hallados, junto al equipo de San Pedro.
El biólogo explica que “el
conjunto de fósiles reunidos muestra parte de la fauna extinta
sudamericana del final del Pleistoceno, en la que se destacaban los
animales de tallas gigantes y medianas.
|
Entre ellos, los perezosos al igual que los
gliptodontes representados en el conjunto recuperado se originaron a
partir de un antepasado en común que vivió hace mas de 60 millones
de años y evolucionaron hasta alcanzar las formas aquí encontradas
en San Pedro. Por otra parte, toxodontes y macrauchenias no poseen
actualmente ningún tipo de representante viviente que permita
rápidamente asociarlos a animales conocidos. Sin embargo, a partir
de fósiles como éstos se postula que Macrauchenia fue un corredor de
talla alta posiblemente asociado a climas áridos y que Toxodon
era
un animal pesado relacionado a ambientes acuáticos que ocuparía un
rol en el ecosistema tal como lo hacen actualmente los hipopótamos
en África. Aún queda mucho por decir sobre la evolución e
interacciones de estos animales del pasado de Sudamérica por lo que
los hallazgos de estos conjuntos fósiles permiten avanzar en este
sentido reconociendo los componentes de aquella fauna perdida”.
Fuente Museo Paleontológico de San Pedro.




 Mas información, fotos y videos en;
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/05/descubren-fosiles
Mas información, fotos y videos en;
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/05/descubren-fosiles
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Kaykay lafken, una nueva
especie de pez jurásico procedente de vaca muerta.
El hallazgo paleontológico resulta clave para
entender la evolución de la vida marina, ya que se lo considera
transicional entre dos grandes grupos con los que comparte rasgos
Investigadores del Conicet La Plata reportaron
el hallazgo de fósiles de un pez perteneciente a la época del
Jurásico superior, extinto hace alrededor de 150 millones de años.
Los restos del espécimen fueron descubiertos en Vaca Muerta, según
informó hoy el organismo científico.
El animal encontrado se trata de un pez
paquicórmido, perteneciente a un grupo de peces óseos que vivieron
entre el Jurásico temprano y el Cretácico tardío, de 182 a 66
millones de años atrás. El hallazgo paleontológico resulta clave
para entender la evolución de la vida marina, ya que se lo considera
transicional entre dos grandes grupos con los que comparte rasgos:
los holósteos -que fueron abundantes durante el Mesozoico, de 251 a
66 millones de años atrás- y los teleósteos, que dominan los mares y
ríos actuales hasta abarcar al 96% de las especies de peces
existentes.
 |
La paleontóloga del Conicet Soledad Gouiric-Cavalli,
de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad
Nacional de La Plata (FCNyM, UNLP), y su colega Gloria Arratia, del
Instituto de Biodiversidad y Departamento de Ecología y Sistemática
Biológica de la Universidad de Kansas, Estados Unidos, estudiaron
materiales fósiles provenientes de la formación geológica Vaca
Muerta, en la Cuenca Neuquina, en un trabajo que dejó como resultado
un minucioso análisis morfológico de los ejemplares encontrados en
el país y les permitió reportar el hallazgo de una nueva especie de
paquicórmido, según conclusiones publicadas en la revista científica
Journal of Systematic Palaeontology. |
“Uno de los puntos de interés que tiene el
trabajo es que pone de relieve la importancia de la Formación Vaca
Muerta para la paleoictiología, es decir, el estudio de los peces
fósiles, por su importante contenido fosilífero y porque la
preservación allí es tanto o más exquisita que en algunas regiones
del hemisferio Norte”, adviertieron las especialistas.
El trabajo comenzó durante la tesis doctoral de
Gouiric-Cavalli y se basó en el análisis de la anatomía de los
ejemplares del grupo hallados en Argentina tanto con luz normal como
con luz ultravioleta (UV).
“El proceso fue largo y logramos terminarlo
recién durante la pandemia, cuando pudimos revisar toda la filogenia
de los paquicórmidos, y a partir de una serie de rasgos muy
particulares, como huesos suborbitales, de la boca, la mandíbula y
la región posterior del cráneo, proponer la existencia de una nueva
especie para este grupo: Kaykay lafke”, señalaron las paleontólogas,
quienes precisaron: “Esta es la primera reconstrucción de un pez
para la Formación Vaca Muerta”.
El animal encontrado se trataría de un pez
carnívoro de una longitud total mayor a los dos metros, que habitó
la Patagonia argentina durante el Jurásico superior, hace alrededor
de 150 millones de años, con aletas pectorales en forma de guadaña,
escamas muy pequeñas y delgadas.
“Por su forma, tamaño y tipo de nado podría
decirse que era similar a algunos peces teleósteos actuales, como
los atunes, o los peces vela y espada”, explicaron.
“Lo más interesante es lo detallado en nuestro
análisis sobre los rasgos anatómicos de estos peces. La publicación
incluye una extensa y pormenorizada lista de caracteres anatómicos
ilustrados, los que en su mayoría fueron corroborados uno por uno en
cada ejemplar de los que usamos para construir la filogenia,
acompañados de fotografías y dibujos que grafican las
observaciones”, subrayó la investigadora. Fuente Télam y La Nación.




 Mas información, fotos y videos en;
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/05/kaykay-lafken.html
Mas información, fotos y videos en;
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/05/kaykay-lafken.html
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Encuentran fósiles de un pez elefante
provincia de Buenos Aires y de Chubut.
Las quimeras son parte de una clase muy particular de peces
cartilaginosos. El aspecto tan característico de estos peces se
conoce desde el Devónico, siendo hoy en día un grupo de peces mucho
menos diverso de lo que fue en el pasado.
En las costas argentinas hoy vive una única especie de quimera, Callorhinchus
callorynchus conocida localmente con el nombre de pez elefante
(por la proyección del hocico) o banderita (por la forma de la
amplia de la espina dorsal).
|
 |
Recientemente se publico un artículo científico que hace un
repaso sobre el registro fósil de estos peces en Argentina,
aportando nuevos registros y proponiendo algunos cambios
taxonómicos.
<<<Callorhinchus
callorynchus. |
La primera referencia sobre una quimera fósil en Argentina fue
establecida por Florentino Ameghino en 1898, se trata de materiales
fragmentarios procedentes del Cretácico superior de la provincia de
Santa Cruz.
En 1930 los científicos Smith Woodward y Withe describieron una
quimera de grandes dimensiones a la que llamaron Callorhynchus
crassus, una especie extinta del Mioceno Inferior de la
provincia de Santa Cruz. La revisión de estos materiales nos llevó a
fundamentar sobre la base de varios rasgos morfológicos que su
inclusión en el género Callorhinchus no está debidamente
sustentada y proponemos una nueva combinación, incluyendo esta
especie en el género extinto Ischyodus (Ischyodus crassus).
En este trabajo además aportamos el primer registro para Argentina
de la quimera Ichyodus dolloi, sobre la base de un material
que proviene de la localidad paleocena de Punta Peligro en la
provincia de Chubut.
Adicionalmente describimos restos mandibulares y palatinos de los
depósitos marinos de la ultima transgresión marina Holocena de la
provincia de Buenos Aires. Estos materiales pueden identificarse
dentro del género Callorhinchus y morfológicamente son muy
similares a la especie viviente Callorhinchus callorynchus.
La referencia del artículo: Bogan S. and Agnolín F.L., 2022.
The
fossil record of chimaeras (Chondrichthyes, Holocephali) in
Argentina. Historical Biology. The
fossil record of chimaeras (Chondrichthyes, Holocephali) in
Argentina




 Mas información, fotos y videos en;
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/encuentran-fosiles-de-un-pez-elefante.html
Mas información, fotos y videos en;
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/encuentran-fosiles-de-un-pez-elefante.html
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Nuevo estudio en
Amargasaurus, para determinjar si tenía velas o cuernos.
Encuentran nueva
evidencia sobre cómo era la doble hilera de espinas que llevaba
sobre su espalda y cuello este peculiar dinosaurio herbívoro de
Patagonia. La investigación realizada por paleontólogos argentinos,
fue publicada recientemente en la revista científica Journal of
Anatomy.
Amargasaurus
cazaui formó parte de la comunidad de dinosaurios herbívoros que
vivió hace 130 millones de años durante el Cretácico inferior, en lo
que es hoy Patagonia. “Esta especie pertenece a una familia (dicreosáuridos)
que se caracterizaba por tener espinas bífidas y largas. Pero lo que
llama la atención en Amargasaurus es que son dobles hasta cerca de
la región sacra y, además, son mucho más largas que en cualquier
otro miembro del grupo” explica José Luis Carballido (CONICET-MEF),
integrante del equipo de investigación.
 |
Uno de los desafíos de los
paleontólogos es tratar de reconstruir cómo habrían sido en
vida las especies extintas, pero muchas veces se convierte
en una tarea más compleja por no tener representantes
conocidos para comparar. “Durante varios años se debatió
acerca de qué podía haber sobre las espinas de Amargasaurus.
Una de las hipótesis sostenía que tenía una cubierta de piel
sobre las espinas, como si fuera una vela. Mientras que la
otra proponía que cada espina tenía una cubierta queratinosa,
como si fueran múltiples cuernos, una idea que se apoya en
la presencia de rugosidades como las que vemos en los huesos
que están dentro de la cubierta queratinosa de los cuernos”. |
En este estudio,
un equipo multidisciplinario de investigadores de CONICET, realiza
por primera vez un análisis minucioso sobre las espinas de
Amargasaurus para encontrar evidencias que respalden alguna de las
hipótesis conocidas o que brinden nueva información. “Cuando
analizamos la morfología externa, nos dimos cuenta de que las
rugosidades no son similares a la de los cuernos. En los cuernos, en
el sitio donde nace la cobertura córnea, el hueso tiene un refuerzo
en la zona más frágil, evitando fracturas por golpes. Esta zona de
refuerzo no se ve en las espinas de Amargasaurus, por eso
externamente comenzamos a descartar la presencia de cuernos”.
Por el
contrario, los tejidos óseos sugieren que existía un tejido blando,
posiblemente ligamentos, que unía las espinas de vértebras sucesivas
a lo largo de toda su extensión”.
 |
Ignacio Cerda (investigador
de CONICET en el Museo Carlos Ameghino), especialista en
histología fósil se encargó de analizar el tejido de las
espinas y explica “A nivel microscópico podemos encontrar
pistas de lo que está ocurriendo a mayor escala, y en este
caso, el tejido óseo que forman las espinas nos indican qué
podría cubrirlas cuando el animal estaba vivo. En nuestro
estudio no encontramos evidencias a favor de una cubierta
queratinosa [cuernos].
<<<Reconstrucción de Amargasaurus. Autor
Luís V Rey. |
“Teniendo en
cuenta toda la información anatómica e histológica, llegamos a la
conclusión de que probablemente Amargasaurus tenía una especie de
vela, posiblemente doble, en la región del cuello. Aún no sabemos
qué rol podrían cumplir estas velas, tal vez podrían ser un elemento
para disuadir a otras especies, atraer individuos del sexo opuesto o
incluso para competir dentro de la misma especie. Pero tenemos un
registro demasiado escaso como para poder tener pruebas que nos
ayuden a entender cómo habría sido el comportamiento de esta especie
cuando caminaba sobre nuestro planeta”, finaliza José Luis
Carballido.
Autores del
trabajo científico: Ignacio Cerda (CONICET, Instituto de
Investigación en Paleobiología y Geología- UNRN, Museo Carlos
Ameghino), Fernando Novas (CONICET, MACN), José Luis Carballido (CONICET-MEF)
y Leonardo Salgado (CONICET, Instituto de Investigación en
Paleobiología y Geología- UNRN, Museo Carlos Ameghino).
Fuente MEF.




 Mas información, fotos y videos en;
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/04/amargasaurus-para.html
Mas información, fotos y videos en;
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/04/amargasaurus-para.html
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Maip macrothorax, un enorme
depredador carnívoro que fue uno de los últimos dinosaurios
antes de la extinción.
Un equipo de científicos del
CONICET del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino
Rivadavia” (MACN) descubrió, en la provincia de Santa Cruz, los
huesos del megaraptórido más grande conocido hasta el momento.
Se estima que este ejemplar carnívoro, en cuyo hallazgo
participaron además dos paleontólogos de Japón, habría vivido en
la Patagonia en la época anterior a la extinción de los
dinosaurios -el denominado Período Cretácico-, hace casi setenta
millones de años. El hallazgo de esta especie, que por sus
características fue bautizada con el nombre Maip macrothorax,
acaba de publicarse en la revista Scientific Reports.
“Con Maip le ganamos a la
pandemia”, dice el paleontólogo del CONICET Fernando Novas, jefe
del Laboratorio de Anatomía Comparada del MACN y líder del
equipo que colectó los huesos de Maip en cercanías a El Calafate
días antes de que se desatara la pandemia mundial debido al
coronavirus, a mediados de marzo de 2020. Una vez decretado el
aislamiento social y preventivo obligatorio, el equipo de
treinta paleontólogos y técnicos que se encontraba en pleno
viaje de campaña, realizando las exploraciones y excavaciones en
la zona, tuvo que interrumpir su tarea. Quedaron aislados en El
Calafate, a 2700 kilómetros de Buenos Aires, hasta que pudieron
regresar. De vuelta en sus casas, se dividieron las muestras que
habían colectado en el campo y continuaron, cada uno desde su
hogar, con el proceso de preparación de los fósiles y su
posterior estudio. “Si bien la pandemia nos impidió regresar a
nuestro lugar de trabajo, pudimos continuar con el análisis de
los rasgos morfológicos de Maip sin inconvenientes”, dice Novas,
con orgullo.
 |
Las características que
encontraron en este nuevo dinosaurio resultaron muy novedosas:
los paleontólogos descubrieron que Maip tenía entre nueve y diez
metros de largo y un peso de aproximadamente cinco toneladas.
Para soportar dicho peso, su columna vertebral estaba compuesta
por enormes vértebras interconectadas por un complejo sistema de
músculos, tendones y ligamentos, que el equipo pudo reconstruir
a partir de observar una serie de rugosidades y estrías en sus
regiones articulares. Ese sistema, infieren los científicos, le
permitía al animal mantenerse erguido sobre sus patas traseras
mientras caminaba o corría. |
“Los huesos de Maip nos
ayudaron a entender mejor la anatomía de los megaraptores.
Pertenecen a una familia cuyo esqueleto no era como el de un
tiranosaurio, grande pero pesado, sino que eran animales
ligeros. Es decir que sus huesos no eran macizos sino que
presentaban una gran cantidad de huecos internos que los hacían
mucho más livianos, algo así como un ladrillo hueco comparado
con uno macizo –explica el becario del CONICET Mauro Aranciaga
Rolando, primer autor del artículo-. Además tenían cola larga y
patas largas, lo que también corrobora que eran animales
relativamente ágiles. Lo más característico de estos dinosaurios
son sus brazos: largos, gigantes, rematados por unas garras de
hasta treinta y cinco centímetros de largo, con las que
inferimos que agarraban y despedazaban a sus víctimas. Eran su
arma principal, ya que sus dientes eran afilados pero pequeños”.
Los paleontólogos ya tenían
cierta información sobre la familia de los megaraptores: el
primero de los hallazgos de este grupo de dinosaurios fue
Megaraptor namunhuaiiquii, descubierto en 1996 por Novas en la
provincia de Neuquén, al que le siguieron los descubrimientos de
nuevos megaraptores en Australia, Japón y Tailandia. “Cuando
tuve la fortuna de descubrir al primer megaraptor en Neuquén fue
un impacto grande”, recuerda Novas, “porque se trataba de un
enorme carnívoro que tenían manos provistas de garras de unos
cuarenta centímetros de largo. Algo nunca antes visto. Después
se descubrieron parientes más pequeños de esta especie en
Australia. Luego también en otras regiones de la Patagonia, y se
fue ampliando la familia de estos peligrosos depredadores. Estos
hallazgos se completan con Maip: ahora tenemos a uno de los más
grandes, robustos y de los últimos que vivieron en la zona antes
de la extinción masiva de fines del Cretácico”, advierte el
científico.
 |
El nombre de Maip fue elegido
por Aranciaga Rolando. La elección tuvo que ver con que
“proviene de un ser maligno de la mitología Tehuelche que
habitaba en la cordillera y mataba usando el frío. Justamente,
el hallazgo de Maip se produjo al sur de El Calafate, desde
donde se aprecia la fastuosa Cordillera de los Andes, un lugar
de temperaturas muy frías. Además, para los tehuelches, Maip
representaba la sombra que deja la muerte a su paso, mientras
que nosotros imaginamos que, durante el Cretácico, este gran
depredador con su enorme tamaño habría provocado algo similar”,
explica el becario. El término macrothorax, por su parte, hace
referencia a la enorme cavidad torácica que poseía este
dinosaurio. |
Maip fue hallado en una zona
muy particular: la Estancia La Anita, ubicada a pocos kilómetros
de la localidad de El Calafate. Un territorio que, setenta
millones de años atrás, era muy diferente: “Era un ecosistema
cálido –describe Novas-. Había caracoles acuáticos y terrestres,
plantas de muy distinta filiación, era un bosque, casi una
selva, con charcos, lagos, arroyos, y diversas criaturas como
ranas, tortugas, peces, aves pequeñas y mamíferos. La cordillera
de los Andes todavía no se había elevado. De todos esos
organismos que vivían en ese entonces fuimos colectando restos
fósiles, y ahora, con Maip, agregamos a un super depredador, lo
que nos permite ir completando la pirámide alimenticia.”.
Este lugar, que era tan
distinto hace setenta millones de años, fue para el equipo de
investigación un paisaje de ensueño. “Cuando estamos de campaña,
la oficina de la paleontólogos muchas veces se traslada
temporalmente a un lugar hermoso, y este fue el caso”, admite
Aranciaga Rolando. “Hoy es un lugar rodeado de montañas enormes,
glaciares, lagos, que demanda que tengamos que caminar muchas
horas en condiciones climáticas extremas, pero estando allí,
mientras excavábamos para sacar a este dinosaurio que estuvo
setenta millones de años enterrado y mirábamos el Lago
Argentino, sentíamos una plenitud increíble”. Novas coincide:
“Es un sitio que hoy tiene una vista extraordinaria, un paisaje
digno de una película de El señor de los anillos. Desde lo alto
del filo, uno puede divisar el Glaciar Perito Moreno, distintos
picos montañosos como las Torres del Paine o El Chaltén. Y este
sitio es un lugar privilegiado, además, porque nos permite ir
conociendo cada vez mejor a los distintos integrantes de ese
ecosistema que se desarrolló al sur del Calafate. Es un tesoro
fósil que recién comenzamos a descubrir y comprender”.
Y si bien el esqueleto de
Maip brinda mucha información, todavía quedan muchas preguntas sin
respuesta. “Aún desconocemos varias partes del esqueleto de este
animal, como el cráneo y los brazos, por eso mismo pensamos
volver al lugar para buscar más fósiles”, adelanta Novas. Por su
parte, Aranciaga Rolando agrega que “los megaraptores son
predadores bastante enigmáticos, y si bien Maip nos ayudó a atar
varios cabos sueltos, en especial sus relaciones de parentesco
con otros dinosaurios carnívoros, todavía quedan por dilucidar
aspectos de su comportamiento de caza, por ejemplo cuáles
habrían sido sus presas favoritas, entre otras cosas”. Para
contestar estos interrogantes, los paleontólogos ya están
planificando una próxima expedición, que esperan concretar a
comienzos del 2023, con el fin de recabar más datos de estos
antiguos habitantes del sur patagónico. Ilustrador
Agustín Ozán. Fuente; Conicet.




 Mas información, fotos y videos en;
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/maip-macrothorax
Mas información, fotos y videos en;
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/maip-macrothorax
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Tessellatia bonapartei, un nuevo ancestro
de los mamíferos del Triásico de La Rioja.
Los probainognathios son un clado de
cinodontes que incluye a los mamíferos como su único grupo
viviente. Aunque en Argentina se han hallado numerosos taxones
de probainognathios del Carniano, edad temprana del Triásico
Superior (entre 237 y 227 millones de años), hasta ahora sólo se
conocía una especie de probainognathio del Noriano, edad
siguiente al Carniano y que terminó hace alrededor de 208
millones de años. Más allá de la Argentina, a nivel mundial aún
son muy escasos los fósiles de probainognathios hallados en
yacimientos del Noriano, aun cuando existen diversos registros
del grupo para etapas anteriores y posteriores.
Un reciente hallazgo protagonizado por
paleontólogos y paleontólogas del CONICET y del que también
participaron colegas radicados en Alemania, publicado hoy en la
revista Scientific Reports, contribuye a llenar ese vacío. Se
trata del descubrimiento, en afloramientos de la Formación Los
Colorados en el Parque Nacional Talampaya (Provincia de La
Rioja), de restos del cráneo de un pequeño probainognathio
diferente a todos los conocidos hasta el momento. La nueva
especie, de una antigüedad cercana a los 220 millones de años,
fue bautizada con el nombre de Tessellatia bonapartei.
“Tessellatia deriva de la palabra Latina
tessella, cada una de las partes que forman un mosaico, en
alusión a la combinación de características basales y derivadas
presentes en este animal, que lo hacen muy peculiar. La segunda
parte del nombre, bonapartei, es un homenaje al doctor José
Fernando Bonaparte, investigador del CONICET, y uno de los
grandes impulsores de la paleontología de vertebrados en
Argentina, quien además trabajó incansablemente para ampliar
nuestro conocimiento sobre los ecosistemas del Mesozoico y
describió, en 1971 y 1980, los primeros restos de cinodontes de
la Formación Los Colorados”, explica Leandro Gaetano,
investigador del CONICET en el Instituto de Estudios Andinos
“Don Pablo Groeber” (IDEAN, CONICET-UBA) y primer autor del
trabajo.
 |
Es importante destacar que, hasta el
momento, en la Formación Los Colorados, célebre por el hallazgo
de grandes reptiles, sólo se habían hallado unos pocos restos de
cinodontes, también de pequeño tamaño. Es en este contexto que
los autores del estudio renovaron los esfuerzos de exploración
de esta unidad y desde 2014 se encuentran trabajando activamente
en su análisis paleontológico y geológico, con resultados muy
promisorios. |
Uno de los elementos a los que generalmente
se recurre para determinar relaciones de parentesco en
cinodontes es la forma de la dentición. Pero en este caso, si
bien el animal tiene una dentición propia de formas derivadas
entre los cinodontes del Triásico y Jurásico, lo que haría
pensar que Tessellatia puede tener un parentesco cercano con los
mamíferos, el largo del paladar -más corto de los esperado-, así
como la conexión de los huesos que forman el interior de la
órbita, son propios de formas basales. “Este tipo de
características son las que hacen de Tessellatia un mosaico y
vuelven muy complicado clasificarlo”, señala Fernando Abdala,
investigador del CONICET en la Unidad Ejecutora Lillo (UEL,
CONICET – FML) y segundo autor del trabajo.
Con el objetivo de entender las relaciones
de parentesco de la nueva especie, el trabajo de Scientific
Reports ofrece el análisis filogenético de cinodontes más
completo realizado hasta el momento, tanto por el número de
taxones incluidos como por la cantidad de características
involucradas.
Aunque el trabajo ubica a la nueva especie
en una posición basal en el árbol filogenético de los cinodontes,
no muy cercana al origen de los mamíferos, los investigadores
señalan que esta ubicación puede ser provisoria. “Se trata de
una clasificación momentánea, a partir de lo que conocemos hasta
ahora. Las filogenias siempre están en construcción, por lo que
es posible que nueva información modifique el actual lugar de Tessellatia
en el árbol”, señala Abdala.
Finalmente, con el fin de comprender la
historia biogeográfica de los probainognathios, se realizó el
primer análisis biogeográfico cuantitativo para este grupo de
animales, lo que permitió reconocer diferentes eventos, como
diversificaciones y dispersiones.
 |
“Estudiar la historia biogeográfica de un
grupo significa tratar de entender cuestiones como dónde se
originó el linaje, cómo se dispersó por el mundo, hasta dónde
llegó, y en qué lugares y cuándo se extinguió. Al analizar la
historia de los probainognathios, un dato que nos llamó la
atención es que Gondwana -el bloque continental que reunía a los
que ahora son los continentes del hemisferio sur- tiene una gran
importancia en el origen de los clados tempranos del grupo y,
dentro de Gondwana, tienen especial importancia Brasil,
Argentina y el sur del continente africano, sobre todo durante
el Triásico Medio y el principio del Triásico Tardío.
|
Recién
después del segundo curso de diversificación, que es posterior
al Noriano, toman más relevancia, en la historia de los
probainognathios, los continentes del hemisferio norte”, señala
Federico Seoane, investigador del CONICET en el IDEAN y también
autor del trabajo.
Este trabajo resalta que el Triásico
argentino y sudamericano es de gran importancia en el registro
de cinodontes basales que permiten reconstruir el mosaico
histórico de los antecesores de los mamíferos. Ilustración: Juan
Cristobal Sotomayor. Fuente; Conicet.




 Mas información, fotos y videos en;
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/tessellatia-bonapartei
Mas información, fotos y videos en;
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/tessellatia-bonapartei
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Nuevo
espacio del Museo de Ciencias Naturales “Lucas Kraglievich”de
Marcos Paz.
El intendente Ricardo
Curutchet junto a autoridades municipales realizaron la
inauguración del nuevo espacio del Museo de Ciencias Naturales
“Lucas Kraglievich” ubicado en la calle José C. Paz 146, se
informó oficialmente.
En ese marco, Victoria López, la directora
del Museo, manifestó que están “muy felices de poder inaugurar
el Museo en este nuevo espacio”, y se mostró muy agradecida con
la familia “que nos dio la oportunidad de alquilar esta casa
donde estamos muy cómodos”.
|
 |
A su vez, López destacó el trabajo “sin
descanso, pero con mucho gusto” de todo el equipo de
Paleontología para hacer posible esta reapertura del Museo
“después de varios meses” para toda la comunidad.
En tanto, Lidia, una de las dueñas de la
casa, agradeció a “todos los que estuvieron formando parte de
este proyecto”. “Nos sentimos recontra felices de que nuestra
casa de la infancia haya vuelto a cobrar vida y sea abierta para
toda la comunidad”, aseguró.
|
Por su parte, Curutchet resaltó que “el
Museo es una marca registrada en el distrito” y comentó que “las
cuestiones propias de la vida y el crecimiento hicieron que
hayamos tenido que trasladar el Museo”.
El jefe comunal también
indicó que este traslado se produce en sintonía con una de las
políticas que se llevan adelante desde el Municipio que es la de
“preservar aquellas casas que son parte de la historia de un
pueblo”. Fuente; marcospaznoticias.com




 Mas información, fotos y videos en;
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/museo-de-ciencias.html
Mas información, fotos y videos en;
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/museo-de-ciencias.html
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Restauran el cráneo de un Mastodonte
del Pleistoceno del Rio Salado.
Técnicos del CONICET se encuentran trabajando sobre la pieza
correspondiente a un stegomastodon.
La
pieza histórica correspondiente a un stegomastodon fue
encontrada en el año 2018 en la ribera del Salado de la ciudad,
cuando hubo una bajante de agua producto de la sequía. El
hallazgo fue ejecutado por integrantes pertenecientes al Museo
Municipal Paleontológico (MUMPA) en conjunto con vecinos de
Junín. Actualmente técnicos profesionales del CONICET trabajan
en la restauración de la pieza.
El
coordinador del MUMPA, José María Marchetto manifestó sobre el
hallazgo: “El rescate del cráneo se realizó con la colaboración
de diferentes profesionales”, y completó: “La tratativa para
realizar la restauración ya está en marcha para poder llevarlo a
exposición. La época de pandemia retrasó el procedimiento, este
mes se pudo reactivar la actividad, hubo contacto con el museo
Bernardino Rivadavia de Buenos Aires, para que técnicos
profesionales pudieran viajar a realizar la reconstrucción”.
 |
“Esta pieza es de enorme relevancia, supera la antigüedad de 15
mil años por el sitio en donde se lo encontró. No es común
descubrir cráneos de stegomastodon, es un animal emparentado con
el elefante actual, tiene un valor científico, patrimonial, y
cultural importante”, indicó el coordinador.
En
este contexto, Marchetto agradeció al Museo “Bernardino
Rivadavia” de la ciudad de Buenos Aires y al CONICET por
colaborar con el trabajo, y agregó: “Esto es patrimonio de toda
la ciudad, el objetivo es preservarlo para que los juninenses
puedan disfrutarlo y los paleontólogos involucrados en los
mastodontes, estudiarlo”.
|
En
cuanto a la parte técnica, Marcelo Isasi, representante del
Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” y
técnico principal del CONICET explicó: “Desde la institución
realizamos la parte mecánica del ejemplar, se separa el
sedimento que está alrededor de los huesos, al ser una pieza
delicada hay que colocarle consolidantes para evitar que se
desmorone. El trabajo es minucioso y paciente, se utilizan
herramientas de precisión en el fósil expuesto”.
“El trabajo que se realiza en la zona del Salado de Junín es
formidable, se está desarrollando una actividad profesional
consciente y dedicada, eso es importante para la comunidad y
para la paleontología argentina. El descubrimiento es un
material interesante, no hay cráneos de mastodontes con la
calidad de la pieza hallada; es para disfrutarla y a Junín esto
le da un renombre”, destacó además el profesional en fósiles.
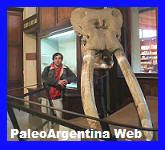 |
Por su parte, David Piaza, curador del museo de Marcos Paz
explicó el procedimiento de la exhibición de la pieza y dijo:
“Se transporta al Museo Histórico de Paleontología, se coloca
sobre una base en una vitrina del lugar para que la gente pueda
acercarse y la idea es que se pueda seguir estudiando la
fracción, ya que tiene marcas que agregan información, por
ejemplo, de cómo se fosilizó”.
<<<Cráneo de Stegomastodon o
Notiomastodon, en el Museo de La Plata. Ilustrativo. |
Marchetto, también informó que “en la rivera del Salado subió el
agua en gran dimensión y por dicha razón no está aflorando nuevo
material. Se tiene en cuenta las bajantes para ir al lugar a
realizar prospección y caminar el río para verificar si se
distingue algo y tratarlo”.
Por último, Juan Pablo Franco, colaborador del MUMPA solicitó
que aquellas personas que encuentren un resto fósil se contacten
mediante un mensaje privado con la página de Facebook del Museo
Legado del Salado Junín. Fuente; laverdadonline.com.




 Mas información, fotos y videos en;
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/04/restauran
Mas información, fotos y videos en;
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/04/restauran
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
En el Cretácico, los
reptiles sobrevolaban Picún Leufú, Neuquén.
A fines de 2021 se hallaron
huellas de rastros de reptiles voladores en la costa del lago
Ramos Mexia en cercanías a la localidad.
Durante el período
Cretácico, hace unos 100 millones de años, convivieron
gigantescos dinosaurios como el Gigantosaurus, saurópodos como
el Andesaurus y el Limaysaurus, entre otros, como así también
reptiles representados por cocodrilos, tortugas y esfenodontes
que se desplazaban de un lado para el otro. Pero también
otros reptiles dejaron improntas muy extrañas en los sedimentos
de esos tiempos. Se trata de los reptiles Pterosaurios o
reptiles voladores.
Según el paleontólogo Jorge Calvo,
responsable del Parque Geopalentológico Proyecto Dino, estos
reptiles fueron los reyes de los cielos mesozoicos. “Era un
grupo extraordinariamente diverso de reptiles alados que
variaban desde criaturas peludas con ojos grandes y bocas
puntiagudas a titanes del tamaño de una jirafa con la
envergadura de un avión caza”, explicó el especialista a
LMNeuquén. Los mismos, según Calvo, poseían dientes filosos,
otros no tenían dientes y otros adaptados para atrapar a las
resbaladizas presas del agua. “Su visión probablemente era
aguzada para detectar presas en la superficie”, precisó.
Pero lo que más llamaba la atención de
estos reptiles voladores es que eran animales cuadrúpedos. “Esto
es que si bien en el aire se desplazaban libremente, en el suelo
se desplazaban en cuatro patas y no en dos como las aves
actuales”, explicó . De esta manera, sus pisadas en los
sedimentos se componen de la impresión de manos y patas. “Este
grupo de animales fueron los reptiles que conquistaron los
cielos del Jurásico y Cretácico”, afirmó el paleontólogo e
investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional del Comahue (UNCo).
 |
A fines de 2021, un grupo
de investigadores encabezados por Calvo, acompañados del técnico
Juan Mansilla y la subsecretaria de Turismo de Picún Leufú,
Cynthia Rivera, realizaron una visita a la isla Cerrito del Bote
próximo a la península de Picún Leufú. En esta isla, a mediados
de 1999, Calvo había descubierto huellas de dinosaurios
correspondientes a un saurópodo muy grande que las asignó a
Sauropodichnus y unas huellas pequeñas de un depredador
desconocido que recién muchos años después, asignaron a la
icnoespecie Candeleroichnus. |
Durante los trabajos de exploración
paleontológica realizados a fines del año pasado, los
especialistas descubrieron que las huellas todavía se
encontraban en buen estado pero además se sorprendieron al
identificar por primera vez en ese sector del lago los rastros
de estos reptiles voladores.
Calvo comentó que el sitio donde yacen las
mencionadas huellas se encuentran en la costa sur este del Lago
Ezequiel Ramos Mexia entre capas de roca, en una costa golpeada
por las olas debido a la subida y bajada del lago.
Consideró que este hallazgo es muy
importante ya que incrementa la fauna de vertebrados que vivió
hace 100 millones de años. Explicó que huellas de Pterosaurios
se habían descubierto en 1987 por Lieto Tessone, descubridor del
Limaysaurus tessonei, en la península de pescadores cerca de la
villa de El Chocón y fueron estudiadas por Calvo y Martín
Lockley en el 2001 donde se determinó que correspondían al
icnogénero Pteraichnus.
Este nuevo hallazgo y estudio científico se
encuentra en el yacimiento de huellas fósiles más rico del Lago
Ramos Mexia y de la provincia de Neuquén. “Hasta ahora no se han
encontrado restos óseos pero las huellas son evidencia de su
existencia”, aclaró Calvo. Agregó que se han preservado “la
impresión de icnitas con tres dedos de las manos que tienen una
silueta asimétrica. Una de las icnitas que se rescató del sitio
tiene 8 centímetros de largo y un ancho de 5 centímetros”, lo
que permite inferir que se trata de un pterosaurio de pequeño
tamaño.
 |
Por otra parte, cabe señalar que huellas
de Pterosaurios
no son muy comunes de hallar pero estas son una excepción en el
hemisferio sur. El equipo de trabajo que encabeza Calvo
realiza en forma periódica relevamientos en el área de Picún
Leufú ya que se aprovecha la bajante excepcional del lago. “De
esta manera se están rescatando aquellas huellas sueltas las
cuales se depositan en el reservorio provisorio del Museo
Municipal de Picún Leufú que prontamente abrirá al público para
que todos las puedan disfrutar y aprender de ellas”, sostuvo. |
Calvo comentó que este trabajo científico
se dará conocer en la trigésimaquinta Jornadas Argentinas de
Paleontología de Vertebrados que se realizará en la ciudad de
Trelew en mayo próximo. Agregó que contaron con el apoyo del
Municipio de Picún Leufú con el objetivo "de poner en valor
todos los yacimientos paleontológicos de la zona".
“Los hallazgos de restos óseos y trazas fósiles son abundantes
en la provincia de Neuquén pero lo más importante es dar a
conocer las mismas en eventos científicos para que sirvan como
evidencia de la fauna que vivió hace millones de años”, concluyó
Calvo. Fuente; lmneuquen.com




 Mas información, fotos y videos en;
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/04/en-el-cretacico-los-reptiles-que.html
Mas información, fotos y videos en;
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/04/en-el-cretacico-los-reptiles-que.html
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Yelaphomte y
Pachagnathus, dos nuevos reptiles voladores del Triasico de
Argentina.
Luego de medio siglo de una
incertidumbre no resuelta por la ciencia en el mundo acerca del
origen y evolución de los pterosaurios, un hallazgo sanjuanino
acude ahora con las respuestas.
Según una investigación
recientemente finalizada, y encabezada por el paleontólogo
Ricardo Martínez, del Museo de Ciencias Naturales de la UNSJ,
aquellos primeros lagartos voladores no se originaron sólo en el
Hemisferio Norte, sino que también vivieron, casi en la misma
época, en el Hemisferio Sur.
Esta nueva evidencia, que
cambia varios paradigmas en la comunidad científica
internacional, se basa en el hallazgo y posterior estudio de
restos fósiles de dos pterosaurios de distintas especies en la
localidad caucetera de Balde de Leyes, en el desértico sureste
sanjuanino, a los que Martínez finalmente bautizó como
Yelaphomte praderioi (hallado en 2014) y
Pachagnathus benitoi (encontrado en 2015). Ambos tipos,
el primero mucho más pequeño que el segundo, convivieron en esa
zona desde hace al menos unos 205 millones de años.
El aporte logrado desde la
paleontología local no sólo agrega un capítulo imprescindible a
la ciencia de la evolución, sino que además logra particular
relevancia porque los restos hallados en aquel rincón caucetero
son los únicos encontrados en toda la mitad inferior del
planeta, por debajo de la línea del Ecuador. Tan revelador es
este descubrimiento, que hoy mismo es dado a conocer por la
revista británica especializada Papers in Palaeontology, bajo el
título (traducido del inglés) "El amanecer de los reptiles
voladores: primer registro triásico en el Hemisferio Sur". El
primer autor del artículo es el propio Ricardo Martínez, en
tanto que lo acompañan como coautores el paleontólogo inglés
Brian Anders, la paleontóloga argentina Cecilia Apaldetti y el
paliohistólogo patagónico Ignacio Cerda.
|
.jpg) |
Los pterosaurios fueron los primeros
reptiles voladores que habitaron la Tierra desde hace
unos 220 millones de años, en el supercontinente
conocido como Pangea, previo a los movimientos que
llevaron a la división geográfica actual de cinco
continentes. No derivaban de los dinosaurios, sino que
compartían con ellos un ancestro en común. Podían volar
gracias a la estructura hueca de sus huesos (como sucede
con las aves actuales) y a las "alas" que desplegaban,
que en realidad eran membranas que se extendían desde el
cuarto dedo hasta la altura del muslo. |
Durante el último medio siglo,
todos los fósiles que permitieron reconstruir cómo eran estos
animales prehistóricos fueron hallados en el Hemisferio Norte.
Los sistemas geológicos correspondientes al periodo Triásico en
los que los paleontólogos del mundo dieron con esos restos están
ubicados en los Alpes italianos y suizos, así como en zonas
específicas de Estados Unidos y Groenlandia. Un dato llamativo
es que todos esos fósiles aparecieron en litorales marinos, es
decir, en sitios que hace más de 200 millones de años estaban
cubiertos por mares.
Según le explicó Martínez, eso
hizo asumir como ciertas dos hipótesis. La primera, que los
primeros lagartos voladores se habían originado en el Norte, con
la presunción de que podrían luego haberse diversificado hacia
el Sur mediante millones de años de evolución, pero sin ningún
elemento que probara su existencia de este lado del planeta. Y
la segunda, que habitaban ambientes continentales marinos, lo
cual los llevaba a volar sobre acantilados y buscar allí su
alimentación.
.jpg) |
"Como pasa con todos los grupos de
animales voladores, no se conoce mucho sobre su origen",
comentó Martínez. En su artículo para Papers in
Palaeontology, además, esbozó una tercera hipótesis: el
hecho de que los fósiles de pterosaurios en el Norte
hayan sido hallados sólo en fondos de mares triásicos
puede deberse no a que ese fuera su hábitat, sino a que
es el único lugar no tan hostil para la conservación de
esos restos. "Estamos hablando de huesos huecos,
débiles, muy frágiles. Los que quedaron en la
superficie, seguramente no dejaron vestigios porque
fueron pulverizados con el tiempo", arriesgó el
sanjuanino. |
Ahí es donde entra a tallar la
importancia superlativa del doble hallazgo en Balde de Leyes. No
sólo revela que los lagartos alados existían en el Sur casi al
mismo tiempo que en el Norte (los fósiles cauceteros, se cree,
son muy poco más jóvenes que los italianos), sino que también
saca a la luz que acá habitaban ambientes puramente
continentales.




 Mas información, fotos y videos en;
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/03/yelaphomte-y-pachagnathus
Mas información, fotos y videos en;
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/03/yelaphomte-y-pachagnathus
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Recuperan y estudian
tortugas del Cretácico en el lago Barreales, Neuquén.
Los ejemplares hallados se encuentran en la
colección científica del parque paleontológico.
Según contó a LMNeuquén el
paleontólogo Jorge Calvo, director del Parque Geopaleontológico
Proyecto Dino, los dos ejemplares fueron descubiertos por el técnico
Juan Mansilla, quien trabaja en el lugar que depende de la
Universidad Nacional del Comahue (UNCo). Precisó que los ejemplares
estaban inmersos en una roca cementada. Una de ellas con
caparazón y plastrón (panza) completo y la otra con un tercio
preservado.
Calvo señaló que estos ejemplares
que datan del Cretácico Superior se suman a otras 12 tortugas
halladas en la zona en los últimos siete años. “En 2015 estábamos
realizando exploraciones en la costa norte del lago Barreales para
recuperar piezas sueltas de vertebrados, principalmente dinosaurios,
y en una roca con forma oval que parecía tener hueso adentro, Juan
Mansilla descubrió que correspondía a tres tortugas pegadas, una
mediana y dos chicas del Cretácico de 90 millones de años de
antriguedad”. explicó.
Agregó que en posteriores
excursiones realizadas en 2015 se pudieron rescatar más fósiles de
tortugas como así también otros ejemplares en los años posteriores. Calvo aseguró que hasta ahora “se
han podido recuperar 14 ejemplares, muchos de ellos con caparazones
completos en un sitio que tiene 20 metros por 20 metros, lo que lo
hace aún más interesante. al lugar que se lo ha llamado ‘El
tortuguero’”.
Calvo comentó que en el momento
del descubrimiento estaban presentes dos estudiantes de la carrera
de Paleontología de la Universidad Nacional de Río Negro, Mariana
Sárda y Lucía María Gutiérrez. “Las estudiantes habían llegado hasta
el parque paleontolóigico ya que habían solicitado iniciarse en la
investigación científica con algunos materiales disponibles.
Mansilla sugirió porque no se dan a conocer las tortugas fósiles que
ya llevaban siete años esperando su estudio. De esta manera,
Mansilla y el geólogo Federico Álvarez comenzaron a preparar algunos
ejemplares para detectar caracteres que permitan individualizar su
asignación a alguna especie conocida o si se trata de nuevos
especies”.
 |
Ese día las estudiantes fueron
llevadas por los especialistas donde años atrás se habían
descubierto las tortugas con el objetivo de evaluar la geología y el
paleoambiente del mismo. Durante la recorrida Mansilla encontró
estos dos nuevos ejemplares de tortuga para sorpresa de las
estudiantes. Calvo comentó que la idea es
presentar los avances del estudio de las tortugas disponibles en el
Museo de Geología y Paleontología de Lago Barreales en las próximas
Jornadas Argentinas de Paleontología de Vertebrados a realizarse en
mayo próximo en la ciudad de Trelew. |
El Parque Geopalentológico
Proyecto Dino que dirige Calvo, que en enero pasado cumplió veinte
años de actividad, ha dado gran cantidad de restos fósiles como
dinosaurios herbívoros de gran porte, huellas de dinosaurios y
catorce tortugas. Los estudios que se realizan allí permiten un
continuo desarrollo de esta ciencia paleontológica.
En mayo de 2015, Juan Mansilla,
integrante de Proyecto Dino del Centro Paleontológico Lago
Barreales, detectó una extraña roca que sobresalía de las arenas
rojizas del lago Los Barreales. El hallazgo resultó ser una familia
de tortugas terrestres fosilizadas que corresponden al Cretácico
superior.
Lo novedoso fue el estado de
conservación de los caparazones, la mayoría estaban enteros, como su
disposición. Los especialistas describieron que se trataba de una
tortuga grande y dos juveniles, una junto a la otra por debajo de
ella, pegadas por sus plastrones (panzas). La disposición de los
ejemplares llamó la atención “habla de un movimiento post mortem de
los animales”.
Para Jorge Calvo, director de
Proyecto Dino, el hallazgo les permite “agregar una pieza más al
rompecabezas del ecosistema de esos años. No se trata sólo de
dinosaurios gigantes, sino de un montón de especies animales y
vegetales”. Los restos de las tortugas fueron encontrados donde ya
se han hallado fósiles de grandes dinosaurios como el saurópodo
Futalognkosaurus, de 30 metros de largo, y el carnívoro
Megaraptor,
de hasta seis metros. Fuente; LMNeuquén.




 Mas información, fotos y videos en;
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/03/recuperan
Mas información, fotos y videos en;
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/03/recuperan
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Sturisomatichthys podgornyi, una especie extinta de
pez vieja del agua del Mioceno.
El pez
petrificado fue hallado en las barrancas de Paraná en la provincia
de Entre Ríos y tiene una edad cercana a 9 millones de años. Fue
nombrada Sturisomatichthys podgornyi en honor a la
investigadora argentina Irina Podgorny por sus aportes en el campo
de la historia de las ciencias
Investigadores
de la Fundación Azara, la Universidad Maimónides, el Museo Argentino
de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia y el CONICET descubrieron
una especie extinta de pez “vieja del agua “.
Se trata del
único fósil conocido de un grupo actualmente muy diverso llamado
loricarinos, que en la actualidad tiene más de 250 especies que se
diferencian de otras “viejas del agua” por presentar un cuerpo largo
y bajo, muchas veces con una fuerte compresión dorsovental y por no
tener aleta adiposa. El fósil que fue descripto presenta el cuerpo
acorazado, cubierto casi por completo por placas óseas.
 |
Las viejas del
agua son peces únicos de América del Sur y parte de América Central,
con adaptaciones magníficas a una gran diversidad de cuencas. Aún se
conoce poco sobre la evolución de esta especie ya que existen muy
pocos fósiles que ayuden a entender el pasado de este linaje. La nueva
especie forma parte de la tribu Farlowellini y fue nombrada
Sturisomatichthys podgornyi en honor a la investigadora
argentina Irina Podgorny por sus aportes en el campo de la historia
de las ciencias. |
Y especialmente por el hermoso relato sobre la
historia de Typupiscis lujanensis, una vieja del agua del río
Luján que un joven Florentino Ameghino intento describir y que
suscitó el primer gran enfrentamiento con Hermann Konrad Burmeister,
en ese entonces director de Museo Nacional y uno de los máximos
referentes de la Ciencias Naturales en la Argentina.
Sturisomatichthys podgornyi vivió hace unos 9 millones de años en un
amplio cauce fluvial que presentaba una diversidad única, incluyendo
muchos otros peces actualmente extintos, como la boguita
Leporinus scalabrinii, el dorado de Noriega Salminus noriegai,
la megapiraña Megapiranha paranensis y los grandes bagres
como Phractocephalus yaguron, Brachyplatystoma elbakyani
y
Steindachneridion ivy.
El artículo
fue publicado en la revista científica Paläontologische Zeitschrift
editada por la sociedad paleontológica alemana.
Referencia del artículo:
Bogan, Sergio & Agnolín Federico L. 2022.The first fossil from the
superdiverse clade Loricariinae (Siluriformes, Loricariidae): a new
species of the Armored Catfish from the late Miocene of Paraná,
Argentina. Paläontologische Zeitschrif




 Mas información, fotos y videos en;
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/03/
Mas información, fotos y videos en;
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/03/
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Recuperan más de 700
osteodermos que reforzaban la piel de los perezosos gigantes.
Son centenares de piezas
óseas que estaban inmersas en el interior de la dermis de ciertos
géneros de esos grandes mamíferos extintos. Fueron encontrados en
San Pedro por el equipo del Museo Paleontológico “Fray Manuel de
Torres”
Una importante cantidad de
pequeños huesitos dérmicos que reforzaban la piel de ciertos
perezosos gigantes fue descubierta en una cantera de extracción de
tosca luego de una prospección de rutina realizada por integrantes
del Museo Paleontológico de San Pedro, a 170 km de Buenos Aires.
Las pequeñas piezas óseas,
cuyo tamaño varía entre los 2 y los 12 milímetros de diámetro,
fueron observadas en sedimentos cuya antigüedad para la zona se
estima superior a los 20.000 años.
El descubrimiento fue
realizado en el predio de la firma Tosquera San Pedro, propiedad de
la familia Iglesias, por Walter Parra, Jorge Martínez y José Luis
Aguilar. El lugar, ubicado a unos 5 kilómetros del casco urbano de
San Pedro, es una cantera en actividad cuya firma propietaria
interactúa con el equipo del museo desde hace varios años; una
relación que ha permitido recuperar fósiles muy valiosos.
 |
Los osteodermos, como se
denomina a estos pequeños huesillos, eran formaciones óseas que
generaba la piel de ciertos géneros de perezosos prehistóricos
gigantes como los Milodontes y los Glosoterios, aunque estaban
ausentes en otros perezosos gigantes como megaterios y lestodontes.
Desde el museo piensan que no está todo dicho en el estudio de estas
formaciones y sospechan que otros perezosos gigantes podrían haber
tenido estructuras similares.
<<Ilustrativo. Piel con
osteodermos
dermicos. Museo Argentino de Ciencias Naturales de Buenos
Aires. |
“Entre los tejidos de su
gruesa piel, estos animales desarrollaban estas bolitas duras como
una estrategia de defensa ante el ataque de sus depredadores.
Ubicados uno al lado del otro, comenzaban como diminutos paquetes de
células que crecían hasta alcanzar el tamaño de un poroto, para
luego terminar generando una especie de `malla´ flexible pero muy
resistente que cubría el cuerpo y que dificultaba el ingreso de
garras y dientes cuando los atacaban los carnívoros de la época. En
esta oportunidad hemos descubierto 770 de estas diminutas
formaciones óseas”, explica José Luis Aguilar, director del museo.
“Desde hace años, en el
museo de San Pedro, venimos coleccionando muestras de diferentes
osteodermos ya que estamos convencidos de que cada género de
perezoso generaba un patrón único y particular de estos pequeños
huesos. Los hemos encontrado semi esféricos, arriñonados y hasta
bipiramidales. Por eso creemos que esa diversidad de formas sólo
tiene una explicación y es que cada grupo de estos animales producía
su forma particular.
Confirmar esto permitiría,
en futuros hallazgos, usar su patrón de forma para identificar un
ejemplar aún sin hallar sus huesos. Bastaría con observar el formato
de sus osteodermos”, comenta con entusiasmo Aguilar.
 |
A criterio de Dr. Luciano
Brambilla, investigador del Centro de Estudios Interdisciplinarios
de la Universidad de Rosario, “el hallazgo en un yacimiento de un
cúmulo de osteodermos denota la presencia de un animal tipo
milodontino, ya que estos osteodermos recubrían prácticamente todo
el cuerpo de ese grupo de perezosos gigantes en Argentina, al final
del Pleistoceno. Hay evidencia de recubrimiento en los pies, la
cola, el torso y cabeza. Su función precisa se continúa revisando ya
que, además de funcionar como una armadura para reforzar la gruesa
piel de estos animales, se los ha señalado como reserva de calcio en
estos grandes mamíferos. |
En la muestra hallada en San
Pedro se destacan las formas globosas y bordes redondeados entre los
que se presentan excepciones de bordes más agudos que, en conjunto,
pueden ayudar a caracterizar al género de perezoso al que
pertenecieron.”




 Mas información, fotos y videos en;
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/03/
Mas información, fotos y videos en;
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/03/
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Un niño encuentra en Lobería el diente
de Carcharhinus, un tiburón con representantes prehistóricos.
Un niño caminaba
por las playas de arenas verdes y encuentra el diente de un tiburón
que pudo superar los tres metros, y que vivió hace 10 mil años,
cuando las aguas marinas eran más cálidas.
El curioso y
peculiar hallazgo ocurrió semanas atrás, cuando Francisco de 11
años, acompañado de su hermano Santiago de 9 años, y sus padres
María Celeste Garriga y Nacho Marchese, encontraron varios restos
fósiles rodados, es decir, que se desprendieron de los sedimentos
originales que los alojaban y fueron desplazados por el mar, hasta
dejarlos en la costa.
Justamente ahí, en
las playas de Arenas Verdes en el partido bonaerense de Loberia, los
jóvenes exploradores, recuperaron numerosas piezas paleontológicas,
pertenecientes en su mayor parte, a la megafauna que habito durante
el Pleistoceno, como los perezosos gigantes, gliptodontes o los
tigres dientes de sable, caballos americanos entre otros materiales
recuperados.
 |
A los pocos
días, recurren como en otras oportunidades a Mariano
Magnussen, del Laboratorio Paleontológico del Museo de
Ciencias Naturales de Miramar y de la Fundación Azara.
Los padres
de Francisco y Santiago, se comunican por redes sociales
asombrados por un diente en particular, enviando fotos del
nuevo fósil encontrado. Francisco, bien entrenado a esta
altura, lo asocio inmediatamente con un megalodon, un
tiburón extinto de enormes dimensiones. Si bien no lo era,
estuvo muy cerca su observación. |
En este caso, el
material era más chico y presentaba otras características. Esa misma
mañana, Magnussen se comunicó con Sergio Bogan, que se desempeña en
las colecciones científicas de la Fundación Azara en la ciudad
autónoma de Buenos Aires, quien, además, ha realizado numerosos
hallazgos y publicaciones de peces actuales y fósiles, determinando
de que se trataba de un tiburón, posiblemente del genero
Carcharhinus, a pesar de encontrarse ligeramente erosionado
por el trasporte del agua.
Este material,
significativo desde el punto de vista educativo, por lo general no
aparece solo. A lo largo de la costa bonaerense, se han recuperado
numerosas muestras de gasterópodos, bivalvos, equinodermos, e
incluso, hasta restos de grandes ballenas en procesos de
fosilización, que se desprendieron de sedimentos originados en una
antigua playa de unos 10 mil años antes del presente, por lo cual,
dentro de todo ese contexto, estos materiales indican aguas más
cálidas que las actuales.
Los sedimentos de
esta playa de fines del Pleistoceno y principios del Holoceno, debe
estar bajo el mar, sobre la plataforma submarina, y cada tanto,
aparecen fragmentos de estos sedimentos con fósiles “de playa” en su
interior, en su mayoría de moluscos.
Carcharhinus
sp en la actualidad está representado por unas 31 especies,
que habitan todos los océanos, pero su pasado prehistórico es
impreciso y fragmentario por la falta de evidencia fósil, aunque los
más antiguos representantes de este género vivieron en el Eoceno,
hace 40 millones de años. Son grandes tiburones, no como el
megalodon o el blanco, pero alcanzando longitudes de 3,5 metros y un
peso superior a los 350 kilogramos. Los ejemplares de 2,5 metros se
encuentran con frecuencia en las costas bonaerenses en la
actualidad. Se alimentan principalmente de peces pelágicos y
costeros, incluyendo bagres, lisas, macarelas, atunes entre otros,
por lo cual, sus representantes prehistóricos seguramente tenían una
dieta semejante.
El diente de este
tiburón, fue llevado al Museo de Ciencias Naturales “Gesué Pedro
Noseda” de Lobería, por sugerencia del personal del museo
miramarense. Francisco, su descubridor, satisfactoriamente siguió
las indicciones.
Es un buen ejemplo
de cómo debe actuar un ciudadano responsable a pesar de su joven
edad, y como debe acompañar y orientar una institución pública. En
algunos museos, los particulares que se acercan a denunciar
hallazgos son criminalizados, lo que genera un desinterés en futuros
hallazgos, perdiéndose en su mayor parte, el patrimonio para
siempre.




 Mas información, fotos y videos en;
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/03/un-nino-encuentral
Mas información, fotos y videos en;
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/03/un-nino-encuentral
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Kelumapusaura
machi, una nueva especie de dinosaurio pico de pato en Río Negro.
Se trata de un hadrosaurio, también llamado
dinosaurio “pico de pato”, de unos 70 millones de años de
antigüedad. Los investigadores pudieron obtener uno de los cráneos
más completos de toda Sudamérica, entre otros huesos. El hallazgo,
aseguran, es clave para estudiar la evolución de este grupo en la
región.
En términos paleontológicos, todo indica que
aún quedan grandes tesoros ocultos en los estratos de lo que hoy es
Argentina y que, hace millones de años, era parte del subcontinente
Gondwana. Un grupo de científicos acaba de publicar el hallazgo de
un nuevo dinosaurio “pico de pato”, de unos 70 millones de años de
antigüedad, a partir de uno de los cráneos más completos hallados en
Sudamérica.
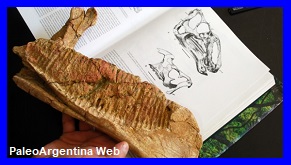 |
“Es un descubrimiento muy importante, no sólo
porque se trata de una nueva especie, sino, también, porque nos da
información clave sobre cómo fue la evolución de estos animales en
Sudamérica. Casi todas las especies descriptas de este grupo
provienen del Hemisferio Norte”, describe a la Agencia CTyS-UNLaM
Sebastián Rozadilla, becario del CONICET e integrante del equipo de
trabajo del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los
Vertebrados (LACEV), del Museo Argentino de Ciencias Naturales
“Bernardino Rivadavia”.
|
La nueva especie fue hallada a 70 kilómetros al
sur de la ciudad rionegrina de General Roca, en un terreno
perteneciente a la familia Arriagada, y fue bautizada Kelumapusaura
machi, que significa “reptil de la tierra roja” en mapudungun. Los
distintos fósiles, que además del cráneo incluyen vértebras, algunas
costillas, pelvis, escápula y fémur de distintos tamaños,
permitieron a los investigadores inferir las dimensiones del animal,
además de considerar que se trataba de una manada.
Los estudios biogenéticos realizados sobre los
fósiles indican, al menos de forma preliminar, que todos los
dinosaurios pico de pato –también llamados hadrosaurios- de
Patagonia corresponden a un mismo grupo. A su vez, dicho grupo está
relacionado con otros hadrosaurios hallados en América del Norte.
 |
“Hay que tener en cuenta que esta especie vivió
sobre el fin de la era de dinosaurios, en una edad que se llama
Maastrichtiano y que cierra el período Cretácico.
Y eso también es
importante, porque la gran mayoría de dinosaurios que conocemos de Patagonia son más antiguos, de 80 o 90 millones de años atrás”,
especifica Rozadilla. |
La campaña que permitió que el Kelumapusaura
machi fuera descubierto inició en 2018, a partir de un subsidio de National Geographic otorgado a Mauro Aranciaga-Rolando, quien
también forma parte de la investigación. La región ya había sido
explorada anteriormente, surgiendo, durante las excavaciones,
dinosaurios de cuello largo, dinosaurios carnívoros y animales de
menor tamaño, como lagartijas y tortugas.
“Es una región que promete mucho. En cada viaje
que hacemos encontramos una especie nueva”, destaca Rozadilla, quien
cuenta que, si bien la excavación es un trabajo muy delicado, la
tierra rojiza de la región fue fácil de trabajar.
Respecto al hecho de que sea una nueva especie,
el becario asegura que las mayores novedades, en el 90 por ciento de
los casos, está en el campo. “Ya en el terreno uno empieza a ver si
se trata de un hallazgo nuevo o no, a partir de los rasgos
anatómicos. Luego, claro, hay que corroborarlo con mucha
investigación, con bibliografía y los trabajos previos de colegas
alrededor del mundo. En este caso, tuvimos la suerte de que este
fuera un animal diferente a los hadrosaurios ya descriptos
anteriormente”, subraya. Fuente Nicolás Camargo Lescano (Agencia
CTyS-UNLaM)-




 Mas información, fotos y videos en;
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/03/kelumapusaura
Mas información, fotos y videos en;
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/03/kelumapusaura
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Guemesia
ochoai, una nueva especie de dinosaurio carnívoro de brazos
reducidos.
La nueva especie de dinosaurios
sin brazos fue denominado como Guemesia ochoai, y según los
investigadores pertenecería a la familia de los abelisáuridos, sin
embargo a diferencia de estos tendría el cerebro 70 % más pequeño.
En Argentina identificaron una nueva especie de
dinosaurio cazador sin brazos, aportando nuevas pruebas de un
ecosistema único durante el Cretácico Superior, cercana al momento
de la extinción de los dinosaurios.
Esto se descubrió cuando paleontólogos
desenterraron un cráneo de dinosaurio de 70 millones de años en la
limolita roja de la Formación Los Blanquitos, en el noroeste de
Argentina.
La nueva especie, Guemesia ochoai, podría ser
un pariente cercano de los ancestros de un grupo de dinosaurios sin
brazos, los abelisáuridos, que vagaban por las tierras que ahora son
América del Sur, África y la India hace más de 70 millones de años.
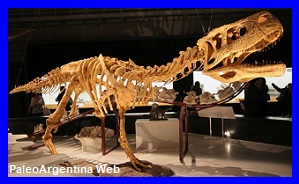 |
Los abelisáuridos eran poderosos cazadores que
no utilizaban los brazos. Y es que sus apéndices eran notablemente
cortos, incluso más pequeños que los del Tyrannosaurus rex y
efectivamente inútiles. En su lugar, estos temibles carnívoros se
valían de sus poderosas cabezas y mandíbulas para cazar.
Los científicos creen que se alimentaron de
algunos de los dinosaurios más grandes que han existido, como el
titanosaurio, un herbívoro de 70 toneladas más grande que una
ballena azul. |
El cráneo de Guemesia ochoai, el único de este
tipo que se ha encontrado en el noroeste de Argentina, ofrece una
valiosa visión de una zona en la que hay muy pocos fósiles de
abelisáuridos, y puede contribuir a explicar por qué la zona dio
lugar a animales tan inusuales.
“Este nuevo dinosaurio es bastante inusual para
su especie. Presenta varias características clave que sugieren que
se trata de una nueva especie, proporcionando nueva información
importante sobre una zona del mundo de la que no sabemos mucho”,
dijo en un comunicado de prensa Anjali Goswami, que dirige la
investigación en el Museo de Historia Natural del Reino Unido y es
coautor del descubrimiento.
“Demuestra que los dinosaurios que viven en
esta región eran muy diferentes a los de otras partes de Argentina”,
añadió.
Según los científicos, quienes publicaron sus
hallazgos este mes en el Journal of Vertebrate Palaeontology, el
Guemesia ochoai, a diferencia de otros abelisáuridos, su cerebro es
“notablemente pequeño”. Al estudiar el cráneo parcialmente completo
–con partes superiores y posteriores– el equipo encontró pruebas de
otras características únicas del dinosaurio sin brazos.
 |
Los restos del dinosaurio muestran cráneos
cortos y profundos.
A diferencia de otros abelisáuridos, el nuevo
fósil tiene agujeros en la parte delantera del cráneo, que podrían
haber ayudado al dinosaurio a liberar calor para enfriarse. Además, el cerebro de esta nueva especie es un
70 % más pequeño que el de sus parientes. Los científicos tienen la
hipótesis de que este cráneo puede pertenecer a un dinosaurio
juvenil. Sin embargo, aún no han sacado conclusiones concretas. |
Por otra parte, los investigadores no
encontraron rasgos que indiquen que la nueva especie tuviese
cuernos, un rasgo característico de otros abelisáuridos. Estas
distinciones podrían significar que Guemesia ochoai es una de las
primeras especies de abelisáuridos que evolucionaron, o que está
estrechamente relacionada con ese ancestro.
El equipo de Goswami ha descubierto otras
especies nuevas en el mismo lugar de excavación, como peces y
mamíferos. Todavía están en proceso de describirlas en artículos
para su publicación. Fuente biobiochile.cl
Federico L. Agnolin et al. Primer terópodo
abelisáurido definitivo del Cretácico Superior del noroeste
argentino. Revista de Paleontología de Vertebrados, publicado en
línea el 10 de febrero de 2022; doi: 10.1080/02724634.2021.2002348




 Mas información, fotos y videos en;
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/02/guemesia-ochoa
Mas información, fotos y videos en;
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/02/guemesia-ochoa
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Kelenkura
castroi, una nueva especie de gliptodonte en Chasico.
Investigadores del CONICET identificaron una
nueva especie de gliptodonte que habitó Argentina durante el Mioceno
tardío, hace más de 9 millones de años. El estudio, que fue
realizado en conjunto con equipos de otros centros
de Argentina y Estados Unidos, aporta una novedosa e innovadora
mirada a la historia evolutiva de la radiación austral de estos
grandes mamíferos en el sur de Sudamérica y a la evolución de una de
sus estructuras más características, el tubo caudal o cola
acorazada.
En el trabajo se estudiaron restos fósiles de
diversos ejemplares procedentes de sitios fosilíferos, entre los que
se destacan los de Arroyo Chasicó, en Buenos Aires y Loma de Las
Tapias, en San Juan. Los resultados de la investigación fueron
publicados en el Journal of Mammalian Evolution, una revista que se
especializa en artículos sobre la historia evolutiva de mamíferos,
tanto extintos como actuales.
 |
La nueva especie fue denominada como Kelenkura
castroi, en homenaje al colector aficionado Domingo Castro, quien
halló algunos de los materiales mejor preservados empleados en el
estudio. “Se trata de uno de los primeros eslabones en la radiación
extra-patagónica de este grupo de gliptodontes, datado en más de 9
millones de años. Además, esta especie posee el primer tubo
caudal del registro fósil completamente desarrollado, permitiéndonos
conocer la evolución de esta curiosa estructura a través del
tiempo”, señala Daniel Barasoain, paleontólogo del Centro de
Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL, CONICET – UNNE) y primer
autor del artículo. |
El material estudiado incluye dos de los
especímenes más completos conocidos para el lapso Chasiquense —división
establecida para definir una escala geológica de tiempo para la
fauna de mamíferos sudamericanos que se sitúa entre los 9 y los 10
millones de años—, representados por dos cráneos, tubos caudales,
huesos del esqueleto axial y una coraza parcialmente completa. La
procedencia de estos especímenes, uno de Buenos Aires y otro de San
Juan, permitió a los investigadores confirmar la presencia de la
especie en ambos sitios.
Además, contrariamente a lo que se pensaba con
anterioridad, este estudio demuestra que la diversidad de
gliptodontes en Argentina central fue muy baja durante el
Chasiquense, pudiendo identificarse únicamente un solo morfotipo,
que representa una nueva especie.
Los gliptodontes, emparentados con los actuales
armadillos, son un grupo de grandes mamíferos herbívoros extintos
que se caracterizan por poseer una coraza compuesta por placas óseas
u osteodermos. Se trata de uno de los grupos fósiles más icónicos de
América del Sur durante la mayor parte del Cenozoico y poseen una
gran relevancia en estudios paleontológicos tanto por su amplia
distribución como por su peculiar morfología y ecología. Si bien los
registros más antiguos de este grupo provienen del Mioceno
temprano-medio de Patagonia, las primeras radiaciones
extra-patagónicas son todavía poco conocidas a pesar de su
importancia para comprender la diversidad del Mioceno tardío y del
Plioceno.
Según se detalla en el estudio, el gliptodonte Kelenkura
castroi presenta numerosas características a nivel de la coraza, el
esqueleto apendicular y el cráneo, que evidencian un estadío
evolutivo intermedio entre los representantes más antiguos del clado
austral (“Propalaehoplophorinae” y “Palaehoplophorini”) y la
diversidad post-chasiquense. Estos resultados se encuentran avalados
por un análisis filogenético basado en caracteres morfológicos
realizado por los autores.
“Este estudio incrementa significativamente el
conocimiento sobre un momento muy particular de la historia
evolutiva de este clado austral de gliptodontes y aporta una nueva
visión sobre la diversidad real de este grupo durante el Mioceno
tardío en Argentina” resalta Alfredo Zurita, otro de los
paleontólogos que participó del estudio. Fuente Conicet.




 Mas información, fotos y videos en;
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/02/kelenkura-castroi
Mas información, fotos y videos en;
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2022/02/kelenkura-castroi
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Evidencia de una corvina rubia de 100 mil años de
antigüedad en Centinela del Mar.
Días atrás, personal del Museo
de Ciencias Naturales de Miramar, se encontraba trabajando en los
últimos detalles parta la inauguración de la Estación Científica de
la localidad de Centinela del Mar, y en una rápida exploración a
pocos metros, se recuperó un otolito (sagitta) de una corvina rubia
"Micropogonias furnieri” que vivió en la zona hace unos 100 mil años
antes del presente.
Los otolitos constituyen una
parte muy importante del oído interno de los peces óseos. Son
estructuras calcáreas depositadas por el líquido endolinfático del
laberinto, las cuales se encuentran alojadas en dos cavidades
adyacentes del neurocráneo: las cápsulas óticas.
 |
En 2008, Sergio Bogan y Marcos
Cenizo de la Fundación Azara, dieron a conocer un hallazgo similar
en la misma zona, titulado “Sobre la presencia de un Sciaenidae (Teleostei:
Perciformes) en el "Belgranense" (=FM. Pascua, Pleistoceno Superior)
de Centinela del Mar, Buenos Aires (Argentina)”. Dicho registro
constituyo el único otolito de "Micropogonias furnieri" conocido
para el Pleistoceno en Argentina, así como uno de los escasos
registros para el Neógeno de América del Sur. Ahora tenemos el
segundo registro fósil. |
El mismo, fue notificado al
paleontólogo Federico Agnolin, quien posee los permisos de
exploración de la zona y dirige nuestro equipo, y a Sergio Bogan,
quien ayudo a la identificación correcta. Este material, estaba
depositado en sedimentos de una transgresión marina, es decir, el
avance del mar sobre el continente.
En las imágenes. Se observa el
otolito fósil recuperado de Micropogonias furnieri (febrero 2022).
Aspecto de la corvina rubia, igual a sus representantes del
Pleistoceno y ubicación de los otolitos en un cráneo de pez, de
forma ilustrativa. El artículo original de 2008 lo
podes leer en
researchgate.net




 Mas información, fotos y videos en;
Mas información, fotos y videos en; También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
|
Que información deseas encontrar
en Grupo Paleo? |
|
Nuestro sitio Web posee una amplia
y completa información sobre geología, paleontología,
biología y ciencias afines. Antes de realizar una
consulta por e-mail sobre algunos de estos temas,
utilice nuestro buscador interno. Para ello utilice
palabras "claves", y se desplegara una lista de
"coincidencias". En caso de no llegar a satisfacer sus
inquietudes, comuníquese a
grupopaleo@gmail.com
 |
|
|
|
|
|
|
| |
|