|
Avances en el conocimiento del embrión de |
|
Pterosaurio hallado en San Luís. |
Publicado
en
Paleo. Año
7.
Numero 36. Junio de 2009.
Un mes antes de
que investigadores chinos anunciaran años atrás que habían
descubierto un embrión de pterosaurio, una investigadora argentina,
la doctora Laura Codorniú, presentaba un hallazgo similar -no
registrado antes en la historia de la paleontología- en una jornada
científica. Desde entonces, la experta en paleontología continua
analizando cientos de fósiles hallados en la provincia de San Luis
que revelan información novedosa sobre la vida de los reptiles
alados más grandes que hayan dominado los cielos hace millones de
años en la era mesozoica.
En el siglo XVII,
en Solnhofen, Alemania, se hallaron fósiles de una criatura
desconocida, no era ni ave ni murciélago. Fue recién en 1801 cuando
el naturalista francés, el Barón Cuvier reconoció que se trataba de
un reptil que podía volar. “Presentaba una membrana alar la cual se
disponía a lo largo de un solo dedo muy alargado. Debido a esta
característica tan particular llamó a la criatura
Pterodactylus
que significa dedo alado. Desde aquellos tiempos las generaciones de
paleontólogos y zoólogos han tratado de descifrar cómo eran los
pterosaurios, dónde y cómo vivían, cómo se desplazaban, cómo
volaban, cómo se alimentaban y cómo se reproducían, es decir, si los
pterosaurios ponían huevos o si las crías nacían vivas”, explica la
doctora Laura Codorniú, investigadora de Conicet y docente de la
Cátedra de Paleontología de la Universidad Nacional de San Luis.
 |
En la era
mesozoica, entre 251 y 65 millones de años atrás, los
pterosaurios dominaban los cielos de la Tierra. Se trataba
de un grupo de animales voladores que desarrolló los tamaños
corporales más grandes en la historia de los vertebrados.
Eran reptiles voladores, y algunos de ellos, como el
Quetzalcoatlus,
medían alrededor de 8 metros de largo, de ala a ala
alcanzaban una longitud de 12 a 15 metros y se calcula que
llegaron a pesar entre 80 y 100 kilogramos. Según explica
Codorniú, en Sudamérica los descubrimientos de fósiles de
pterosaurios han sido escasos. La mayor cantidad de fósiles
se han hallado en Araripe, Brasil, y en la provincia de San
Luis, Argentina. |
“En la década del
70, se realizaron algunas campañas paleontológicas en los
afloramientos de la formación Lagarcito del Parque Nacional Sierra
de Las Quijadas, en el sitio conocido como ‘Loma del Pterodaustro’,
en la cuenca de San Luis. Durante la década de los 90, se realizaron
tres excavaciones y como resultado de las mismas, se reunieron 920
fósiles; los que están depositados en la Universidad de San Luis.
Cerca de 170 corresponden a plantas, peces, ostrácodos y trazas, y
los 750 especimenes restantes corresponden probablemente a
pterosaurios”, indica la experta cuya tesis doctoral se centró en el
análisis de 288 especímenes fósiles de pterosaurios bien
conservados.
Esta colección de
pterosaurios en el país sería la más completa y abundante, asegura
Codorniú. Y agrega: “Todos los reptiles de la “Loma del Pterodaustro”
han sido atribuidos a la especie
Pterodaustro guinazui.
Corresponden al cretácico inferior (entre 145 hasta 97 millones de
años). El elevado número de dientes mandibulares (cerca de 1000 en
total) combinado con el espesor milimétrico, su disposición paralela
y el estrecho contacto entre cada diente, formaban un “aparato
filtrador”, similar a la barbas de las ballenas. Este aparato le
permitía a este pterosaurio filtrar organismos muy pequeños en un
lago somero.
Desde el primer
fósil de pterosaurio descubierto hace más de 200 años, se
encontraron numerosos ejemplares, pero hasta el siglo XXI, nunca se
había hallado algún resto de huevo fosilizado o embriones, que
evidenciaran el modo de reproducción de estos reptiles. Sucedió que
en 2004, surgieron historias paralelas de paleontólogos de la
Argentina y de China que dieron a conocer al mundo los primeros
embriones de pterosaurio. En junio de ese año, la revista
Nature anunció que
investigadores chinos habían descubierto en su país embriones de
pterosaurios. Un mes antes, Codorniu había presentado en las
Jornadas Argentinas de Paleontologia de Vertebrados, el primer
hallazgo de embrión de pterosaurio en el mundo.
“A fines del 2003,
año en el que todavía no había bibliografía alguna que diera pistas
de un embrión de pterosaurio, revisando y registrando todos los
materiales fósiles para incluirlos en mi tesis de doctorado, fue
cuando encontré en una de las repisas un pequeño ejemplar,
conservado de forma oval, que me llamó mucho la atención”, cuenta la
paleontóloga. “Se trataba de un embrión fosilizado de pterosaurio
casi completo y con la mayoría de los huesos articulados. Dicho
esqueleto se encuentra contenido dentro de una pequeña superficie
oval de alrededor de 12 cm2 (2,5 cm x 4,5 cm aproximadamente). La
zona correspondiente al cráneo recibió daños por lo que los restos
craneales son escasos y algo desarticulados, sin embargo, parte del
premaxilar, maxilar y de la mandíbula presentan una mejor
conservación; e incluso en uno de estos huesos, se conservaron tres
extremos proximales de los típicos dientes filiformes (finos y
alargados) que caracterizan a esta especie. El esqueleto se dispone
de una forma similar a la posición fetal de las aves”, indica
Codorniú.
 |
Un material
carbonático liso de origen biológico cubre algunas porciones
del espécimen, “lo que correspondería a la cáscara”, señala
la especialista. La morfología de la cáscara del huevo de
pterosaurios hasta ese momento era totalmente desconocida.
Los análisis fueron obtenidos mediante el empleo de
microscopia electrónica y los resultados fueron publicados
en la revista científica
Nature, en
diciembre del 2004. “Los tres embriones conocidos hasta
ahora en el mundo pertenecientes a distintas especies (uno
argentino y dos chinos), son la primera evidencia de que los
pterosaurios se reproducían poniendo huevos, es decir que
eran ovíparos”, subraya Codorniú. |
Comparando el
tamaño de fósiles de recién nacidos de
Pterodaustro guinazui
con el embrión, Codorniú y sus colegas dedujeron que el embrión
estaba probablemente disfrutando de sus últimos días en el huevo
antes de nacer y caminar en la tierra cretácica. Otro trabajo de
Codorniú y colegas, publicado en 2008, en la revista científica
Biology Letters, revela
que Pteurodaustro alcanzaban el 53 por ciento de su masa corporal a
los dos años de vida, momento en el que llegaban a su madurez
sexual, y que continuaban creciendo hasta los 3 o 4 años de edad.
En la actualidad,
Codorniú continúa analizando en forma minuciosa los 288 especímenes
fósiles de pterosaurios bien conservados –depositados en la
Universidad de San Luis- como si fueran un libro abierto. “Hay mucho
material y mucho más por descubrir”, concluye la investigadora.
Fuente:
Agencia CyTA-Instituto
Leloir y Grupo Paleo.
Recuperan restos fósiles de un Megatherium en
Córdoba.
Publicado
en
Paleo. Año
7.
Numero 36. Junio de 2009.
Un importante
hallazgo se produjo en el distrito San Fabián sobre el río Coronda,
en el paraje conocido como El Hongo, a la altura del km 399 de Ruta
Nacional 11, unos 20 km al sur de la ciudad cabecera del
departamento San Jerónimo. La erosión constante de ese curso
hidrográfico puso al descubierto el lugar en el que hace desde hace
tiempo se observan huesos de gran tamaño, lo que impulsó a
aficionados de la zona a realizar sus propias excavaciones “pero
esto supera todo lo visto hasta ahora”, comentaron asombrados Elsa y
Nidia, vecinos de la zona.
Arribaron al lugar
Germán Giordano, María Belén Molinengo y Fernán García del
departamento de Antropología y Paleontología del Museo de Ciencias
Naturales Angel Gallardo de Rosario, quienes comenzaron la tarea
bajo la conducción de Claudio Risso, licenciado en Antropología. Los
especialistas explicaron que “ahora lo que hacemos es actuar por
denuncia en la provincia sobre hallazgos de restos por parte de la
gente, de los lugareños. Gracias al apoyo de la Dirección de
Patrimonio de la Provincia a cargo de la Lic. Alicia Talsky, podemos
salir a explorar porque nos dieron mayor presupuesto para poder
encarar los trabajos. Hoy somos referentes en la provincia y en el
interior intervenimos con estos restos paleontológicos”, señalaron.
|
 |
Respecto
del descubrimiento de San Fabián, Germán Giordano, precisó
que “se trata de partes de pelvis y la cadera de un
megaterio (Megatherium americanum), que era
similar a un oso gigante, mayor en tamaño y que perteneció a
la familia de los milodontes. Lo que se ve en superficie en
primera instancia, nunca se sabe para dónde va a continuar
-se está en plena excavación-, puede seguir para bajo o que
se encuentren partes de los fémures o algún otro pedazo, eso
se comprueba sobre la marcha”. Estos mamíferos se
extinguieron hace aproximadamente 10 mil años pero llegaron
a convivir con el hombre, incluso los investigadores
sostienen que fue en la misma época que los aborígenes
pampeanos hace 8 mil años. |
Giordano explicó
además que trabajan con paleontólogos de Entre Ríos y gente del
Conicet (Centro Regional de Investigaciones Científicas y Técnicas)
que “nos brindan su colaboración para el fechaje de estos animales.
Por lo que estamos observando, si bien es muy reciente, por lo que
es el perfil de barranca y la sedimentología, estamos hablando de un
caso entre 40 y 50 mil años de antigüedad, hay que confirmarlo,
obviamente, para eso se llevan muestra de tierra, sedimentos y otros
elementos para comprobarlo”.
Hallan restos fósiles de Grandes Mamíferos en el
lecho del Salado.
Publicado
en
Paleo. Año
7.
Numero 36. Junio de 2009.
Un hecho curioso
provocado por la sequía sucedió en Roque Pérez. Y es que la
pronunciada bajante del río Salado en esas localidades no sólo
provocó un tendal de peces muertos, sino que además dejó al
descubierto sobre el lecho reseco restos fósiles del período
Pleistoceno superior. Se trata de nueve gliptodontes y un
Glossotherium, el esqueleto casi completo de un
Megatherium y la cabeza de un Stegomastodon.
El hallazgo fue confirmado por un grupo de paleontólogos de La Plata
que recorren la zona en estos días y que habían sido avisados por
los vecinos.
Laura Lisboa,
integrante del Centro de Registro de Arqueología y Paleontología de
la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural, explicó que los
animales hallados son "los borradores" de hace diez o veinte mil
años de algunas especies actuales.
 |
El
Stegomastodon era una especie de elefante; el
Glyptodon, algo así como un gran armadillo, y el
Megatherium y el Glossotherium
podrían asimilarse a grandes perezosos. El lugar donde
aparecieron las osamentas prehistóricas es una franja de
unos tres kilómetros ubicada a unos seis de la ruta
provincial 205. Fernando Larriestra, licenciado en Biología
de la Universidad Nacional de La Plata, tiene la esperanza
de que entre los sedimentos removidos también haya semillas
que puedan brindar información sobre la composición del
paisaje local hace diez mil o más años. |
En Roque Pérez y
Lobos, partidos del interior bonaerense donde los sucesivos paros
del campo se manifestaron con fuerza, suena descabellado que alguien
agradezca la prolongada sequía y espere que la lluvia se demore por
algún tiempo más. Pero eso es exactamente lo que quiere este grupo
de jóvenes especialistas embarrados hasta las rodillas que caminan
sobre el lecho reseco del río Salado. Están aquí porque los vecinos
del lugar notaron algo llamativo: al retirarse, el agua no sólo
había dejado un tendal de peces muertos; el cauce también estaba
sembrado de gliptodontes.
Todas estas
especies eran herbívoras y presas del legendario tigre dientes de
sable, otro prehistórico habitante del territorio bonaerense.
"Seguro que acá abajo hay dos o tres, pero no hemos encontrado
ninguno", dice Fernando Larriestra, licenciado en biología por la
Universidad Nacional de La Plata e integrante de la expedición
paleontológica, mientras camina por lo que habitualmente sería un
río caudaloso. Es el lecho del Salado, que divide los distritos de
Lobos y Roque Pérez
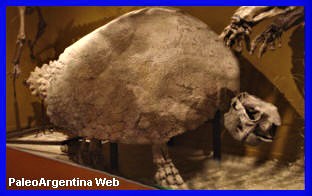 |
Larriestra no oculta su entusiasmo por los hallazgos que las
condiciones climáticas adversas hicieron posibles. Una de
las primeras piezas rescatadas fue la cabeza del megaterio,
que hubo que levantar junto con el bloque de lodo que la
aprisionaba, el procedimiento habitual para evitar su
ruptura. El conjunto pesaba un cuarto de tonelada y seis
hombres debieron esforzarse para trasladarlo. Para la cabeza
del Stegomastodon, en cambio, hará falta la
intervención de maquinaria: se estima que pesa entre 500
kilos y una tonelada. |
El tigre dientes
de sable no era la única bestia carnívora que perseguía y cazaba a
esas enormes criaturas. También andaba por allí otro predador, el
hombre. "Estos animales eran cazados y consumidos", apunta Lisboa.
El rescate de
los fósiles se realiza en virtud de convenios entre el Instituto
Cultural, la Universidad platense y los municipios de Roque Pérez y
Lobos, divididos por el río ahora seco donde se encontraron los
restos, pertenecientes al período Pleistoceno superior. Aunque los
vecinos empezaron a denunciar el hallazgo de piezas hace un mes y
medio, tomó mucho tiempo que los organismos se pusieran de acuerdo
para implementar la campaña, explica Luciano Rey, quien se encargó
de reclutar al resto de los miembros del equipo. Mientras la
burocracia seguía su curso, la lluvia seguía demorándose, algo
indeseable para los dueños de los campos de la zona, pero afortunado
para los paleontólogos.
 |
Tanto
los municipios involucrados como el Museo de Ciencias
Naturales de La Plata pondrán en exhibición algunas de las
piezas rescatadas. En el caso de Roque Pérez, el hallazgo
permitirá montar un museo paleontológico que aún no existe.
Funcionará en uno de los galpones que la Municipalidad posee
en los terrenos de la estación ferroviaria, junto a una sala
de conferencias, adelanta el director de Cultura comunal,
Gustavo Lara. Larriestra respira pesadamente mientras
desanda el camino que recorrió para guiarnos entre los
distintos fósiles que se están extrayendo. "No esperábamos
tanta colaboración de la gente", dice. "Nos ayudaron a sacar
la cabeza del megaterio, se quedaron con nosotros mientras
trabajábamos y aunque no pudieran ayudarnos nos traían
empanadas. |
Las esperanzas
de Larriestra, cuya especialidad es la botánica a pesar de tener
experiencia en excavaciones paleozoológicas, es que entre los
sedimentos removidos también haya semillas que puedan brindar
información sobre la composición del paisaje local hace diez mil o
más años. El especialista supone que se trataba de un cenagal donde
los animales quedaban atrapados y morían; un indicio de eso es la
posición en que quedaron los restos del megaterio. Si la hipótesis
es cierta, el lugar habría sido una especie de cementerio, una
trampa mortal para los animales.
Restos de un embrión de Gliptodonte en San Pedro.
Publicado
en
Paleo. Año
7.
Numero 36. Junio de 2009.
En
San Pedro, a 170 kilómetros de la Capital Federal, un grupo de
paleontólogos aficionados fundó hace 10 años un museo, el Fray
Manuel de Torres, para exhibir los hallazgos que lograron rescatar
en las canteras de la zona. Esta vez, sorprendieron a la comunidad
paleontológica con el fósil de un Feto de gliptodonte, un armadillo
gigante que solía pisar fuerte en América del Sur. La pieza, un
pequeño fémur de tres centímetros, tiene unos
500.000 años. Huesos fosilizados de un megamamífero aparecen cada
tanto, pero es la primera vez que se logra desenterrar un embrión
fosilizado de esta especie.
Fue encontrado en
la reserva paleontológica Campo Spósito, un yacimiento ubicado a 10
kilómetros de la ciudad. El modo en que lograron rescatarlo tiene
dosis de perseverancia y también de casualidad. Días atrás, las
lluvias intensas erosionaron tanto el suelo de la cantera que
dejaron al descubierto numerosas piezas fosilizadas. Una de ellas
fue un diminuto fémur. Nadie imaginó que podía pertenecer a un
animal que, en su estado adulto, llegó a medir lo mismo que un auto
mediano.
|
 |
Para saber
sobre sus orígenes, consultaron a Eduardo Tonni, jefe de la
División Paleontología de Vertebrados del Museo de La Plata.
El logró dar con la definición exacta: "Es el fémur de un
ejemplar en desarrollo ontogenético muy temprano
(embrionario), probablemente correspondiente a un grupo de
gliptodontes". El experto contó que "lo poco que se sabe de
los megamamíferos extintos (entre ellos se encuentra el
gilptodonte) proviene de parientes actuales. Llama la
atención, en este caso, que siendo tan pequeño ya esté
desarrollado el hueso. Dada la importancia del material, se
requerirán estudios más detallados que aporten precisiones".
|
Para el grupo
paleontológico que lo encontró, la importancia excede lo científico.
Es otro logro que premia su dedicación. José Luis Aguilar, jefe de
equipo del Museo Paleontológico de San Pedro, coincidió en la
importancia de esta pieza por ser la más pequeña recuperada hasta
hoy de estos animales. Y agregó: "Permitirá saber si los huesos
presentaban variaciones de proporciones entre crías y adultos y
determinar el grado de solidez que poseía el esqueleto estando
todavía en estadio embrionario".
Descubren más de 200 Pisadas de Dinosaurios en
Malargüe.
Publicado
en
Paleo. Año
7.
Numero 36. Junio de 2009.
Un grupo de
paleontólogos de la UNCuyo estudia más de 200 pisadas de dinosaurios
preservadas en una formación rocosa en Malargüe, Mendoza. Datan de
70 millones de años atrás y revelan que en esos días el mar bañaba
este desierto. Una huella estampada en una roca. Este elemento, que
a la vista de cualquier persona parece un agujero más en el piso, es
la llave para abrir las puertas del pasado de los dinosaurios en
esta región de Sudamérica, según los paleontólogos. Y no es sólo
una, sino más de 200 las huellas que se han descubierto hasta ahora
en un yacimiento de Malargüe, Mendoza, donde trabaja desde hace tres
años un grupo científico del IANIGLA-CONICET y de la UNCuyo.
El hallazgo se
produjo a principios de 2006 y se ha constituido en uno de los más
importantes de la paleontología argentina. Aunque ya han realizado
12 campañas para estudiar el yacimiento, los investigadores dicen
que no quieren que se dé a conocer su exacta ubicación hasta que el
sitio tenga una declaración de protección de la Legislatura de
Mendoza. La iniciativa ya tiene media sanción y propone crear el
Parque Cretácico Huellas de Dinosaurios, que transformará el lugar
en un verdadero museo a cielo abierto donde se podrán ver las
huellas, fósiles de invertebrados (caracoles, ostras) y distintas
formaciones geológicas (Anacleto, Loncoche, Roca) que representan
etapas de una historia natural, con faunas y ambientes distintos,
según explica Bernardo González Riga, quien lidera las
investigaciones junto a otro paleontólogo, Jorge Calvo.
|
 |
“En el
yacimiento se han localizado más de 200 huellas asociadas
con huesos fósiles de dinosaurios y tortugas. Las huellas
más abundantes son las de saurópodos titanosaurios, típicos
dinosaurios herbívoros de cuello largo”, explica González
Riga, quien tiene evidencias de que los dueños de las
pisadas fueron animales de dimensiones importantes. “Las
huellas traseras tienen entre 40 y 60 cm de largo. En
contraste, las huellas delanteras son más pequeñas. No hay
evidencias de falanges manuales ya que estos animales no
poseían dedos en sus extremidades delanteras. |
De acuerdo con
estas evidencias y el registro fósil de la región, se estima que
fueron producidas por titanosaurios que habrían tenido unos 14
metros de largo”. Las huellas están preservadas en rocas de la
Formación Loncoche, cuando la zona era una laguna conectada con
deltas y estuarios que terminaban en el océano Atlántico que cubría
la Patagonia y llegaba al sur de Mendoza. Cuándo: entre 65 y 71
millones de años atrás. Hasta hoy las investigaciones han revelado
algunos datos. “El yacimiento brinda relevante información
paleobiológica sobre las faunas de dinosaurios, antes de la gran
extinción de fines del Cretácico”, dice González Riga.
 |
“Nos
permite conocer qué tipos de titanosaurios habitaban esta
región de América del Sur, su locomoción, velocidad de
marcha, desplazamiento en manada (con probable hábito
gregario) y adaptación para caminar en ambientes
marino-marginales (deltas, estuarios). También estamos
conociendo algunos aspectos sobre los dinosaurios terópodos
(carnívoros) que habitaron esos ambientes, mediante el
análisis de sus huellas”. Pero además, están estudiando
huesos fósiles de otros vertebrados, como tortugas y
plesiosaurios, “que nos ofrecen la posibilidad de
reconstruir los ambientes y las faunas del pasado”, agrega
el paleontólogo, cuando Malargüe no era el desierto que es
hoy sino ambientes lacustres y marino marginales habitada
por dinosaurios y otros animales ya extintos. |
Para los
científicos, esta maravilla prehistórica habla por sí sola, pero
debe ser protegida y acondicionada mediante cierres, guardaparques y
accesos especiales antes de dar a conocer su ubicación geográfica.
Según ellos, a partir de esta protección patrimonial, se
transformará en un parque natural de interés cultural.
Dan a conocer el hallazgo de fósiles de Hippidion en
Bahía Blanca.
Publicado
en
Paleo. Año
7.
Numero 36. Junio de 2009.
Un fragmento de
cráneo fosilizado de un caballo de unos 8.500 años de antigüedad fue
hallado entre sedimentos costeros en el balneario bonaerense de
Monte Hermoso. El titular del Museo, Vicente Di Martino,
informó que "la pieza pertenece a una especie denominada Hippidion,
conocida como mamíferos invasores que ingresaron a América del Sur
sobre el final del terciario, como consecuencia del levantamiento
del Istmo de Panamá, que une ambas Américas".
 |
El experto
explicó que esta especie "se caracterizaba por poseer un
cuerpo más pequeño y robusto que el caballo moderno". El
investigador comentó que "el Hippidion habría vivido hasta
tiempos relativamente recientes, unos 8.500 años atrás,
conviviendo con los primeros pobladores sudamericanos". En
este sentido, dijo que "se cree que este caballo primitivo
no fue domesticado por los aborígenes ya que restos de los
mismos se hallaron, en un gran número, en sitios
arqueológicos y se corroboró su utilización como fuente de
alimento". |
El balneario
bonaerense de Monte Hermoso cuenta ya con diversos hallazgos
arqueológicos y paleontológicos desde el descubrimiento de los
sitios "Monte Hermoso I", "La Olla I" y "La Olla II" que datan de
una antigüedad de 7 mil años.
Vecinos y turistas hallan restos fósiles y dan aviso
al Museo.
Publicado
en
Paleo. Año
7.
Numero 36. Junio de 2009.
Se trata de restos
fósiles de perezosos gigantes que vivieron durante el Pleistoceno
Pampeano, que fueran hallados casualmente por vecinos y turistas, y
denunciados a las autoridades del museo local como lo establece la
ley.
 |
La
pintoresca ciudad turística de Miramar, ubicado en la
Provincia de Buenos Aires, no deja de sorprender por sus
reiteradas contribuciones en el ámbito educativo, científico
y patrimonial.
Recientemente se han realizado varios hallazgos de
importancia por parte de residentes y turistas, a los que
les ha interesado el tema y se preocuparon por avisar al
Museo Municipal Punta Hermengo de la ciudad, quien realizo
las tareas de excavación para recuperar el material. |
“Es
un gesto de destacar, que la comunidad participe en la preservación
del patrimonio”, sostuvo el Museólogo Daniel Boh, director de la
institución.
Entre el material denunciado, se recupero un cráneo del perezoso
gigante Scelidotherium leptocephalum, hallado por la
familia Cabral en inmediaciones del muelle de pescadores. El mismo
se hallaba en un estrato del Período Pleistoceno de aproximadamente
500.000 años. “Estos animales eran bastante abundantes ya que sus
restos aparecen con frecuencia, pero un cráneo siempre es una pieza
importante para ser estudiada. Llegaban a tener unos tres metros de
largo y algo más de una tonelada de peso y se cree que los mismos
realizaban grandes cuevas, cuyas pruebas a veces aparecen en los
acantilados costeros y pueden ser fáciles de identificar para el ojo
entrenado” argumento Daniel Boh.
|
 |
Posteriormente se dio aviso de una enorme tibia, que resulto
ser de Lestodon arnatus, hallada por el señor
Daniel Porras entre el muelle de pescadores y la entrada al
Vivero. El Lestodon era un perezoso de tamaño
gigantesco, puesto que su largo era de 5 metros y cuatro
toneladas de peso aproximadamente. “Se cree que prefería los
sitios con lagunas ya que sus restos son hallados casi
siempre en donde hay pruebas de la existencia de agua por
mucho tiempo. En la zona mencionada hay estratos que
corresponden a un antiguo curso de agua, cuya antigüedad
sería de unos 200.000 años”, detallo Mariana Boh, de la
asociación de amigos del museo local. |
Por
su lado, Mariano Magnussen Saffer, miembro de la asociación de
amigos del museo, detallo: “ El material se
encuentra en
procesamientito de laboratorio, a la espera de su preparación para
ser incluido a la colección institucional, a fin de enviar los datos
al Registro Oficial de la Autoridad de Aplicación Nacional (AAN) de
la ley 25.743 en materia paleontológica, que incentiva a cualquier
ciudadano a denunciar este tipo de hallazgos a las entidades
publicas, en defensa del patrimonio de todos los argentinos”.
Fuente. Museo Municipal Punta Hermengo de Miramar.
www.museodemiramar.com.ar
Bacterias escultoras de fósiles.
Publicado
en
Paleo. Año
7.
Numero 36. Junio de 2009.
El hallazgo de
embriones fosilizados revela información valiosa sobre la historia
evolutiva de la vida en el planeta. Sin embargo, aun no se conocen
los detalles de los procesos que dieron lugar a ese tipo de fósiles.
Estudios previos basados en imágenes de alta resolución de embriones
fosilizados de metazoos (animales multicelulares marinos) del
período cámbrico -entre 542 y 488 millones de años atrás-,
descubiertos en China, indicaron la presencia de bacterias que
pudieron haber contribuido a su preservación.
Ahora, un equipo
internacional de científicos, encabezados por Rudolf y Elizabeth
Raff, de la Universidad de Indiana, en Bloomington, Estados Unidos,
confirmaron esa hipótesis al reproducir en el laboratorio el modo en
que esos microorganismos crean una réplica de un embrión de erizo de
mar, a medida que lo va consumiendo, como si se tratara del molde de
una escultura. Los resultados fueron publicados en la revista
Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) el 9 de
diciembre pasado.
Los
investigadores emplearon embriones dos especies de erizo de mar, el
Hekiocidaris erythrogramma y el Heliocidaris
tuberculata, y los sometieron a condiciones parecidas que
pudieron haber desencadenado hace millones de años la fosilización
de las especies marinas halladas en China. “Los embriones de esa
especie de erizo de mar de Australia, empleados en el experimento,
presentan algunas características morfológicas similares a las que
poseían los embriones fosilizados durante la edad Cámbrica”, subraya
Diego Pol, investigador de Conicet en el Museo Paleontológico Egidio
Feruglio (MEF), en Chubut.
Los erizos de
mar presentan una reproducción sexual. “Hay individuos masculinos y
femeninos. Los mismos expulsan los gametos al exterior, produciendo
la fecundación en el agua de mar. De la fecundación se origina una
gástrula, o conjunto de células que se van dividiendo, a partir de
la cual surge una larva de vida libre, nadadora, la cual sufre una
metamorfosis que da lugar al erizo adulto”, explica la doctora en
ciencias geológicas Adriana Cecilia Mancuso, investigadora de
Conicet en el Centro Científico Tecnológico -Conicet, Mendoza.
El proceso de
fosilización recreado por los investigadores involucró tres
procesos. “Luego de la muerte del embrión del erizo de mar, los
autores del estudio detuvieron en forma artificial la autólisis, es
decir, la autodestrucción natural producida por las enzimas
contenidas en las células. Dicha destrucción ocurre en condiciones
aeróbicas que consisten en la presencia de concentraciones normales
de oxígeno, en este caso disuelto en el agua de mar”, señala Mancuso.
Y continúa: “En la naturaleza es probable que la acción de las
bacterias sean las que hayan detenido la autodestrucción de los
embriones cuando morían por alguna causa hace millones de años
atrás.”
El paso
siguiente fue exponer esos embriones a la acción de
Pseudoalteromonas, un tipo de bacterias. “Las bacterias
cubrieron y consumieron las estructuras celulares de esos embriones
de erizo. Lo sorprendente fue que a medida que el conjunto de
bacterias, que formaban biofilms bacterianos -capas de bacterias
unidas por una matriz de azúcares-, invadían a los embriones, dada
su unión formaban un molde, en forma precisa, de cada una de sus
estructuras. En definitiva, mediante el empleo de microscopia
tomográfica, Rudolf y Elizabeth Raff observaron en forma minuciosa
que las bacterias producían una réplica del embrión”, indica Pol.
De acuerdo con
los investigadores de la Universidad de Indiana, es probable que en
la última etapa del proceso de fosilización registrado hace millones
de años en los fósiles encontrados en China, las bacterias hayan
liberado finos cristales compuestos de fosfato de calcio que
mineralizaron la zona superficial de los embriones suministrándoles
de esta forma una cubierta sólida. En los experimentos, Rudolf y
Elizabeth Raff observaron que las bacterias depositaban carbonato de
calcio en vez de fosfato de calcio. Por este motivo, los científicos
pretenden en el futuro someter los embriones de erizo de mar a
condiciones ambientales diferentes para replicar este paso.
Sin embargo,
pese a que los experimentos no reprodujeron completamente el proceso
de fosilización registrado “en el cambriano inferior, probablemente
fueron similares en algunos aspectos”, destaca Mancuso. Este proceso
de fosilización de embriones en el que participan bacterias no es el
único. En otros casos son otros los factores decisivos que envuelven
al organismo y que impiden su putrefacción como el ámbar, el hielo,
el suelo congelado (permafrost), los hidrocarburos (brea), y guano,
entre otros. “Son extremadamente interesantes los avances que se
han registrado en los últimos años dentro del campo del desarrollo
embrionario desde un punto de vista evolutivo. Sirven para
comprender la maravillosa diversidad biológica que existe hoy en día
y que existió a lo largo de la historia de la vida”, concluye Pol.
|