Arctotherium angustidens. Científicos
del Museo de La Plata revelan datos de osos prehistóricos.
Publicado
en
Paleo. Año
7.
Numero 37. Agosto de 2009.
Un trabajo
de investigadores argentinos, recién publicado en Alcheringa -
revista de la Asociación Australiana de Paleontología- revela
características de la vida de una especie de oso, pariente del
llamado oso de anteojos, que habitó la Argentina y América del
Sur, extinguiéndose hace alrededor de 11.000 años. El estudio
fue se basó en el análisis de tres osos fósiles encontrados en
el 2001
Mientras
unos trabajadores realizaban la explotación de una cantera en
Vivoratá, localidad cercana a Mar del Plata, y extraían “tosca”,
destinada a la construcción de la autovía 2, con una pala
mecánica se percataron que habían extraído tres cráneos, varios
huesos largos y cientos de fragmentos de huesos rotos. Cuando
sucedió esto avisaron al Museo Municipal de Ciencias Naturales
Lorenzo Scaglia de Mar del Plata.
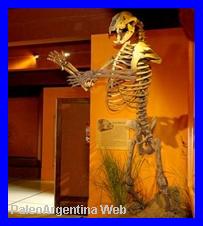 |
“Lamentablemente la pala mecánica destruyó en gran
medida los esqueletos pero de otra manera nunca se
hubiesen hallado los osos pues se encontraban sepultados
varios metros bajo la superficie. Esos restos
correspondían a de tres osos fósiles –una hembra adulta
y sus dos crías– que murieron hace cerca de un millón de
años dentro de una cueva, señala el doctor Leopoldo H.
Soibelzon, especialista del Departamento Científico
Paleontología de Vertebrados del Museo de La Plata e
investigador del Conicet.
El hallazgo
ocurrido en 2001 tuvo repercusión en la prensa, sobre
todo porque se trató del primer descubrimiento en
América del Sur de tres osos fósiles juntos y con su
esqueleto articulado. Sin embargo, para saber más sobre
las características de esos mamíferos y su vida, era
necesario que un equipo de investigadores reconstruyera
su historia a partir de la evidencia material y estudios
geológicos de la zona. |
Ahora el último
número de Alcheringa, revista de la Asociación Australiana de
Paleontología, arroja los primeros resultados de este trabajo
realizado por Soibelzon y sus colegas Lucas H. Pomi, Eduardo P.
Tonni y Sergio Rodríguez del Museo de La Plata y Alejandro
Dondas, del Museo Municipal de Mar del Plata.
Soibelzon, que es
especialista en carnívoros fósiles, determinó que los restos
fósiles de los osos hallados corresponden a la especie
Arctotherium angustidens, perteneciente al mismo grupo,
el de los tremarctinos, que el oso de anteojos, el único úrsido
viviente de América del Sur.
De acuerdo con el
paleontólogo, se trataba de osos de gran tamaño. El peso de los
machos de esa especie se estima en los 1.000 kilogramos,
comparable al de los osos polares más grandes, mientras que el
de las hembras estaría comprendido entre los 600 y 700
kilogramos.
Los restos
descubiertos son un cráneo completo de una hembra adulta, además
de un cráneo –también completo–, otro fragmentario, una
mandíbula completa y partes de las otras y gran cantidad del
esqueleto de dos machos jóvenes de entre 1,5 y 2 años. Soibelzon
explica que la determinación del sexo se realizó, al igual que
en todos los osos, por el ancho de los caninos mientras que la
edad de cada espécimen se estableció por el grado de fusión de
los huesos del cráneo y esqueleto, además del desgaste de los
dientes.
“El hecho de
encontrarse juntos y con el esqueleto articulado –dice el
paleontólogo–, sumado a la presencia de gran número de cuevas en
las inmediaciones y a la naturaleza friable del sedimento que
los contenía –fácilmente desmenuzable–, permite suponer que los
tres individuos se encontraban dentro de una cueva al momento de
la muerte”, señala el experto.
 |
“Esta es la primera vez que se registran en América tres
osos juntos y con su esqueleto postcraneal articulado”,
explica Soibelzon. Y agrega: “También es la primera vez
que se los `encuentra´ dentro de una cueva”, agrega.
Pero estas cuevas no son del mismo origen que las
utilizadas actualmente por osos en América del Norte o
Europa, las de la Región Pampeana son madrigueras
excavadas por enormes perezosos como
Scelidotherium como han sugerido Sergio Vizcaíno
y Susana Bargo, paleontólogos del Museo de La Plata. |
El especialista
comenta que el registro de estos tres individuos, pertenecientes
a un mismo grupo familiar y de diferentes edades, permitió
revelar cuestiones tales como las relacionadas a la variabilidad
de la morfología y dimensiones del cráneo, mandíbula y dientes
en el Arctotherium angustidens. Este
descubrimiento también aportó información sobre la forma en que
fueron variando las proporciones del cráneo con respecto a las
del cuerpo durante las distintas etapas del crecimiento de esta
especie de osos fósiles.
“Todos los osos
presentan un gran dimorfismo sexual en tamaño, los machos suelen
ser hasta un 20 por ciento más grandes que las hembras, y además
presentan algunas diferencias anatómicas en el cráneo con
respecto a las hembras. Por lo tanto el conocimiento de las
variaciones anatómicas y de tamaño durante el desarrollo de cada
sexo es una herramienta importantísima a la hora de determinar
las especies”, asegura el investigador de Conicet.
Uno de las primeros
problemas a los que se enfrentó Soibelzon hace 12 años cuando
comenzó a estudiar los osos fósiles de América del Sur para su
tesis doctoral fue determinar cuáles y cuántas de las 17
especies descriptas desde el año 1855 eran válidas- Luego de 4
años de trabajo demostró que muchas de ellas correspondían a
machos y hembras de la misma especie o a individuos
excepcionalmente grandes. “Hoy día se reconocen solo 5 especies
de esas 17”, destaca.
 |
Finalmente
los paleontólogos se preguntaron sobre los efectos y
reacciones que pueden haber desencadenado en los mega
mamíferos autóctonos (glyptodontes, perezosos gigantes,
macrauquenias, toxodontes, entre otros) el arribo de
estos enormes osos, y la invasión de sus madrigueras;
además de la posible relación con la desaparición de las
formas de mayor tamaño registrada al final de esa edad. |
Arctotherium
angustidens es el oso más
antiguo de América del Sur. Antes de que estos osos arribaran
(desde América del Norte) junto a los tigres diente de sable
(300 kg) aquí los mamíferos carnívoros más grandes no superaban
los 30 kg y por lo tanto los herbívoros autóctonos debieron
adaptarse a la presencia de estos grandes predadores mediante el
desarrollo de nuevas estrategias para evitar ser cazados, señala
el experto.
“El
registro fósil nos indica que al fin del Ensenadense, estos osos
gigantes desaparecen y también las formas de mayor tamaño dentro
de los herbívoros. Tenemos en marcha un proyecto de
investigación focalizado en el estudio de los ecosistemas de ese
momento del tiempo a fin de aproximarnos a esta problemática con
mayor cantidad de datos y precisión”, comenta Soibelzon
En breve saldrá
publicado un artículo donde Soibelzon y sus colegas dan a
conocer los resultados de un estudio -mediante fotografías y
programas de computación- la forma y medidas del cráneo y
mandíbula además de las características de la dentadura de las
especies que habitaron América del Sur. “Nuestros resultados
sugieren que esta fue la especie más carnívora de las 5 y, que
seguramente fue el mamífero terrestre predador de mayor tamaño
que jamás haya vivido en América del Sur. Es interesante
comentar que las especies que registramos más tarde (hace unos
400 mil años) fueron muy omnívoras y la que vivió durante la
‘era de hielo’ fue la más herbívora de todas”, concluye
Soibelzon.
Agencia
CyTA-Instituto Leloir
El Futuro Museo Paleontológico Titanes de
Ischigualasto.
Publicado
en
Paleo. Año
7.
Numero 37. Agosto de 2009.
El Complejo Ferrourbanístico Eva Perón
será tierra de dinosaurios. Allí se creará el Museo
Paleontológico Titanes de Ischigualasto, donde se exhibirá de
forma permanente la réplica de los dinosaurios de la muestra que
actualmente se expone en el Auditorio Juan Victoria. Agregarán
otros y habrá diversas actividades para los turistas, como salas
de proyección de videos referidos a la actividad paleontológica,
juegos para niños en los que desarrollará actividades de
paleontólogos y hasta una confitería. Para crearlo, se hará una
remodelación general y la creación de nuevas figuras. El
secretario de Turismo, Dante Elizondo, calcula que se inaugurará
para mediados del año que viene. El museo ocupará todo el
edificio, se extenderá hacia afuera y tendrá 2.440m2.
Un hall ocupará ocupará el centro del que
será un lujoso edificio y para ambas alas, norte y sur, habrá en
total 10 salas donde se aprenderá sobre el San Juan de hace 220
millones de años en el período Triásico. Además de las réplicas
que hoy se puede ver en el Auditorio Juan Victoria se agregará 5
animales inéditos con sus corporizaciones y esqueletos. Por otra
parte, el
Lessensaurus,
el esqueleto más grande que está en el auditorio, de 23 metros
de largo, estará corporizado. Y a esto se suma una figura de
piezas óseas fosilizadas reales, que será expuesta parada como
lo hacía hace 220 millones de años.
| |
|
 |
Los niños tendrán su lugar para aprender porque el lugar
contará con una sala de juegos. Gracias a uno de ellos,
los chicos podrán instruirse sobre la masticación de los
dinosaurios introduciendo la mano en la boca de uno de
ellos. También en un cajón de arena podrán encontrar
representaciones de huesos con las que podrán armar la
figura de uno de estos gigantes. También planean
construir figuras articuladas que muevan parte de su
cuerpo.
El edificio contará con un sistema de calefacción y aire
acondicionado para el mejor disfrute de los visitantes y
para mantener en las mejores condiciones las figuras de
dinosaurios. Junto a esto se destacará un sistema de
iluminación de última generación para que se aprecie con
la mayor calidad las figuras. Y se construirá nuevos
baños y un ascensor. También edificarán un entrepiso de
100m2 para proyectar más películas educativas. |
"Dentro de los próximos meses, el área de
Obras Públicas llamará a licitación para realizar la
remodelación del edificio", comentó Elizondo, y agregó que "a
mediados del año que viene será inaugurada".
La
remodelación del edificio tendrá un valor de alrededor de 4
millones de pesos, según Dante Elizondo. Y "construir las
réplicas y las escenografías costará 1.680.000 pesos", comentó
Oscar Alcober, director del Museo de Ciencias Naturales, que
diseñará y realizará las figuras.
"El
recorrido de la muestra será uno solo. Los visitantes no pasarán
dos veces por el mismo lugar. Entrarán por un ala del edificio y
saldrán por la otra", afirmó el arquitecto Osvaldo Albarracín,
quien junto a su esposa Mirta Romero realizó los planos del
proyecto. A la muestra se podrá entrar sólo por el centro del
ala norte, por el hall.
Primero
los visitantes verán una película de 6 minutos para informarse
de los tipos de dinosaurios que verán en la muestra y cómo se
comportaban. Luego verán las réplicas de ese ala, volverán en
forma de U hacia el centro del edificio y subirán a un entrepiso
donde hay una sala de proyección de películas donde aprenderán
más sobre las bestias. Luego bajarán al ala sur donde
continuarán observando réplicas y volverán nuevamente hacia el
centro de la edificación. Allí terminará el recorrido y los
esperará una sala de venta de merchandising, donde podrán
adquirir remeras, gorras y hasta muñecos de la muestra.
Megapiranha paranesis. Una piraña gigante del
Mioceno de la Mesopotamia Argentina.
Publicado
en
Paleo. Año
7.
Numero 37. Agosto de 2009.
En el Museo de La Plata revelan un enigma
paleontológico. El ejemplar medía más de un metro. Que hace unos
10 millones de años los ríos de la Mesopotamia estaban habitados
por una megapiraña -un pez carnívoro de más de un metro de
largo- era algo que se suponía desde hace tiempo. Sin embargo
hasta el momento no había pruebas de su existencia. Fue un
investigador platense quien las halló; no en un trabajo de
campo, sino revisando antiguas cajas con fósiles indiferenciados
en los depósitos del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. La
reciente publicación de su hallazgo despertó gran interés, tanto
en el ámbito de la paleontología como en el de la divulgación
científica.
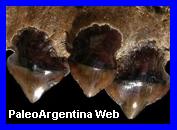 |
Días atrás, revistas como la National
Geographic se hicieron eco del descubrimiento del doctor
Alberto Cione, paleontólogo del Museo de La Plata e
investigador del Conicet. Es que su hallazgo vino a
resolver además un misterio paleontológico: el del salto
evolutivo que separa a las pirañas actuales con el pacú,
un pariente herbívoro mucho más primitivo. Aunque se
conoce ahora, la historia del descubrimiento se remonta
a fines de los '80, cuando Cione -a cargo de la
colección de peces de la división de Paleontología de
Vertebrados- revisaba antiguas cajas con material fósil
sin identificar. |
Esas piezas habían sido desenterradas de las
barrancas del Río Paraná, cerca de la localidad de Villa Urquiza,
hacia el 1900, y desde entonces permanecían guardadas.
 |
"Encontré un premaxilar que me llamó la
atención. Era similar al de un pacú, pero con los
dientes más grandes y afilados, como los de una piraña",
cuenta el doctor Cione, quien por entonces no pudo
establecer a qué especie correspondía ni tampoco su
verdadero valor. Fue algunos años más tarde, al leer el
estudio de un ictiólogo norteamericano, que Cione
comprendió la importancia del hallazgo. Las
características del fósil "se correspondían exactamente"
con las que su colega proponía en 1950 en una
reconstrucción teórica de una especie entre el pacú y la
piraña. " |
Encontré esa especulación teórica materializada
en una pieza, que ahora es la base para establecer la existencia
de una nueva especie, la Megapiranha paranesis",
explica el paleontólogo, coautor de un notable artículo sobre el
tema publicado días atrás en el Journal of Vertebrate
Paleontology.
 |
Ancestro directo de las actuales pirañas,
aunque de un tamaño cinco veces mayor, las megapirañas
habrían habitado los ríos, y quizás también las lagunas,
de la mesopotamia hace entre 8 y 15 millones de años.
Nadie está seguro, sin embargo, de qué se alimentaban
exactamente. "Es posible que su dieta fuera diversa,
como la de las pirañas actuales, que si bien son
eminentemente carnívoras, también comen plantas y
frutos", señala Cione. |
Lo que sí se
sabe es que coexistían con enormes bagres, delfines de agua
dulce, tortugas y cocodrilos de muy diversos tipos, incluso uno
labial de rostro alargado; toda una fauna que se extendía por
una amplia región geográfica hasta el Amazonas. Pese a que las
únicas pruebas de su existencia se hallaron en nuestro
territorio, "es muy probable que las megapirañas hayan llegado a
habitar también gran parte de los ríos de Sudamérica", comenta
Cione.
"Por entonces las temperaturas globales eran mucho mas altas que
ahora, y las cuencas del Paraná y el Amazonas no estaban, como
hoy, aisladas una de otra", explica. A ese primer hallazgo que
permitió establecer la existencia de una nueva especie se le
sumaron en los últimos años otros que reafirman la teoría. Se
trata, sin embargo, de piezas fósiles de menor valor, en gran
parte dientes sueltos descubiertos en la misma región, la de
Villa Urquiza, Entre Ríos. Fuente Clarin.
|
Recuperan un huevo sin eclosionar del |
|
genero Rhea en la localidad Navarro. |
Publicado
en
Paleo. Año
7.
Numero 37. Agosto de 2009.
Recientemente se hallo un huevo sin eclosionar
correspondiente al genero Rhea en el cause del Rió
Salado, comunico a Grupo Paleo el Señor Felix Maguire del Museo Municipal de
Paleontología y Ciencias Naturales de la localidad bonaerense de
Navarro, cuyos afloramientos geológicos corresponden al Periodo
Pleistoceno, lo cual se pudo establecer fácilmente, debido que,
en el mismo nivel donde apareció el huevo de esta gran ave, se
hallaron restos óseos fosilizados de Megatherium,
un enorme perezoso de cuatro metros de altura.
 |
Desde
el Pleistoceno medio (1,5 millones de años) se vienen
registrando restos fósiles de esta enorme ave corredora.
Los primeros registros de ñandúes fósiles fueron dados a
conocer en 1882 por Florentino Ameghino como Rhea
fossilis y posteriormente por Moreno y Mercerat
en 1891 como Rhea subpampeana extraídos de
de Laguna Vitel y asignados erróneamente al Plioceno.
Los Rheidae constituyen una familia endémica.
|
En Miramar, el
Museólogo Daniel Boh recupero en 1992, un tocón con decenas de
fragmentos de cáscaras de huevo atribuida al presente genero,
con una antigüedad tentativa de 500 mil años antes del presente,
en las cercanías de la Baliza de esa ciudad, pero también se han
descubierto restos de un antecesor en sedimentos del Plioceno
superior. Su cráneo era corto, con un pico mediano, deprimido y
ancho. Narinas amplias. Cuello largo y angosto, con vértebras
cervicales a aspecto mediadamente alargado. Miembros anteriores
muy cortos e imposibilitados para el vuelo, mientras sus
extremidades posteriores son largas y fuertes, adaptadas para la
carrera, con tres dedos y uñas comprimidas.
Durante el
Holoceno pampeano fueron muy frecuentes. Restos de cáscaras de
huevo son hallados en toda la región, pudiéndose rastrear su
existencia en el S.E bonaerense hasta mediados del siglo XIX
posiblemente. En la actualidad se encuentran protegidas en
reservas o campos privados, pero extintas salvajemente en esta
parte de Argentina. En La Pampa y Patagonia se las puede
observar en grandes grupos. Su presencia en sitios arqueológicos
se debe en su mayor parte a que los grupos aborígenes se
alimentaban de sus enormes huevos, pero hay poca evidencia de
restos óseos en estos lugares. Géneros relacionados:
Heterorhea dabbenei, Rhea anchorenenses, Rhea americana, Rhea
subpampeana, Rhea fossilis y Pterocnemia pennata.
Los restos serán preservados en el Museo
Municipal de Paleontología y Ciencias Naturales de la localidad
bonaerense de Navarro.
Un Milodonte asado por antiguos humanos en Patagonia.
Tiene unos
10.000 años y está cerca de la laguna El Trébol, en Bariloche.
Entre los restos de una vieja fogata encontraron un perezoso
gigante. Los aborígenes milenarios lo habían asado con cuero y
todo.
Las luces que perforan el verde bloque de bosques perennes se
estacionan en una incandescente bruma que flota sobre la laguna
El Trébol. El suelo helado se quiebra al paso del grupo que
comienza a encaramarse a la base de un cerro de unos 30 metros,
en cuya ladera se erizan arbustos y cipreses obstinados, capaces
de agrietar la mismísima roca.
A los pies del
cerro, entre los árboles, se adivinan los techos, prolijos y
sofisticados del barrio que está frente a la laguna azul que, a
las diez de la mañana, parece evaporarse. Es apenas detrás de
las líneas de las casas y chalets que el grupo, guiado por el
arqueólogo Adam Hajduk, se detiene. Y es justo entre el ramerío
de guindos y saucos que aparecen, impactantes, una galería de
piedra, la boca de una caverna y una excavación rectangular que
se hunde hasta devorarse todas las luces de la espléndida mañana
cordillerana.
Hajduk
certifica que todo esté en orden, espía por encima de sus
anteojos y sonríe amplio. "Acá comían el
asado con cuero... hace más de 10.000 años", suelta con su
particular y justificado acento. Hajduk es inglés pero hijo de
polacos, criado y nacionalizado en nuestro país.
El científico
es investigador del Conicet y una de las voces respetadas de la
arqueología argentina. Desde hace tiempo, este gringo puntilloso
y dedicado se pone ancho cada vez que llega al sitio
arqueológico El Trébol. Allí, Hajduk y su equipo han rescatado y
descifrado algunos de los muchos secretos que guardan los
primeros habitantes de Patagonia, y es en la cueva que están
abriendo donde se encapsulan las llaves de los enigmas.
A cuatro metros
del piso, los investigadores encontraron los restos óseos de un
mylodon, una suerte de perezoso gigante que se extinguió hace
diez mil años. Los huesos estaban literalmente aprisionados
entre los carbones de una fogata de alrededor de un metro de
diámetro, donde los primitivos habitantes de la caverna lo
asaron, con cuero y todo. El hallazgo de las piezas de mylodon
(huesos que estaban debajo de la cerda y el cuero) implica
revelaciones tan obvias como trascendentes. El bicho de
poderosas garras y vigorosos huesos fue alimento de los hombres
que vivieron allí. Junto a él había huesos de un ciervo de gran
tamaño -tal vez un tercio más que un huemul - y una variada
colección de pequeñas osamentas de roedores, guanacos hasta la
de un zorro, que también desapareció. Todo bicho que camina va a
parar al asador... en ésta y en aquella época y el fiero mylodon
no escapó a la regla.
Hajduk
establece el fechado de la extinción en 10.000 años, cuando es
muy probable que sea mayor. Ese mínimo es igual significativo:
en la Patagonia, la datación humana más antigua es de 12.600
años, en la cueva 3 de Los Toldos, en el cañadón de las manos
pintadas de Santa Cruz.
¿Por qué
cree que la datación no tiene esa antigüedad?
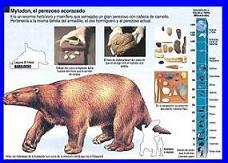 |
-En
la Pampa Húmeda hay fechados de grandes mamíferos de
8.500 años, así que establecimos un promedio. Pero yo
tengo una corazonada... -responde. La corazonada es que
el sitio sea tanto más antiguo que los de Santa Cruz.
Para ello habrá que esperar, por ahora no hay dinero
para afrontar los gastos que implica un fechado. No es
sencillo hacer investigaciones en la Argentina. El sitio
donde asaban perezosos tiene registros arqueológicos
desde la década del 50 y en la parte superior hay
figuras pintadas con óxido de hierro ¿acaso de la misma
roca? Fue en el lugar donde están esas marcas que se
inició la excavación. |
Sobre la parte
más antigua del sitio había capas de ceniza volcánica, otros
fogones más recientes y una cantidad de pedazos de instrumentos
de piedra, cerámica y herramientas de hueso de los indígenas.
El trabajo,
que comenzó con la búsqueda del primer barilochense, se ha
extendido y recién se ha excavado el 20%. De hecho, el fogón del mylodon está aún parcialmente cubierto. Hajduk y su equipo no lo
dicen, pero saben que están tras las huellas de los primeros
hombres que pisaron esta parte del planeta.
Con más
ganas que medios
La excavación
del sitio El Trébol comenzó en 2002 con más ganas que medios y
sobre una zona arrasada por los depredadores. Es que desde hace
mucho que se sabe del refugio indígena a partir de las
fantásticas pinturas rupestres que el paso del tiempo está
decidido a borrar de la piedra. Hajduk, el técnico del Conicet
Maximiliano Lezcano y la antropóloga Ana Albornoz se pusieron al
frente de un compacto equipo que, por entonces, hacía sus
primeras armas en excavaciones arqueológicas. En cuatro primeros
meses de 2004, junto a ellos estuvieron la guía de turismo Ana
Lara, el ambientalista Sergio Hache, y el estudiante Emanuel
Vargas, de 18 años y con la idea concreta de estudiar
arqueología. Los tres últimos palearon y tamizaron tierra la
mayor parte del tiempo, pero también se adentraron en la
excavación que, por ahora, está previsto avance hacia abajo del
cerro.
Nadie, salvo
los científicos que trabajan para el Conicet, cobró un peso pero
todos aportaron. Emanuel terminó el secundario el año pasado.
"Esto es increíble, vine después de hacer un curso de
antropología con Ana Albornoz y me quedé", dice el chico que
hace empanadas en una casa de comidas.
Sergio Hache,
de 44 años, es docente y su especialidad es la interpretación
ambiental. "Todo lo que le pasa al planeta nos está diciendo
algo", explica el hombre que desde hace 21 años vive en
Bariloche, su lugar en el mundo. "Yo ayudo, digamos que colaboro
y aprendo. Realmente esto ha sido muy enriquecedor", sostiene
Hache quien en plena helada asegura que, precisamente en el
frío, está el secreto para disimular los años. El alma del grupo
que comanda Adam Hajduk es Ana Lara, una apasionada de la
investigación que, a la par de su actividad como guía, ha
cultivado una sólida formación científica y conoce el dedillo
los detalles de pinturas rupestres.
Un refugio
estratégico
El sitio
arqueológico El Trébol es un abrigo rocoso de unos 22 metros de
frente y siete de profundidad máxima, ubicado en la base de un
cerro de rocas volcánicas. La superficie cubierta es de unos 110
metros. Su orientación no es casual: la galería de piedra ofrece
refugio contra los vientos del oeste, que predominan en el
lugar.
Actualmente el
sitio se encuentra en una zona semiurbana que a su vez está
dentro de un bosque mixto de cipreses y coihues, junto con
especies como el radal, maitén, maqui, calafate y parrilla.
Durante los últimos 13.000 años el bosque estuvo presente en
esta zona, luego de la retirada de los glaciares. Entre los
hallazgos se encuentran objetos que evidencian la actividad del
hombre, como lascas (deshechos de la fabricación de instrumentos
de piedra), un punzón de hueso y restos de los animales que
fueron era parte de su dieta: huemul, aves y de un zorro
extinto. Todos estos huesos (más algunas espinas de pescados y
moluscos del Pacífico) presentan huellas de corte producidas con
una herramienta de piedra. El zorro extinto era más grande que
el colorado y en ocasiones ha sido confundido con un perro
prehispánico. También hay huesos de un ciervo de tamaño mayor
que el huemul. Lo más llamativo es la asociación de los restos
con huesos dérmicos (algunos quemados), fragmentos de huesos y
un diente del mylodon, el perezoso gigante extinguido hace
10.000 años. En el museo de la Patagonia de Bariloche hay dos
increíbles muestras del mylodon: un pedazo de cuero con cerda y
huesos dérmicos y un bolo de bosta, hallados en el siglo XIX en
el sur de Chile (Seno de Ultima Esperanza), y distribuidos a
distintos puntos museos sudamericanos. El descubrimiento
encendió una pequeña revolución. Por su increíble estado de
conservación, se pensó que el bicho aún vivía.
El mylodon
superaba los tres metros entre el extremo del rostro y el de la
poderosa cola y un metro y medio de altura en la cruz. Su
aspecto se asemeja al de un perezoso actual, aunque de
contextura mucho más robusta y de hábitos terrestres. Se
caracterizaba por la presencia de huesecillos incluidos en su
piel (huesos dérmicos u osteodermos), de no más de dos
centímetros y semejantes a porotos. Los tenían en número
considerable, seguramente fortaleciendo al cuero como
protección.
No se sabe
con certeza quién mató al Mylodon
Hajduk no se
anima a asegurar que el mylodon haya sido cazado por los
aborígenes que poblaron el sitio, aún no tiene una prueba de
ello. Es más, no descarta que los indios hayan asado ejemplares
muertos por las garras de otras bestias.
El mylodon
convivió con panteras, tigres dientes de sable, megaterios e
hippidion (caballo americano), todos del período cuaternario,
extinguidos luego de la última glaciación. Fue precisamente ese
fenómeno el que provocó el descenso del nivel de los mares y que
las aguas se retiraran del sector que hoy conocemos como
Estrecho de Behring, creando un puente terrestre que unió a Asia
con América del Norte. Hace unos 30.000 años, los primeros
grupos humanos de cazadores-recolectores nómades ingresaban a
América del Norte a través de esta vía de comunicación.
Avanzaron paulatinamente hacia el sur, en un épico proceso de
exploración y ocupación.