|
Pararaucaria y la evolución
de las coníferas.
Por Ignacio H
Escapa. Doctor en ciencias naturales, Universidad Nacional del
Comahue. Investigador adjunto en el Museo Egidio Feruglio, Conicet.
Investigador asociado, Universidad de Kansas.
iescapa@mef.org.ar. Publicado originalmente en Ciencia Hoy.
Volumen 26 Número 154. Adaptado para este sitio web. Imágenes
ilustrativas.
Homología y
convergencia evolutivas
Si bien la
paleobotánica proporciona información clave sobre la evolución de
todos los grupos de plantas, constituye una fuente especialmente
crucial para aquellos linajes de los que no existen hoy
representantes vivientes. Sin embargo, recurrir a fósiles para
realizar estudios evolutivos (o filogenéticos) plantea algunas
dificultades debidas tanto a las características intrínsecas de los
restos fósiles como a las particularidades de las plantas.
En adición a
describir e interpretar el fósil y reconstruir la planta, una
perspectiva evolutiva requiere relacionar órganos, tejidos y células
de plantas de diferentes especies. Esas comparaciones se fundamentan
en las hipótesis de homología, por la cual se postula que las
semejanzas que se advierten entre ellas provienen de descender de un
ancestro común. Así, si comparamos la caña colihue (Chusquea culeou),
un bambú nativo de la selva valdiviana, con la cola de caballo (Equisetum
giganteum), también nativa de América, observaremos aun en primera
mirada que ambas especies tienen un gran número de similitudes, por
ejemplo, tallos de organización segmentada, con bien definidos nodos
e internodos, es decir, sectores de los que salen las hojas y
sectores sin hojas, como se aprecia en las fotografías de la página
siguiente. Hay por lo menos dos maneras en que la evolución pudo
haber llegado a ese resultado:
Que ambas especies
desciendan de un ancestro común que poseía dicha morfología y la
transmitió a las especies descendientes.
Que se haya tratado
de dos procesos independientes de evolución que arribaron a una
morfología similar sin tener un ancestro común. Este proceso es
conocido como paralelismo evolutivo o convergencia evolutiva.
Si postuláramos un
origen común, diríamos que la organización segmentada es una
característica homóloga compartida por la caña colihue y la cola de
caballo.
Sabemos, sin
embargo, que no es así en este caso, y que estamos ante una
situación de paralelismo evolutivo, por el que ambas plantas
arribaron en forma independiente a una morfología similar, o a
características análogas.
 |
Las hipótesis sobre la
homología o convergencia evolutiva se someten a
comprobaciones mediante algoritmos especialmente diseñados
para analizar la evolución, los cuales se aplican al
conjunto de toda la evidencia disponible con el propósito de
determinar si la verifican. La certeza de los resultados que
se obtienen así se incrementa si el análisis no se hace con
un único carácter sino con varios. La lógica de estos
estudios es que cuanta más similitud entre especies resulte
explicada por ancestros comunes, es decir, cuantas más
homologías compartan dos organismos, más cercanos estarán en
el árbol evolutivo de la vida en la Tierra. |
Pararaucaria en los
bosques jurásicos de la Patagonia
Pararaucaria
patagonica es una especie fósil conocida desde hace casi un siglo,
pues fue identificada hacia 1920 a partir de especímenes hallados
por paleontólogos estadounidenses vinculados con el Field Museum de
Chicago, entre ellos Elmer S Riggs (1869-1963), y designada con ese
nombre por George R Wieland (1865-1953), de la Universidad de Yale.
Dichos fósiles fueron hallados en el área de Cerro Cuadrado de la
provincia de Santa Cruz que hoy es parte del Parque Nacional Bosques
Petrificados, cerca de Jaramillo. Las rocas que contienen los
fósiles datan del último tramo del período jurásico de la era
mesozoica (aproximadamente hace 150Ma). Se encontraron asociados con
los de otra especie fósil, Araucaria mirabilis. Se piensa que ambas
especies habrían dominado una buena parte de los bosques americanos
en la era de los dinosaurios.
Los fósiles de
Pararaucaria incluyen conos ovulíferos, las estructuras que
contienen las semillas, similares a las piñas de los pinos. Se los
encontró petrificados y de tres dimensiones, con todas sus
características morfológicas externas preservadas. Observando bajo
microscopio, fue posible describir la anatomía de los conos con gran
detalle y caracterizar distintos tejidos y hasta numerosos tipos de
células. La también estadounidense Ruth A Stockey, de la Oregon
State University, realizó y publicó la descripción detallada de la
especie en la década de 1970, a pesar de lo cual pasó mucho tiempo
sin que se supiera mucho de esa especie, que siguió siendo una
incógnita para los paleobotánicos locales y extranjeros.
La única certeza
taxonómica que se tenía hace unos cincuenta años era que pertenecía
al grupo de las coníferas, pero sin seguridad sobre la familia.
Antes de la aparición de las plantas con flores o angiospermas (ver
en este número ‘Cuando las primaveras empezaron a tener flores. La
historia evolutiva de las angiospermas patagónicas’), las coníferas
(junto con otras gimnospermas) dominaban extensamente los estratos
arbóreos de numerosos bosques y selvas del mundo, especialmente
durante el Jurásico. Aunque fueron mucho más diversas en el pasado,
las coníferas ocupan actualmente gran variedad de ambientes y
abarcan 7 familias con alrededor 70 géneros y más de 600 especies.
Entre ellas se destacan los pinos y cedros (familia Pinaceae), los
cipreses (familia Cupressaceae), los podocarpos o mañíos (familia
Podocarpaceae) y las araucarias (familia Araucariaceae). En el
Jurásico vivían otras familias actualmente extinguidas, como la
familia Cheirolepidaceae, a la que enseguida nos referiremos.
 |
Nuevos conocimientos
generados por grupos locales de investigación –en los que
participó el autor de esta nota– sobre la paleobiología de
las pararaucarias ayudaron a vislumbrar su distribución
temporal y geográfica, e iluminaron especialmente la
homología de las distintas partes de sus conos. Por lo
último se pudo establecer la posición taxonómica del género,
pues las semillas ubicadas sobre cada escama de los conos
aparecen cubiertas por una fina capa de células o escamas
que suele llamarse el ala de la semilla. |
Por otro lado,
existen muchas coníferas actuales con semillas aladas, que por eso,
al desprenderse de los conos, pueden ser llevadas por el viento a
distancias considerables, lo cual aumenta sus posibilidades de
encontrar ambientes adecuados para multiplicarse. La comunidad
científica estuvo rápidamente de acuerdo con la homología señalada.
El hallazgo de dos
semillas con una única escama o ala en lugar de sendas escamas,
encontradas en fósiles provenientes de la formación Cañadón
Calcáreo, en la estancia Vilán, en Chubut, junto con otras
características diferenciables de ellas, como el tamaño y la
anatomía de algunos tejidos, llevaron a identificar una nueva
especie del género, que recibió el nombre de Pararaucaria delfueyoi.
Es poco frecuente encontrar dos semillas con ala única,
especialmente en las coníferas, pero en el valle medio del río
Chubut aparecieron muchos fósiles con esas características, lo que
puso en duda la interpretación como un ala del tejido que cubría la
semilla observado en los fósiles de Cerro Cuadrado.
Lo anterior sugirió
realizar un nuevo examen de los ejemplares con los cuales se había
descripto la especie Pararaucaria patagonica en la década de 1970,
hoy parte de la colección del mencionado Field Museum (habían sido
coleccionados antes de 2004, año de sanción de la ley 25.743 sobre
patrimonio arqueológico y paleontológico, que establece la
permanencia en el país de esa clase de materiales). El nuevo
análisis, en el que participó junto con paleontólogos del Museo
Feruglio de Trelew la nombrada Stockey (a la que se sumó Gar
Rothwell, de la Universidad de Ohio), estableció que el tejido
identificado en su momento como un ala no era tal sino una
protección de las semillas.
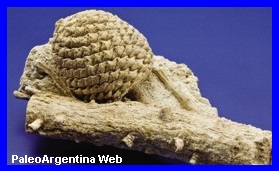 |
Esto
permitió salir de muchas de las incertidumbres sobre
Pararaucaria, pues solo una familia de coníferas presenta
todas las características observadas en el cono, incluyendo
el particular tejido protector de las semillas. Es la
familia extinguida Cheirolepidiaceae, cuyas características
eran poco conocidas y de la que no se había encontrado
ningún cono completo sino solo impresiones en rocas, por lo
cual se conocían los caracteres externos de los conos pero
no los internos. Con la inclusión de Pararaucaria en la
familia, eso cambió y quedó considerablemente ampliado el
conocimiento de ella. |
Cheirolepidiaceae:
el eslabón encontrado
De una manera
esquemática, podemos definir tres grandes etapas en la evolución de
las coníferas en el planeta: (i) su origen y evolución temprana, que
acaecieron durante la era paleozoica, hasta hace unos 252Ma; (ii)
los cambios acontecidos durante el Triásico, entre los 252 y 201Ma,
que podrían describirse como una transición entre las coníferas
ancestrales y las modernas, y (iii) el establecimiento a partir de
hace 201Ma, con el inicio del Jurásico, de las familias que llegaron
hasta la actualidad y dominaron numerosos ecosistemas boscosos hasta
hace unos 145Ma, en que se inició el Cretácico. Luego se produjo una
paulatina retracción de las coníferas, desplazadas por las exitosas
angiospermas, algo que, en realidad, no representa una etapa
evolutiva sino un retroceso de su dominancia.
La familia
Cheirolepidiaceae es una excepción en este esquema: fue un
componente prevaleciente de los bosques mesozoicos de todo el mundo,
desde el Triásico hasta el Cretácico, entre hace unos 252 y 66Ma.
Pero a diferencia de las otras familias dominantes que llegaron
hasta la actualidad, esta se extinguió poco después de la segunda de
esas fechas, que marca el límite Cretácico-Paleoceno, casi al
unísono con la desaparición de los grandes dinosaurios.
Una particularidad
interesante de la familia Cheirolepidiaceae es su tipo de polen,
clasificado en el género Classopollis, que tiene una morfología
distintiva.
La presencia de
esos granos de polen en un fósil es prueba suficiente de la familia,
y el conocimiento de su morfología proporciona valiosa información
para establecer la distribución temporal y geográfica de la familia
con una precisión imposible de alcanzar solo con fósiles
macroscópicos.
 |
Se acepta por lo general que
el éxito de la familia Cheirolepidiaceae durante el
Mesozoico se debe, por lo menos en parte, a la diversidad de
sus especies, entre las cuales se incluyen desde árboles de
gran porte hasta pequeños arbustos, con alguna especie
adecuada para las condiciones de cada ecosistema. Incluso se
ha mencionado que fueron plantas particularmente exitosas en
ambientes perturbados, posiblemente debido a su rápida
adaptabilidad. Considerando estas características, ¿por qué
se extinguió la familia? ¿Cuándo sucedió?. La Patagonia
podría ser una región clave para encontrar respuesta a esas
preguntas, que tratan hoy de responder numerosos
paleobotánicos. |
Las investigaciones
comentadas, que revelaron la índole del tejido inicialmente
considerado un ala, orientaron mejor la búsqueda de conos
petrificados de Cheirolepidiaceae y ayudaron a que se diera con dos
nuevas especies, Pararaucaria carrii y Pararaucaria collinsonae,
encontradas respectivamente en Oregón y en el sur de Inglaterra.
Así, este enigmático género del que por cien años se conoció solo
una especie confinada a los bosques petrificados de Santa Cruz, se
considera ahora un importante miembro de los ecosistemas jurásicos
de ambos hemisferios.
Tanto en los
fósiles de la Patagonia, como en aquellos de los Estados Unidos,
Pararaucaria aparece en asociación con Araucaria, lo que proporciona
indicios sobre la ecología y distribución de los colosales bosques
jurásicos. Las investigaciones patagónicas también brindaron algún
conocimiento sobre la extinción de la familia, la que parecía haber
ocurrido en muchas regiones del globo hacia mediados y finales del
período cretácico.
 |
Sin embargo, los fósiles de
la Patagonia relatarían una historia algo diferente. Los
estudios de palinología indicarían que la presencia de
Classopollis (y por lo tanto de Cheirolepidiaceae) se
prolongó allí hasta entrado el Paleoceno, cuando pudo tener
una importante participación en los ecosistemas posteriores
a la gran extinción del Cretácico-Paleoceno, una presencia
coherente con la señalada plasticidad ecológica que habría
permitido a las plantas sobrevivir en condiciones extremas. |
De todos modos, aún
queda mucho por saber. Las respuestas encontradas abren nuevos
interrogantes sobre la biología y la evolución de este grupo
extinguido de plantas. No tenemos noticias de restos macroscópicos
de Cheirolepidiaceae posteriores al Cretácico, e ignoramos cuándo
fue exactamente la extinción definitiva de la familia en la
Patagonia. Sin embargo, ahora sabemos mucho más que hace unos años,
y seguramente conoceremos más aún dentro de un tiempo, cuando se
hayan encontrado más restos fósiles escondidos en las rocas de la
Patagonia y del mundo.
Lecturas Sugeridas
ESCAPA IH et al.,
2012, ‘Seed cone anatomy of Cheirolepidiaceae (Coniferales):
Reinterpreting Pararaucaria patagonica Wieland’, American Journal of
Botany, 99, 6:1058-68.
ESCAPA IH et al.,
2013, ‘Pararaucaria delfueyoi sp. nov. from the Late Jurassic
Cañadón Calcáreo Formation, Chubut, Argentina: Insights into the
evolution of the Cheirolepidiaceae’, International Journal of Plant
Sciences, 174, 3.
STEART DC et al.,
2014, ‘X-ray synchrotron microtomography of a silicified Jurassic
Cheirolepidiaceae (Conifer) cone: Histology and morphology of
Pararaucaria collinsonae sp. nov.’, doi 10.7717/peerj.624, accesible
en
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4217189/pdf/peerj-02-624.pdf.
STOCKEY RA, 1977,
‘Reproductive biology of the Cerro Cuadrado (Jurassic) fossil
conifers: Pararaucaria patagonica’, American Journal of Botany, 64,
6: 733-744.
STOCKEY RA &
ROTHWELL GW, 2013, ‘Pararaucaria carrii sp. nov., anatomically
preserved evidence for the conifer family Cheirolepidiaceae in the
Northern Hemisphere’, International Journal of Plant Sciences, 174,
3: 445-457.
La evolución
temprana de las asteráceas.
Luis Palazzesi,
Investigador independiente del Conicet en el MACN., y Viviana D
Barreda, Jefa de área de paleontología del MACN. Publicado
originalmente en Volumen 26. Número 154. Revista Ciencia Hoy. Abril
2017. Adaptado para este Sitio.
vbarreda@macn.gov.ar
Dos recientes
descubrimientos, uno realizado en las cercanías de Bariloche y otro
en la Antártida, ayudan a comprender el origen evolutivo del
girasol, entre otras plantas.
El nombre que
aparece en el título y que designa un grupo de plantas no resultará
familiar a muchos lectores de Ciencia Hoy, los que sin embargo
reconocerán a muchas de las especies que los botánicos clasifican en
esa gran categoría, por ejemplo, el girasol, que es nativo del
continente americano y pertenece al género Helianthus. El género
incluye unas 70 especies silvestres, una de las cuales (H. annuus)
fue domesticada en México hace más de 4000 años y podemos ver
cultivada en las pampas argentinas, además de comprar en el
supermercado el aceite comestible que se obtiene de sus semillas.
Las asteráceas –también llamadas compuestas– son técnicamente una
familia de angiospermas o plantas con flores, que también incluye
especies ornamentales como las margaritas o los crisantemos, y
comestibles como la lechuga, la radicheta o los alcauciles.
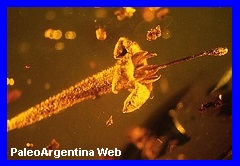 |
Las asteráceas
forman uno de los grupos vegetales más diversos y ampliamente
distribuidos en el mundo. Los taxónomos dividen la familia en 13
subfamilias, más de 1600 géneros y arriba de 23.500 especies, que
están presentes en todos los continentes menos la Antártida y son
especialmente abundantes en regiones tropicales y subtropicales. Si
bien la mayoría de las asteráceas son hierbas, también hay entre
ellas arbustos, como el quilembay (Chuquiraga avellanedae), propio
de la estepa patagónica, hasta árboles de gran porte, como el palo
santo (Dasyphyllum diacanthoides), endémico de los bosques
patagónicos chilenos y argentinos, para solo citar algunas especies
sudamericanas. |
Numerosas
asteráceas, entre ellas el girasol, tienen flores muy llamativas,
que no son, en realidad, una flor individual sino un grupo o
conjunto de ellas con la apariencia de una flor única. Por esta
razón se habla técnicamente de inflorescencias más que de flores.
Debido a su apariencia de ser una flor simple, las inflorescencias
actúan como unidad de atracción de los polinizadores, una
característica que los científicos consideran determinante del éxito
evolutivo de la familia, pues son estructuras que permiten una muy
eficiente polinización, ya que una abeja o un picaflor polinizan
muchas flores con una sola visita.
Los estudios
moleculares de ADN permitieron realizar un avance significativo en
la clasificación de las asteráceas. Esos estudios demostraron que,
con una excepción, los diferentes géneros tienen marcadas
diferencias en la constitución del genoma de sus cloroplastos, los
componentes de sus células responsables, entre otras cosas, de la
fotosíntesis. La excepción son 94 especies (principalmente andinas)
que pertenecen a nueve géneros sudamericanos agrupados en una
subfamilia llamada Barnadesioideae. Entre los integrantes de esta no
se advierten dichas diferencias, de donde se ha inferido que la
subfamilia forma el tronco que está en la base del árbol genealógico
de la familia. O, en palabras más técnicas, las barnadesioideas
serían el linaje más basal en el árbol filogenético de las
asteráceas.
Siempre existieron
grandes interrogantes acerca del momento y el lugar de origen de las
asteráceas, en gran parte debido a su escasa presencia en el
registro fósil. Las hipótesis más aceptadas postulaban que se
habrían originado en algún lugar de Sudamérica en el período
paleógeno de la era cenozoica, es decir, entre hace 66 y 23Ma. Uno
de los argumentos en favor de tal hipótesis es, justamente, dicha
ancestralidad genealógica de las barnadesioideas, que son
sudamericanas. Pero hasta no hace mucho no se había encontrado
evidencia fósil que confirmara la hipótesis.
 |
En el verano de
2002 Rodolfo Corsolini, un paleontólogo aficionado de Bariloche,
encontró a unos 60km de esa localidad, cerca del río Pichileufu, lo
que le pareció una flor fósil en rocas de alrededor de hace 50Ma. La
depositó en el Museo del Lago Gutiérrez, una institución privada que
él preside, en las cercanías de Bariloche. Casi seis años después, y
por una fotografía que llegó a manos de uno de los autores de esta
nota, iniciamos su estudio, que incluyó corroborar la procedencia
del ejemplar y traerlo momentáneamente al MACN. |
Pudimos determinar
que se trataba de una inflorescencia de la familia de las asteráceas
y la llamamos Raiguenrayun cura (flor de piedra en tehuelche).
También encontramos granos de polen asociados con ella (que
asignamos a la especie Mutisiapollis telleriae), y además muchos
otros restos vegetales. Esto señala al yacimiento del río Pichileufu
como uno de los más ricos del mundo en materia de paleofloras, con
restos de una comunidad vegetal integrada por árboles, lianas,
helechos y plantas acuáticas que habría prosperado en un clima
cálido y húmedo.
Ni la nombrada
inflorescencia ni el polen pueden asignarse de manera precisa a
algna especie actual de asteráceas, pero muestran un mosaico de
caracteres morfológicos hoy presentes en algunos linajes de otras
dos grandes subfamilias de ellas, llamadas Mutisioideae (mayormente
restringida a Sudamérica) y Carduoideae (principalmente distribuida
en África). En el pasado geológico, las masas terrestres que hoy
llamamos Sudamérica y África formaron parte del supercontinente
Gondwana, lo que permitió un importante intercambio de flora y fauna
entre ambas, que en lo esencial se interrumpió con la apertura y el
posterior ensanchamiento del océano Atlántico hace unos 90 millones
de años.
En la actualidad
la mayoría de las asteráceas son polinizadas por insectos, en
especial abejas. Sin embargo, hay evidencias de polinización por
pájaros en algunos linajes basales. Así, se ha constatado que los
picaflores polinizan algunas barnadesioideas y mutisioideas, y que
los pájaros sol (que viven entre África y Australasia) hacen lo
propio con algunas carduoideas. Pero los rasgos más importantes de
las flores usualmente asociados con la polinización por aves, como
color, néctar y aromas, no se preservan en el registro fósil, por lo
que no es posible establecer si Raiguenrayun cura fue polinizada por
aves.
 |
De cualquier
forma, sus parientes actuales más cercanos son hoy polinizados por
picaflores en Sudamérica y por pájaros sol en África, al tiempo que
el mencionado fósil presenta corolas elongadas y grandes
inflorescencias, rasgos apropiados para tal polinización, lo cual
permite inferir que ella pudo haber acontecido en las
inflorescencias fósiles de la Patagonia que estamos comentando. Otro gran
interrogante que el fósil podría ayudar a responder es la antigüedad
de las asteráceas. |
Hay que considerar que el hallazgo del fósil más
antiguo de un linaje usualmente no significa que este se haya
originado en los tiempos del que datan las rocas en que se encontró
el fósil. Con más probabilidad ello marcaría el comienzo de la
expansión o radiación de dicho linaje, ya que el potencial de
preservación de los fósiles es relativamente bajo, en especial el de
inflorescencias como la comentada.
Por otro lado, los
fósiles hallados (Raiguenrayun cura y Mutisiapollis telleriae) no
muestran rasgos afines con el linaje más basal del árbol de la
familia, el de las barnadesioideas. Esto lleva a suponer que la
evolución temprana de las asteráceas debió haber ocurrido mucho
antes del momento en que se formaron las rocas en las que se
encontró el fósil, quizá en el Paleoceno o incluso en el Cretácico.
No teníamos hasta hace poco evidencia empírica para ir más allá de
esta afirmación, pero eso cambió con un hallazgo de granos de polen
fosilizados en rocas del Cretácico tardío en las islas James Ross y
Vega, en la Antártida, hecho por Eduardo B Olivero. Los granos
fueron estudiados en laboratorio por un equipo de investigadores que
incluyó a los autores de este artículo. Dicho hallazgo rectificó
nuestra comprensión de la evolución temprana de las asteráceas.
El estudio
morfológico detallado de esos granos fósiles de polen reveló que
eran semejantes a los de plantas vivientes del género Dasyphyllum,
integrante de la subfamilia de las barnadesioideas, que incluye unas
cuarenta especies sudamericanas. Dicha evidencia permite postular
que el ancestro de todas las asteráceas se habría originado en el
Cretácico tardío, hace unos 86 millones de años, y vivido en la
Antártida, llamativamente en el único continente donde hoy las
asteráceas no pueden sobrevivir.
 |
Las
barnadesioideas son plantas adaptadas a resistir condiciones de
estrés ambiental, una resistencia que probablemente haya tenido un
cometido fundamental en la evolución temprana de las asteráceas. Hoy
las plantas de dicha subfamilia se encuentran en regiones
sudamericanas con condiciones climáticas extremas, como las
de la estepa patagónica, en la que soplan vientos intensos,
impera la sequía y se registran bajas temperaturas.
|
Dado el parentesco del
polen fósil con la mencionada subfamilia, podemos inferir que
también el ancestro antártico de las asteráceas habría tolerado
condiciones estresantes. Ese ancestro habría ocupado una amplia área
geográfica en Gondwana durante el Cretácico tardío y coexistido con
los últimos dinosaurios.
Los linajes más
recientes de la familia se habrían diferenciado del mencionado
ancestro en tiempos próximos a un pronunciado aumento de la
temperatura ocurrido hace estimativamente entre 59 y 52Ma, cuando
acaeció un gran incremento en la diversidad de las plantas con
flores y de los insectos herbívoros. Los estudios permitieron
demostrar que la mayor parte de la diversidad de las asteráceas es
el resultado de una radiación que tuvo lugar varios millones de años
después de su momento de origen.
El registro fósil
del Cretácico está todavía pobremente explorado en la Antártida.
Gran parte de la evidencia sobre la evolución temprana de las
asteráceas y de otros grupos probablemente permanece sepultada bajo
la capa de hielo. De todas maneras, a partir de los recientes
hallazgos podemos estimar que las tierras hoy ubicadas en las más
altas latitudes del hemisferio sur, es decir, la Patagonia, Nueva
Zelanda, Australia y la Antártida, fueron testigos del surgimiento y
la evolución temprana de esa familia vegetal, la más diversa del
planeta de plantas con flores.
Lecturas Sugeridas
BARREDA VD et al., 2012, ‘An
extinct Eocene taxon of the daisy family (Asteraceae): Evolutionary,
ecological and biogeographical implications’, Annals of Botany, 109,
1: 127-134, doi: 10.1093/aob/mcr240.
BARREDA VD et al., 2015, ‘Early
evolution of the angiosperm clade Asteraceae in the Cretaceous of
Antarctica’, Proceedings of the National Academy of Sciences, 112,
35: 10989-10994, doi: 10.1073/pnas.1423653112.
FUNK VA et al. (eds.), 2009,
Systematics, Evolution and Biogeography of Compositae, International
Association for Plant Taxonomy, Viena.
KATINAS L et al.,
2007, ‘Panorama de la familia Asteraceae (= Compositae) en la
República Argentina’, Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica,
42, 1-2: 113-129.
Primeros pasos de la
vida fuera del agua.
Por Claudia
V Rubinstein. Doctora en ciencias geológicas, UBA..
Investigadora
principal del Conicet en el IANIGLA.
crubinstein@mendoza-conicet.gob.ar.
Publicado originalmente en Volumen 26. Número 154. Revista Ciencia
Hoy. Abril 2017. Adaptado para este Sitio.
Cuándo y cómo las plantas
colonizaron los continentes.
La aparición de plantas terrestres
es uno de los hechos más significativos en la historia de nuestro
planeta. No solo fue un hito fundamental en la evolución de la vida:
marcó además el inicio de decisivos cambios ecológicos, pues
favoreció la formación de suelos, modificó profundamente el ciclo
del carbono y alteró la composición de la atmósfera, con la
consecuente transformación irreversible del clima global. Estos
cambios permitieron que la evolución produjera otros organismos más
complejos, que irían ocupando todos los continentes.
Las primitivas plantas que se
afincaron fuera del agua probablemente descendieron de un grupo de
algas multicelulares verdes que habitaban aguas dulces y que habrían
migrado a ambientes terrestres, en los cuales sobrevivieron y
proliferaron. No se han encontrado restos fósiles de ellas ya que,
sin tallo ni raíces o partes leñosas, habrían sido demasiado
frágiles para soportar los procesos de fosilización. Podemos
suponer, sin embargo, que habrían sido similares a las pequeñas y
simples hepáticas actuales.
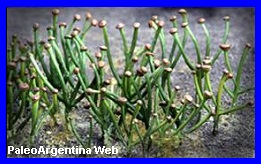 |
El camino que permitió adquirir
conocimiento sobre estas primeras plantas es el estudio de restos de
organismos microscópicos contenidos en las rocas, del que se ocupa
la palinología, una disciplina que hizo grandes avances desde
mediados del siglo XX. Entre esos restos están las esporas y los
granos de polen (denominados genéricamente palinomorfos) producidos
en grandes cantidades por todas las plantas terrestres como parte de
su función reproductiva. |
Esporas y granos de polen tienen
una pared gruesa que, durante su dispersión por el viento o por
corrientes de agua, los protege de la radiación ultravioleta y de la
desecación. Cuando terminan incorporados a los sedimentos
inorgánicos, esa pared soporta el proceso de fosilización, por el
que pueden permanecer inalterados por millones de años.
Así, cuando las plantas migraron
del medio acuático al terrestre, los palinomorfos fueron capaces de
sobrevivir al cambio de las condiciones ambientales, y sus
características les permitieron resultar preservados como fósiles en
mayor número y en más tipos de rocas que las plantas que los habían
producido.
Por ello, aunque no tengamos
fósiles de las primeras plantas que colonizaron la Tierra, podemos
reconstruir, mediante sus esporas, cómo fueron ocupando los
continentes. Esas primeras plantas descendientes de algas verdes y
establecidas en tierra firme se llaman embriofitas, y son los
ancestros de todas las plantas terrestres pasadas y actuales. Las
esporas de las primeras embriofitas se conocen por criptoesporas y
constituyen la evidencia concreta de que disponemos sobre el inicio
del proceso de colonización de los continentes por plantas, también
llamado de terrestralización de las plantas.
Las criptoesporas más antiguas
conocidas tienen una edad aproximada de 470Ma y los restos de
plantas terrestres más antiguos alcanzan una edad de unos 425Ma, es
decir, pertenecen al período ordovícico del Paleozoico. Por lo
tanto, el estado actual del conocimiento nos lleva a inferir que en
sus primeros 45Ma de existencia las plantas terrestres no tuvieron
características que les hubiesen permitido llegar hasta nosotros
como fósiles.
 |
El hallazgo de fósiles de esporas
mucho más antiguos que los fósiles de plantas, que además presentan
algunas formas inusuales en esporas más modernas, hizo conjeturar a
los científicos si podrían ser esporas de plantas terrestres que no
conocíamos, tema aún abierto a discusión.
Algunas de las evidencias más
importantes de que las criptoesporas muestran afinidad biológica o
parentesco con las plantas terrestres que conocemos son las
siguientes:
|
Las criptoesporas son similares a
las esporas de las plantas terrestres conocidas tanto por su tamaño
como por poseer una pared gruesa y resistente. Pero se diferencian
de ellas por estar frecuentemente envueltas en una fina membrana y
por aparecer tanto en forma individual como en unidades de dos y
cuatro individuos (llamadas respectivamente mónadas, díadas y
tétradas).
Como ocurre con las esporas y el
polen de plantas actuales, las criptoesporas se encuentran
principalmente en rocas sedimentarias de origen terrestre que
corresponden a los ambientes donde vivieron las plantas que las
generaron. Pueden hallarse en rocas sedimentarias de origen marino
por haber sido transportadas hacia el mar y haberse depositado en
zonas cercanas a la costa.
Algunas criptoesporas de más de
400Ma, como las tétradas envueltas en una membrana, son similares a
las esporas de ciertas hepáticas actuales. La composición química de la pared
de las criptoesporas es similar a la de las esporas de plantas
terrestres que conocemos.
Hasta hace unos años, las
criptoesporas más antiguas que se conocían habían sido halladas en
territorios actuales de la República Checa y del reino de Arabia
Saudita respectivamente por Milada Vavrdová, del Instituto de
Geología de la Academia Checa de Ciencias, y Paul K Strother, de
Boston College. Se estimó su edad en unos 460Ma. Ambos territorios
eran entonces parte del supercontinente Gondwana o de zonas
terrestres a su alrededor llamadas perigondwánicas.
 |
Hace unos diez años, la autora y
su grupo de trabajo, en colaboración con investigadores belgas de la
Universidad de Lieja, hallaron criptoesporas de unos 470Ma de
antigüedad en el área del río Capillas, en la sierra de Zapla de la
provincia de Jujuy y a unos 40km en línea recta hacia el
este-noreste de la capital provincial, descubrimiento que desplazó
en unos 10Ma el supuesto momento del comienzo de la
terrestralización de las plantas y cambió la referencia geográfica. |
Las criptoesporas a que se refiere
el párrafo anterior provienen de rocasedimentarias originadas en un
ambiente marino cercano a la costa. Hemos hallado cinco variedades
diferentes, mónadas y tétradas, algunas envueltas en una delgada
membrana. Miden hasta unos 40 micrómetros, por lo que su
reconocimiento y estudio deben hacerse con microscopio. Junto con ellas se hallaron
microfósiles de organismos marinos que formaron parte del plancton
del antiguo mar. Sobre la edad de este existe extensa investigación,
lo cual facilitó la datación indicada de las criptoesporas.
El hecho de que encontráramos
cinco variedades de criptoesporas indica que estas tuvieron tiempo
para que la evolución las diversificara, indicio de que
probablemente las primeras plantas establecidas en tierra firme
datan de antes, incluso tal vez de hace más de 500Ma.
En el proceso de terrestralización
de las plantas, uno de los hitos más significativos es la evolución
de un linaje de embriofitas que recibió el nombre de plantas
vasculares o Tracheophyta (traqueofitas). Es el grupo de plantas más
complejas del reino vegetal, las cuales se distinguen por tener un
tejido conductor que lleva a todo su cuerpo el agua y los minerales
que las alimentan. Dicho tejido, por ser rígido, contribuye a
sostener las plantas y a permitir que alcancen mayores dimensiones y
habiten en una más amplia variedad de ambientes. Varios de los investigadores
locales que participamos en el anterior descubrimiento realizamos
algún tiempo después un nuevo hallazgo en la Cordillera Oriental de
Jujuy, cerca de la localidad de Caspalá, unos 25km al este de Uquía.
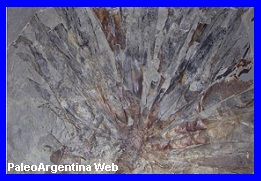 |
En este caso, se encontraron
esporas de tipo trilete
–evidencia de que había plantas vasculares– en una roca sedimentaria
de origen glacial, por lo cual se las puede relacionar con uno de
los eventos climáticos más importantes de la historia de la Tierra:
una glaciación que tuvo lugar hace unos 445Ma. El marcado
enfriamiento que se produjo dio origen a una de las cinco mayores
extinciones masivas de especies acaecidas en el planeta, que afectó
a no menos del 60% de los invertebrados marinos. Este es el hallazgo
de plantas vasculares más antiguo del continente americano y uno de
los más antiguos del mundo. |
En ese entonces la vida se
encontraba casi exclusivamente circunscripta a los océanos, con la
notable excepción de las primeras plantas terrestres, las cuales,
notablemente, sobrevivieron a la glaciación y las consecuencias del
drástico descenso de temperatura. Cuando los hielos se derritieron,
en efecto, se produjo un ascenso del nivel del mar, que cubrió los
ambientes terrestres costeros en los que se habían asentado y
crecían las plantas. Por ello, las rocas terrestres de tiempos poco
posteriores (en términos geológicos) a la glaciación contienen menor
número y diversidad de esporas.
Los descubrimientos comentados en
este artículo aportan información fundamental al conocimiento de los
procesos de terrestralización de las plantas. Con motivo de ellos,
en las últimas pocas décadas cambiaron nuestros conceptos y modelos
sobre el origen y la radiación adaptativa de las plantas terrestres.
Sin duda, hay mucho por investigar y descubrir. El noroeste de la
Argentina seguramente esconde información que permitirá hacer nuevos
avances en la búsqueda de ese conocimiento.
Lecturas Sugeridas
RUBINSTEIN CV et al., 2010, ‘Early
Middle Ordovician evidence for land plants in Argentina (eastern
Gondwana)’, New Phytologist, 188: 365-369, accesible en
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-8137.2010.03433.x/pdf.
RUBINSTEIN CV et al., 2016, ‘The
palynological record across the Ordovician/Silurian boundary in the
Cordillera Oriental, Central Andean Basin, northwestern Argentina’,
Review of Palaeobotany and Palynology, 224: 14-25.
STROTHER PK et al., 1996, ‘New
evidence for land plants from the lower Middle Ordovician of Saudi
Arabia’, Geology, 24: 55-59.
VAVRDOVÁ M, 1990, ‘Early
Ordovician acritarchs from the locality Myto near Rokycany (late
Arenig, Czechoslovakia)’, Časopis pro mineralogii a geologii, 35, 3:
239-250.
|
Que información deseas encontrar
en Grupo Paleo? |
|
Nuestro sitio Web posee una amplia
y completa información sobre geología, paleontología,
biología y ciencias afines. Antes de realizar una
consulta por e-mail sobre algunos de estos temas,
utilice nuestro buscador interno. Para ello utilice
palabras "claves", y se desplegara una lista de
"coincidencias". En caso de no llegar a satisfacer sus
inquietudes, comuníquese a
grupopaleo@gmail.com
 |
|
|
|
|
|
|
| |
|