|
Martín Doello Jurado. Formó parte de la tercera
generación de naturalistas argentinos.
Fragmento de
Magnussen Saffer,
Mariano (2010).
Martín Doello Jurado. Formó parte
de la tercera generación de naturalistas argentinos. Paleo, Boletín Paleontológico.
Año 8. 43: 23-24.
Discípulo del doctor Ángel
Gallardo, Martín Doello Jurado formó parte de la tercera generación
de naturalistas argentinos, especialmente dedicados a la
paleontología y la zoología. Fue un biólogo, paleontólogo y
oceanógrafo argentino. Nació en Gualeguaychú, Entre Ríos el 4 de
julio de 1884. Fue director del Museo Argentino de Ciencias
Naturales, profesor de la Universidad de Buenos Aires y uno de los
fundadores de la Asociación Argentina de Ciencias Naturales y de su
revista, que fuera, quizás, la más destacada de las publicaciones
científicas de principios del siglo XX: Physis, profesor
universitario en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales de la Universidad de Buenos Aires.
En 1914 Doello Jurado inicia
una investigación sobre invertebrados en la plataforma marina
argentina que tendría como resultado la sección de Moluscos e
Invertebrados del Museo Argentino de Ciencias Naturales. A la par de
su gestión al frente del Museo, Doello mantuvo su actividad
científica y de promoción de las ciencias naturales: realizó
estudios sobre zoología experimental, apuntes entomológicos y
ornitológicos, y asuntos relacionados con la lucha contra la
langosta, un problema acuciante para la agricultura en aquellos.
Creó la primera Estación de Biología Marina del país, en Quequén
(Buenos Aires), participó de la fundación de la Sociedad Argentina
de Ciencias Naturales y de la Sociedad Ornitológica del Plata.
También integró academias científicas de Buenos Aires, La Plata y
Córdoba.
|
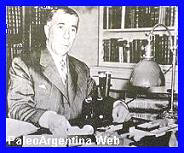
|
Después de realizar campañas
hidrobiológicas y paleontológicas por la Patagonia; Comodoro
Rivadavia en 1917, Puerto Belgrano en 1920 y Tierra del
Fuego en 1921 (donde fue Jefe de la primera Misión
Científica de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales de la Universidad de Buenos Aires), dio a conocer
la existencia en los mares argentinos de organismos que se
creían extintos y presentó los primeros informes de
representantes de la fauna magallánica en zonas profundas
frente a Mar del Plata. También señaló ciertas nociones
oceanográficas que más tarde serían anunciadas en teorías
que hoy en día establecen conceptos y fundamentos de la
hidrología. |
En 1922 inició las primeras
campañas de oceanografía biológica que se realizaron en la
Argentina. En 1923 asume el cargo de director del Museo de Ciencias
Naturales, que la mismo tiempo cambiaba su nombre por Museo Nacional
de Historia Natural Bernardino Rivadavia. Fue durante su gestión que
el museo se mudó al actual lugar de Parque Centenario. Dolledo
Jurado también impulsó la creación de la Asociación Amigos del
Museo.
Al mismo tiempo siguió
trabajando en Zoología experimental, Entomología, Ornitología y en
la lucha contra la langosta, plaga de aquel tiempo que azotaba la
agricultura argentina. También creó la primer Estación de Biología
Marina de la Argentina en Quequén, Buenos Aires. Estuvo en la
fundación de la Sociedad Argentina de Ciencias Naturales y de la
Sociedad Ornitológica del Plata, además de integrar otras academias
científicas del país.
Era además asiduo colaborador
de revistas y de periódicos nacionales, como La Prensa y
La Nación, donde publicaba artículos de divulgación, que
demostraban una gran capacidad para poner al alcance del público, en
forma amena y sencilla, los más complejos problemas y teorías de la
ciencia.
Después de 23 años en su cargo,
se retirá de la dirección del museo en 1946. A lo largo de su vida
publicó varios artículos de divulgación científica en revistas y
periódicos argentinos. Murió en Buenos Aires el 9 de octubre de
1948.
Francisco Javier Muñiz. |
Un Medico con
espíritu de Paleontólogo. |
|
francisco javier muñiz francisco javier muñiz francisco javier
muñiz francisco javier muñiz francisco javier muñiz
francisco javier |
|
Fragmento del
articulo publicado
originalmente: Magnussen Saffer, Mariano. (2007). Francisco Javier
Muñiz. Un medico con espíritu de Paleontólogo. Paleo, Boletín
Paleontológico. Año 5. 26: 27-29. |
|
francisco javier muñiz francisco javier muñiz francisco javier
muñiz francisco javier muñiz francisco javier muñiz
francisco javier |
Aunque la labor de Francisco Javier
Muñiz como médico fue notable, es en el campo de las ciencias
naturales y en especial en el de la paleontología (la ciencia que
estudia los fósiles) donde su figura se destaca claramente. En un
primer momento en Chascomús, provincia de Buenos Aires, inició
trabajos que se consideran como los primeros esfuerzos argentinos en
ese campo: recogió y reconstruyó fósiles, algunos ya conocidos pero
otros nuevos. Más tarde, en las barrancas del río Luján, realizó
durante veinte años la fecunda tarea de remover y sacar a la luz un
extraordinario mundo fósil allí sepultado.
Francisco Xavier Thomas de la Concepción Muñiz nació en Monte
Grande, Provincia de Buenos Aires, el 21 de diciembre de 1795. En
1807, a los 11 años de edad, se alistó como cadete en el Regimiento
de los Andaluces y fue herido de bala en una pierna mientras
intervenía en la defensa de Buenos Aires durante las invasiones
inglesas.
La Escuela de Medicina, creada en 1801, no había atraído la atención
de muchos alumnos, por lo que, a sugerencia del doctor Cosme
Argerich se la reemplazó por el Instituto Médico-Militar, con la
finalidad primordial de formar cirujanos para los ejércitos patrios.
Este instituto, bajo la dirección de Argerich, inició sus
actividades en 1814 y contó entre los alumnos inscriptos a Francisco
Javier Muñiz, que se graduaría como médico en 1822, cuando el
instituto mencionado ya había pasado a formar parte de la
Universidad de Buenos Aires (creada en 1821), donde se doctorará
recién en 1844.
En enero de 1825 fue designado cirujano militar en el cantón de la
Guardia de Chascomús. Allí, organizó el primer hospital de campaña y
confeccionó el reglamento para el cuerpo de cirugía. Durante las
campañas militares contra los indígenas a las que asistió, Muñiz, un
hombre con inquietudes múltiples, realizó estudios sobre los usos,
las costumbres y las creencias de los aborígenes.
|
francisco javier
muñiz francisco javier |
francisco
javier muñiz francisco javier muñiz f |
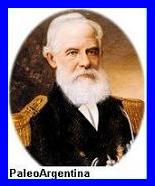 |
Por otra parte, el hallazgo
de esqueletos fósiles en las orillas de la laguna de
Chascomús y de arroyos vecinos estimularon su vocación de
naturalista: recogió restos de un gliptodonte y descubrió
por primera vez el tatú fósil o gran armadillo. Su condición
de aficionado, todavía con escasa experiencia, le impidió
reparar en la importancia del hallazgo y omitió entonces
documentar el hecho en alguna publicación. Trece años
después, en 1838, Alcides D’Orbigni, explorador francés,
encontró restos del mismo animal extinguido en las márgenes
de un afluente del río Santa Lucía, en Uruguay, le asignó el
nombre de Dasypus giganteus y se quedó con los
honores del descubrimiento.
En 1826, al estallar la guerra contra el imperio del Brasil,
Bernardino Rivadavia designó a Muñiz como médico y cirujano
principal, correspondiéndole el grado de teniente coronel.
En carácter de tal tuvo a su cargo durante toda la campaña
el servicio de hospitales y ambulancias, que se cumplía con
32 carros cubiertos. |
Sus primeros trabajos científicos en el
campo de la medicina se refirieron a la vacuna antivariólica (contra
la viruela). Desde 1828, como Administrador de Vacuna en el
Departamento Provincial del Centro (Rivadavia había dividido la
campaña bonaerense en tres departamentos denominados Norte, Centro y
Sur), procuró aplicar la vacuna preventiva, que en ese entonces se
transmitía de brazo en brazo, a gran número de los pobladores de su
vasta jurisdicción político-sanitaria. El valor de esta tarea se
observa claramente si se tiene en cuenta que la viruela, introducida
en América por los conquistadores, se manifestaba en epidemias
devastadoras, cuyas víctimas llegaron a contarse por millones.
Además ensayó -en su momento se creyó que con éxito, pero hoy se
sabe que no fue así- el tratamiento de afecciones cutáneas mediante
la inoculación múltiple de la vacuna antivariólica, lo que le valió
el reconocimiento de la Real Sociedad Jenneriana de Londres.
En 1828, cuando se estableció en la Villa de Luján, Muñiz era ya un
experto naturalista que había estudiado la obra cumbre del fundador
de la paleontología -el gran naturalista francés Georges Léopold
Cuvier- Investigaciones sobre las osamentas fósiles. En estas
condiciones se dispuso a proseguir sus investigaciones
paleontológicas, iniciadas años atrás en Chascomús, en el tiempo
libre que le dejaba el quehacer médico. La elección de Muñiz de la
Villa de Luján no fue casual; tiempo atrás, en 1787, el padre
dominico Manuel de Torres había descubierto la existencia de
yacimientos fosilíferos en las barrancas del río Luján. Entonces
comenzó Muñiz, sin recursos ni apoyo, a exhumar restos de especies
animales extinguidas. Unas ya conocidas y otras descubiertas por
primera vez, las reconstruyó y estudió con dedicación y paciencia.
Entre sus hallazgos figuran toxodontes, mastodontes, megaterios,
gliptodontes, lestodontes, osos y caballos fósiles.
Otras de las ocupaciones de Muñiz en Luján fue la de ejercer como
Médico de Policía. Este cargo fue creado por Rivadavia -quien estaba
interesado en incrementar la población del país- en 1822 para
mejorar la salud pública. Quienes asumían esta función debían, entre
otras tareas, vigilar las condiciones sanitarias tanto de las
personas como de los animales -ya que entonces no existían
veterinarios-, controlar el ejercicio de la medicina y combatir el
curanderismo. Una circunstancia crucial en la que Muñiz tuvo que
demostrar su aptitud se produjo en 1836/37 cuando llegó a la campaña
bonaerense una epidemia de escarlatina que se venía expandiendo
desde Perú hacia el sur. El fruto de la gran experiencia clínica que
Muñiz recogió en aquellas circunstancias se vio luego reflejado en
Descripción y curación de la fiebre escarlatina, que publica ¨La
Gaceta Mercantil¨ en 1844 y se edita luego en un folleto de ochenta
páginas. También produjo trabajos sobre vacunas (La vacuna
indígena), sobre cirugía y medicina legal, y sobre Paleontología
argentina, que fueron compilados por Sarmiento en 1885 en el libro
Vida y escritos del Coronel Dr. Francisco J. Muñiz. Será éste quien
defina a Muñiz en su función de intelectual: ¨Muñiz tenía todas las
intuiciones de las ideas que empiezan a agitar al mundo moderno¨.
| |
francisco
javier muñiz francisco javier muñiz ffrancisco javier muñiz
francisco javier muñiz f |
 |
En 1841 Muñiz le "regaló" su
colección paleontológica al gobernador Rosas: eran once
cajones acompañados por una nómina de los fósiles que a su
vez Rosas obsequió al almirante francés Dupotet. No está
claro que se haya tratado de un obsequio voluntario. Para
algunos, entre ellos Florentino Ameghino no fue otra cosa
que un despojo, pues Rosas habría obligado a Muñiz a hacer
la pretendida "donación". Sin embargo, a pesar de esta
contrariedad, Muñiz no se desanimó, siguió trabajando y
llegó a reunir una nueva y más amplia colección de fósiles
que donó en 1857 al museo de Buenos Aires. Su descubrimiento
paleontológico más importante fue el "tigre fósil" (Muñifelis
o Smilodon bonaerensis), realizado en 1844. |
En 1844, la ciudad de Buenos Aires quedó
desprovista de la vacuna antivariólica: en estas circunstancias fue
requerida la ayuda de Muñiz, quien en un gesto de altruismo se
trasladó a la metrópoli con una de sus hijas, de pocos meses, recién
vacunada, con cuya linfa pudieron ser inoculadas más de veinte
personas. Esta noble actitud del doctor Muñiz permitió restablecer
la práctica de la vacuna en la gran ciudad.
Muñiz estableció vinculación y amistad epistolar con Charles Darwin.
Esto ocurrió a partir de que el científico argentino remitió
respuestas precisas y muy detalladas ante una serie de preguntas
formuladas por el gran hombre de ciencia británico sobre la variedad
bovina llamada vaca ñata (especie de ganado que era relativamente
frecuente en el territorio ocupado por los indios pampas).
En 1847, tras varias postergaciones por la falta de elementos
indispensables, da fin a sus Apuntes topográficos del territorio y
adyacencias del Departamento del Centro de la Provincia de Buenos
Aires, con algunas referencias a los demás de su campaña. La obra,
además de ser una reseña topográfica, analiza la composición del
suelo con descripciones geológicas de la formación pampeana, estudia
los agentes climáticos, la alimentación, el trabajo, los caracteres
físicos y psíquicos de los habitantes y las enfermedades más
peculiares. Este completo ensayo en que el médico aparece felizmente
combinado con el geólogo, el etnógrafo y el higienista es un
anticipo del advenimiento de la ecología, al poner en relación los
factores ambientales con la salud y las enfermedades del hombre y
los animales.
A fines de 1848 el sabio decidió regresar definitivamente a Buenos
Aires tras veinte años de trabajo en Luján. Rosas lo designó en 1849
Conjuez del Tribunal de Medicina y en 1850 catedrático de Partos,
Enfermedades de Mujeres y de Niños. Por otra parte, el voto de la
mayoría de sus pares lo llevaron a la presidencia de la Facultad de
Medicina desde 1858 hasta 1862.
En la batalla de Caseros (1852) Muñiz participó sólo en forma
secundaria: se encargó del envío del material médico necesario para
la asistencia de los heridos. Luego, en 1853 -cuando Rosas ya había
dejado el poder-, fue electo Diputado Provincial por la sección de
la campaña que comprendía la Villa de Luján y al año siguiente se lo
consagró Senador.
Mientras Muñiz vivía en Luján, un
comerciante inglés le hizo llegar una consulta realizada por Charles
Darwin, en relación con un tipo de vacas que este había observado en
su visita por estas tierras. Si bien Darwin había pasado por Luján
en 1833, camino a Santa Fe, ambos sabios no se habían encontrado.
Las preguntas de Darwin eran muy concretas y estaban relacionadas
con la vaca ñata, una raza muy curiosa (actualmente extinguida) que
tenía el aspecto de un bulldog. Los datos aportados por Muñiz fueron
incluidos en el capítulo 8 del Diario de viaje del Beagle. Como
agradecimiento, Darwin le envió una carta elogiosa y leyó su trabajo
sobre la fiebre escarlatina en el Real Cuerpo Médico de Cirujanos de
Londres. El período
lujanense de Muñiz culminó con dos importantes trabajos. En los
Apuntes Topográficos del territorio y adyacencias del Departamento
del Centro de la Provincia de Buenos Aires recopiló numerosa
información sobre la geología, hidrología, topografía, condiciones
climáticas, riqueza fosilífera y estado sanitario de la población de
la región. En El ñandú o avestruz americano, por su parte, realizó
una extensa descripción de este animal, obra que, décadas más tarde,
Florentino Ameghino calificaría como "lo mejor que hasta ahora ha
aparecido, y bastaría para dar a su autor reputación como zoólogo, y
aun como escritor". Sin embargo, en su momento, fue publicada por
entregas en La Gaceta Mercantil ante la carencia de publicaciones y
de instituciones nacionales que se ocuparan de la ciencia.
| |
francisco
javier muñiz francisco javier muñiz ffrancisco javier muñiz
francisco javier |
 |
La obra científica de Muñiz en el campo
de la paleontología ha sido injustamente olvidada. Sin embargo, sus
contemporáneos y aun sus inmediatos sucesores supieron reconocer los
méritos de sus trabajos como colector y estudioso de los fósiles. Es
que Muñiz no fue solamente un naturalista casual que realizó las
primeras colecciones de fósiles de la Argentina, sino que en muchos
casos las describió, nominó y aventuró distintas hipótesis sobre
ellas. Sus primeros hallazgos
datan de 1825, en las proximidades de Chascomús. Allí recogió restos
de un gliptodonte y de un armadillo extinguido que posteriormente
restauró, pero no publicó su hallazgo. |
Sus colecciones en Luján,
constituyen una muestra de los mamíferos más representativos que
habitaron la región pampeana durante los últimos tiempos del
pleistoceno (entre 30.000 y 8500 años antes del presente). Esta
espectacular fauna ha atraído desde entonces la atención de muchos
paleontólogos del país y del exterior. Su primera colección -que
regaló a Rosas en 1841 incluía restos de megaterio y otros perezosos
gigantes, mastodontes, macrauquenia, gliptodontes, osos. La lista
comentada de estos materiales fue publicada ese año en La Gaceta
Mercantil. El mayor mérito de Muñiz en esa etapa fue el hallazgo de
esa fauna y la extracción y restauración de los esqueletos. El hecho
de que Rosas se desprendiese de esa colección regalándosela al jefe
de la escuadra francesa en el Río de la Plata y de que él mismo
despachase especímenes a instituciones europeas, no solo no impidió
que el trabajo de Muñiz tuviese su proyección científica, sino que
quizás lo favoreció, al ser estudiados esos materiales por las
eminencias europeas del momento. Por ejemplo, el ilustre
paleontólogo Gervais del Museo de Historia Natural de París
describió al oso "Ursus" bonariensis (Arctotherium) y
al perezoso gigante Lestodon. Es claro que el momento
no era propicio para afianzar y proyectar su obra en las Provincias
del Río de la Plata. En el campo de la paleobotánica, por su parte,
la verdadera naturaleza y procedencia de la madera fósil que
encontrara antes de 1845 en la región pampeana, no ha sido
debidamente comprobada.
En 1857, donó al Museo Público de Buenos
Aires materiales que hoy forman parte de las importantes colecciones
y exhibiciones de fósiles pampeanos del Museo Argentino de Ciencias
Naturales. Entre ellos se destacan un cráneo de Toxodon,
un caballo fósil y un "tigre" diente de sable. El cráneo de
Toxodon y el caballo fueron estudiados por el entonces
director del Museo, el prusiano German Burmeister. El "tigre"
dientes de sable, al que originalmente denominó como Muñifelis
bonaerensis, pero luego ubicó correctamente en el género
Smilodon, resulta el hallazgo que más reconocimiento le
mereció. Con el estudio de este ejemplar, desarrolló al máximo su
capacidad como paleontólogo pues lo describió con precisión de
anatomista, aventuró hipótesis sobre sus hábitos y hasta se atrevió
a refutar la tesis del naturalista francés Georges Leclerc, conde de
Buffon, que sostenía que los animales americanos eran de menor
tamaño que los europeos
En 1871, murió víctima de la fiebre amarilla durante una feroz
epidemia que azotó a Buenos Aires.
Fuentes: Proyecto Ameghino y
Revista Ciencia Hoy. Wikipedia.
|
Lucas Kraglievich.
|
|
Un naturalista viajero con
naturaleza propia.
|
|
lucas
Kraglievich lucas Kraglievich lucas Kraglievich lucas
Kraglievich lucas Kraglievich lucas Kraglievich lucas
Kraglievich lucas |
|
Fragmento del
articulo publicado
originalmente: Magnussen Saffer, Mariano. (2008). Lucas Kraglievich.
Un naturalista viajero con naturaleza propia. Paleo, Boletín
Paleontológico. Año 6. 30: 14-15. |
|
lucas
Kraglievich lucas Kraglievich lucas Kraglievich lucas
Kraglievich lucas Kraglievich lucas Kraglievich lucas
Kraglievich lucas |
Nació el 3 de agosto de 1886 en
Balcarce, provincia de Buenos Aires. Su infancia transcurrió en su
pueblo natal y luego viajó a Buenos Aires para proseguir con sus
estudios secundarios. Inició la carrera de ingeniería mecánica la
cual abandonó al terminarla para entregarse de lleno a su gran
pasión: la paleontología, continuando así la obra de los Ameghino.
Sus amplios conocimientos abarcaban
desde la filosofía kantiana hasta las matemáticas, por las que era
un apasionado; sin embargo, la lectura de los trabajos de F.
Ameghino y otros evolucionistas, lo decidieron definitivamente por
la Paleontología y ciencias afines. De carácter firme y bondadoso,
expresaba sus opiniones con gran humildad. Se caracterizó por ser un
investigador tenaz, infatigable e inteligente.
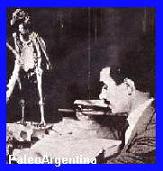 |
Estudió Ingeniería en la
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la
Universidad de Buenos Aires, pero después de realizar un
viaje de estudios de diez meses de duración por las
Provincias del Chubut y Santa Cruz, durante los años
1912-1913, haciendo importantes colecciones paleontológicas,
se definió por la Paleontología. Abandono los estudios de
Ingeniería cuando sólo le faltaba aprobar una materia para
su graduación y buscó ingresar en el Museo de Historia
Natural de Buenos Aires, donde Carlos Ameghino (hermano de
Florentino Ameghino) se desempeñaba como Jefe de
Paleontología y Director del Museo. En 1916 ingresó a esta
institución como Adscripto-honorario, convirtiéndose en un
destacado discípulo de Carlos Ameghino, a quien siempre
reconoció como su maestro. |
Después de varios años de desarrollar
una intensa tarea obtuvo el modesto cargo remunerado de Ayudante
Técnico de Paleontología, que desempeño desde 1919 hasta 1929; en el
lapso 1925-1929 debido a una grave enfermedad de Carlos Ameghino,
Kraglievich fue nombrado, interinamente, su sucesor. Carlos Ameghino
renunció a sus cargos en 1930 y, a pesar de que Kraglievich ya en
1921 había sido Director Interino del Museo, en esta oportunidad, y
a pesar de la opinión unánime de sus colegas y hasta del propio
Carlos, no fue designado para reemplazar a este último, quedando, en
cambio, como Naturalista Viajero. Kraglievich consideró que dicha
decisión era muy injusta teniendo en cuenta sus merecimientos y
renunció a fines del año 1930.
En el año 1927 había visitado la República Oriental del Uruguay,
integrando una Comisión de Estudios Uruguayo-Argentina, ocasión en
la que efectuó interesantes descubrimientos en ese país, como el de
restos de dinosaurios que indicaban la existencia del Cretácico.
 |
En consecuencia, teniendo en
cuenta estos hechos y el amistoso recibimiento en el
Uruguay, a principios de 1931 se radicó definitivamente en
ese país, en el que efectuó importantes descubrimientos
geopaleontológicos. Con anterioridad a 1927, cuando
Kraglievich inició sus trabajos sobre geología y
paleontología uruguayas, muy poco era lo que se conocía,
particularmente en Paleontología, en el Uruguay. La obra de
Kraglievich mereció el amplio reconocimiento, tanto de los
investigadores argentinos como otros prestigiosos europeos y
norteamericanos. Dejó numerosos discípulos, entre los que se
destacó Rodolfo Parodi.
Una buena parte de sus trabajos está dedicada al estudio de
los gravigrados, pero también se ocupó de los roedores,
osos, cánidos, astrapoterios, toxodontes, tipoterios,
paquirrucos, macrauquénidos, enteloniquios y aves fósiles;
además escribió sobre la vida y obra de Florentino Ameghino.
Su bibliografía, en el lapso 1916-1932, incluye 75 trabajos
publicados, pero a su muerte, en 1932, quedaron otros 18
entre entregados para su publicación y preparados o en
preparación. |
Particularmente, en estos últimos se
encuentran los manuscriptos de importantes monografías sobre
roedores, úrsidos, megaterios y un "Manual de Paleontología
Rioplatense". Dicho Manual fue editado en 1937, en Montevideo, e
incluido con la mayoría de los restantes manuscriptos en el tercer
tomo de las "Obras de Geología y Paleontología (1940)" de
Lucas Kraglievich.
Las creaciones taxonómicas de Kraglievich incluyen: Familias y
Subfamilias nuevas: 24 de mamíferos y 4 de aves. Géneros y
Subgéneros nuevos: 84 de mamíferos y 1 de aves. Especies y
Subespecies nuevas o referidas a otros géneros: 240 de mamíferos y 8
de aves.
En 1928 recibió el Premio Eduardo L. Holmberg,
correspondiente al año 1927, otorgado por la Academia Nacional de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Buenos Aires, por su "
Contribución a la Paleontología Argentina" en la que incluyó
cuatro trabajos publicados en 1926.
Bibliografía Sugerida.
Fontana Company, M.A. 1931. La notable
obra geopaleontológica del Prof. D. Lucas Kraglievich. Revista de la
Sociedad "Amigos de la Arqueología", tomo V, 1-36. Montevideo.
Parodi, R. 1932. Lucas Kraglievich. Su vida y su obra, 14 págs.
Buenos Aires.
Torcelli, A.J. 1940. Obras de Geología y Paleontología (de Lucas
Kraglievich), Volúmenes I, II, III. La Plata (puesto en prensa y
terminada por Carlos A. Marelli).
Guillermo Enrique Hudson, un verdadero pionero y
naturalista.
Mariano Magnussen
Saffer (1) y Gisel Sánchez (2). 1. Director de Grupo Paleo y
Presidente de la Asociación de Amigos del Museo Municipal Punta
Hermengo.
marianomagnussen@yahoo.com.ar, y por Gisel Sanchez, integrante
del Grupo Paleo. 2. Integrante del Grupo Paleo.
Nació en Quilmes
(Buenos Aires) en 1841, actualmente localidad de La Carolina, en ese
entonces una zona rural del partido de Quilmes (hoy partido de
Florencio Varela), el 4 de agosto de 1841, 4º hijo de Daniel Hudson
y de Carolina Augusta Kimble, quienes se casaron en Boston, Estados
Unidos, en 1827 y llegaron al Río de la Plata en 1837, en el vapor "Potomac".y
creció en el campo argentino, que recorrió en su juventud,
observando detenidamente la naturaleza y a las aves en especial.
Luego emigró a Inglaterra donde, sin abandonar su afición por la
vida silvestre, emprendió una carrera literaria que lo colocó entre
los mayores escritores de lengua inglesa de su tiempo.
Se afincan en
una suerte de estancia de 400 varas de frente por legua y media de
largo, adquirida a Tristán Nuño Valdéz, cuñado a su vez del
hacendado Juan Manuel de Rosas, llamada los "25 Ombúes". Allí
comienzan una ardua vida de hacendados con la cría de ovejas.
El matrimonio se ve
bendecido por la llegada de 6 hijos, 4 varones y dos niñas. Su
cuarto hijo se hace famoso describiendo los alrededores de su rancho
natal, en su autobiografía "Allá lejos y hace tiempo". Los niños de
origen anglosajón, eran llevados a bautizar a la ciudad de Buenos
Aires, en la Primera Iglesia Metodista en la Avenida Corrientes,
existe un registro de bautismos, que contiene las partidas de esos
primeros hijos.
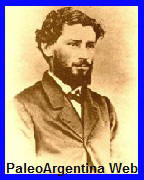 |
Cuando tenía veinticuatro años se contactó por carta -gracias
a Germán Burmeister, entonces director del Museo de Ciencias
Naturales de Buenos Aires- con los ornitólogos (especialistas en
aves) Spencer Fullerton Baird -estadounidense- y Philip Lutley
Sclater -secretario de la Zoological Society de Londres- y al poco
tiempo comenzó a remitir parte de sus colecciones al Instituto
Smithsoniano de Washington: lo enviado sumó un total de más de
seiscientas pieles, correspondientes a ciento cuarenta y tres
variedades autóctonas que desde allí fueron transferidas a la
Zoological Society de Inglaterra. Esta institución registró en sus
libros de actas tales envíos durante los años 1868 y 1869. Dos de
aquellas especies fueron bautizadas con el nombre de su descubridor:
Cranioleuca hudsoni (n.v canastero) y Cnipolegus
hudsoni. |
Años más tarde, Hudson conocería -también por intermedio de
Burmeister- a Francisco Moreno, quien llegaría a ser un gran
paleontólogo y geógrafo. Más allá de estos vínculos, Hudson no tuvo
una relación continua con el mundo académico. No fue un científico
de formación erudita; su obra se basó, sobre todo, en lo que pudo
observar directamente alrededor suyo para extraer luego notables
conclusiones. Tras haber analizado las costumbres de las aves
patagónicas en el valle del Río Negro y de los churrinches y
golondrinas en Buenos Aires, Hudson se ocupó de otras importantes
especies ornitológicas y así nació su trabajo On the pipits of
the Argentine Republic, uno de sus últimos trabajos realizados
en Argentina. No están claros los motivos por los cuales en 1874, ya
muertos sus padres, Hudson se embarcó hacia Inglaterra para no
volver a su país natal. Pero la Argentina aparecerá en muchas de sus
obras publicadas en Inglaterra. Considerado por algunos un precursor
de la moderna ecología, Hudson ingresó en 1891 a la recién creada
Sociedad Protectora de Pájaros, destinada a unificar los esfuerzos
realizados anteriormente para combatir la matanza de garzas, aves
del paraíso y otras especies, cuyo plumaje se utilizaba para adornar
vestidos.
Cincuenta años
después, en 1891, se crea el nuevo partido de Florencio Varela,
sobre el pueblo de San Juan. Al fallecer Guillermo Enrique Hudson,
el Dr. Fernando Pozzo, (médico y eminente ciudadano e intendente de
Quilmes), se aboca a difundir su memoria. Primero dicta una
conferencia en la Facultad de Medicina.
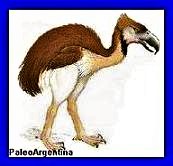 |
Más tarde ubica con su esposa el rancho natal y crea una
Asociación de Amigos en 1941, plantan un histórico "ombú" y
descubren un monolito en la esquina de la antigua estanzuela
los "25 Ombúes", festejando con éxito la donación del solar
natal del Escritor y primer naturalista argentino, en las
antiguas tierras del Visconde Davidson, el mismo se
encuentra en la zona rural del actual partido de Florencio
Varela, es declarada "Reserva Natural" por la Ley 12.584 de
la provincia de Buenos Aires en 2000, y allí funciona un
museo evocativo. Hudson bregó por la protección de las
riquezas naturales no sólo desde los hilos plateados de su
prosa. Fue también un tenaz naturalista. Un ornitólogo. Un
sagaz conocedor de los hábitos y cantos de cientos de aves. |
En Inglaterra,
promovió la sanción de la primera ley de la conservación. Asimismo,
fue uno de los fundadores de la Asociación ornitológica del Plata
en 1916. Entre sus trabajos de orden científico pueden enumerarse:
Argentine Ornithology, Aves Británicas y El naturalista en el
Plata, etc.
Su producción editorial se diversificó en los años siguientes y los
temas científicos (naturalismo relativo a Argentina e Inglaterra) se
alternarán con los autobiográficos, la ficción y los poemas, todo
con gran éxito, colocándolo entre los mejores escritores de su
tiempo. Hudson murió en Inglaterra en 1922.. Entre sus obras
más importantes pueden nombrarse Allá lejos y hace tiempo, su
autobiografía; La tierra purpúrea que Inglaterra perdió,
novela cuyo titulo que hace referencia a Uruguay; Días de ocio en
la Patagonia, relato de su viaje al valle de Río Negro y La
selva maravillosa, su novela más famosa. En estos viajes de
observación recogía muestras de diferentes especies animales y
tomaba minuciosas notas que luego serían las bases de algunos de sus
trabajos, todos ellos escritos en inglés.
Hoy el Parque
ecológico Hudson es una reserva natural de 54 hectáreas. Aquí
palpita un monte de talas, y variedades de especies como los
ligustros, acacias y paraísos. En un sotobosque viven arbustos de
pavonia. En el suelo se esparcen frutillas silvestres, dichondra
(oreja de ratón), violetas, tréboles. De los originales 25 ombúes
sólo quedan tres. En estos gigantescos árboles un ojo atento podrá
hallar horneros, benteveos y calandrias; zorzales y pájaros
carpinteros. Por los campos circundantes se dispersan mixtos, teros,
lechuzas, perdices.
En 1874 afectado
por una grave dolencia cardíaca, se mudó a Londres, Inglaterra. Al
año siguiente se casa con Emily Wingrave. Fue cofundador de la
primera sociedad real protectora de las Aves: "Bird Protection Royal
Society" (1922) Pero por no ser Lord inglés, cede la presidencia.
Fallece en Worthing, West Sussex, Londres, el 18 de agosto de 1922.
Su tumba se encuentra en Broadwater (Sussex).
La valoración
científica y artística que bulle en la literatura de Hudson puede
obrar hoy como estímulo a una seria educación ambiental, e incluso a
una percepción asombrada y poética de los animales. Que laten dentro
de los ecosistemas. Y de la tierra enamorada del cielo.
Bibliografía
sugerida.
Aguilar, H. 2009.
Guillermo Enrique Hudson: sentimiento y naturaleza. El Carnotaurus.
Boletin del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino
Rivadavia. Año X. Número 101 marzo 2009 pp. 7-9
Anónimo, 1933. El
cardenal de Hudson. Revista El Hornero (Asoc. Ornit. Del Plata)
5(2):266. Buenos Aires
Jurado, A. 1988.
Vida y obra de W. H. Hudson. Emece. Buenos Aires.
Hudson, G. E.
1984b. Un
naturalista en el Plata. Libros de Hispanoamérica. Buenos Aires.
Montaut, C. A.
1991. Andanzas y aventuras entre gauchos de William Henry Hudson.
Edit. El aljibe. City Bell.
Narosky, T. y D.
Gallegos. 1992. Las aves de la Pampa perdida. Asociación
Ornitológica del Plata – Fundación Antorchas. Buenos Aires.
Rodolfo Eustaquio Senet, un psicólogo apasionado por
la historia natural.
Mariano Magnussen
Saffer. Director de Grupo Paleo e Integrante del Museo Municipal
Punta Hermengo.
marianomagnussen@yahoo.com.ar . Magnussen Saffer, Mariano
(2012). Rodolfo Eustaquio Senet, un psicólogo apasionado por la
historia natural. Paleo, Revista Argentina de Paleontología. Boletín
Paleontológico. Año 10. 81: 28-30.
Fue profesor de
Antropología, de Psicología Anormal y de Psicopedagogía. En sus
tiempos lbres, gustava conocer e investigar sobre elpasado natural.
Nació en San Martín, provincia de Buenos Aires, el 29 de marzo de
1872.
Rodolfo Senet
fue uno de los más entusiastas estudioso de la psicología
experimental, con miras pedagógicas, en el país. Fue, además, un
extraordinario pedagogo, a la manera constructivista, es decir,
tratando de sugerir ideas y promoviendo la generación de conceptos y
conocimientos.
Obtuvo su
diploma de maestro normal en 1889, en la Escuela Normal de
Profesores de Buenos Aires. De inmediato, inició los estudios
universitarios en matemáticas, al mismo tiempo que trabajaba como
maestro de grado. No se doctoró en matemáticas, y sí se orientó de
lleno a la enseñanza. Fue profesor de francés, y secretario de la
Escuela Mixta de Mercedes, en 1894. Algunos años después, fue
vicedirector de la Escuela Normal de Dolores.
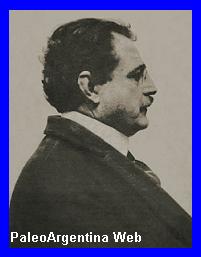 |
En 1901,
publicó su primer trabajo importante:
Evolución y educación. Al año siguiente,
presentó
Archivos de Criminología, medicina legal y psiquiatría.
En 1902,
Senet fundó, en la ciudad de Dolores, el diario El Nacional.
Poco después, fue designado director de la Escuela Normal de
Pergamino. Más tarde, en 1906, fue nombrado Inspector de
Enseñanza Secundaria, y, en 1911, se incorporó a la Cátedra
de Psicología Anormal y Antropología de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad
Nacional de La Plata, y a la de Crítica Pedagógica en la
Universidad de Buenos Aires. Luego, sucesivamente, Senet
ocupó los cargos de Director de Instrucción Pública;
Interventor de la Universidad de La Plata y Presidente
interino de dicha institución. Además, fue académico de
número en la Academia Nacional de Ciencias. |
En la
elaboración de Psicología de la adolescencia, Senet, que defendía la
experimentación como base del conocimiento científico, utilizó sus
propias investigaciones antropométricas y las investigaciones
biológicas y psicológicas realizadas en las escuelas de La Plata por
los profesores y estudiantes de la Sección de Pedagogía (luego
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación).
Posteriormente,
se dedicó casi con exclusividad a la investigación en psicología. En
esta materia, por ejemplo, resaltaba la psicología por sobre la
anatomía como causas de la criminalidad, en contra de las teorías
predominantes a principios de siglo XX.
Senet, Rodolfo,
fue parte de un grupo de investigadores de diferentes ramas de la
ciencias biológicas y antropológicas, qui viajaron a la ciudad de
Miramar en 1924 para constatar el hallazgo de material litico de
antiguas culturas humanas, junto a restos fósiles de megafauna,
atribuibles a sedimentos Terciarios.
A los comienzos
del siglo XX, Florentino Ameghino era considerado como paradigma del
sabio, lo que implicaba para sus sostenedores la defensa a ultranza
de sus hipótesis. En este contexto se desarrolló la construcción de
una "ciencia nacional", enmarcada en el positivismo, que en la
Argentina adquirió caracteres propios, y en el concepto de país
internacionalmente significativo.
El hallazgo del
"hombre de Java" (Pithecanthropus erectus) por parte de
Dubois, en 1891, dio lugar en todo el mundo a una intensificación en
la búsqueda de posibles ancestros de los humanos modernos. La
Argentina no fue ajena a ello, fundamentalmente a través de la labor
de Florentino Ameghino (1854-1911). Producido el fallecimiento de
éste, la búsqueda continuó a través de su hermano Carlos (1865
-1936), quien se desempeñaba en el Museo Nacional de Historia
Natural, actual Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino
Rivadavia", a cargo de la sección Paleontología. Desde 1912 Carlos
Ameghino mantuvo contacto permanente con el inmigrante genovés
Lorenzo Parodi (1857-1932) y su hijo Lorenzo Julio (1890-1969).
 |
Fue autor de varias publicaciones referentes a la
teoría evolutiva de Ameghino. En una de ellas realiza un
atractivo estudio en el que evalúa la teoría antropogenética
del sabio en función del adelanto biológico adquirido hacia
la época. El efecto de las afirmaciones de Senet fue de tal
magnitud que la teoría del hombre originario de América
cobró consistencia en base a ciertas consideraciones
embriológicas que, curiosamente, están en la cúspide de la
discusión antropogenética actual (Senet 1912). |
Ambos radicados
primero en Necochea y luego en Miramar, provincia de Buenos Aires.
Producto de los hallazgos de ambos Parodi, Carlos dio a conocer
publicaciones tales como Investigaciones antropológicas y
geológicas en el litoral marítimo sur de la provincia de Buenos
Aires de 1913, El fémur de Miramar. Una prueba más de la
presencia del hombre en el Terciario de la República Argentina
de 1915 y Los yacimientos arqueolíticos y osteolíticos de Miramar.
La cuestión del hombre terciario en la Argentina, resumen de los
principales hechos después del fallecimiento de Florentino Ameghino
publicado en 1918. A partir de 1913 Lorenzo Parodi fue contratado
por Ángel Gallardo (1867-1934), director del Museo Nacional de
Buenos Aires, a propuesta de Carlos Ameghino, para hacerse cargo de
trabajos de exploración en la costa atlántica de los alrededores de
Miramar, trabajos que por otra parte ya había realizado para
Florentino Ameghino. Cabe destacar que el interés por la exploración
de la costa atlántica en busca de indicios del "hombre fósil" fue
iniciativa del Museo de La Plata, institución que a través del
profesor de esa casa, doctor Luis María Torres (1878-1937), propuso
a Gallardo desarrollar trabajos conjuntos.
Senet, realizo
aportes y comentarios, que no favorecían la naturaleza de los
hallazgos realizados en Miramar. Fue autor de numerosos estudios
acerca de psicología experimental y pedagogía, la mayor parte de
ellos publicados en los Archivos
de Psiquiatría, Criminología y Ciencias Afines, como
Apuntes de pedagogía
(1905); Patología del instinto
de conservación (1906);
Nociones de psicología y de
metodología general (1906);
Elementos de psicología infantil
(1911); Guía para la práctica de
la enseñanza (1918);
Educación de los sentimientos
estéticos, origen y evolución (1925),
La intuición y el conocimiento
(1931), etc
Senet falleció
en Buenos Aires, en octubre de 1938.
Bibliografía
Sugerida.
Alinovi, M. 2009. El
hombre de Miramar, o el fraude como proyección de la realidad. En:
Historia universal de la infamia científica. Impostura y estafas en
nombre de la ciencia. Siglo XXI: 127-162, Buenos Aires
Ameghino, C. 1915.
El fémur de Miramar. Una prueba más de la presencia del hombre en el
terciario de la República Argentina. Nota preliminar. Anales del
Museo Nacional de Historia Natural de Buenos Aires 24: 433-450.
Ameghino, F. 1909.
Le Diprothomo platensis. Un précurseur de l'homme du pliocène
inférieur de Buenos Aires. Anales del Museo Nacional, serie 3, 12:
107-210.
Bonomo, M. 2002. El
hombre fósil de Miramar. Intersecciones en Antropología 3: 69-85.
Daino, L. 1979.
Exégesis histórica de los hallazgos arqueológicos de la costa
atlántica bonaerense. Municipalidad de Olavarría, 98 p., Olavarría.
Senet, Rodolfo. 1912. Les conclusions anthropogénétiques
d’Ameghino et les sciences affines. Anales del Museo Nacional de
Historia Natural de Buenos Aires XXII: 243-255.
 Volver a Bibliografía de Pioneros de la Paleontología.
Volver a Bibliografía de Pioneros de la Paleontología.
|
lucas
Kraglievich lucas Kraglievich lucas Kraglievich lucas
Kraglievich lucas Kraglievich lucas Kraglievich lucas
Kraglievich lucas |
|