|
IMPORTANTE: Algunas de las imágenes
que acompañan a las presentes noticias son ilustrativas. Las
imágenes originales se encuentran publicadas en Paleo, Revista
Argentina de Paleontología. Boletín Paleontológico del Grupo
Paleo Contenidos, o en nuestro blog Noticias de Paleontología.©.
Aviso Legal sobre el origen de imágenes. |
Noticias de
Paleontología 2024.


Encuentran renacuajos de Notobatrachus
degiustoi, en el Jurásico de Argentina. Los más antiguos del mundo.
Hay un grupo de vertebrados, llamados anuros,
que incluyen a sapos, escuerzos y ranas. Son animales con un ciclo
de vida en fases muy diferentes: larva acuática, o renacuajo, y una
adulta generalmente terrestre. Pero ¿qué pasa cuando se quiere
estudiar estos procesos en especies de hace millones de años?
Un equipo de investigación del Museo Argentino
de Ciencias Naturales (MACN), la Fundación Azara en Argentina y la
Academia China de Ciencias ha realizado un hallazgo paleontológico
que ayuda, justamente, a entender la evolución del ciclo de vida de
las ranas y sapos. El fósil en cuestión corresponde a un renacuajo
de 165 millones de años de antigüedad (del período Jurásico). Fue
descubierto en la Estancia La Matilde, ubicada en el sector nordeste
de la provincia de Santa Cruz, a unos 100 kilómetros de Puerto
Deseado, en Argentina.
|
.jpg) |
“La especie en cuestión pertenece a un
antecesor de los anuros, Notobatrachus degiustoi.
La escasez de
renacuajos en el registro fósil hizo que los orígenes y evolución
temprana de la fase larval fueran enigmáticos”, explica a la Agencia CTyS-UNLaM Federico Agnolín, coautor del trabajo e investigador
independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET) de Argentina. El espécimen hallado está tan bien
conservado que pueden observarse el contorno del cuerpo, los ojos,
nervios, e incluso el aparato hiobranquial. |
El renacuajo medía en vida unos 16 centímetros
en total, muy por encima del tamaño de la mayor parte de los
renacuajos vivientes. Además, tenía casi la misma longitud que los
adultos de la especie. Esto permite a los investigadores afirmar que
ambos estadios del desarrollo alcanzaron grandes tamaños. El
gigantismo en renacuajos, al parecer, también estaba presente en los
antepasados de los anuros.
“Este ejemplar tiene una doble relevancia. Por
un lado, corresponde al registro más antiguo de un renacuajo fósil a
nivel mundial. Por el otro, se destaca por su preservación
excepcional. Los renacuajos son animales de cuerpo blando,
pobremente osificado, lo que hace que su fosilización sea muy
dificultosa", detalla en un comunicado de prensa Mariana Chuliver,
investigadora de la CCNAA-Fundación Azara y primera autora de la
investigación.
Uno de los aportes claves de este trabajo son
los datos en torno a la línea evolutiva de estas especies. Un
análisis de las relaciones de parentesco de las larvas de anfibios
actuales y fósiles permitió ubicar al renacuajo fósil de
Notobatrachus muy cerca del grupo que incluye a todos los anuros
actuales. Los análisis pudieron realizarse gracias al uso de una
supercomputadora del Centro de Computación de Alto Desempeño de la
Universidad Nacional de Córdoba en Argentina.
|
.jpg) |
“Las relaciones de parentesco encontradas para
el renacuajo de Notobatrachus eran las esperadas si consideramos la
anatomía de los adultos. Lo que resultó una gran sorpresa fue la
gran similitud que tiene el nuevo ejemplar con algunos de los
renacuajos que viven en la actualidad. Estos análisis muestran que
la forma corporal larval de los anuros ha sufrido relativamente
pocos cambios durante los últimos 160 millones de años”, explica
Martín Ezcurra, uno de los autores del estudio e investigador del
MACN. |
La especie Notobatrachus degiustoi es un lejano
precursor de los anuros. Es conocida desde 1957, a partir de la
descripción de numerosos esqueletos de individuos adultos también
hallados en la estancia La Matilde.
La especie, aseguran los investigadores, tiene
una gran importancia, además, porque conserva rasgos “primitivos”
que no existen en las ranas y sapos vivientes. De la misma, además,
se cuenta con una gran cantidad de individuos adultos muy bien
preservados. Los mismos incluyen no solo el esqueleto articulado
sino también improntas de músculos y otros tejidos blandos.
“Los estudios sobre Notobatrachus se iniciaron
a fines de 1950, en manos del gran paleontólogo argentino Osvaldo
Reig. En aquel momento, su hallazgo dio por tierra todo lo que se
pensaba sobre la evolución de las ranas.
|
 |
Además, demostró que América del Sur fue un
escenario clave en la evolución temprana del grupo” explica Agnolín. ¿Cómo se dio el hallazgo del nuevo ejemplar? De
una forma un tanto azarosa. Según detallaron en el comunicado de
prensa los integrantes del grupo de investigación, en enero de 2020,
un equipo de trabajo liderado por los investigadores Fernando Novas
(CONICET) y Xu Xing de (Academia China de Ciencias) había empezado a
realizar exploraciones en la provincia de Santa Cruz en busca de
fósiles de “dinosaurios emplumados”. |
A pesar de que no se realizaron hallazgos de
dinosaurios, sí se hizo este gran descubrimiento: el paleontólogo
Matías Motta, becario postdoctoral del CONICET descubrió una laja
con una impronta muy particular. Se trataba de un renacuajo completo
de Notobatrachus degiustoi que preservaba el cuerpo con restos del
cráneo, la mayor parte del esqueleto postcraneano y parte de la
cola.
El hallazgo ha sido presentado públicamente a
través de la revista académica Nature. (Fuente: Nicolás Camargo
Lescano / Agencia CTyS-UNLaM).




 Mas información, fotos y videos en
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/11/encuentran-renacuajos-de-notobatrachus.html
Mas información, fotos y videos en
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/11/encuentran-renacuajos-de-notobatrachus.html
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Reabrió el Museo Municipal "Rincón de Athacama"
de Termas de Rio Hondo en su nueva sede.
Del evento participaron el intendente, Jorge
Mukdise; el subsecretario de Turismo, Nelson Bravo; el director
general de Patrimonio Cultural, Alejandro Yocca; el director del
museo municipal "Rincón de Athacama", Sebastián Sabater;
funcionarios del gabinete; concejales; representantes de
instituciones intermedias y vecinos.
En este nuevo espacio cultural, los visitantes
podrán apreciar un encuentro con la historia natural y humana del
departamento Río Hondo.
|
 |
Sabater, luego de hacer una síntesis de cómo se
fue conformando el museo, que en noviembre cumplirá 36 años,
agradeció a amigos y vecinos que siempre colaboraron con nuevas
piezas y el aporte permanente de técnicos y profesionales de
paleoantropología, que realizaron valiosos aportes para la
construcción del museo.
El establecimiento había sido inaugurado el 25
de noviembre de 1988, impulsado por un grupo de vecinos y ahora
ofrecerá un espacio totalmente renovado.
|
El Museo Municipal Paleoantropológico "Rincón
de Athacama" funciona actualmente en el edificio remodelado del
hotel Italia, que fue inaugurado el día que Las Termas cumplio 70
años como municipio. Posee una variedad de piezas recogidas en el
territorio riohondeño y nació como iniciativa de particulares para
salvaguardar el pasado y preservarlo en su territorio.
El museo conserva una importante variedad de
piezas de antiguas poblaciones que habitaron el departamento Río
Hondo, así como también otros vestigios del pasado. Por iniciativa
del Ejecutivo municipal, funcionará en el espacio cultural del hotel
Italia (que fue totalmente remodelado), ubicado en calle Rivadavia e
Hipólito Yrigoyen.
En este nuevo lugar, los turistas que visiten
la ciudad como los estudiantes de los establecimientos educativos
podrán asistir a un espacio totalmente renovado.
|
 |
Desde su funcionamiento en 1988, su director,
Sebastián Sabater, con un trabajo comprometido, pudo rescatar
material valioso como piezas de arqueología, antropología,
paleontología con el objetivo de mostrar nuestras raíces
histórico-culturales y como atracción turística.
También fue importante la colaboración de
muchos vecinos, que contribuyeron para la continuidad del Museo
Paleoantropológico, que venía funcionando desde julio de 1995 en un
local en la calle Caseros 268, donde recibió innumerables
delegaciones de turistas y estudiantes.
|
En honor a aquellos hombres y mujeres sometidos
por los conquistadores y siendo ese territorio nuestro principal
sitio arqueológico, se puso como nombre al Museo "Rincón de
Atacama".
En Arqueología cuenta con piezas de todas las
culturas que poblaron el departamento Río Hondo desde la prehistoria
hasta la llegada de los conquistadores.




 Mas información, fotos y videos en
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/08/araripesuchus-manzanensis-un-nuevo.html
Mas información, fotos y videos en
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/08/araripesuchus-manzanensis-un-nuevo.html
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Campananeyen fragilissimus, una nueva especie de
dinosaurio de la Patagonia con huesos frágiles y llenos
de aire.
Un grupo de
paleontólogos, liderados por un experto del Conicet y la Fundación
Azara, catalogó el ejemplar como Campananeyen fragilissimus, cuyos
fósiles fueron encontrados en Neuquén. Por qué es considerada una
nueva especie
Los dinosaurios
fueron las criaturas que reinaron el planeta hace millones de años,
y dejaron su huella en forma de fósiles. Los científicos de todo el
mundo se esfuerzan constantemente por hallar estas pistas de la
existencia de organismos pasados con el objetivo de dilucidar sus
características físicas y su manera de vivir.
 |
Un grupo
internacional de investigadores, liderado por el paleontólogo
argentino Lucas N. Lerzo, publicó un estudio en Historical Biology,
en el que dio cuenta de la nueva especie, clasificada como
Campananeyen fragilissimus, cuyos fósiles se habían encontrado en la
provincia de Neuquén. Los investigadores hallaron restos del cráneo,
una vértebra dorsal posterior y el ilion. El ejemplar
pertenece a la familia de los rebaquisáuridos, criaturas herbívoras
que vivieron durante el período Cretácico en lo que hoy es América
del Sur, y se extinguieron hace alrededor de 90 millones de años en
la etapa del Turoniano. Los caracteriza su cuerpo robusto y su
cuello largo. |
Si bien los
rebaquisáuridos pertenecen al grupo de los saurópodos diplodocoideos,
que solían ser de gran tamaño, estos dinosaurios tenían una
estructura corporal más reducida. Además, sus huesos de la columna
vertebral tenían bolsas de aire, derivadas de su sistema
respiratorio similar al de las aves actuales, por lo que lograban
tener un peso menor al esperado.
En el caso de
Campananeyen fragilissimus, estas formaciones huecas se encontraban
mucho más presentes. “Desde el cráneo hasta la cadera hay evidencias
de que el sistema pulmonar invadió el esqueleto de este dinosaurio”,
dijeron los investigadores.
Especialmente
lograron observar que el hueso ilion, que conforma parte de la
cadera, era demasiado delgado, con paredes finas “de papel”, según
describieron los expertos, debido a los sacos de aire que poseía el
animal. Esto no se observó previamente en otras especies de
saurópodos que, en su lugar, presentaban una mayor robustez.
En esta
estructura ósea de numerosos seres vivos se insertan músculos
esenciales para la movilidad de los miembros inferiores, por lo que
deben soportar mucho peso. Las vértebras cercanas al ilion del
Campananeyen fragilissimus se habían desarrollado en forma de
“alero” a su alrededor para poder cumplir con esa función y que el
ilion no se quiebre.
“Entonces, con
base en estas características, nosotros pudimos determinar que
Campananeyen es una nueva especie, además de que tiene un cuadrado,
que es un huesito que articula lo que es la mandíbula con el cráneo,
que tiene una fosa posterior que está muy expandida, es más, es
mucho más ancha que en el resto de los rebaquisáuridos”, comentó
Lerzo en diálogo con Infobae.
Los fósiles
fueron encontrados en la Barda Atravesada de Las Campanas, a 20
kilómetros de Villa El Chocón, en la provincia de Neuquén. “El
descubrimiento se realizó en 2009. Lo realizó el técnico Rogelio
“Mupi” Zapata cuando ya estaba terminando la jornada de campo.
Encontró unos restos que forman los primeros descubrimientos, de los
cuales luego aparece Campananeyen”, agregó el paleontólogo.
El nombre de
este nuevo dinosaurio proviene de la localidad en donde se encontró,
“Campana” y el término “Neyen” que significa “aire” en Mapudungun,
el idioma mapuche, debido a las numerosas cavidades de aire que
poseía. Por otro lado, “fragilissimus” en latín quiere decir “el más
frágil” gracias a sus huesos delgados.
“Este
descubrimiento es muy importante, porque tanto con Campananeyen como
Sidersaura, que fue una especie de rebaquisáurido que publicamos en
enero, estamos viendo que hay formas basales que se recuperan con
otras formas derivadas. Entonces nos está mostrando que la evolución
de esta familia, los rebaquisáuridos, es mucho más compleja de lo
que se creía y abre el campo a seguir investigando y a entender qué
es lo que sucede con este grupo, porque presenta características
como la del ilion, muy particular, que no se presenta en otros
saurópodos y que amerita seguir investigando”, concluyó Lerzo.
Fuente; Infobae.




 Mas información, fotos y videos en
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/08/campananeyen-fragilissimus-una-nueva.html
Mas información, fotos y videos en
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/08/campananeyen-fragilissimus-una-nueva.html
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Bunocephalus serranoi, una nueva especie fósil de bagre banjo del Mioceno de
Entre Ríos.
Los investigadores Sergio Bogan y Federico Agnolín, de
la División de Ictiología y del Laboratorio de Anatomía Comparada y
Evolución de los Vertebrados (LACEV) del Museo Argentino de Ciencias
Naturales, describieron el fósil de un nuevo bagre proveniente de la
provincia de Entre Ríos.
El espécimen, de unos 9 millones de años de antigüedad,
fue hallado en el lecho de la Formación Ituzaingó, provincia de Entre Ríos,
Argentina y constituye el primer registro fósil para el género y la familia
Aspredinidae. Bunocephalus serranoi, cuyo nombre rinde honor al Profesor
Antonio Serrano, demuestra que aún existen grandes brechas temporales y
geográficas en el registro de la población del continente sudamericano,
evidenciando la falta de conocimiento de muchos clados de peces de agua
dulce.
 |
Según el artículo publicado en la revista científica
ZOOTAXA, la mayoría de los bagres tienen esqueletos relativamente robustos,
con muchos elementos óseos gruesos que se conservan bien en comparación con
otros peces, aunque la mayoría de estos registros están representados por
huesos aislados e incompletos, con pocos casos que conservan su posición
anatómica o articulación. Una excepción de esto es el Bunocephalus serranoi:
la nueva especie es representada por un cráneo casi completo y una cintura
pectoral en muy buen estado de preservación. |
El nombre de la especie honra al antropólogo profesor
Antonio Serrano (1899-1982), nacido en Paraná, provincia de Entre Ríos.
Serrano fue un promotor muy activo de la Asociación Estudiantil Pro-Museo
Popular que dio lugar a la creación del Museo de Ciencias Naturales y
Antropológicas de Paraná “Antonio Serrano” (MAS). Según los autores, el
descubrimiento fue posible gracias a la colaboración de Gustavo Righelato,
Graciela Ibargoyen y Gisela Bahler. Fuente: macnconicet.gob.ar




 Mas información, fotos y videos en https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/08/bunocephalus-serranoi-una-nueva-especie.html
Mas información, fotos y videos en https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/08/bunocephalus-serranoi-una-nueva-especie.html
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Un estudio
en fósiles Triásicos, permitió identificar datos relevantes
sobre la evolución de la cavidad nasal en los mamíferos.
Un equipo de investigación del que forma parte Agustín
Martinelli, integrante de la Sección Paleontología de Vertebrados del Museo
Argentino de Ciencias Naturales, realizó microfotografías computarizadas de
rayos X en fósiles encontrados en Brasil, Argentina y África, a partir de
las cuales se detectaron modificaciones en la cavidad nasal de los
cinodontes, parientes próximos de los mamíferos actuales.
Hace más de 225 millones de años, durante el Triásico
(primer Periodo de la Era Mesozoica, también conocido como “la Era de los
Dinosaurios”), un grupo de vertebrados llamados cinodontes experimentó una
notable evolución que dio origen a los mamíferos actuales. Estos animales de
aspecto externo muy similar a una comadreja, comenzaron a desarrollar
características anatómicas que generaron una mejoría en los sentidos del
olfato, visión y audición. Con el desarrollo de un cerebro proporcionalmente
grande, la modificación de la cavidad nasal y oral y una dentición
especializada, lograron mejorar la respiración y el aprovechamiento de los
alimentos.
 |
Para profundizar en estos hallazgos, el equipo de
investigación conformado por científicos y científicas de Argentina, Brasil
y Reino Unido, realizaron microtomografías computarizadas de rayos X en
distintos cinodontes encontrados en rocas Triásicas de Brasil, Argentina y
África. Así, fue posible estudiar las principales modificaciones de
la cavidad nasal de estas especies. En los mamíferos, existe una cavidad nasal con una
estructura osificada denominada turbinal (o turbinales) altamente irrigada
de vasos sanguíneos, que ayudan a humidificar, calentar y
filtrar el aire que ingresa a los pulmones durante la respiración. |
En el estudio
recientemente publicado en la revista Scientific Report se documentan de
forma detallada los principales cambios en la cavidad nasal de cinodontes,
usando como representantes al género africano Thrinaxodon, y las formas
sudamericanas Chiniquodon, Prozostrodon, Riograndia y Brasilodon.
Como los turbinales son estructuras internas, la
técnica de rayos x utilizada permite reconstruir en forma tridimensional la
cavidad sin destruir el fósil o lo que hay preservado en su interior.
Este hallazgo fue posible gracias al trabajo de Pedro
Fonseca, Cesar Schultz y Heitor Francischini del Instituto de Geociências de
la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil), Agustín Martinelli
del MACN-CONICET (Argentina), Pamela Gill y Emily Rayfield del School of
Earth Sciences de la Universidad de Bristol (Reino Unido), Leonardo Kerber
del Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica de la Universidade Federal de
Santa Maria (Brasil), Ana Maria Ribeiro del Museu de Ciências Naturais/SEMA
(Brasil) y Marina Bento Soares del Museu Nacional de Rio de Janeiro
(Brasil). Fuente: macnconicet.gob.ar




 Mas información, fotos y videos en
Mas información, fotos y videos en
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Araripesuchus
manzanensis, un nuevo cocodrilo terrestre del Cretacico del noroeste de Río
Negro.
Estudio a cargo de investigadores del
CONICET, Universidad Maimonides y la Fundación Azara; la Facultad de La
Plata y el Museo Argentino de Ciencias Naturales.
Dientes más, dientes menos, todos
conocemos a los cocodrilos y a sus primos los yacarés. Todos comparten el
ser grandes reptiles con dientes afilados que viven en ríos o pantanos de
todos los lugares calurosos del mundo (zonas tropicales de América, África,
Asia y Oceanía). Sin embargo, en el pasado, la cosa era distinta. Para
empezar, los primeros cocodrilos se originaron como animales terrestres en
ambientes desérticos y, con el tiempo, fueron ocupando otros espacios. Para
mediados del período Cretácico (unos 100 millones de años atrás), los
cocodrilos ocupaban muchos de los modos de vida que hoy ocupan los
mamíferos, como los cocodrilos-orca (Dakosaurus) con aletas, en los mares
neuquinos, hasta los cocodrilos-armadillo, herbívoros excavadores de Brasil.
Por cierto, ¡quedaría en ridículo quien dijera que se mantuvieron iguales
desde la época de los dinosaurios!
 |
Hace 100 millones de años había un
desierto entre Neuquén y Río Negro, y sus arenas quedaron preservadas en el
Área Paleontológica de La Buitrera, en la Provincia de Río Negro, parte del
Área Protegida Valle Cretácico. Hoy podemos encontrar los fósiles de muchos
de los animales pequeños y medianos que morían en las arenas del desierto,
pues quedaban rápidamente cubiertos (y protegidos) por la arena. Entre ellos
se encuentra un grupo particular de cocodrilos: los araripesuquios
(formalmente pertenecen a la familia Uruguaysuchidae), de no más de un metro
de largo y 40 cm de alto. |
A diferencia de los cocodrilos modernos,
que tienen las fosas nasales y los ojos bien arriba en el cráneo (lo que les
permite respirar con el cuerpo sumergido), los araripesuquios tenían un
hocico angosto con las fosas nasales al frente, ubicadas del mismo modo que
las de un perro o un zorro. Sus ojos se hallaban a los costados de la cabeza
y los brazos y piernas, en lugar de salir hacia los costados, se ubicaban
bien debajo del cuerpo, llevando su panza lejos del suelo y permitiéndoles
ser animales ágiles que recorrían al trote el desierto buscando comida
animal o vegetal, de un modo más parecido al de los zorros actuales que al
de otros cocodrilos. Por eso los conocemos como cocodrilos-zorro.
Dado que no hacía mucho
que el océano Atlántico se había formado, dejando de un lado a Sudamérica y
del otro a África, todavía existían especies similares a ambos lados del
océano. Por eso, de las 6 especies conocidas de Araripesuchus, tres
son de África y tres de Sudamérica.
En Argentina se conocen hasta el momento
dos especies, de la misma época, A. patagonicus, de Neuquén y A.
buitreraensis, de Río Negro. Araripesuchus buitreraensis fue publicada por
Diego Pol y Sebastián Apesteguía, investigador de Fundación Azara y UMAI, en
el año 2005 y fue descubierto en la localidad de La Buitrera, cerca de Cerro
Policía.
En esta ocasión presentamos a una tercera
especie, encontrada en la misma zona: Araripesuchus manzanensis, descrita
por investigadores del CONICET (Argentina), trabajando en distintas
instituciones: la Dra. María Lucila Fernández Dumont y el Dr. Sebastián
Apesteguía, el Dr. Diego Pol del Museo Argentino de Ciencias Naturales y la
Dra. Paula Bona, del Museo de La Plata.
Esta nueva especie se diferencia de las
anteriores por sus dientes posteriores menos puntiagudos, más redondeados.
Esos dientes, que llamamos molariformes, tienen una corona bulbosa con
pequeños abultamientos en el borde de una de las superficies de oclusión,
mucho más planas que las de los animales carnívoros. Este tipo de dientes
recuerda a los que podríamos ver en algunos mamíferos que comen animales
pequeños de caparazón duro, como caracoles e insectos. A esta dieta se la
conoce como durófaga.
El nuevo material fue hallado en La
Buitrera, una localidad fosilífera situada cerca de Cerro Policía, en el
noroeste de Río Negro, a unos 1.300 kilómetros de Buenos Aires. A lo largo
de 25 años desde su descubrimiento, La Buitrera ha aportado a la ciencia una
impresionante lista de hallazgos completamente nuevos como dinosaurios
carnívoros pequeños (Buitreraptor, Alnashetri), herbívoros acorazados (Jakapil),
reptiles esfenodontes herbívoros (Priosphenodon) y carnívoros (Tika),
lagartijas, serpientes con patas (Najash), pequeños mamíferos de hocico
largo (Cronopio), tortugas de agua (Prochelidella) y peces pulmonados.
El trabajo fue publicado en la revista
científica Journal of Systematic Palaeontology con el título en inglés «A
new species of Araripesuchus with durophagous dentition increases the
ecological disparity among uruguaysuchid crocodyliforms». El estudio
realizado cuenta con una descripción detallada enfocada en dos cráneos casi
completos (de no más de 10 cm de largo) además de una mandíbula con la
porción anterior del cráneo. Se realizaron tomografías computadas para una
mejor descripción de los huesos que se encontraban cubiertos de sedimento,
una fuerte arenisca anaranjada, y que no podían limpiarse debido a la
fragilidad del material. Además, se tomaron fotografías detalladas de los
dientes con un microscopio electrónico de barrido. Por último, se realizó un
análisis filogenético (de parentesco) para comprobar cómo estos cocodrilos
se relacionaban con el resto, tanto actuales como extintos.
El nombre de la especie fue elegido para
honrar a «El Manzano», un establecimiento rural, conocido en la década de
1920 como «Rancho de Ávila», donde las familias Pincheira y Zúñiga han
brindado desde 1999 con enorme amabilidad su lugar y cuidados para que el
equipo de trabajo pudiera acampar y guarecerse de las condiciones más
hostiles de campo adentro en las numerosas campañas paleontológicas a La
Buitrera.
Ahora, una vez colectados, limpiados,
ordenados y estudiados, los materiales fósiles originales han retornado al
Museo Provincial Carlos Ameghino de la ciudad de Cipolletti, Río Negro,
donde se encuentran depositados.
El más importante de los especímenes fue
descubierto en MED 3, uno de los sitios dentro de la localidad de La
Buitrera, donde afloran los niveles superiores de la Formación Candeleros,
de hace entre 93 y 100 millones de años. Mientras que en Neuquén esta unidad
geológica fue depositada por ríos que bajaban desde la serranía de la Dorsal
de Huincul hasta desaguar en una gran laguna poco profunda, en Río Negro, en
cambio, los ríos estacionarios no llegaban a la laguna y se secaban entre
las arenas de un vasto desierto, el Kokorkom, o desierto de los huesos,
donde grandes dunas se formaban y deformaban a merced de los vientos que
venían del oeste. Las arenas depositadas, endurecidas, compactadas y
petrificadas, se conocerían luego como Formación Candeleros.
Un detallado estudio desarrollado por los
geólogos Gonzalo Veiga, Joaquín Pérez Mayoral y Sabrina Lizzoli, del CIG (La
Plata), María Lidia Sánchez, Estefanía Asurmendi, David Candia Halupczoc y
Soledad Gualde (U.N. de Río Cuarto), nos permitieron conocer los detalles
ambientales donde, con sus etapas áridas y húmedas, se contraían y expandían
los márgenes del viejo desierto Kokorkom permitiendo la increíble
preservación de los fósiles del Área Paleontológica de La Buitrera, que es
hoy conocida como un ‘lagerstätten’, uno de los sitios de preservación
fosilífera excepcional a nivel mundial.
Aunque el equipo lleva 25 años estudiando
la misma zona, la naturaleza no tiene prisa en desenterrar sus tesoros, y
sólo el trabajo extendido y sistemático fue capaz de mostrar que había otras
especies en una zona que ya se pensaba bien conocida. De hecho, la dentición
durófaga de Araripesuchus manzanensis indica que hubo diferencias dietarias
entre ellos, una variación en la alimentación entre cocodrilos de la misma
localidad y del mismo género, aumentando con ellos la complejidad del
ecosistema, así como la diversidad taxonómica y ecológica de este grupo de
cocodrilos terrestres del desierto, un sitio donde la provisión diaria de
agua y alimentos determina con dureza la supervivencia de los individuos.
Así, los huesos de estos nuevos materiales fósiles aumentan nuestro
conocimiento acerca de los distintos cocodrilos terrestres que recorrían
nuestro territorio a mediados del período Cretácico en los restos del ya
fragmentado continente de Gondwana. Ilustracion de Gabriel Díaz Yantén (@paleogdy).
Fuente; maimonides.edu




 Mas información, fotos y videos en
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/08/araripesuchus-manzanensis-un-nuevo.html
Mas información, fotos y videos en
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/08/araripesuchus-manzanensis-un-nuevo.html
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
La exhibición itinerante del Mef “Dinosaurios de la
Patagonia”, continúa viajando por el mundo.
La exposición itinerante del Museo Egidio Feruglio
(MEF), realizada íntegramente en la ciudad de Trelew (Chubut) y desarrollada
en conjunto con CaixaForum (España), abre sus puertas al público, esta vez
en Madrid.
La estrella de la exhibición
es la réplica en tamaño real de Patagotitan mayorum, el dinosaurio más grande
conocido, que se presenta al aire libre en el paseo del Prado.
La exposición itinerante “Dinosaurios de la Patagonia”
inició su viaje por diferentes partes del mundo: Australia, Nueva Zelanda,
Brasil. Y desde hace un año comenzó su gira por España. Primero fue Barcelona y
ahora es el turno de Madrid, donde estará hasta el 6 de abril de 2025 en
CaixaForum.

Los visitantes pueden pasear entre réplicas a escala real
de 13 especies de dinosaurios, que nos revelan la evolución y diversidad de
linajes tanto carnívoros como herbívoros. Entre ellos se encuentra el gigante
Tyrannotitan chubutensis, el pequeño Manidens condorensis
de apenas 75
centímetros, y los antiguos Eoraptor lunensis y Herrerasaurus ischigualastensis,
que vivieron hace 230 millones de años.
Entre las joyas de la exposición se encuentra la réplica
del mayor dinosaurio patagónico conocido: Patagotitan mayorum. Este
descubrimiento, es uno de los más importantes del siglo en la Patagonia. Debido
a su colosal tamaño (38 m de alto x 10 m de alto), fue casi imposible exhibirlo
en interiores. Por esta razón, la réplica se ha colocado al aire libre en la
explanada exterior de CaixaForum Madrid y forma parte de un recorrido que
incluye el Museo Reina Sofía y el Museo del Prado.
La muestra, abierta al público el pasado 17 de julio, fue
presentada por la directora de CaixaForum Madrid, Isabel Fuentes, y el
paleontólogo José Luis Carballido, codescubridor de Patagotitan mayorum e
investigador del MEF. Además, el evento contó con la presencia de Rubén Cúneo,
Director del MEF; y miembros del equipo de exhibiciones itinerantes como
Florencia Gigena, gerente de Comunicación y Marketing del MEF; y Matías Cutro,
coordinador del área de Comunicación y prensa del MEF.
Después de Madrid, la exhibición continuará recorriendo
España, visitando Valencia, Sevilla, Málaga y Palma de Mallorca.
La presencia de dinosaurios patagónicos en otros lugares
del mundo pone en valor nuestro territorio. No solo se trata de tener a un
embajador patagónico y trelewense que promueva Chubut como destino turístico,
sino también de posicionar a la provincia como un centro científico de
relevancia internacional.
Las réplicas se fabrican íntegramente en Trelew. Su
modelado y recreación se hace bajo asesoramiento científico y se obtienen
mediante escaneado 3D de piezas originales. Las copias de los huesos fosilizados
son mucho más livianas que los originales y hacen posible el montaje de estas
réplicas.
Cada pieza se transporta en su propia caja especialmente
diseñada. Las 65 cajas promedio que componen la exhibición, entre réplicas,
escenografía, cartelería y material audiovisual, viajan por mar hacia su
destino. Parten del parque industrial de Trelew hasta el puerto de Buenos Aires.
Desde allí, se embarcan en tres contenedores (uno de ellos exclusivo para
Patagotitan) y la carga viaja por mar al país de destino. Otros camiones retiran
la carga en el puerto y la trasladan al museo.
La exhibición en España tuvo la particularidad de que la
réplica de Patagotitan debía estar al aire libre y resistir cambios de
temperatura, humedad y vientos intensos. Para lograrlo, se realizaron algunas
modificaciones estructurales.
El Jefe del Taller de Exhibiciones Maximiliano Iberlucea y
Pablo Passalia, Técnico del MEF, viajaron a España para colaborar con el equipo
de técnicos de CaixaForum en el armado y supervisión de la exhibición.
Todo este trabajo de precisión y logística, hace que los
dinosaurios de la Patagonia vuelvan a caminar por el mundo, esta vez, de la mano
del Museo Paleontológico Egidio Feruglio. Fuente: mef.org.ar




 Mas información, fotos y videos en
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/07/la-exhibicion-itinerante-del-mef.html
Mas información, fotos y videos en
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/07/la-exhibicion-itinerante-del-mef.html
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Recuperan fósiles de un
elefante sudamericano extinto, en la localidad de San Pedro.
El hallazgo fue realizado por el maquinista de
la Empresa Tosquera San Pedro y corresponde a un ejemplar de grandes
dimensiones.
Un “colmillo” o defensa de un mastodonte
adulto de gran porte, fue hallado por Ezequiel Giorgi, maquinista de la empresa
“Tosquera San Pedro”. La pieza fue descubierta durante trabajos de
extracción de tosca y de inmediato se convocó al equipo del Museo Paleontológico
de San Pedro para su recuperación.
José Luis Aguilar, Walter
Parra y Jorge Martínez, integrantes del Grupo Conservacionista de Fósiles,
acudieron al llamado de la empresa y realizaron las tareas correspondientes para
liberar al fósil del sedimento que lo rodeaba. Una vez en el museo, se
efectuaron los trabajos de limpieza y consolidación del colmillo o defensa.
 |
Se estima que la
pieza, de unos 24 cm de diámetro, debió haber superado los 2,20
metros de longitud cuando era ostentada por el animal en vida y
superado los 80 kilogramos de peso. Es el tercer ejemplar de gran
porte que aparece fosilizado en ese sector del partido de San Pedro,
a pocas decenas de metros unos de otros y en la misma capa de
sedimento. Se cree que la presencia de estos mastodontes, parientes
prehistóricos de los elefantes actuales, ha sido muy numerosa
durante un lapso de tiempo transcurrido a comienzos de la edad
Bonaerense, hace unos 400.000 a 500.000 años atrás. |
Todos los fósiles de
mastodontes hallados en San Pedro a lo largo de los últimos años, permiten
corroborar la existencia de la especie en la zona norte de Buenos Aires durante
todo el Pleistoceno, ya que se han descubierto diferentes ejemplares en todas
las capas sedimentarias depositadas a lo largo del último millón de años en la
zona.
La gran pieza fosilizada ya se
puede observar, en el taller de preparación vidriado que el museo posee al final
de su recorrido didáctico. Fuente: Museo Paleontológico de San Pedro "Fray
Manuel de Torres".




 Mas información, fotos y videos en
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/07/recuperan-fosiles-de-un-elefante.html
Mas información, fotos y videos en
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/07/recuperan-fosiles-de-un-elefante.html
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Revelan detalles únicos sobre la
evolución de la mandíbula de los Tigres dientes de
sable.
Valentina Segura es
investigadora del CONICET y participó de un estudio internacional que explica la
morfología y funcionalidad de la mandíbula de estos prehistóricos félidos desde
principios de su desarrollo, y cómo este proceso se relacionaba con sus hábitos
alimenticios.
Los Tigres dientes de sable,
pertenecientes al género extinto Smilodon, eran grandes félidos prehistóricos
que habitaron el planeta durante el período geológico denominado Pleistoceno.
Se caracterizaban por la importante extensión de sus colmillos en forma
de sable de hasta 18 centímetros de longitud, y por ser dominantes depredadores
de los ecosistemas terrestres con residencia en América del Norte y Sur, antes
de su extinción definitiva al final de la última Edad de Hielo, hace
aproximadamente unos 10 mil años.
 |
Hace ya varias décadas que estos mamíferos
antiguos son estudiados desde su etapa juvenil, es decir, desde que son crías,
hasta alcanzar la forma adulta por especialistas de los ámbitos de la biología y
zoología, y una de esas referentes en el campo es la investigadora del CONICET
NOA Sur en la Unidad Ejecutora Lillo (UEL, CONICET-FML), Valentina Segura.
Recientemente, en colaboración con un equipo internacional y multidisciplinar,
la especialista publicó nuevas evidencias sobre la evolución mandibular de este
animal desde principios de su desarrollo, y cómo este proceso se relacionaba con
sus hábitos alimenticios. |
Mediante la implementación de tecnologías y
herramientas computacionales modernas para la realización de simulaciones y el
análisis de la estructura mandibular de distintos fósiles de Rancho La Brea
-sitio arqueológico y paleontológico conocido por sus pozos de brea (asfalto
natural) ubicado en California, Estados Unidos-, revelaron detalles únicos que
dan cuenta de las variaciones en la morfología y funcionalidad de la mordida del
Smilodon fatalis –de la familia Felidae-, que compararon con los de un familiar
contemporáneo a nuestros tiempos: Panthera leo, mejor conocido como león.
“A partir de estos estudios se llegó a la
conclusión de que tanto los leones como los dientes de sable experimentaron
cambios significativos en la forma de sus mandíbulas con la aparición del diente
carnasial inferior, que funciona como una tijera que les permite cortar con
destreza los músculos y tendones, crucial para mantener la dieta carnívora; y
que marca el final del período en el que se alimentan exclusivamente de leche”,
explica Segura.
Según los especímenes que analizaron de la
colección de Rancho La Brea, el Smilodon fatalis posee un patrón de desarrollo
único con una secuencia de erupción dental más retardada en comparación con los
leones, asegura la investigadora de la UEL, lo que significa que los dientes de
estos félidos antiguos –que en su etapa adulta podía llegar a pesar alrededor de
300 kilos- tardaron más tiempo en salir a través de las encías para
desarrollarse completamente.
 |
En este sentido, es importante destacar que
los cráneos que estudiaron estaban en condiciones óptimas de preservación
gracias a que la brea es una sustancia que atrapa y cubre los restos de animales y
plantas, impidiendo que el aire, el agua y los microbios los descompongan. Es
por eso que en estos depósitos los fósiles se mantuvieron intactos. Para el análisis de 49 mandíbulas -22 de
dientes de sables, 23 de leones Panthera leo, y 4 de otras especies de félidos-
se utilizaron en diferentes etapas de desarrollo técnicas avanzadas de morfometría
geométrica 3D y simulaciones de elementos finitos. La primera
metodología se utilizó para estudiar la forma y la variabilidad de estructuras
biológicas tridimensionales, y la segunda es una herramienta computacional que
permite predecir el comportamiento de estructuras complejas bajo diferentes
condiciones físicas.
|
Las evidencias indican que los dientes de
sable experimentaron un período de lactancia más prolongado: “A pesar de tener
una eficiencia superior en la edad adulta para efectuar la mordida durante la
cacería -aclara la investigadora de la UEL-, los cachorros de Smilodon eran
marcadamente ineficientes hasta una edad avanzada en semejanza con los leones.
Es decir que el retraso en el cambio de forma
mandibular y la menor eficiencia en la mordida durante el crecimiento debido al
destete tardío sugiere que tuvieron un cuidado parental más prolongado.
Asimismo, las mandíbulas de Smilodon mostraron adaptaciones únicas como
enderezamientos del cuerpo mandibular y la rotación del proceso coronoides,
aspecto que mejoró las capacidades del animal para manejar una dieta exigente a
lo largo de su desarrollo. Fuente: Conicet.




 Mas información, fotos y videos en
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/07/revelan-detalles-unicos-sobre-la.html
Mas información, fotos y videos en
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/07/revelan-detalles-unicos-sobre-la.html
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Fósiles de un gliptodonte revelan que los humanos ya
habitaban el territorio argentino hace 21 mil años.
Analizaron 32 marcas en fragmentos óseos de un
ejemplar que vivió en la zona del Río Reconquista hace 21.000 años; prueban la
interacción humana con la megafauna prehistórica
Treinta y dos marcas pequeñas en los restos
fósiles de un gliptodonte que habitó hace 21.000 años la zona del actual Río
Reconquista, en la provincia de Buenos Aires, serían la primera evidencia de la
presencia humana en el sur de América unos 5000 años antes de lo conocido hasta
ahora.
Tras analizar con distintas técnicas esos
cortes en vértebras y otros fragmentos óseos, además de datarlos junto con los
sedimentos donde fueron hallados, un equipo de investigadores argentinos que
trabajan en instituciones de referencia en el país, Francia y China determinaron
que el patrón de esas marcas responde a “una secuencia lógica de desposte” del
animal con instrumentos de piedra.
 |
Características únicas, como la cantidad, la
ubicación, los ángulos o la profundidad de los cortes, junto con la posición
lateral en la que se encontró el caparazón y los fragmentos óseos del ejemplar
de Neosclerocalyptus, describen el empleo de una técnica para poder separar la
carne del esqueleto, según explicó a LA NACIÓN parte del equipo liderado por
Mariano Del Papa, de la División Antropología de la Facultad de Ciencias
Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). |
Los resultados, publicados hace instantes en
la revista PlosOne, desafían el conocimiento disponible sobre cuándo se pobló el
sur de la región y así lo destacó el editor en un comunicado sobre la relevancia
de este hallazgo, que en el proceso contó con el apoyo de la Fundación de
Historia Natural Félix de Azara. “El momento de la ocupación temprana de América
del Sur es un tema de debate intenso, muy relevante para el estudio sobre la
dispersión de la población en el continente americano y el papel que habrían
tenido los humanos en la extinción de los grandes mamíferos al final del
Pleistoceno –se señaló–. La escasez generalizada de evidencia arqueológica
directa de la presencia humana temprana y de las interacciones entre humanos y
animales obstaculiza ese debate”.
Junto con Martín de los Reyes, de la División
Paleontología Vertebrados de la misma facultad de la UNLP y el Instituto
Antártico Argentino, y Miguel Delgado, investigador del Conicet y del Centro
Colaborador de Innovación en Genética y Desarrollo de la Universidad de Fudan,
Shanghái, recibieron a este medio en el laboratorio del Museo de Ciencias
Naturales de La Plata, donde hicieron algunos de los estudios.
Otras pruebas quedaron a cargo de Nicolás
Rascovan, de la Unidad de Paleogenómica Microbiana del Instituto Pasteur, en
París, y Daniel Poiré, del Centro de Investigaciones Geológicas (Conicet-UNLP).
Guillermo Jofré, del Repositorio Paleontológico Ramón Segura, de Merlo,
provincia de Buenos Aires, realizó la extracción de las piezas y los sedimentos
con un bochón. Estaban a cuatro metros de profundidad, en el margen del Río
Reconquista. Fue en 2015, cuando operarios que hacían tareas con una máquina
excavadora en el lugar se toparon con los restos.
 |
Corresponden a vértebras, el tubo caudal y el
caparazón, que fueron hallados “en buenas condiciones” de conservación. El
animal, de acuerdo con la reconstrucción que hicieron los investigadores, estaba
ubicado sobre el caparazón, patas hacia arriba, inclinado hacia el lateral
izquierdo. Pesaba unos 300 kilos y medía unos dos metros de largo. La especie
Neosclerocalyptus eran los gliptodontes más pequeños y se extinguieron hace unos
8000 años de la megafauna que habitó la zona del Gran Buenos Aires.
|
Un recorte en una de las piezas hecho para las
pruebas de laboratorio deja ver el buen estado de conservación en el que estaban
los restos fósiles hallados en los márgenes del Río Reconquista, en Merlo. “La evidencia a partir de nuestro estudio
cuestiona el marco temporal de la primera población humana de América que la
ubica hace 16.000 años”, dijo Delgado, que también integra la División
Antropología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP.
La datación por radiocarbono que hizo Rascovan
en el laboratorio de análisis de materiales Ciram, de París, determinó que los
restos fósiles tienen unos 21.000 años de antigüedad. Otros hallazgos
arqueológicos de esta zona austral de la región, sobre los que se apoya la
teoría más aceptada sobre la migración humana hacia el sur por el estrecho de
Bering, tienen casi 6000 años menos.
“Esto surge en un momento en el que están
empezando a aparecer evidencias en otros lugares del norte de América, como
Alaska, Estados Unidos y México, fechadas para la misma época, entre 26.000 y
22.000 años atrás. Ahora, se agrega la de Argentina, de hace 21.000 años
–detalló Del Papa–. De alguna manera, esto estaría reconfigurando la discusión
científica sobre el proceso de poblamiento de América: desde que comenzaron las
investigaciones en arqueología siempre nos preguntamos de dónde viene el hombre
americano”.
Como recordó el arqueólogo y antropólogo, a
mediados del siglo XIX para esas preguntas científicas empezaron a plantearse
diferentes teorías y la más robusta fue que el hombre pobló América desde
Siberia, a través del estrecho de Bering, que une Rusia con Alaska.
“Ahora –continuó Del Papa–, hay dos posturas
cronológicas sobre la llegada de los primeros humanos: el paradigma tardío, que
ubica ese ingreso hace 16.000 años, y el temprano, que plantea que ocurrió entre
los 25.000 y 22.000 años en el pasado. Hoy, hay una disputa científica entre
ambos. El tardío es el que más sistematizado está hasta el momento, pero están
apareciendo estas nuevas ‘anomalías’ de ese paradigma que se van sumando y van a
llevar a un corrimiento de fechas, pero eso todavía hay que probarlo. Nuestro
trabajo tiene integridad en ese sentido y PlosOne, al publicarlo, lo avala”.
En estos casi nueve años, para preparar y
analizar cada uno de los fragmentos hallados y los sedimentos del terreno en el
que se encontraron se necesitó también de geólogos, biólogos y anatomistas de
vertebrados, además de arqueólogos, paleontólogos y antropólogos, con técnicas
que aplicaron por primera vez.
 |
“Cuando vi las marcas que le habían llamado la
atención a Guillermo [Jofré], todo lo que podía ser no era: el ataque de un
carnívoro para comer, mordeduras de algún roedor o la acción de materiales del
suelo, como la arena, al pisar el lugar o por rodar –señaló de los Reyes–. Nada
era parecido a las características morfológicas de esos cortes y, hasta ahora,
no habían marcas de corte documentadas en un gliptodonte”. Con Delgado avanzaron
para poder determinar qué había causado esas pequeñas rayas a simple vista, que
al amplificarlas tenían distintos ángulos y profundidad. “Al animal lo mataron o
lo carroñaron, eso aún no lo podemos determinar, pero le sacaron los músculos y,
en poco tiempo, la tierra lo tapó.
|
Eso permitió que se fosilizara en buenas condiciones
y se preservaran esas marcas. Las vértebras caudales y el tubo caudal estaban
articulados, casi como en la posición en vida del animal”, agregó el
paleontólogo.
También definieron que la ubicación de las
marcas no era aleatoria, sino donde se unen los tendones a los huesos. Todo era
del lado izquierdo del animal, lo que ayudó a reconstruir que se necesitó de más
de un individuo para dar vuelta al animal, sostenerlo y depostarlo. “Hay otras
marcas en los cuerpos vertebrales y la apófisis neural, otro corte en la cadera,
donde se une con el fémur, que fue para separar la pata. Es una secuencia lógica
en un patrón –explicó de los Reyes–. Determinamos con análisis anatómicos que
toda la musculatura del animal estaba en los cuartos traseros y ahí es donde
fueron a buscar la carne”.
Aún queda por poder identificar la herramienta
utilizada, evidencia que esperan encontrar en próximas búsquedas en el sitio
original. “Es un instrumento lítico. Eso es seguro. Y los cortes se hicieron con
el hueso fresco, no después”, mencionó Del Papa.
Para Delgado, con la aparición de estos
resultados, más la aparición de otros sitios con evidencia en América, incluidas
huellas humanas “muy bien datadas cronológicamente” y herramientas encontradas
en Brasil, se pudo empezar a documentar que hubo un poblamiento más temprano.
“Con nuestro trabajo, a medida que fuimos haciendo los estudios, ese
rompecabezas cada vez va teniendo más sentido”, indicó.
Con imágenes en 3D y un análisis cualitativo
de las marcas, también observaron diferencias entre las marcas de la zona de la
pelvis del animal y las vértebras asociadas con la presión ejercida para cortar
tejido de distinta densidad. “Empezamos a tratar de contextualizar esas marcas
en el paleoambiente para ir descartando otras variables que podrían haber
intervenido en el patrón de corte”, agregó Delgado.
Utilizaron una base de datos comparativos para
cotejar las marcas con modelos digitalizados de cortes óseos hechos a 45° y 90°
en un laboratorio. “Las marcas que encontramos se agrupan de manera muy similar
con las experimentales, hechas por humanos, con lo que fuimos reforzando
nuestras observaciones”, continuó sobre la nueva prueba de la interacción entre
pobladores y megafauna hace 21.000 años. “Este es un debate candente en la
actualidad y, con estos datos bien comprobados con las mejores técnicas
disponibles, aportamos nuestro granito de arena a un cambio de paradigma sobre
el poblamiento de América”, finalizó Delgado. Fuente La Nacion.com.ar




 Mas información, fotos y videos en
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/07/fosiles-de-un-gliptodonte-revelan-que.html
Mas información, fotos y videos en
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/07/fosiles-de-un-gliptodonte-revelan-que.html
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
El experimentó de un grupo de reptiles
extinto para adaptarse al medio acuático.
En 160 millones de años de existencia, los
ictiosaurios pasaron de ser cuadrúpedos terrestres a adquirir formas similares a
los delfines actuales para poder vivir en el mar.
El análisis de su evolución se hizo en base a
algoritmos como los que se utilizan en las redes sociales virtuales para
vincular usuarios, lo que permitió comprender de qué manera se fueron conectando
las diversas estructuras óseas de sus miembros.
 |
Los ictiosaurios fueron un grupo de reptiles ya completamente
extinto que vivió a lo largo de 160 millones de años. Sus primeras
formas, surgidas en los comienzos del Triásico (alrededor de 250
millones de años atrás), presentaban cuatro patas y una cola, y se
asemejaban a los cocodrilos actuales. |
Sus representantes más recientes, extinguidos a fines
del Cretácico (hace unos 90 millones de años), eran “lagartos con forma de pez”,
hábiles nadadores como los delfines, y dominaron los ecosistemas marinos de todo
el mundo. “Experimentaron una modificación tan increíble desde el punto de vista
anatómico que, para la paleontología, son un grupo paradigmático, el cénit de la
adaptación al mar”, resalta Lisandro Campos, becario del CONICET en la Facultad
de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (FCNyM,
UNLP) y uno de los autores de un trabajo científico publicado en el último
número de la revista Diversity que indaga en las transformaciones que implicó
esa adaptación mediante el uso de una herramienta muy novedosa: el análisis de
las redes anatómicas.
Esta técnica se basa en adaptar los algoritmos
que se utilizan en informática para el desarrollo de las redes sociales
virtuales, en particular aquellos que permiten establecer patrones de
conectividad entre usuarios e identificar conductas para sugerir publicidades o
servicios acordes a los gustos e intereses de quienes las utilizan, con el
objetivo de modelar de qué manera se conectan y relacionan distintas
estructuras. La idea surgió en España, donde el algoritmo se aplicó a una
estructura abstracta basada en el esqueleto de determinados animales en la que
cada hueso representaba un punto o nodo y las articulaciones o nervios que los
unen configuraban las líneas de conexión, con la finalidad de estudiar el patrón
de conectividad. En Argentina, el
primer trabajo realizado con esta herramienta
data de 2020, cuando un equipo del Museo de La Plata, el Museo Paleontológico
“Egidio Feruglio” (MEF) de Trelew, Chubut y el Instituto Patagónico de Geología
y Paleontología (IPGP, CONICET) estudió cómo diversos organismos se adaptaron al
mar mutando sus patas en aletas.
 |
Para el trabajo de reciente publicación, los
expertos y expertas se centraron en cómo fue la adaptación de los ictiosaurios:
“Las patas de estos vertebrados eran candidatas perfectas para realizar
un análisis de este tipo porque son únicas en todo el reino animal. Son
estructuras muy complejas, que fueron cambiando mucho a lo largo de su
evolución, y presentaban gran cantidad de contactos y conexiones entre
huesos.
|
A diferencia
de todo lo conocido en vertebrados, ellos llegaron a tener hasta doce o trece
dedos en cada pata y, en cada dedo, hasta 50 falanges”, comenta Campos, y añade:
“Cuando caminaban sobre la tierra, las patas tenían la función de sostener el
peso del cuerpo y transportarlo, pero al moverse en el mar esta función perdió
sentido. En la exploración que hicieron los primeros ictiosaurios del
medioambiente acuático, usaron su cola como propulsor y las aletas como
estructuras capaces de darles estabilidad, algo que con el tiempo se fue
perfeccionando”.
Para la colecta de datos que permitieron
modelar las estructuras de las patas, el equipo utilizó ejemplares de todos los
grupos de ictiosaurios conocidos, y pertenecientes a cada etapa de su historia
evolutiva: los más antiguos, provenientes del sur de China; la totalidad de los
ejemplares hallados en Argentina; y otros que forman parte de colecciones de
Alemania, Australia, Bélgica, Inglaterra, Japón y Noruega. “Tomamos todas las
patas, cada hueso de esas patas, e hicimos modelos en los que cada uno de ellos
es un punto o nodo y analizamos con cuántos otros se conecta, de qué manera se
relacionan entre sí, y con cuáles se excluyen”, dice Campos, y agrega: “Además,
comparamos las patas de los ictiosaurios con las de otros vertebrados marinos
que se transformaron en nadadores, como ballenas, orcas, delfines, cachalotes y
narvales, y otros reptiles marinos, como plesiosaurios y mosasaurios”.
 |
Uno de los hallazgos que sorprendió al grupo
de expertos y expertas es que a lo largo de su trayectoria evolutiva los
ictiosaurios llevaron a cabo un proceso de reintegración de la pata, es decir
que al miembro original que contaba con los dígitos separados y con
capacidad individual, a lo largo de su evolución gradualmente le sumaron
más dedos y, a su vez, mayor cantidad de elementos óseos a cada dedo, y
los fueron juntando para hacerlos funcionar como una aleta completamente
integrada que les dio una refinada capacidad de maniobra.
|
“Esta motricidad fina les permitió
independizarse de otras tácticas de cacería y escape. No les hacía falta ser los
más rápidos o grandes, si eran los más hábiles maniobrando. Entonces, esta
movilidad nos sugiere que eran cazadores hiper eficientes y, al mismo tiempo,
presas super escurridizas para sus depredadores”.
Para finalizar, el experto destaca la utilidad
de las herramientas matemáticas utilizadas y el caudal de información que
aportan: “Es algo aplicable a cualquier sistema con conectividad y permite
entender y discutir aspectos de la paleobiología, de cómo vivían los organismos
fósiles que antes, sin este tipo de análisis, nos eran inaccesibles”, apunta.
Fuente: Conicet.




 Mas información, fotos y videos en
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/07/el-experimento-de-un-grupo-de-reptiles.html
Mas información, fotos y videos en
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/07/el-experimento-de-un-grupo-de-reptiles.html
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Notosphenos finisterre y Alamitosphenos mineri, dos nuevas
especies de esfenodontes del Cretácico de la Patagonia Argentina.
A través de la publicación en revistas especializadas, el
equipo informó que se hallaron dos especies nuevas de tuátaras (réptiles) en
Santa Cruz y en Río Negro. El equipo de científicos del CONICET, Museo Argentino
de Ciencias Naturales, Museo Nacional de Naturaleza y Ciencia de Tokyo y la
Fundación de Historia Natural “Félix de Azara” dieron a conocer el hallazgo de
dos especies nuevas de tuátaras encontradas en diferentes partes de la
Patagonia.
Los esfenodontes o tuátaras (Sphenodon) son un grupo de
reptiles que en la actualidad se encuentra representado solo por dos especies
que se distribuyen en algunas islas de Nueva Zelanda. A diferencia de lo que
ocurre en la actualidad, durante la Era Mesozoica, también conocida como la Era
de los Dinosaurios, diversas especies de tuátaras podían encontrarse dispersas
en la mayor parte de los continentes.
|
 |
Las exploraciones fueron realizadas en capas de 70 millones
de años en las provincias de Río Negro y Santa Cruz. En aquel entonces no
existía la cordillera de los Andes, y los vientos húmedos del pacífico llevaban
humedad a la Patagonia, que estaba cubierta de lagos, lagunas, ríos y bosques.
Estos ambientes eran dominados por grandes dinosaurios, a cuyos pies se
encontraban grandes variedades de organismos más pequeños, incluyendo insectos,
ranas, serpientes, aves, mamíferos, tortugas y lagartos, entre ellos los
esfenodontes.
|
Debido al pequeño tamaño de los restos de
estas criaturas, su hallazgo es muy infrecuente y cada pieza que se descubre
reviste una gran importancia científica. Es por eso que cada una de ellas es de
gran valor científico.
Durante el año 2022, una campaña paleontológica dirigida en
la Estancia La Anita, localizada en las cercanías de la ciudad de Calafate, en
la provincia de Santa Cruz, resultó en numerosos hallazgos de pequeños
organismos fósiles. En esas capas, la técnica en paleontología Ana Moreno
Rodríguez encontró una pequeña pieza con algunos dientes. Este ejemplar resultó
ser el de una nueva especie de esfenodonte, que los investigadores nombraron
como Notosphenos finisterre. Esta especie era de tamaño muy pequeño (no habría
superado los 30 centímetros de longitud) y a juzgar por la forma de sus dientes
se alimentaba de insectos.
Notosphenos es muy semejante a los esfenodontes vivientes
de Nueva Zelanda. Este hallazgo junto al de mamíferos primitivos como el
ornitorrinco Patagorhynchus pascuali, muestran que las faunas de Patagonia y
Oceanía eran más semejantes de lo pensado. Cabe resaltar que, hace unos 70
millones de años, Patagonia y Oceanía estaban conectadas a través de la
Antártida, formando un continente común.
|
 |
A diferencia de lo que ocurre hoy -en donde las serpientes
no se encuentran en estas regiones australes- el Notosphenos fue encontrado
junto a una gran diversidad de especies de serpientes. Esto, junto al hallazgo
de diversos caracoles y tortugas acuáticas, muestra que el clima en la zona era
más cálido y húmedo que en la actualidad. |
En ese mismo año, pero en la provincia de Río Negro, una
expedición paleontológica llevada adelante cerca de la localidad de Arroyo
Ventana, en la Estancia Nueva Poupeé, fueron encontrados restos de otra especie
de esfenodonte, en capas de unos 70 millones de años de antigüedad.
En este caso, el técnico paleontológico Santiago Miner
encontró un fragmento de mandíbula con dientes que resultó pertenecer a una
nueva especie de esfenodonte. Esa especie fue nombrada por los investigadores
como Alamitosphenos mineri. A diferencia de otras especies su mandíbula era
fuerte y formaba una especie de mentón prominente y sus dientes era bajos y
anchos.
Alamitosphenos fue encontrado junto a una gran cantidad de
huesos pequeños de ranas, serpientes, aves y mamíferos, así como restos de grandes dinosaurios. Todos
ellos fueron depositados cuando un antiguo mar desde el Atlántico invadió el
norte de la Patagonia. Este brazo de mar, conocido como “Mar de Kawas” era de
aspecto más bien tropical, con una enorme cantidad de reptiles marinos, corales
y moluscos, poblando sus costas.
|
 |
Aquí el Alamitosphenos compartía el ambiente junto a
variados esfenodontes de diferentes hábitos: algunos eran insectívoros y se
asemejaban a los esfenodontes vivientes; otros eran de gran tamaño, posiblemente
acuáticos; mientras que otros parecían ser predadores de pequeños animales. A
esta gran diversidad de esfenodontes se agrega el Alamitosphenos, cuyo aspecto
hace pensar que se trataba de una especie que machacaba vegetales y semillas.
|
Esto demuestra que los esfenodontes fueron muy diversos en hábitos y que aún
estamos muy lejos de conocer todas las especies que existieron.
Hace unos 65 millones de años la caída de un asteroide
resultó en una suerte de invierno nuclear que provocó la desaparición de los
enormes dinosaurios y otros reptiles. Sin embargo, los esfenodontes lograron
sobrevivir a este impacto. Los estudios de la histología en esfenodontes fósiles
hacen pensar que al igual que las especies actuales, podían tolerar climas fríos
(con temperaturas de unos 5 grados) y eran capaces de refugiarse en madrigueras
subterráneas.
Esta capacidad de tolerar las bajas temperaturas
diferenciaría a los esfenodontes, no sólo de gran parte de los reptiles
actuales, sino también de otros grupos que desaparecieron junto con los
dinosaurios por no contar con las ventajas adaptativas necesarias como para
sobrevivir a las bajas temperaturas que asolaron la Tierra durante aquel evento
de extinción masiva. Fuente: noticias.santacruz.gob.ar




 Mas información, fotos y videos en
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/06/notosphenos-finisterre-y-alamitosphenos.html
Mas información, fotos y videos en
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/06/notosphenos-finisterre-y-alamitosphenos.html
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Encuentran un
cráneo de Tursiops en una antigua ingresion marina en
San Pedro.
Fue hallado por dos pescadores y puesto a disposición del
Museo Paleontológico de San Pedro. El animal vivió en la zona durante la última
ingresión del mar al continente.
Damián Crispien y Pablo Silva son pescadores en la zona de
San Pedro, a 170 km de Buenos Aires, y nunca pensaron que el río les reservaba
una gran sorpresa. En una de las tantas madrugadas en las que se hacen al agua
en busca del sustento para sus familias, pescaron el cráneo de un delfín de
5.000 años de antigüedad!!
|
 |
La pieza hallada por Crispien y Silva se conserva en
perfecto estado, como si el cetáceo hubiera muerto hace apenas unas semanas. Es
un cráneo de casi 60 cm de longitud y unos 30 cm de ancho.Es un registro extremadamente valioso, tanto por el animal
del que se trata como por el lugar donde fue encontrado.
El material corresponde a un delfín “nariz de botella” (Tursiops
truncatus), muy conocido por todos porque es la especie más cercana al hombre y
se la puede ver en muchos acuarios del mundo. Su nombre común proviene de su
particular nariz en forma de bulbo.
|
Este cráneo fue pescado en el riacho Baradero, en un sector
conocido como “Bajo del Tala”, partido de San Pedro; un sitio a unos 400
kilómetros tierra adentro del litoral marítimo actual.
Durante la última ingresión marina al continente, ocurrida
durante el Holoceno, entre unos 7.000 y 3.500 años atrás, el mar ingresó por el
Río de la Plata y ocupando el cauce del río Paraná, fue inundando todos los
sectores bajos hasta pasando Rosario. Debido a esto, en ciertas ocasiones,
suelen aparecer restos de diferentes animales que habitaron aquel ecosistema de
estuario.
Para la clasificación del ejemplar, el Museo Paleontológico
de San Pedro contó con la participación del Dr. Sergio Bogan, de la División
Ictiología del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN-CONICET)
y el Dr. Sergio Lucero, de la División Mastozoología; de la misma institución
científica.
Los especialistas coincidieron en clasificar a este antiguo
delfín dentro del género Tursiops, un animal al que en la actualidad se lo
encuentra en diferentes regiones del planeta, habitando zonas costeras y amplios
estuarios; frecuenta ambientes tranquilos similares a los que se formaron en el
delta del Paraná inferior durante la ingresión marina del Holoceno.
Desde la Dirección del Museo Paleontológico de San Pedro,
José Luis Aguilar, explica detalles de este hallazgo histórico: “El primer
contacto con el descubrimiento de los dos pescadores nos llegó de parte de
Nicolás Crispien, operador de la radio local y primo de Damián, solicitando
colaboración del museo para identificar 'algo' que los dos amigos acababan de
sacar del río. Cuando vi la imagen del cráneo no lo podía creer. Un cráneo de
delfín no se saca todos los días del fondo del río!!”
 |
Y continúa: “Este hallazgo, es el primer registro de
delfines para el norte de la provincia de Buenos Aires y sur de Entre Ríos
vinculado a la última entrada del mar al continente. En otras oportunidades
hemos recuperado restos de aquella ingresión en nuestra zona: conchillas,
ostras…hasta restos de una antigua playa marina. En ciertas ocasiones han
aparecido restos fragmentados de ballenas. Pero nunca el cráneo completo de un
delfín. Es un ejemplar sumamente conservado y brindará una excelente oportunidad
para estudiar otra de las especies marinas que se adentraron al
continente en aquel evento global.
|
Con anterioridad, se han
fechado muestras de vertebrados marinos en localidades vecinas, como Baradero y
Ramallo, que han arrojado antigüedades que van desde los 5.000 a los 6.000 años.
El estado de la pieza recuperada y sus características de conservación nos
permiten inferir que este material proviene del mismo rango temporal.
El museo de San Pedro posee una sala dedicada a la
exhibición de los materiales marinos hallados en la zona, por lo que el
descubrimiento de Crispien y Silva pasará a tener un lugar destacado en la
difusión de ese importantísimo evento climático que alteró el paisaje de la
región durante algunos milenios y configuró, en parte, la fisonomía de las
barrancas del norte bonaerense”. Fuente: Museo Paleontológico de San Pedro "Fray
Manuel de Torres".




 Mas información, fotos y videos en
noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/06/encuentran-un-craneo-de-tursiops-en-una.html
Mas información, fotos y videos en
noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/06/encuentran-un-craneo-de-tursiops-en-una.html
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Chloephaga dabbenei, una nueva especie de
Cauquén fósil del Pleistoceno bonaerense.
Hace unos días, se publicó en la revista
Comptes Rendus un trabajo realizado por Federico Agnolin del
Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados,
Fundación Azara y Museo Argentino de Ciencias Naturales (Conicet),
Gerardo Álvarez Herrera, del Lacev y Museo Argentino de Ciencias
Naturales (Conicet); Rodrigo Tomassini, Instituto Geológico del Sur
(INGEOSUR), Departamento de Geología Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET,
sobre restos fósiles de cauquenes (aves) del Pleistoceno medio del
área de la cuenca de San José, sudoeste de la provincia de Buenos
Aires, Argentina
Entre varios restos de aves, se reconocieron a una nueva especie,
Chloephaga dabbenei, un cauquén más grande que los actuales, y de
hábito más bien caminador. El nombre está dedicado a Roberto Dabbene,
un importante ornitólogo ítalo-argentino. Además hay restos de
cauquén común, que ya habitaba por estos pagos; y de un cauquén
chiquitín, que puede que también puede ser una especie nueva, pero
faltaría material para asegurarlo.
 |
Con este hallazgo y estudio, se obtuvieron nuevos
conocimientos de las especies de cauquenes que vivieron en
el pasado; además, de otra ave más caminadora que sus
contrapartes actuales. También se infiere que convivieron
con varias especies emparentadas, cómo pasa hoy en cierta
época del año |
El género Chloephaga Eyton, 1838, que consta de
cuatro especies que se reproducen en la Patagonia, abarca anátidas
endémicas de América del Sur. A pesar de su prominencia en la
avifauna actual, estas especies han dejado un registro fósil
limitado.
La especie recientemente descrita es
notablemente grande, y se encuentra dentro del rango de tamaño
superior observado en machos de C. picta . El tarsometatarso es de
eje recto con trócleas distales poco divergentes, características
que se correlacionan con hábitos cursoriales, que están ausentes en
otros miembros de Chloephaga.
Es muy valioso el conocimiento de las especies
extintas de cauquenes. Lamentablemente, una de las tres especies que
viven en Argentina hoy, el Cauquén Colorado (Chloephaga rubidiceps)
en particular, la estamos llevando a la extinción con la caza y la
introducción de especies exóticas que se alimentan de sus crías.
Actualmente, un equipo de la Fundación Azara, como Marina Homberg y
Hernán Ibáñez trabajan para obtener mejores conocimientos para ser
utilizados para su conservación.
Chloephaga es un género de aves anseriformes de
la familia Anatidae que incluye cinco especies endémicas del
continente sudamericano, que reciben por nombre común caiquén,
cauquén, avutarda o caranca. Son aves gregarias, que se mezclan en
grandes bandadas en la estación no reproductiva, caminan erguidas,
parecen gansos de pico corto, notable diseño alar en vuelo: blanco
con primarias, terciarias y faja central oscura (salvo Chloephaga
hybrida), cola negra (salvo Chloephaga hybrida). Con hábitos
migratorios (desde Patagonia al sur de Bs As).
La mayoría de las especies ha reducido su
población por la caza, y algunas de ellas poseen algún grado de
amenaza. En Argentina tres especies están protegidas por ley.




 Mas información, fotos y videos en
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/chloephaga-dabbenei-una-nueva-especie.html
Mas información, fotos y videos en
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/chloephaga-dabbenei-una-nueva-especie.html
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Diuqin lechiguanae, una
nueva de especie de dinosaurio unenlagiino del Cretácico de
Argentina.
Los Diuqin
lechiguanae vagaron por nuestro planeta durante la era santoniana
del período Cretácico, hace entre 86 y 84 millones de años.
Esta especie
pertenecía a Unenlagiine , una subfamilia de terópodos paravianos de
hocico largo dentro de la familia Dromaeosauridae . "Los unenlagiines
son dinosaurios depredadores gondwanos que anidan dentro de los
Paraves , el clado que incluye a las aves y sus parientes terópodos
no aviares más cercanos", dijeron el Dr. Juan Porfiri de la
Universidad Nacional del Comahue, Buenos Aires, y sus colegas.
“El registro fósil
de unenlagiine proviene predominantemente de Argentina, donde se ha
encontrado el mayor número de especímenes y los esqueletos más
completos, aunque también se han recuperado otros materiales, al
menos tentativamente asignados a Unenlagiinae, en Brasil, Chile,
Colombia y la Antártida”. "El terópodo
malgache Rahonavis ostromi , de cuerpo pequeño y potencialmente
volador , también ha sido considerado con frecuencia como un unenlagiine, dependiendo de la hipótesis filogenética específica
empleada".
 |
"Los unenlagiines
se interpretan con mayor frecuencia como dromeosáuridos divergentes
tempranas, aunque otros autores han considerado a estos terópodos
como un clado paraviano distinto (Unenlagiidae)".
"Son un clado
importante para comprender los orígenes de las aves debido a su
estrecha relación filogenética con Avialae".
"Sin embargo,
desafortunadamente, la mayoría de las especies sólo están
representadas por fósiles fragmentarios".
|
El esqueleto
postcraneal fragmentario pero asociado de Diuqin lechiguanae
fue
recuperado de la Formación
Bajo de la Carpa de la provincia de
Neuquén, Patagonia, Argentina. “El ejemplar fue
colectado en el istmo entre la costa sureste del Lago Barreales y la
costa noroeste del Lago Mari Menuco, en la provincia de Neuquén”,
dijeron los paleontólogos. Según los
autores, Diuqin lechiguanae es la primera especie de dinosaurio
unenlagiine descubierta en la Formación Bajo de la Carpa. “La Formación Bajo
de la Carpa ha producido fósiles que colectivamente representan una
paleobiota diversa e importante”, dijeron.
"Los restos de
vertebrados son abundantes y a menudo están bien conservados, e
incluyen los de serpientes, lagartos, tortugas, crocodiliformes,
pterosaurios indeterminados, ornitópodos, saurópodos titanosaurios,
terópodos no aviares y aves". Diuqin lechiguanae llena
un vacío temporal de al menos 15 millones de años en el registro
fósil de unenlagiines (de manera conservadora, 90-75 millones de
años, posiblemente más). "La nueva especie
aumenta el registro fósil de unenlagiines sudamericanos al llenar un
vacío significativo en su distribución temporal", dijeron los
investigadores.
“Los elementos
conservados de Diuqin lechiguanae muestran diferencias morfológicas
con respecto a los huesos correspondientes en otras especies
unenlagiinas, como una lámina accesoria en el arco neural vertebral
sacro más posterior, agujeros pares distintivos en los arcos
neurales sacro más posterior y caudal anterior, y un húmero con un
hueso colocado distalmente. cresta deltopectoral distolateral y
varias condiciones que parecen intermedias entre los húmeros de Unenlagia spp.
y el unenlagiine Austroraptor cabazai , de cuerpo excepcionalmente
grande ”.
"Junto con las
brechas estratigráficas de varios millones de años entre Diuqin
lechiguanae y unenlagiines geológicamente más antiguos y más
jóvenes, respectivamente, estas distinciones anatómicas respaldan la
validez de la nueva especie".
“Además, el húmero
del espécimen tipo Diuqin lechiguanae exhibe dos marcas de dientes
cónicos que indican que el cadáver fue alimentado por otro tetrápodo, probablemente un crocodiliforme, mamífero o terópodo
(quizás el megaraptórido representado por un diente encontrado en el
mismo sitio). o incluso otro individuo no vinculado, potencialmente
miembro de la misma especie). Fuente: sci.news.




 Mas información, fotos y videos en
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/06/los-diuqin-lechiguanae-vagaron-por.html
Mas información, fotos y videos en
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/06/los-diuqin-lechiguanae-vagaron-por.html
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Hallan fósiles de un ave en el Pleistoceno de
San Pedro.
El ejemplar habitó la zona norte de Buenos
Aires durante la edad Ensenadense. Parte de sus extremidades fueron
halladas por el Museo Paleontológico “Fray Manuel de Torres”
En una salida de rutina, el equipo del Museo
Paleontológico de San Pedro descubrió restos fosilizados de un
cacholote (Pseudoseisura sp.), un integrante de la familia
Furnariidae a la que pertenece, también, el conocidísimo hornero.
Las delicadas piezas fósiles
fueron observadas por Candela Alcorta y Julio Simonini, en compañía
de Aguilar, Parra, Ferreyra, Martínez, Schvindt y Moleón; todos
integrantes del Grupo Conservacionista de Fósiles, equipo del museo
de San Pedro.
|
 |
Desde la Dirección del Museo
Paleontológico de San Pedro comentan detalles de este hallazgo.
“Las piezas encontradas corresponden a las patitas de esta
ave y son parte de uno de los fémures, un tibiotarso y un
tarsometatarso. Este tipo de materiales son muy escasos y difíciles
de hallar en los sedimentos de la región debido al pequeño tamaño y
a que las aves tienen sus huesos neumatizados (huecos) para reducir
el peso de su esqueleto y lograr optimizar el vuelo. |
Esto último
hace que se reduzcan las chances de fosilización y los materiales se
deterioren antes de llegar a nosotros. Por estos motivos, el
registro de aves fósiles en la región pampeana es extremadamente
escaso.”
En la revisión de este
cacholote prehistórico colaboró el Dr. Jorge Noriega, experto en el
estudio de aves fósiles de Argentina. Noriega es investigador
de CONICET y cumple funciones en el Centro de Investigación
Científica y de Transferencia Tecnológica a la Producción (CICYTTP),
de la localidad de Diamante, Entre Ríos.
De acuerdo a su vasta
trayectoria, Noriega opina que “el grupo al que pertenece esta ave
es muy extenso y su análisis es complejo. Los Passeriformes,
comúnmente llamados pájaros, constituyen un grupo muy diverso y
variado, con miles de integrantes que representan más de la mitad de
las especies de aves del mundo. Dentro de éstos, la familia de los
Furnáridos, a la que pertenecen los cacholotes y los horneros, es
nativa de la región neotropical,
distribuyéndose desde México hasta el extremo
sur de Sudamérica. Particularmente los cacholotes del género
Pseudoseisura son aves de un considerable tamaño corporal respecto a
otros miembros de la familia y comprenden a cuatro especies
vivientes. Pensamos, de forma preliminar, que el ejemplar fosilizado
hallado en San Pedro podría corresponder a la única especie
extinguida de cacholote (Pseudoseisura cursor) descripta por Tonni y
Noriega en 2001 para el Pleistoceno de Argentina.
Este hallazgo es muy importante
ya que suma un nuevo ejemplar a la escasísima lista de registros de
estas aves y reconoce una nueva localidad en la distribución
geográfica de la especie en el pasado de nuestro país.” Fuente:
Museo Paleontológico “Fray Manuel de Torres”




 Mas información, fotos y videos en https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/05/hallan-fosiles-de-un-ave-en-el.html
Mas información, fotos y videos en https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/05/hallan-fosiles-de-un-ave-en-el.html
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Koleken inakayali, una nueva especie de
dinosaurio carnívoro del Cretácico de Chubut.
Vivió hace unos 69 millones de
años, al final del Cretácico Superior. Fue hallado en Chubut
por un equipo liderado por el paleontólogo del Conicet y explorador
de National Geographic Diego Pol, quien contó a Infobae los detalles
del descubrimiento
Un equipo global de investigadores acaba de
encontrar una pieza más del rompecabezas que nos ayudará a
comprender la era de los dinosaurios. Identificaron una nueva
especie de dinosaurio carnívoro en la provincia de Chubut,
Argentina. Se trata de un ejemplar de abelisáurido bautizado con el
nombre de Koleken inakayali. Los restos fueron hallados en la
formación geológica La Colonia, ubicada en el norte chubutense, una
región rica en fósiles de todo tipo. El dinosaurio es el segundo abelisáurido que se descubre en esa zona y se estima que vivió al
final del Cretácico Superior, hace unos 69 millones de años.
|
 |
Los investigadores fueron liderados por el
paleontólogo Diego Pol, investigador principal del Conicet en el
Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia de Buenos
Aires y en el Museo Paleontológico Egidio Feruglio de Chubut, quien
además es explorador de National Geographic. El hallazgo es parte del proyecto
multidisciplinario “El Fin de la Era de los Dinosaurios en
Patagonia”, apoyado por la National Geographic Society. En ella
participan más de 70 investigadores y becarios del CONICET junto a
colegas de otras instituciones de Estados Unidos y Hong Kong. |
En diálogo con Infobae, Pol explicó que “el
término Koleken nace del idioma de los Tehuelches y significa quien
proviene de las arcillas y el agua, en referencia a que los
sedimentos en los que se encontraron los restos fósiles eran
arcillas depositadas en un estuario hace 69 millones de años. El
nombre inakayali rinde homenaje al cacique Tehuelche Inakayal”.
Pol, quien recibió el premio Premio Konex de
Platino 2023 en Paleontología, se dedica a investigar la evolución
de los dinosaurios y cocodrilos, principalmente a las especies que
habitaron la Patagonia durante la Era Mesozoica, así como también
algunas especies que sobrevivieron a la extinción del
Cretácico–Paleógeno.
Este hallazgo arroja luz sobre la diversidad de
terópodos abelisáuridos en la Patagonia justo antes de la extinción
masiva. “El nuevo descubrimiento indica que los dinosaurios
carnívoros de esta familia, los abelisáuridos que vivieron en esta
área durante el período Cretácico eran más diversos de lo que
suponíamos y probablemente más de una especie de carnívoro compartía
el mismo ambiente y ecosistema”, detalló Pol.
El dinosaurio carnívoro Koleken inakayali
coexistió con el Titanomachya gimenezi, otro dinosaurio
recientemente descubierto por Pol y su equipo el mes pasado.
El trabajo de Diego Pol y su equipo es apoyado
por la National Geographic Society, y tiene como objetivo ampliar el
conocimiento científico sobre los dinosaurios y vertebrados que
existieron en la Patagonia durante los últimos 15 millones de años
del período Cretácico. La investigación también busca desarrollar
una base de datos para ayudar a identificar patrones de extinción en
América del Sur en relación con otras partes del mundo.
“La nueva especie se diferencia
de otras por características anatómicas únicas, como una cresta en
el hueso nasal que corría a lo largo de su hocico, un hueso
postorbital bajo que no cubría lateralmente la órbita, y
osificaciones en las espinas neurales de las vértebras que están
ausentes en otros miembros de la familia. Se diferencia del famoso
Carnotaurus que proviene de la misma edad y región por no poseer
cuernos encima de las órbitas”, describió Pol. Los hallazgos fueron publicados
en la revista Cladistics e incluyen un esqueleto parcial con varios
huesos del cráneo, vértebras, una cadera completa, y casi todas las
extremidades.
|
 |
“Nuestro estudio también
analizó el ritmo de cambio evolutivo en esta familia de carnívoros y
detectamos que hubo períodos de tiempo en los que diferentes partes
del esqueleto evolucionaron a gran velocidad mientras que otras
partes del esqueleto permanecieron casi sin cambios durante millones
de años.
Esto es interesante porque nos llevará en el futuro a
explorar qué pudo haber influenciado esos aumentos tan marcados en
la evolución de estos carnívoros”, consideró Pol. |
En cuanto al lugar preciso del
hallazgo, el explorador de National Geographic señaló que fue uno de
los desafíos más importantes ya que la zona se encuentra en una
región sin caminos y que se anega fácilmente, “por lo que la ayuda
de vialidad provincial de la provincia de Chubut fue fundamental
para poder llegar al lugar de la excavación con camionetas que
permitieron realizar la extracción de los fósiles y su traslado
hasta el museo para poder ser preparados y estudiados”, concluyó Pol.
El equipo de investigación está
integrado, además de Pol, por Fernando Novas (investigador del
CONICET en el MACNBR), Mattia Antonio Baiano (Museo Municipal
Ernesto Bachmann Neuquén), David Černý (The University of Chicago),
Ignacio Cerda (CONICET-IIPG, UNRN) y Michael Pittman (The Chinese
University of Hong Kong). Fuente: Infobae.




 Mas información, fotos y videos en
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/05/koleken-inakayali-una-nueva-especie-de.html
Mas información, fotos y videos en
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/05/koleken-inakayali-una-nueva-especie-de.html
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Chakisaurus nekul, una nueva
especie de dinosaurio en el Cretácico de la Provincia de Rió Negro,
Patagonia Argentina.
Los restos del
Chakisaurus
nekul, veloz corredor y con un tamaño que podía llegar a los tres
metros de largo y 70 centímetros de alto, fueron encontrados en la
Reserva Natural Pueblo Blanco, provincia de Río Negro.
El
hallazgo redefine la comprensión de la fauna prehistórica y aporta
información clave para entender particularidades del grupo conocido
como Elasmaria, que incluye dinosaurios herbívoros de tamaño mediano
a pequeño.
En las áridas extensiones de El Chocón,
provincia de Río Negro, la tierra guarda los secretos de un pasado
habitado por dinosaurios y otros animales. El equipo de
paleontólogos argentinos del Laboratorio de Anatomía Comparada y
Evolución de Vertebrados (LACEV) y la Fundación de Historia Natural
“Félix de Azara”, pertenecientes al CONICET, año a año emprenden la
incansable búsqueda de información sobre estas especies
prehistóricas. Los resultados de su trabajo revelan fragmentos de la
eterna narrativa de la historia de la Tierra.
 |
El más reciente de estos descubrimientos es un
dinosaurio herbívoro bautizado como Chakisaurus nekul y cuyo
hallazgo se hizo en la campaña de 2018 en la Reserva Natural Pueblo
Blanco, expedición que contó con el apoyo de la National Geographic
Society. “Se estima que el individuo de Chakisaurus de mayor tamaño
llegaba a los 2,5 o tres metros de largo y a los 70 centímetros de
alto. El otro ejemplar, más chico, tenía un tamaño mucho menor,
apenas llegando a un metro de longitud”, indica el doctor Federico
Agnolín, miembro del LACEV, a la Agencia CTyS-UNLaM. |
Su nombre deriva de Chaki, que en el idioma
Aonikenk del pueblo tehuelche significa “guanaco anciano”. “La
elección se da porque, salvando las obvias diferencias, ambos
animales habrían compartido un nicho ecológico similar. Ambos eran
herbívoros de porte mediano, buenos corredores, que podían ser presa
del predador tope de su zona. Nekul, por otro lado, quiere decir
‘veloz’ o ‘ágil’ en el lenguaje mapudungún, del pueblo mapuche”,
comentó a la Agencia CTyS-UNLaM el paleontólogo Rodrigo Álvarez
Nogueira del LACEV, quien además encabeza el trabajo.
El Chakisaurus, cuentan los investigadores, se
conoce principalmente por vértebras de la columna y huesos de
miembros anteriores y posteriores. Las vértebras, cuya mayoría
corresponden a la cola, son una parte poco conocida en estos
animales. Los estudios arrojan datos novedosos, como características
que indican que el Chakisaurus era un veloz corredor y que, a
diferencia de otros dinosaurios, llevaba su cola curvada hacia
abajo. “Se necesitan realizar más expediciones para confirmar que
esta orientación de verdad existía -aclaró Agnolín-, pero, de ser
así, significaría un gran descubrimiento para la Paleontología de
vertebrados”.
Además, el equipo encontró un húmero en
perfecto estado, de solo nueve centímetros de largo y perteneciente
a un individuo aún joven. “Este hueso fue muy útil para realizar
comparaciones con otros dinosaurios del grupo y hacer inferencias
sobre sus hábitos”, subrayó Álvarez Nogueira. “Ahora sabemos que,
dentro del grupo, existían animales con diferentes tipos de
locomoción: desde algunos, en general de menor tamaño, completamente
bípedos, como Chakisaurus, a otros de mayor porte que probablemente
podían variar entre moverse con dos o cuatro extremidades”, agrega.
Durante la mayor parte de la historia de la
Paleontología en Argentina y en Sudamérica, los dinosaurios
saurisquios -los herbívoros de cuello largo y los carnívoros-
dominaron ampliamente el registro. Pero, en las últimas décadas,
dinosaurios ornitisquios, dentro de los que está incluido el
Chakisaurus, comenzaron a ser cada vez más frecuentes en las
expediciones paleontológicas. “Ahora se sabe que estos animales eran
mucho más frecuentes en la fauna patagónica de lo que se pensaba en
un momento”, indica Agnolín.
El artículo enque se dio a
conocer el dinosaurio fue publicado en la prestigiosa revista
Cretaceous Research, lo que nuevamente posiciona a la Paleontología
argentina entre los estudios de vanguardia: solo en los últimos
años, han encontrado especies como el enorme carnívoro Taurovenator
violantei, el pequeño alado Overoraptor chimentoi, el extraño
Gualicho shinyae y el gigantesco saurópodo Chucarosaurus diripienda.
¿Qué otros recuerdos de la historia de la Tierra se
encontrarán próximamente? Fuente; el1digital.com.ar




 Mas información, fotos y videos en
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/04/chakisaurus-nekul-una-nueva-especie-de.html
Mas información, fotos y videos en
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/04/chakisaurus-nekul-una-nueva-especie-de.html
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Titanomachya gimenezi, una
nueva especie de sauropodo gigante de la Patagonia Argentina.
El “Titanomachya gimenezi”
vivió hace más de 65 millones de años y era 10 diez veces más
pequeño que otros de su especie. Los detalles del hallazgo
realizado en Chubut y por qué podría brindar datos únicos sobre la
evolución en el periodo Cretácico
Un nuevo descubrimiento significativo sacudió a
la paleontología. Un equipo de investigadores del CONICET
encontraron los restos fósiles de un tipo de titanosaurio denominado
Titanomachya gimenezi, que vivió hace unos 66 millones de años, al
final del período Cretácico. Se estima que pesaba aproximadamente 7
toneladas y era diez veces más pequeño que otros de su especie.
Los restos fueron hallados en la formación La
Colonia, ubicada en la provincia de Chubut. Se trata del segundo
dinosaurio encontrado en este lugar, pero el primer saurópodo, es
decir que pertenece al grupo de los vertebrados terrestres más
grandes en la historia evolutiva, caracterizados por ser herbívoros.
El descubrimiento se realizó en el marco de una campaña efectuada
por investigadores del CONICET en el Museo de La Plata (MLP, UNLP) y
el Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF) de Trelew.
 |
Según indicaron, su tamaño era pequeño en
relación con otros gigantes encontrados en Chubut, como el Patagotitan mayorum, que se calcula medía casi 40 metros de largo,
con un cuello de 12 metros y un peso estimado en 70 toneladas. El
T. gimenezi habitó la Patagonia durante el Maastrichtiano, la última
edad del periodo Cretácico que precedió a la extinción masiva. Según
señalaron, las reconstrucciones ambientales de la formación La
Colonia “indican que por entonces esos ambientes estaban dominados
por estuarios o albuferas, es decir que su entorno contaba con una
variada flora que incluía palmeras, plantas acuáticas con flores y
coníferas”.
|
Los detalles del hallazgo
fueron publicados en la revista científica Historical Biology. Agustín Pérez Moreno, becario posdoctoral del
CONICET y autor principal del estudio, fue quien lideró las
excavaciones que permitieron recuperar partes de los miembros,
fragmentos de costillas y una vértebra caudal del dinosaurio. “El
proceso de extracción fue muy minucioso e involucró a diez personas,
ya que requirió embochonar o recubrir los restos con camisas de tela
de arpillera y yeso para protegerlos antes de su traslado a los
laboratorios del MEF”, detalló el científico.
A diferencia de otros saurópodos descubiertos
en la misma región, como el Patagotitan mayorum, T. gimenezi
se
caracteriza por su tamaño relativamente pequeño. “La morfología del
astrágalo –hueso responsable de distribuir la fuerza procedente de
la tibia en el interior del pie– nunca fue vista antes en otros
titanosaurios y muestra rasgos intermedios entre los linajes
Colossosauria y Saltasauroidea, lo que destaca su importancia
evolutiva. Además, estudios filogenéticos han revelado que
precisamente es miembro del gran linaje de los Saltasauroidea”,
comentó el investigador.
Esta particularidad destaca la relevancia
evolutiva del dinosaurio y contribuye a la comprensión de la
diversidad de los titanosaurios durante el Cretácico Superior.
 |
La investigación arroja luz
sobre las especies de saurópodos que
habitaron la Patagonia durante el Maastrichtiano, la última edad del
período Cretácico y ofrece datos valiosos sobre los ecosistemas de
la época. “La formación es conocida por haber revelado
diversos fósiles, desde dinosaurios carnívoros y plesiosaurios hasta
tortugas y otros reptiles. Los hallazgos en La Colonia no solo
ofrecen información crucial sobre las poblaciones de saurópodos en
la Patagonia durante el final del período Cretácico, sino también
sobre la diversidad de los ecosistemas de la región en ese momento”,
apuntó Pérez Moreno. |
A su vez, el paleontólogo agregó que
“Titanomachya gimenezi marca el inicio de una serie de
descubrimientos esperados en la formación La Colonia y, a medida que
el proyecto avance, se anticipa la revelación progresiva de nuevas
especies de dinosaurios, acompañadas de reconstrucciones
paleoecológicas y ambientales que proporcionarán una visión más
completa del mundo prehistórico en el que estos magníficos animales
vivieron y desaparecieron”.
“Se erige como un descubrimiento intrigante que
añade una nueva perspectiva a la rica historia de los dinosaurios
saurópodos de la Patagonia durante el Cretácico Superior y abre la
puerta a futuras investigaciones que profundicen en la diversidad y
evolución de estos majestuosos gigantes”, sumó el investigador.
En cuanto al nombre, Pérez Moreno señaló que
“es especialmente apropiado, ya que Titanomachya gimenezi
procede de
la época en que se extinguieron los titanosaurios”. A su vez, en “la
palabra gimenezi rendimos homenaje a la fallecida científica Olga
Giménez, quien fue la primera paleontóloga en estudiar los
dinosaurios de la provincia de Chubut. Su legado ha dejado una
huella imborrable, y esta denominación busca honrar su contribución
pionera a la comprensión de la rica historia paleontológica de la
región”.
 |
Por su parte, el paleontólogo Diego Pol, del
Museo Paleontológico Egidio Feruglio, destacó que “antes de este
descubrimiento, no había registros de dinosaurios saurópodos en esta
región”, siendo que “los restos estaban desarticulados pero
colocados muy cerca unos de otros”. Según estimó, tras hallar
costillas, vértebras, huesos de las extremidades y parte de una
cadera, el dinosaurio tenía las dimensiones corporales de una vaca
grande y un cuello y una cola largos, alcanzando unos seis metros de
largo. |
“Los hallazgos en La Colonia no solo ofrecen
información crucial sobre las poblaciones de saurópodos en la
Patagonia durante el final del período Cretácico, sino también sobre
la diversidad de los ecosistemas de la región en ese momento”, ya
que “la formación es conocida por haber revelado diversos fósiles,
desde dinosaurios carnívoros y plesiosaurios hasta tortugas y otros
reptiles”, afirmó el además explorador de National Geographic.
Según advirtieron los investigadores, esta es
una de las campañas que se realizan en la zona. Posteriormente, se
realizarán otras junto a profesionales del Instituto de
Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG, CONICET-UNRN). Cabe
destacar que el hallazgo se llevó a cabo en el marco del proyecto
“Fin de la Era de los Dinosaurios en Patagonia”, financiado por
National Geographic, que tiene como objetivo investigar todos los
aspectos biológicos y ecológicos de la época en la que se
extinguieron los dinosaurios no avianos. Fuente: Infobae.




 Mas información, fotos y videos en
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/04/titanomachya-gimenezi-una-nueva-especie.html
Mas información, fotos y videos en
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/04/titanomachya-gimenezi-una-nueva-especie.html
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Opisthodactylus
kirchneri. ¿Qué tan rápido era el ñandú más grande de América del
Sur que habitó el noroeste argentino?
El equipo científico
–interdisciplinario-, logró dilucidar aspectos paleobiológicos del
mayor ñandú que pobló los suelos de América del Sur –específicamente
en zonas del noroeste argentino-, gracias a la utilización de
estudios de biomecánica, geometría y morfología funcional.
El ejemplar en cuestión
corresponde a un ave terrestre extinta con incapacidad de vuelo, muy
similar a los ñandúes que hoy viven en América del Sur y con los que
se encuentra emparentado filogenéticamente –tal lo demuestran los
estudios de ancestralidad y descendencia (i.e., Análisis
Filogenéticos) de este fósil conocido en en 2017 con el nombre de "Opisthodactylus
kirchneri", fruto del trabajo de Jorge Noriega, director del
Laboratorio de Paleontología de Vertebrados del CICYTTP, Centro que
integra el CONICET Santa Fe.
La investigación, recientemente
publicada en la revista internacional GEOBIOS, ha permitido revelar
los aspectos paleobiológicos de esta ave extinta, a partir de
fósiles hallados que se estudian a través de estimaciones con formas
vivientes emparentadas filogenéticamente, “como comúnmente se
conocen a las relaciones de ancestralidad y descendencia entre las
especies”, según explica Raúl Vezzosi –especializado en
paleontología de vertebrados con énfasis en aves y mamíferos de
América del sur-.
|
 |
En cuanto a la procedencia de los
fósiles -Mioceno tardío, en los últimos 7 millones de años-,
corresponden a lo que su colector, (Alfredo Castellanos, médico
aficionado a la Paleontología), denomina como 'Araucanense medio',
se corresponden con depósitos geológicos situados al noroeste de
Agua del Chañar, en el Valle de Santa María, de la provincia de
Tucumán. Sobre los fósiles, estudiados previamente por Jorge
Noriega, precisa Raúl Vezzosi que “se corresponden a restos de
huesos de ambas extremidades posteriores, representados por un
fémur, tibias, tarsosmetatarsos y huesos de los dedos”. |
A través de la confección de bases
de datos -integradas en modelaciones matemáticas y estudios
biomecánicos logrados en base a un modelo desarrollado por los
científicos del grupo para aves carnívoras terrestres extintas
incapaces de volar –cursoriales, conocidas como 'aves del terror'-;
los investigadores obtuvieron información relevante de las
diferentes especies de aves terrestres vivientes con grandes
extremidades posteriores que hoy habitan el hemisferio sur; como los
ñandúes sudamericanos, el avestruz africano, el emu australiano y el
casuario austral de Indonesia. Al respecto, explica Vezzosi que “la
información obtenida de las proporciones anatómicas que forman las
extremidades posteriores de estas aves vivientes, permitieron las
comparaciones con las extremidades de la especie extinta”.
Washington Jones (paleontólogo,
especializado en aves fósiles de América de Sur), explica que
“pudimos conocer el peso corporal –a través de las proporciones de
masa- y así logramos estimar cómo se desplazaba en carrera el ñandú
extinto de América del Sur, revelando así la máxima velocidad de
carrera. Por su parte, Ernesto Blanco -físico especializado en
Paleobiología y biomecánica-, explica que “los resultados obtenidos
a partir de ecuaciones alométricas (dimensiones en tamaño),
permitieron conocer que Opistodacthylus kirchnerii fue un ñandú
proporcionalmente grande, con extremidades posteriores largas y más
robustas que las observadas en los ñandúes vivientes”.
|
 |
La investigación permitió también
hacer la estimación del peso corporal –en unos 35 kilogramos-, lo
cual permitió reconocer una relación de proporcionalidad con los
registros de ejemplares adultos de Rhea americana (10.5–40 kg), del
emú australiano Dromaius novahollandiae (17.7–48 kg) y del casuario
austral Casuarius casuarius (29.2–58.5 kg) de Indonesia y Nueva
Guinea. |
A pesar de ser un ave cursorial
(aquellas adaptadas para correr), con extremidades posteriores
largas y robustas y con una masa corporal importante, las
proporciones de sus extremidades posteriores no le permitieron ser
un buen corredor –tal como lo son los avestruces y ñandúes. Por
esto, los llamativos 50 km/h que lograba adquirir en carrera, no
eran suficientes para superar en velocidad a las especies vivientes;
aunque puede que haya logrado adquirir un desplazamiento similar a
las especies de Indonesia y Australia.
Para concluir, señala Washington
Jones, que “el hecho de haber logrado preservar parte de los dedos
de sus extremidades posteriores, nos permitió estudiar en detalle
estos elementos anatómicos, a partir de lo que interpretamos que
este segmento distal habría brindado adaptaciones particulares ante
las condiciones paleoambientales imperantes durante el Mioceno
tardío de América del Sur, las que resultarían diferentes a las de
sus parientes actuales de América del Sur y más próximas con las
originarias de Indonesia, Nueva Guinea y Australia, como los emus o
casuarios”.Fuernte: Conicet.




 Mas información, fotos y videos en
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/04/opisthodactylus-kirchneri-que-tan.html
Mas información, fotos y videos en
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/04/opisthodactylus-kirchneri-que-tan.html
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Marambionectes molinai, una nueva especie de
reptil marino del Cretácico de la Antártida.
El descubrimiento de un grupo de investigadores
del CONICET permite echar luz sobre un proceso evolutivo desconocido
hasta ahora y comprender la conexión entre otros géneros hallados en
Chile, Nueva Zelanda y la Antártida occidental,
Apareció como una piedra en el camino, pero no
metafóricamente sino solo en sentido literal, cuando el investigador
del CONICET José O’Gorman tropezó con un bulto semienterrado cerca
de la Base Marambio, principal nodo logístico argentino en la
Antártida. Era febrero de 2018 y el científico cerraba una jornada
de trabajo junto a colegas durante una campaña en el continente
blanco. Su olfato le aconsejó no seguir de largo y, en cambio,
demorar la vuelta unas horas para cavar en el lugar y averiguar de
qué se trataba. Pocas semanas después esa protuberancia en la tierra
se convertía en una de las más de ochenta vértebras de la columna de
un elasmosáurido, un reptil marino que convivió en la última etapa
de los dinosaurios, y al que se le calcula una antigüedad de poco
más de 67 millones de años. El hallazgo se publicó en la revista
Journal of Systematic Palaeontology.
 |
“Empezamos cavando por la línea del cuello, a
contrarreloj y con mucha expectativa frente a la idea de llegar al
cráneo, una parte que pocas veces se conserva”, relata O’Gorman,
investigador en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la
Universidad Nacional de La Plata (FCNyM, UNLP) y primer autor del
trabajo. Enorme fue la sorpresa cuando al final del recorrido
encontraron lo que esperaban, y ese hallazgo es una de las perlas
del descubrimiento, pero no la única. “El estado de preservación
general es excepcional, incluso del material craneano, aunque no
está completo. Y se trata de restos articulados, lo cual
tampoco es frecuente.
|
Por si fuera poco, pudimos confirmar no solo que es una
especie nueva, sino que tiene características particulares que nos
permiten ubicarla como una forma de transición entre dos grupos que
habitaron el hemisferio sur, echando luz al proceso evolutivo y la
conexión entre otros géneros hallados en Chile, Nueva Zelanda y la Antártida occidental”, añade el experto.
El nuevo espécimen fue bautizado
Marambionectes
molinai en honor, por un lado, a la base Marambio y, por otro, a
Omar José Molina (1937-2022), integrante del Museo de La Plata,
primer técnico en la paleontología argentina en ir a trabajar a la
Antártida en la década de 1970. Los restos colectados incluyen el
tronco y parte de la cola, de las extremidades, del cuello y del
cráneo, como así también unas piedras estomacales llamadas
gastrolitos, posiblemente utilizadas para realizar la digestión
mecánica de los alimentos. Fueron extraídos en su totalidad en
aquella primera campaña, una experiencia intensa y agotadora que se
vio interrumpida por una tormenta de nieve de varios días que aisló
al equipo de investigación en un refugio a la espera de mejores
condiciones climáticas que les permitiera concluir el trabajo.
Una vez extraído, M. molinai fue cuidadosamente
trasladado a Buenos Aires para ser ingresado en la colección de
Paleovertebrados del Instituto Antártico Argentino (IAA), organismo
encargado de coordinar las campañas antárticas, para viajar un año
después a la localidad neuquina de Villa El Chocón, donde comenzó su
preparación en el laboratorio del Museo Municipal Paleontológico,
Arqueológico e Histórico “Ernesto Bachmann”. De acuerdo a la
explicación del investigador, “los huesos fósiles están en una
concreción muy dura que después hay que quitarle con un martillo
neumático, una pequeña herramienta similar al torno de un dentista
pero muy potente, que va eliminando esa roca”. Es una tarea muy
precisa de protección y limpieza que lleva tiempo –en este caso
fueron dos años– y que debe ser realizada por personal
especializado.
Cabe mencionar que los elasmosáuridos forman
parte del grupo de los plesiosaurios, reptiles que se adaptaron
secundariamente a la vida acuática. Vivieron durante el Mesozoico,
que se extendió entre los 250 y 66 millones de años atrás, y se
extinguieron junto con los dinosaurios. Históricamente se los ha
considerado depredadores activos, consumidores de peces y otros
organismos que nadan activamente, aunque en los últimos años fue
tomando mayor peso la hipótesis de que un grupo, llamado
aristonectinos, habrían desarrollado un modo de alimentación más
similar a la filtración de agua –como hacen, por ejemplo, las
ballenas barbadas–, que a la captura de presas individuales. “Si
bien M. molinai no es un aristonectino, sus características indican
que se trata de una especie cercanamente emparentada con ellos, y de
ahí que su aparición nos permitirá conocer más sobre los diversos
aspectos evolutivos entre estos animales extintos”, concluye el
investigador. Fuente Conicet.




 Mas información, fotos y videos en
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/04/marambionectes-molinai-una-nueva.html
Mas información, fotos y videos en
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/04/marambionectes-molinai-una-nueva.html
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Bustingorrytitan
shiva, una nueva especie de
sauropodo gigante en el Cretácico de la Patagonia Argentina.
El “Bustingorrytitan shiva” fue presentado en
el museo Ernesto Bachmann de Villa El Chocón. La nueva especie fue
reconstruida con piezas de dos individuos diferentes hallados en la
zona.
Se trata del "Bustingorrytitan shiva", una
especie de saurópodo, cuadrúpedo y herbívoro, que data de hace más
de 200 millones de años (período Triásico Tardío) y que se
extinguió junto con la mayoría de los dinosaurios hacia fines del
Cretácico. La conferencia estuvo encabezada por los
paleontólogos Edith Simón y Leonardo Salgado, ambos a cargo de la
campaña de excavación de los restos, que comenzó en el 2001.
|
 |
Fue en ese año que Manuel Bustingorry dio aviso
al museo municipal de Villa El Chocón que cerca de un cañadón de su
propiedad había encontrado un hueso llamativamente grande y robusto.
Se trataba del primero de los restos de la nueva especie que se
presentó ante la prensa. El dinosaurio hallado fue descrito por primera
vez en 2001, en una tesis de la paleontóloga Simón, como un nuevo
género que fue bautizado con el nombre genérico "Bustingorrytitan",
honrando al propietario del terreno donde se encontraron los
fósiles combinado con el término griego "titán", en referencia a su
talla grande.
|
El nombre específico, "shiva", emula al dios
hindú que destruye y transforma el universo, y que hace alusión al
cambio de fauna entre Cenomaniano y Turonian. "Los titanosaurios incluyen los animales
terrestres más grandes que jamás hayan existido", dijeron María
Edith Simón y Leonardo Salgado.
"Bustingorrytitan shiva
era miembro de
Lithostrotia, un gran grupo de saurópodos titanosaurios que vivieron
durante el período Cretácico", dijeron los paleontólogos. Los restos
fosilizados de al menos cuatro individuos fueron recolectados de la
base de la Formación Huincul en el sitio Bustingorry II en Villa El
Chocón.
La primera campaña de excavación para extraer
los restos del "Bustingorrytitan" se realizó en febrero del año
2001. Las piezas que se encontraron eran de gran tamaño: un húmero
que medía 1,70 metros y la escápula de una extensión de 1,64 metros.
Algunas de esas piezas estaban superpuestas y hubo dificultad en ser
extraídas. Pero una vez que pudieron recuperarse comenzó el proceso
de preservación.
|
 |
La segunda excavación se realizó entre
noviembre y diciembre del 2001. Las nuevas piezas eran también
voluminosas y pesadas. Por entonces se rescataron cinco huesos de la
mano derecha del dinosaurio; tres huesos de “falanges”; y una
vértebra de la espalda que alcanzaba los 93 centímetros de altura. En total, se rescataron entre 40 y 50 huesos
pertenecientes a cuatro individuos, todos de la misma especie. Y con
dos de ellos crearon esta nueva especie que llamaron "Bustingorrytitan
shiva", y que fue presentado este viernes en el MEB.
|
"El Bustingorrytitan shiva tiene una masa
corporal estimada de 67,3 toneladas métricas, lo que lo convierte en
uno de los dinosaurios saurópodos más grandes jamás registrados",
explicaron Simón y Salgado.
"Este descubrimiento aumenta nuestro
conocimiento sobre estos extraordinarios animales, no sólo en
términos de su diversidad anatómica sino también de su historia
evolutiva", concluyeron. Fuente: mdzol.com




 Mas información, fotos y videos en
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/03/bustingorrytitan-shiva-una-nueva.html
Mas información, fotos y videos en
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/03/bustingorrytitan-shiva-una-nueva.html
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Las Aves del
Terror fueron los primeros grandes depredadores de la Antártida
durante el Eoceno.
Se le perdonarían los términos
“pájaros no voladores” y “Antártida”, que evocan imágenes de
pequeños pingüinos felices contoneándose sobre el hielo. Pero con
nuevas investigaciones en mano, permítanos retroceder hace 50
millones de años para descubrir una criatura mucho más aterradora
que acecha en el continente entonces más cálido: las aves del
terror.
La Dra. Carolina Acosta
Hospitaleche y su equipo estaban excavando en la Formación La
Meseta, un depósito de sedimentos del Eoceno en la Isla Seymour,
Antártida, cuando el investigador encontró algo inusual.
“En las
comunidades antárticas faltaban grandes depredadores
continentales. Entre las aves sólo conocíamos una rapaz diurna y
pequeños marsupiales insectívoros. Hasta ahora nunca habíamos
encontrado un carnívoro grande”, explicó el Dr. Acosta Hospitaleche
a Paleontología Electrónica .
En lugar de la
gran cantidad de fósiles de pequeños mamíferos que se encuentran a
menudo en la isla, el investigador había descubierto dos garras
fosilizadas de 8 centímetros de largo (3 pulgadas), sospechando que
pertenecían a un animal grande y no volador conocido como pájaro
del terror .
 |
Este título normalmente se otorga a
aves de la extinta familia Phorusrhacidae, cuyos miembros a
menudo se considera que eran carnívoros rápidos y
activos. Si bien las garras encontradas en la Antártida
indican que podrían pertenecer a este grupo, la edad de los
fósiles y la falta de otras partes del esqueleto significa
que Acosta Hospitaleche y el autor del estudio, el Dr.
Washington Jones, no pueden ubicar firmemente el hallazgo en
esta categoría. Sin embargo, creen que probablemente
pertenezca a este grupo o a uno estrechamente relacionado. |
Independientemente
de su etiqueta científica, es probable que las garras formaran sólo
una parte de una criatura formidable . Los investigadores
estiman que el pájaro del terror habría medido unos 2 metros de
altura y pesado unos 100 kilogramos, colocándolo firmemente en la
categoría de peso pesado.
En cuanto a qué criaturas
desafortunadas encontraron su final prematuro a manos de estas aves,
se sugiere que las aves se alimentaban principalmente de vertebrados
de tamaño pequeño y mediano, como marsupiales y ungulados (un grupo
que hoy incluye cerdos y ciervos). Sus grandes garras y sus picos
afilados y ganchudos habrían ayudado a derribar a esas presas.
Según los investigadores, esto
sugiere que las aves "cumplieron el papel de depredadores
continentales", un hallazgo que creen que "remodela inequívocamente
nuestra comprensión de la dinámica de los ecosistemas continentales
antárticos del Eoceno temprano".
Se espera que haya más hallazgos
de fósiles que revelen más detalles sobre estas terroríficas aves y
el entorno en el que vivieron hace millones de años, y la erosión
podría ayudar a los investigadores en el camino.
“Las islas antárticas sufren una
erosión significativa y cada año se descubren nuevos fósiles. La
continua exposición de fósiles debido a la erosión presenta una
oportunidad única para descubrir más sobre los antiguos ecosistemas
de la Antártida”, concluyó Acosta Hospitaleche.
El estudio se publica en la
revista Palaeontologia Electronica.




 Mas información, fotos y videos en
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/03/las-aves-del-terror-fueron-los-primeros.html
Mas información, fotos y videos en
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/03/las-aves-del-terror-fueron-los-primeros.html
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Hallan restos de
Notiomastodontes en la costa bonaerense.
|
 |
La localidad
de Mar del Sud, distante 15 km al sur de
Miramar, sigue brindando su riqueza
paleontológica a la ciencia. Estos
hallazgos son gracias a las personas que
además de visitar nuestras playas
sienten curiosidad y se preocupan en
comunicarse con el museo local si ven
algo que les llama la atención. Luego de
un paseo por los acantilados en el paraje de “El
Remanso” y gracias a que el pequeño Lorenzo de 5 años
observó algo raro en el acantilado, su madre Belén Rojas
dio aviso al Museo de
Ciencias Naturales de Miramar sobre la presencia
de un posible resto prehistórico.
|
Inmediatamente junto al grupo de
voluntarios que colabora en la extracción de
fósiles, y a su vez son estudiantes avanzados de
la Tecnicatura en Paleontología que se dicta en
la misma ciudad, se pusieron a extraer el
espécimen, el cual resultó ser parte de la
pelvis de un “Notiomastodon platensis”, un
pariente antiguo de los elefantes y mamuts, ya
extinguido y de unos 400.000 años de antigüedad,
según los sedimentos de donde fue extraído.
Curiosamente a 50 metros al norte
del primer hallazgo y gracias al buen ojo y
aviso de Cecilia Méndez, Romi Méndez y la
pequeña Paloma, se pudo extraer, aunque con
dificultad debido a su frágil estado de
conservación, una media mandíbula de otro Notiomastodon.
Los fósiles recientemente
extraídos ya se encuentran en el laboratorio del
Museo para su limpieza y restauración, en un
trabajo que llevará bastante tiempo debido a su
fragilidad. En la mayoría de las ocasiones la
tarea es difícil ya que los restos antiguos son
bastante delicados y se encuentran en diverso
grado de conservación, dependiendo del sitio en
donde quedaron sepultados.




 Mas información, fotos y videos en
Mas información, fotos y videos en
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Encuentran una gran cantidad de restos de Saurópodos
juveniles en Neuquén.
El extraordinario
hallazgo se dio en una zona cercana de Rincón de los Sauces.
Los huesos son de titanosaurios en una etapa de vida inicial.
"Nos da mucha
ternura por el tamaño de las piezas, cuando en su adultez eran
animales gigantes", dijo uno de los paleontólogos.
Un espectacular hallazgo cerca de
Rincón de Los Sauces sacude a la paleontología de Neuquén y del
país. Incluso, con una latente proyección internacional. Se trata
del descubrimiento de varios huesos completos de dinosaurios que
tendrían entre diez meses y un año de edad que pertenecieron al
cretácico superior. Los científicos analizan la posibilidad de que
se trate de una «guardería» de pequeños saurópodos titanosaurios.
 |
«Esto jamás se vio, es histórico»,
aseguró a Diario RÍO NEGRO, Leonardo Filippi, paleontólogo del Museo
Argentino Urquiza de Rincón de los Sauces, quien formó parte de la
campaña que detectó las piezas en la zona de «La invernada» cerca de
la localidad petrolera.
Las primeras interpretaciones del
descubrimiento confirman que estos enormes animales herbívoros de
cuellos largos y cabezas chicas, habrían tenido un complejo sistema
social.
|
«Aún es muy temprano, el hallazgo fue el sábado pero sin
dudas estos ejemplares estaban conviviendo de alguna manera juntos y
por alguna razón murieron todos juntos», contó Filippi quien agregó
que «estaban en el borde de lo que fue un río por lo que se presume
fueron arrastrados».
La cantidad de piezas rescatadas
también es inédita. Al menos cien huesos fueron retirados del suelo.
«Eran animales realmente gigantes, por lo general por cada campaña
nos llevamos uno o dos huesos pero estos al ser tan chicos nos
dieron la chance de recolectar más», dijo el experto. La idea de que los ejemplares más
chicos estaban juntos dentro del grupo, pone en juego la teoría de
que eran cuidados por los adultos. Un comportamiento similar al de
varios animales actuales que viven en manada.
n el material que será analizado
hay huesos completos y buen estado de conservación. La medida va de
los 15 centímetros. «Tenemos huesos que no superan los 40
centímetros, realmente nos enternece trabajar con estas piezas tan
chicas, porque uno dimensiona el tamaño real y se da cuenta que eran
ejemplares pequeños», confesó el emocionado paleontólogo.
Lo innovador del hallazgo también
fue confirmado por el científico que pertenece a CONICET: « Se han
encontrado evidencias de otros ejemplares en otras partes del mundo,
sobre todo en Norteamérica pero en el Jurásico, esto jamás se vio». En una etapa posterior, se espera
analizar la data de los huesos con estudios específico aunque el
material de la zona y la especie de animal dan grandes pistas
temporales.
Este proceso será crucial para
determinar el contexto de muerte y porqué llegaron a ese punto los
restos. ¿Era una familia que se desplazaba por alimento?, ¿Formaban
parte de un proceso migratorio? o ¿Huían de algo?, son algunas de
las maravillosas incógnitas que los paleontólogos tratarán de
dilucidar.
La campaña que se inició hace unos
días terminó el pasado sábado 24 y estuvo encabezada por un equipo
de investigadores, becarios y técnicos del CONICET a los que se
sumaron estudiantes de paleontología.
Se aclaró que trabajos de campo
fueron realizados bajo los permisos de campo otorgados por la
Dirección de Patrimonio de la Subsecretaría de Cultura de la
Provincia de Neuquén. Se destacó que el hallazgo del sitio fue
realizado por el Dr. Francisco Barrios mientras se realizaban
prospecciones en el área. Fuente: Diario Rio Negro y El Diario.ec.




 Mas información, fotos y videos en
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/03/encuentran-una-gran-cantidad-de-restos.html
Mas información, fotos y videos en
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/03/encuentran-una-gran-cantidad-de-restos.html
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Patagomaia
chainko, el mamífero de mayor tamaño para el Cretácico de la
Patagonia Argentina.
Un equipo
multiinstitucional de arqueólogos y paleontólogos ha desenterrado e
identificado una nueva especie de mamífero de la era del
Maastrichtiano. En su artículo publicado en la revista Scientific
Reports , los investigadores señalan que el mamífero era mucho más
grande que cualquier otro ejemplar conocido de su tipo.
|
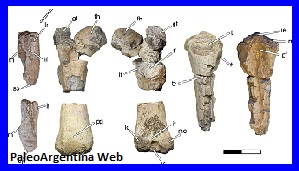 |
El fósil consta de fémur, tibia,
cadera y cavidad de la cadera, suficiente para que el equipo lo
identifique como perteneciente a un grupo conocido como Theria, que
comprende mamíferos que no ponen huevos. También fue suficiente para
demostrar que el animal era de gran tamaño en comparación con otros
mamíferos de su época. El equipo nombró a la nueva criatura
Patagomaia chainko. Fue excavado en el sur de la Patagonia. |
Lo describen como un mamífero de
tamaño mediano en comparación con los estándares actuales,
probablemente del tamaño de un zorro andino. Sugieren que el tamaño
promedio de la especie podría haber variado de 2 a 25 kilogramos y
que probablemente creció hasta aproximadamente un metro de
largo; Vivió hace aproximadamente 70 millones de años.
 |
Los investigadores señalan que
investigaciones anteriores han demostrado que la mayoría de los
mamíferos de la época tenían una masa corporal inferior a 100
gramos, y que sólo una fracción de ellos alcanzaba 1 kilogramo. Sus
estimaciones más pequeñas para P. chainko lo sitúan entre los
mamíferos más grandes de la Era Mesozoica. Los equipos de
investigación teorizan, basándose en los fósiles, que la forma del
animal probablemente era similar a la de un ornitorrinco, o quizás a
la de un puercoespín o un tejón. |
Los mamíferos durante el Mesozoico
tendían a ser muy pequeños, aproximadamente del tamaño de los
ratones o musarañas modernos, y el tamaño corporal de los mamíferos
durante el Mesozoico era en promedio mayor para los que vivían en
el hemisferio sur que en el norte, hasta que llegó el asteroide que
arrasó. Fuera los dinosaurios. Los investigadores sugieren que el
nuevo hallazgo nos ayudará a comprender mejor la evolución de los
mamíferos en el hemisferio sur durante la Era Mesozoica. Fuente:
phys.org/




 Mas información, fotos y videos en
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/03/patagomaia-chainko-el-mamifero-de-mayor.html
Mas información, fotos y videos en
https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/03/patagomaia-chainko-el-mamifero-de-mayor.html
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Encuentran
restos más antiguos de un ave del terror en el Eoceno de la
Provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina.
Durante mucho
tiempo, los animales de dieta carnívora más exitosos en América del
sur fueron aves gigantescas, como los Phorusrhacos. Es un
género de gigantescas aves corredoras, no voladoras que habitaron la
Patagonia. Fueron los depredadores dominantes en América del Sur
durante el Cenozoico.
 |
Sus parientes más
cercanos en la actualidad son los de la familia Cariamidae, llamados
también Seriemas o Chuñas, pero su tamaño era mucho mayor que el de
éstos; siendo su aspecto más parecido al de un avestruz.
Estas aves habitaron en selvas, bosques y pastizales, un paisaje
totalmente diferente del actual centro sur de Argentina. |
Recientemente, se
publicó el resultado de un estudio del registro más antiguo está
representado por un extremo distal aislado de tibiotarso que se
encontraba en las colecciones científicas de paleontología del Museo
de La Plata, descubierto en sedimentos del Eoceno medio de la
Formación Sarmiento expuesto en la localidad de Cañadón Vaca ,
Provincia de Chubut, Argentina.
|
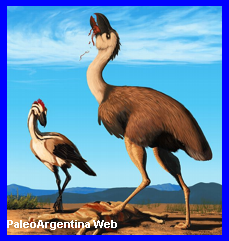 |
A pesar de ser
frecuentemente citado como el espécimen más antiguo de
Phorusrhacidae, este espécimen nunca ha sido figurado ni
descrito de manera exhaustiva.
Motivados por esta brecha y reconociendo la
importancia de este hallazgo,los autores de la publicación,
los paleontólogos C. Acosta Hospitaleche del Museo de la
Plata y W. Jones del Museo de Historia Natural de
Montevideo, Uruguay, realizaron una comparación detallada
del tibiotarso depositado, con los de otras especies,
asignándolo a una especie indeterminada de Psilopterinae con
una masa corporal estimada de aproximadamente 5 kilos. |
Además, tras la
identificación de numerosas marcas de dientes en la superficie
distal, planteamos la hipótesis de que este pequeño forusrácido pudo
haber sido sometido a un ataque o actividad carroñera por parte de
un depredador de tamaño pequeño a mediano, como Nemolestes
spalacotherinus, un marsupial hipercarnívoro previamente registrado
en el conjunto Cañadón Vaca.
Publicacion: C.
Acosta Hospitaleche & W. Jones (2024) Perspectivas sobre el ave
terror más antigua (Aves, Phorusrhacidae) del Eoceno de Argentina,
Biología Histórica, DOI:10.1080/08912963.2024.2304592.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08912963.2024.2304592




 Mas información, fotos y videos https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/02/encuentran-restos-mas-antiguos-de-un.html
Mas información, fotos y videos https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/02/encuentran-restos-mas-antiguos-de-un.html
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Sidersaura marae, un nuevo dinosaurio herbívoro
del Cretácico de Neuquén.
Fue encontrado por científicos
del Conicet y la Fundación Azara en Neuquén. De qué se alimentaba y
qué implica el hallazgo?
Un equipo de paleontólogos del
Conicet dio a conocer a través de un estudio en la revista
Historical Biology el hallazgo de una nueva especie de dinosaurio
herbívoro de cuello largo. El nuevo dinosaurio, bautizado
como Sidersaura marae. Era cuadrúpedo y tenía una larga cola.
Sidersaura formó parte de la familia de los
dinosaurios rebaquisáuridos. Se han encontrado
especies de esa familia en otros lugares de Sudamérica, Europa, Asia
y África. Esos animales se caracterizaban por sus hocicos
anchos tipo pato, que les facilitaban alimentarse de la vegetación
baja, y por los huesos de su columna vertebral rellenos de espacios
con aire (como en las aves), que les daban un peso mucho menor del
esperable.
|
 |
Los restos fósiles correspondientes a cuatro
ejemplares diferentes fueron descubiertos en Cañadón de Las
Campanas, localidad ubicada a 20 kilómetros de Villa El Chocón. Es
una de las áreas paleontológicas más abundantes en rebaquisáuridos a
nivel mundial.
Las rocas de la Formación Huincul que afloran
en la localidad neuquina corresponden a comienzos del Cretácico
Superior y tienen una antigüedad estimada de entre 96 y 93 millones
de años.
|
Aunque los rebaquisáuridos no se distinguían
por su gran tamaño, Sidersaura es la especie más grande de la
familia, con una masa estimada de 15 toneladas y una longitud de
entre 18 y 20 metros.
“Los rebaquisáuridos fueron dinosaurios muy
importantes en los ecosistemas cretácicos y desaparecieron a
mediados de este período en un evento de extinción masiva que tuvo
lugar hace 90 millones de años, en el que también se extinguieron
los carcarodontosáuridos, los dinosaurios carnívoros más grandes del
mundo”, dijo Sebastián Apesteguía, investigador del Conicet y
director del Área de Paleontología de la Fundación de Historia
Natural Félix de Azara (que funciona en la Universidad Maimónides) y
uno de los autores del trabajo.
La especie descrita forma parte del grupo de
los últimos rebaquisáuridos, pero a la vez pertenece a un linaje
antiguo en términos evolutivos. “Nos muestra que al final de su
época sobrevivían algunos de los rebaquisáuridos de los primeros
tiempos, y que estos eran de los más grandes de su grupo, dado que
podían alcanzar cerca de 20 metros de largo”, destacó el
investigador.
El equipo de Apesteguía encontró los primeros
restos de Sidersaura en 2012. Pero la extracción
tomó cinco campañas anuales de entre dos y cuatro semanas, en las
que también se recuperaron los restos del carnívoro gigante Meraxes
gigas, hallados junto a los fósiles del ejemplar de Sidersaura de
mayor tamaño. Los restos de los otros tres ejemplares fueron
encontrados a pocos metros.
A partir de estudios geológicos, los
investigadores pudieron determinar que estos dinosaurios murieron en
una zona barrosa cercana a un río y sus restos se descompusieron en
ese mismo lugar. Luego, algunos animales carroñeros se llevaron
algunos huesos y las crecidas del río arrastraron otros restos y
desarmaron parcialmente los esqueletos.
Entre los restos hallados se encuentran
vértebras de la zona sacra y la cola en parcial articulación, huesos
de las extremidades posteriores, partes del cráneo y vértebras
sueltas de la cola.
“Contar con varios ejemplares que se superponen
anatómicamente nos permitió poder correlacionarlos y conocer mejor
las características de este nuevo dinosaurio saurópodo”, afirmó
Lucas Lerzo, primer autor del estudio y becario doctoral del Conicet
en el Centro de Ciencias Naturales, Ambientales y Antropológicas de
la Universidad Maimónides.
Los paleontólogos destacaron que Sidersaura se
distingue de otros dinosaurios por la forma estrellada de sus huesos
de la cola. “Esta particularidad es la que le da nombre a la
especie, dado que sider significa estrella en latín”, explica Lerzo.
Además, los huesos del cráneo de la nueva especie son robustos, a
diferencia de los del resto de sus parientes más cercanos, mucho más
delicados y laminares.
“Otra característica craneal que diferencia a
Sidersaura de otros rebaquisáuridos es su foramen frontoparietal,
que es básicamente un agujero en el ‘techo’ del cráneo. Este rasgo
lo acerca a los dicreosáuridos, una familia de dinosaurios
saurópodos conocida por tener espinas en el cuello y la espalda, en
la que se destacan especies como Amargasaurus o Bajadasaurus. Tanto
los rebaquisáuridos como los dicreosáuridos forman parte de un grupo
más grande de saurópodos conocido como Diplodocoidea”, explicó el
becario.
Entre los restos óseos recuperados de
Sidersaura se encuentra también el calcáneo, uno de los dos huesos
que componen el tobillo de los vertebrados terrestres, junto con el
astrágalo, y que hasta ahora no se había encontrado en los
rebaquisáuridos conocidos. En este caso, los investigadores
interpretaron que la morfología de este hueso le otorgaba una mayor
resistencia en el paso a la extremidad posterior.
El estudio realizado indica que
Sidersaura se encuentra emparentado con el rebaquisáurido africano
Nigersaurus taqueti, el cual presentaba un notable ensanchamiento de
la mandíbula y una batería dental prominente.
El trabajo contó con financiamiento de la
National Geographic, la Municipalidad de Villa El Chocón (Neuquén),
la Fundación Azara y el Museo Field de Historia Natural de Chicago
(Estados Unidos), del cual participó el investigador Peter Makovicky
y la técnica Akiko Shinya.
El fósil fue estudiado por el Lic.
Lucas Lerzo, quien lideró el estudio de la Fundación
Azara y la Universidad Maimónides-CONICET, junto al Dr. Pablo
Gallina (Fundación Azara-CONICET), el Dr. Sebastián Apesteguía
(Fundación Azara-CONICET) y los doctores Juan Ignacio Canale del
Museo Paleontológico “Ernesto Bachmann” (Neuquén), el Dr. Alejandro
Otero de la Universidad de La Plata (Buenos Aires), Jose Luis
Carballido del Museo paleontológico “Egidio Feruglio” (Trelew) y
Peter Makovicky de la Universidad de Minessota (Estados Unidos).
Fuente: Fundación Azara. InfoBae. GrupoPaleo.com.ar. La ilustración
fue realizada por Gabriel Diaz Yanten. Esqueleto ilustrativo de
Nigersaurus taqueti por Paul Sereno.




 Mas información, fotos y videos https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/01/sidersaura-marae-un-nuevo-dinosaurio.html
Mas información, fotos y videos https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/01/sidersaura-marae-un-nuevo-dinosaurio.html
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
La Fundación Azara inaugurara en San Martín de los
Andes un Museo de Ciencias Naturales.
Ubicado sobre la
calle Capitán Drury 936, pertenece a la Fundación Azara, que cuenta
con varios museos en el país.
El gobernador
Rolando Figueroa visitó este lunes por la tarde en San Martín de los
Andes las instalaciones del museo de Ciencias Naturales, que
pertenece la Fundación Azara. Esta organización cuenta con varios
museos en el país, algunos en ciudades turísticas.
Acompañaron al
gobernador en la recorrida, el intendente de San Martín de los
Andes, Carlos Saloniti y los ministros Jefe de Gabinete, Juan Luis
Ousset, de Turismo, Gustavo Fernández Capiet y de Economía,
Producción e Industria, Guillermo Koenig; y la secretaria de
Planificación y Vinculación Institucional, Leticia Esteves; entre
otros.
|
 |
El museo
de San Martín de los Andes fue realizado con inversión
privada y será gestionado de forma privada. Se podrá visitar
con entrada arancelada y las escuelas lo podrán visitar
gratuitamente.
El
edificio se compone de dos plantas. En la planta baja existe
una colección de paleontología, compuesta por réplicas de
dinosaurios de toda la Patagonia y en el primer piso cuenta
con una colección de fauna actual, integrada por animales
nativos y exóticos embalsamados. |
Además, hay un
tercer sector de historia etnográfica, en la que se cuenta la
historia de los pueblos originarios y se exhiben elementos
históricos. Las instalaciones no cuentan con ninguna colección
arqueológica, ni paleontológica, original.
La Fundación
La Fundación de
Historia Natural Félix de Azara (Fundación Azara), cuenta, entre
otros, con el museo de naturaleza y antropología “Jacobacci”, en la
localidad de San Antonio Oeste, en la provincia de Río Negro.
Creada el 13 de
noviembre de 2000, es hoy una de las instituciones dedicadas al
estudio y conservación de la naturaleza más importantes de América
Latina. Con origen en la Argentina, sus actividades crecen en Chile,
Paraguay, Bolivia, Uruguay y sur de Brasil, además de algunas
incursiones en Ecuador y Cuba.
La Fundación se
destaca por su labor en la creación e implementación de reservas
naturales, así como en la creación, puesta en valor y gestión de
museos regionales de ciencias naturales y antropología, centros de
interpretación, geoparques, sitios paleontológicos y arqueológicos,
habiendo sumado 150 mil hectáreas en áreas naturales protegidas
provinciales, municipales y privadas. Fuente: Neuquén Informa.




 Mas información, fotos y videos https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/02/la-fundacion-azara-inaugurara-en-san.html
Mas información, fotos y videos https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/02/la-fundacion-azara-inaugurara-en-san.html
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Tarjadia
ruthae, un antepasado de los cocodrilos en el Triasico de Talampaya.
Es un reptil que vivió en el
actual territorio de La Rioja durante el período Triásico. Los
primeros fragmentos fueron hallados en 1998 y, en la última década,
un equipo de investigación del CONICET encontró cráneos completos y
otros restos mejor preservados. Así, pudo determinar de qué especie
se trata y comenzar a estudiar cuáles eran sus hábitos
Apenas algunos fragmentos de
osteodermos, es decir placas de huesos que cubren la piel, vértebras
y costillas hallados en 1998 en la Formación Chañares, ubicada en el
Parque Nacional Talampaya, de La Rioja, le permitieron a las
científicas argentinas Andrea Arcucci y Claudia Marsicano determinar
la existencia de una especie nunca antes descripta: Tarjadia ruthae.
Ese escaso registro fósil no alcanzaba para establecer con exactitud
las relaciones de parentesco de esta especie y, en ese entonces, las
expertas a cargo del hallazgo consideraron que se trataba de un tipo
de reptil muy antiguo vinculado al origen mismo de los arcosaurios,
el linaje que engloba a los cocodrilos, las aves modernas y muchas
de sus formas precursoras.
|
 |
Sucesivas campañas
realizadas por un equipo de investigación del CONICET entre
2011 y 2014 permitieron encontrar numerosos esqueletos casi
completos, con el cráneo intacto, la columna articulada, las
patas y los osteodermos bien preservados de T. ruthae.
“Logramos triplicar la cantidad de ejemplares originales que
se conocían para esta especie y, gracias a ese material,
pudimos reconstruir su anatomía completa y determinar que no
se trataba de un animal tan basal o ancestral, sino más bien
de una forma derivada más afín al linaje de los cocodrilos.
|
Es un reptil de un grupo de
pseudosúquidos que se conoce como erpetosúquido, que vivió en la
región de Talampaya hace 237 millones de años durante el período
Triásico”, cuenta Julia B. Desojo, investigadora del CONICET en la
Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de
La Plata (FCNyM, UNLP).
Desojo es la primera autora de un
artículo recientemente publicado en la revista The Anatomical
Record en el que, junto a colegas del Museo Argentino de Ciencias
Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACNBR, CONICET); el Centro
Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica
de La Rioja (CRILAR, CONICET-UNLaR-SEGEMAR-UNCa-Gobierno de La
Rioja); el Centro de Investigaciones de la Geósfera y Biósfera (CIGEOBIO,
CONICET-UNSJ); la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ); y la Universidad
Federal de Río de Janeiro (UFRJ), Brasil, describe minuciosamente la
osteología, es decir las características óseas completas del cráneo
de T. ruthae, y su paleoneurología, esto es el estudio de la
evolución y las características de su cerebro y órganos de los
sentidos, como el oído, mediante tomografías computadas craneales
que permitieron reconstruirlos en un modelo 3D a partir de la
cavidad que ocupaban.
“La reconstrucción del cerebro nos
permite hacer inferencias y estimar cómo habrían sido algunas de sus
conductas y habilidades”, cuenta María Belén von Baczko,
investigadora del CONICET en el MACNBR y autora del estudio, y
desarrolla: “Por ejemplo, a partir de la forma del oído se puede
interpretar que tan ágil era, o cómo habrían sido sus capacidades
sensoriales, y así entender cómo percibía el entorno en el que
estaba y qué nicho ocupaba en el marco de la fauna que lo rodeaba.
Lo que vemos en este animal es que, si bien hay características que
nos dicen que era carnívoro, no era muy ágil.
|
 |
Debió haber sido un cazador de poca monta.
Esto surge del estudio del oído, donde encontramos que los
canales que lo conforman tienen curvaturas bastante bajas.
Esas estructuras son las que permiten estabilizar rápido la
vista y recuperar el balance sin marearse al percibir
movimiento. En este caso, no era así, su estructura era más
primitiva. Entonces no era un animal que perseguía a sus
presas con movimientos ágiles, sino que su forma de
conseguir alimento se basaba en otras estrategias. |
La vista tampoco era su
mejor virtud, por lo que se entiende que tendría un olfato mejor
desarrollado para compensar esas falencias”.
De entre 2 y 3 metros de largo, T.
ruthae era un cuadrúpedo cubierto por osteodermos en el dorso y los
miembros, y presentaba un cráneo robusto en cuyo techo se destacaba
una marcada ornamentación, similar a la que presentan los cocodrilos
modernos. “Fue interesante encontrar una característica anatómica
muy llamativa que es el patrón de salida de algunas arterias, como
las carótidas, que no salen por el mismo lugar que en el caso de los
cocodrilos, sino desde una posición más ventral, algo que no se ve
en ningún animal actual. Si bien no es un animal tan ancestral como
se pensaba al principio, sí presenta esta peculiar característica
basal de salida ventral de las carótidas: lo retuvo de sus
antepasados, y se perdió con su extinción, porque sus familiares
modernos ya no la tienen”, cuenta von Baczko.
En todo el mundo hay trece
ejemplares de la especie, nueve de ellos fueron hallados en La Rioja
por el equipo del CONICET y el resto en Alemania, Brasil, Escocia,
Estados Unidos y Tanzania. Los materiales de Tanzania y de nuestro
país son los más completos y mejor conservados. “Esto es interesante
porque hemos hecho un aporte muy importante para completar el
conocimiento sobre un grupo del que hasta hace apenas quince años se
sabía muy poco”, destaca Desojo.
El estudio del cráneo y la
reconstrucción del cerebro fue el primer paso de una serie de
trabajos que el equipo se propone hacer sobre T. ruthae,
que incluyen, entre otras cosas, analizar en detalle las relaciones
filogenéticas, es decir sus vínculos de parentesco, algo que ya fue
propuesto preliminarmente en 2017 por el mismo grupo de
investigación en un artículo liderado por Martín Ezcurra,
investigador del CONICET en el MACNBR. Asimismo, los expertos y
expertas buscan comprender de manera más integral cómo era la
comunidad faunística que habitaba, en la que convivían depredadores
–dominaban los cocodrilos– y grandes herbívoros en un momento
inmediatamente previo al origen de los primeros dinosaurios.
“También nos interesa indagar sobre la morfología craneal, ya que
presenta aspectos muy peculiares, con los costados del hocico
excavados, los dientes alojados en la parte anterior del hocico, es
decir que están retenidos a nivel frontal y ausentes en la parte
posterior de la mandíbula superior. Son todas cuestiones a analizar
en un estudio de carácter biomecánico”, subraya Desojo. Fuente:
Conicet. Esqueleto ilustrativo de Erpetosuchidae




 Mas información, fotos y videos https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/02/tarjadia-ruthae-un-antepasado-de-los.html
Mas información, fotos y videos https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/02/tarjadia-ruthae-un-antepasado-de-los.html
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Riojanodon nenoi, una nueva especie precursora de los
mamíferos en el Triásico de La Rioja, Argentina.
Se trata de un pequeño animal
de unos 237 millones de años, descubierto en el Parque Nacional
Talampaya. Los expertos explican por qué se trata de un hallazgo
fósil clave, en búsqueda de entender los procesos evolutivos, y
también cuentan los secretos que se esconden detrás del bautismo de
la especie.
Como si fuese una experta
guardiana, la Tierra esconde, en sus entrañas, viejos tesoros de
tiempos paleontológicos, de escalas temporales que los seres humanos
podemos medir, pero difícilmente dimensionar en su totalidad. Y, de
tanto en tanto, algunos de los secretos de las viejas eras ven
nuevamente la luz. Recientemente, un grupo de paleontología
argentino dio cuenta de una nueva especie vinculada al origen de los
mamíferos, que vivió hace unos 237 millones de años en lo que hoy es
el Parque Nacional Talampaya, en la provincia de la Rioja.
 |
El descubrimiento es
clave, pues arroja más luz al linaje que luego originaría a
los distintos grupos de los mamíferos. “Es una nueva especie
de lo que se conoce como cinodonte probainognatio. Era un
‘bicho’ pequeño, no mayor a una comadreja actual. Fue un
primo lejano de los mamíferos y, aunque no era parte de este
grupo, ya poseía numerosos rasgos mamalianos, como un
paladar óseo bien desarrollado y dientes complejos”, comenta
Agustín Martinelli, investigador del CONICET e integrante
del equipo, en diálogo con la Agencia CTyS-UNLaM. |
Martinelli agrega que estos
cinodontes “se diversificaron previamente al surgimiento de los
dinosaurios”, mientras que “los mamíferos que conocemos hoy en día
tuvieron su auge recién después de la extinción de los grandes
dinosaurios del Mesozoico”.
El animal en cuestión, cuya
descripción fue publicada en la prestigiosa revista The Anatomical
Record, fue bautizado como Riojanodon nenoi, que significa “diente
de La Rioja”. “Del Riojanodon encontramos restos de las mandíbulas y
dientes. Es algo bastante peculiar lo de este extinto animal, porque
es una forma de dentición herbívora dentro de un grupo que era
principalmente carnívoro. De alguna forma, se ‘abrió’ una rama de
‘herbivorismo’ en esta línea evolutiva”, explica Martinelli,
integrante del equipo Archosaur Research Group (ARG) y de
la Asociación Paleontológica Argentina (APA).
El nombre nenoi, por su parte,
homenajea a Roberto “Neno” Narváez, guardaparque del Parque Nacional
Talampaya y actor clave en las campañas paleontológicas en esa
región.
“Hace más de diez años que
trabajamos en esta zona. Personas como ‘Neno’ son importantísimas
porque conocen al territorio como la palma de su mano –valora el
investigador del CONICET y paleontólogo-. Imaginate que acá no hay
caminos ni nada marcado, pero, como un baqueano experto, él nos va
diciendo en qué lugar están las rocas de distinto color –y, por lo
tanto, antigüedad-, como ningún mapa lo describe”.
Cuentan también los
investigadores que el hallazgo, además de aportar nuevas pistas en
términos evolutivos, ofrece más evidencia de cómo la fauna
prehistórica de Sudamérica de esa época se condice con la del sur de
África, comprobando que ambos territorios estaban unidos hace unos
cuantos millones de años.
En términos de tiempo, el Riojanodon vivió
durante el período Triásico, entre unos 237 y 236 millones de años
atrás. No llegó a convivir con los dinosaurios, aunque sí con sus
predecesores. Los restos fósiles de este animal fueron encontrados a
partir de trabajos de campo realizados entre 2014 y 2022 en
la Formación Chañares, una de los depósitos de rocas continentales
triásicas más rica en contenido fósil de América del Sur. Debido a
su abundancia y diversidad, los especímenes hallados en esta
formación constituyen uno de los mejores registros de tetrápodos -
grupo de los vertebrados que tienen dos pares de extremidades- del
Triásico Medio-Superior. Fuente; ctys.com.ar.




 Mas información, fotos y videos https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/02/riojanodon-nenoi-una-nueva-especie.html
Mas información, fotos y videos https://noticiasdepaleontologia.blogspot.com/2024/02/riojanodon-nenoi-una-nueva-especie.html
También en
nuestro
Facebook o en
Paleo
Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.
Continua el trabajo de
voluntarios de la Fundación Azara en la Estación
Científica Dr. Eduardo Tonni en Centinela del
Mar.
|
 |
Durante todo
el mes de enero y comienzo de febrero
los voluntarios realizaron diversas
actividades en la Estación Científica
"Eduardo Pedro Tonni" de la localidad de
Centinela del Mar, que funciona como
anexo del Museo de Ciencias Naturales de
Miramar, y fue creada en el 2022 por el
Municipio de General Alvarado y la
Fundación Azara, con el apoyo del
Consejo Escolar.
Los voluntarios mantuvieron abierto
al público el centro de visitantes, recibiendo a
turistas y vecinos de la región que se acercaron a
conocer más sobre la Reserva Natural Centinela del Mar,
creada en el 2023. |
Estas actividades de concientización y difusión
son muy importantes para consolidar la
conservación del área natural y colaborar con la
tarea que vienen realizando los guardaparques de
la provincia de Buenos Aires, que son los
encargados de gestionar el área protegida.
Se dio continuidad a las tareas
de recolección y clasificación de residuos en
playa. A partir de la información obtenida se
realizará un informe sobre el tipo
(clasificación) y cantidad de basura
recolectada.
También participaron en la
extracción de especies de flora exótica que se
encuentran en los alrededores de la Estación
Científica. Estas plantas fueron remplazadas por
ejemplares nativos donados Luis Delvenne,
naturalista adscripto de la Fundación Azara,
quien posee amplia experiencia en el cultivo de
especies nativas y tiene un vivero en la
localidad de El Marquesado, partido de general
Pueyrredón. Nuestro agradecimiento a Luis no
solo por la donación de las plantas sino también
por participar de la plantación y brindar una
charla a los voluntarios.
Desde la Fundación Azara y a
través de estas acciones con presencia en el
territorio, apoyamos y colaboramos en la
implementación de las áreas naturales protegidas
en la provincia de Buenos Aires, las que
consolidan la conservación del patrimonio
natural y cultural de todos los argentinos.
Para más información podés ingresar
en:
https://museodecienciasnaturalesdemiramar.blogspot.com/2024/02/continua-el-trabajo-de-voluntarios-de.html
También podes encontrar mas noticias
actualizadas en ;






|
Que información deseas encontrar
en Grupo Paleo? |
|
Nuestro sitio Web posee una amplia
y completa información sobre geología, paleontología,
biología y ciencias afines. Antes de realizar una
consulta por e-mail sobre algunos de estos temas,
utilice nuestro buscador interno. Para ello utilice
palabras "claves", y se desplegara una lista de
"coincidencias". En caso de no llegar a satisfacer sus
inquietudes, comuníquese a
grupopaleo@gmail.com
 |
|
|
|
|
|
|
| |
|